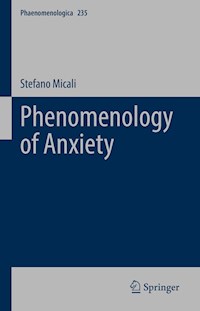Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fenomenología
- Sprache: Spanisch
La ansiedad es un fenómeno afectivo que puede protegernos del peligro y ser un peligro en sí misma. ¿Pero cuándo está justificada? ¿Cuándo deja de funcionar como señal eficaz y razonable para prevenir amenazas inminentes y se convierte en una proyección invasiva de nuestros propios fantasmas? Este libro muestra a través de un exhaustivo análisis fenomenológico cómo la ansiedad produce una alteración de las dimensiones de encarnación, conciencia del tiempo y fantasía. Partiendo de la metodología polifónica de Bakhtin y apoyándose en las voces de pensadores de la talla de Kierkegaard, Husserl, Freud, Blumenberg, Heidegger, Sartre, Adorno, Derrida y Lévinas, Stefano Micali elabora nuevas categorías para comprender la ansiedad y ofrece un análisis fenomenológico de sus rasgos esenciales. Micali explora nuevas perspectivas sobre la compleja relación entre ansiedad, miedo y trauma, a la vez que hace dialogar a la historia del arte y la antropología cultural, la psicopatología y la teología, la literatura y la filosofía política.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefano Micali
Fenomenologíade la ansiedad
Traducción de Antonio Lastra
Herder
Título original: Phenomenology of Anxiety
Traducción: Antonio Lastra
Diseño de la cubierta: Toni Cabré
Edición digital: José Toribio Barba
© 2023, Stefano Micali
© 2024, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-5107-2
1.ª edición digital, 2024
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
INTRODUCCIÓN
1. La relevancia antropológica de la ansiedad
2. Fenomenología polifónica
Referencias
1. LA ANSIEDAD, ENTRE EL TERROR Y EL MIEDO
1. El terror y la extrañeza radical
2. Terror insano: fantasmas entre proyecciones e impresiones
3. Terror ciego y mirada inhumana
4. Sobre la actualidad del trauma pasado
4.1. La intrusión
4.2. Entumecimiento
4.3. Tendencias disociativas
4.4. Hipervigilancia: sobre la novedad
5. El futuro del trauma
6. La ansiedad como protección del trauma: Medusa y Perseo
Referencias
2. LA ANSIEDAD, ENTRE LA CONNOTACIÓN NEGATIVA Y LA TELEOLOGÍA POSITIVA: SARTRE, KIERKEGAARD Y HEIDEGGER
1. El vértigo de la libertad
2. Antropología negativa
3. ¿Está subordinada la ansiedad a la fe?
4. La nada y el ser: contra Parménides
5. El concepto heideggeriano de la nada en el contexto de la tradición metafísica
6. Calma encantada
7. La pluralidad de la nada
8. Las cenizas del pasado
Referencias
3. Ansiedad, deseo e imaginación
1. De la filosofía hoy
2. La mirada fenomenológica
3. Preparación-de-la-ansiedad y desarrollo de la ansiedad
4. Una digresión tentativa sobre los fantasmas y sobre la Urdoxa
5. Expectativa dolorosa de lo negativo
6. La ansiedad, entre el exceso de deseo y la repetición del trauma
7. Fenomenología de la fantasía
8. Fantasías claras y confusas
9. Conciencia interna
9.1. Conciencia interna como conciencia de impresión
9.2. La conciencia-del-tiempo interna a la luz de la relación entre impresión primordial, protención y retención
10. Fantasía confusa y vida afectiva
Referencias
4. LA ANSIEDAD: UNA INVESTIGACIÓN FENOMENOLÓGICA
1. Rasgo de ansiedad: su anticipación imaginativa cuasi-intencional
1.1. Posibilidades suplementarias
1.2. Anticipación imaginativa: la modalidad dóxica de la ansiedad
1.3. Los fantasmas de la ansiedad: el caballero, la muerte, el diablo (y el perro)
1.4. Acercarse a la (siempre pospuesta) catástrofe
2. Rasgo de ansiedad: su inspiración negativa
2.1. Sobre Adán
2.2. Presagios del Tercer Reich
3. Rasgo de ansiedad: la alteración de sus manifestaciones corporales
3.1. Autorreferencialidad e incorporación: la recurrencia de sus manifestaciones corporales
3.2. Una atmósfera amenazadora
4. Rasgo: interlocución con un poder ajeno
4.1. ¿Cómo nos hacemos responsables de nuestra ansiedad?
4.2. La ansiedad como poder ajeno
5. Rasgo de ansiedad: teleología negativa
5.1. La ambigüedad de la preparación-de-la-ansiedad
5.2. Complicidad
5.3. Entrelazar deseo, ansiedad y prohibición: una breve exégesis de un pasaje de Proust
5.4. «Pero ahora no»: esperanzas y ansiedad ante la ley (Vor dem Gesetz)
5.5. Ansiedad por involución
5.6. Sobre la autodecepción
6. Algunas observaciones finales
6.1. Una mirada retrospectiva
6.2. Escribir para la posteridad
6.3. Convertirnos en testigos de la ansiedad
Referencias
BIBLIOGRAFÍA
Información adicional
A Marc Richir, que me sugirióque escribiera este libro,y a Carlo Ginzburg, que, sin saberlo,posibilitó que lo acabara
Introducción
1. LA RELEVANCIA ANTROPOLÓGICA DE LA ANSIEDAD
En su estudio monográfico La Peur en Occident (El miedo en Occidente), Jean Delumeau cuenta un interesante caso judicial que tuvo lugar en 1586: una persona se niega a pagar la renta completa de su vivienda porque está habitada por fantasmas (Delumeau, 1978). Podríamos decir irónicamente que esa cohabitación forzada justifica una compensación. Pierre Le Loyer, el consejero del tribunal presidencial en Angers en aquella época, decidió zanjar la disputa. Cito el pasaje de Le Loyer porque esta sentencia muestra de una manera vívida la ambigua naturaleza del miedo (y la ansiedad): «Solo si el miedo [peur] no es infundado y el inquilino ha tenido ocasión de estar asustado quedará exento de pagar la renta requerida y no de otro modo, cuando la causa del miedo no se haya considerado justa ni legítima» (Le Loyer, 1608, p. 658).1 La retorcida sintaxis de esta sentencia señala un problema fundamental: ¿cuándo está justificado el miedo (peur)? ¿Cuándo es «justo» y «legítimo»? ¿Cuándo, por el contrario, deja el miedo de funcionar como una señal efectiva y razonable que previene amenazas inminentes? En los términos de Freud: ¿cómo definir los límites entre el desarrollo de la ansiedad (Angstentwicklung) y la preparación-de-la-ansiedad (Angstbereitschaft) (Freud, 1920/1998)? ¿Cuándo se convierte el miedo en una proyección invasiva de nuestros propios fantasmas? ¿Hasta qué punto son nuestros miedos introyecciones de los fantasmas de otro?2
Estas preguntas tienen una evidente relevancia política. Nuestras respuestas o reacciones al miedo —la diferencia entre ellas es cualquier cosa menos marginal si consideramos que esos términos (respuesta y reacción) marcan los límites entre «lo humano» y el dominio de lo que se dice que es «lo animal»— tienen consecuencias cuyo alcance se nos escapa con mucha frecuencia. Incluso las medidas preventivas que parecen neutrales influyen profundamente en nuestra imagen del mundo. Si adoptamos medidas defensivas, el miedo y la ansiedad tienden a incrementarse. Los sistemas de vigilancia nos hacen sentir seguros; sin embargo, refuerzan la convicción de que el mundo es un lugar peligroso, como observa Altheide (Altheide, 2002). No es sorprendente, por tanto, que la percepción del miedo se haya convertido en una cuestión central en los debates de política nacional e internacional: una sensación de seguridad, incluso más que la propia seguridad, se ha convertido en la sede del conflicto político.3
¿Cómo empezar una investigación sobre la ansiedad de un modo riguroso? ¿Es posible incluso tratar «rigurosamente» una afección tan sobredimensionada, caótica y aguda como la ansiedad? El camino que me parece menos inadecuado es el de introducir una diferenciación regulativa entre el miedo, la ansiedad y el terror.
En el debate filosófico contemporáneo se ha dedicado, desde luego, una gran atención al análisis de la conexión entre el miedo y la ansiedad. En diversos marcos teóricos, la definición de la relación entre el miedo y la ansiedad sirve de criterio para establecer la diferencia entre los seres humanos y los animales. No es, por tanto, inadecuado resumir brevemente el status quaestionis al respecto.
Permítaseme, primero, una breve observación preliminar: establecer diferencias entre humanos y animales es tan difícil de evitar como imposible de lograr. Esa situación se debe en gran medida al concepto de animalidad. La noción de «lo» animal es inadecuada en sí misma porque es un concepto residual, como Derrida muestra en L’animal que donc je suis (The Animal Therefore I am, Derrida, 2006/2008). Todas las especies animales se «coleccionan» y embuten violetamente en nombre de una privación: se califican mediante los aspectos comunes de no tener lenguaje, de no tener razón, de no ser capaces de sentir ansiedad, etc.; en última instancia, de no ser humanas. La raison d’être de la noción de «lo» animal reside en su exclusión del carácter único de los seres humanos (y, de hecho, es un problema secundario dónde debería y puede localizarse la unicidad de ese carácter). La principal dificultad de la cuestión sobre la «animalidad» consiste en reconciliar dos tendencias opuestas: aunque ha de hacerse justicia a la innegable continuidad entre los seres humanos y otros organismos vivos que se clasifican de acuerdo con órdenes y criterios específicos (las «especies»), es esencial también no pasar por alto las diferencias entre «nosotros, los seres humanos» y aquellos que están excluidos de «nuestra» comunidad humana. La compleja (re-)definición de esas relaciones en términos de exclusión e inclusión es un proceso inestable y en curso. Se renegocia constantemente en épocas y culturas distintas con incalculables consecuencias políticas, jurídicas y económicas.4 La definición de esas relaciones involucra siempre presupuestos teológicos, filosóficos y metafísicos.5 Como ya se ha mencionado, la definición de la relación entre la ansiedad y el miedo desempeña un papel relevante en las investigaciones filosóficas sobre la condición humana. Al respecto, es posible localizar dos tendencias antagónicas en el pensamiento contemporáneo:
1) Por una parte, una tradición importante considera la experiencia de la ansiedad exclusiva de los seres humanos. Si nos fijamos en autores «etiquetados» con la imprecisa categoría de existencialismo —Kierkegaard, Heidegger, Tillich o Sartre—, la ansiedad marca el lugar excepcional de la humanidad en el universo. Si seguimos la opinión dominante en la literatura filosófica sobre la ansiedad, Kierkegaard es el primer autor en introducir una rigurosa distinción entre el miedo y la ansiedad. La característica esencial de la ansiedad reside en su falta de referencia a un objeto: la ansiedad es la ansiedad por nada. Kierkegaard enfatiza el papel esencial de la ansiedad en el ambiguo proceso de autoidentificación. La falta de objeto de la ansiedad significa una anticipación latente, onírica, del espíritu (Kierkegaard, 1980). La ansiedad muestra que el ser humano está desde el principio en desequilibrio al tratar con sus tendencias opuestas entre lo finito y lo infinito, entre la posibilidad y la necesidad. Los seres humanos solo pueden encontrar la paz cuando establecen una relación sana con un poder ajeno (Dios) sobre el que se basa la autorrelación. En opinión de Heidegger, la ansiedad es el estado de ánimo fundamental que abre la única dimensión posible de la autenticidad concedida al ser humano. En este caso, la ansiedad está vinculada a la experiencia de la nada y el-ser-para-la-muerte (Sein zum Tode). En opinión de Sartre, la ansiedad revela nuestra absoluta libertad carente de fundamento (Sartre, 1943/1984). Mientras que el miedo supone la relación con amenazas que provienen del mundo (exterior), la ansiedad concierne primordialmente a nuestra relación con nosotros mismos en una situación amenazadora: ¿cómo reaccionaré ante el peligro? La ansiedad presupone la imaginación de una situación futura y tiene una naturaleza (auto) «reflexiva». Podemos temer la pobreza, pero sentimos ansiedad por cómo trataremos una condición de privación: en la ansiedad está en juego nuestra libertad. «En este sentido, el miedo y la ansiedad se excluyen entre sí puesto que el miedo es una aprehensión irreflexiva de lo trascendente y la ansiedad es una aprehensión reflexiva de nosotros mismos; uno emerge de la destrucción de la otra. El proceso normal en el caso que he citado es una transición constante del uno a la otra» (Sartre, 1984, p. 66).6 Tenemos miedo de un peligro específico y estamos ansiosos por no saber cómo nos relacionaremos con lo que nos atemoriza. No es casual que podamos estar afligidos y ansiosos sin tener miedo; por ejemplo, cuando creemos que no tenemos derecho a recibir un título honorífico o un premio especial. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias relevantes, las posiciones mencionadas comparten un terreno común: la ansiedad tiene una función antropopoiética. La ansiedad es un fenómeno que marca la diferencia irreductible entre los seres humanos y «lo» animal.7
2) Por otra parte, hay una tradición menor que va exactamente en la dirección opuesta: no la ansiedad, sino más bien el miedo es lo que caracteriza esencialmente a los seres humanos. Goldstein y Blumenberg pueden ser considerados los representantes más destacados de esta opinión. En este caso, la ansiedad se ve como una disparidad entre el organismo y el entorno. Es un choque que deriva de la imposibilidad de reaccionar a los desafíos externos de un modo coherente. La ansiedad surge cuando las respuestas adecuadas al entorno se vuelven imposibles (Goldstein, 1934, p. 254).
Goldstein introduce esta distinción entre el miedo y la ansiedad: mientras que en el miedo tenemos delante un objeto claramente amenazador, la ansiedad nos desestabiliza por detrás.
Por otra parte, la ansiedad nos ataca por la retaguardia, por decirlo así. Lo único que podemos hacer es tratar de huir de ella sin saber dónde ir, porque la experimentamos como si no viniera de ningún lugar en particular. Esa huida tiene éxito a veces, aunque solo por azar, pero suele fracasar: la ansiedad sigue con nosotros. (Goldstein, 1995, pp. 230-231)8
¿Qué quiere decir que la ansiedad nos ataque por detrás? Para responder a esta pregunta y, por tanto, entender plenamente lo que Goldstein dice de la relación entre la ansiedad y el miedo, es necesario tener en cuenta su distinción seminal entre dos dimensiones distintas que están estrictamente entrelazadas: a) un «eje» de experiencia y b) un «eje» ecológico.
a) La dimensión de experiencia gira en torno a la distinción entre conducta ordenada y conducta catastrófica. El análisis de la ansiedad de Goldstein se basa en su investigación con pacientes con daño cerebral causado por su participación en la Primera Guerra Mundial. Esos pacientes sienten una gran agitación cuando ejecutan tareas sencillas que habrían llevado a cabo tranquilamente antes de que surgiera el trastorno, como combinar palabras en un orden requerido. Su «agitación» no es el resultado ni la consecuencia de una acción (fallida), sino que más bien ha de concebirse como el medio en el que la acción misma tiene lugar:
He señalado que la conducta del paciente cuando resuelve una tarea y cuando no la resuelve se caracteriza de una manera bastante imperfecta por la relación del efecto. Solo podemos lograr una comprensión más profunda si consideramos la conducta completamente distinta en general en ambas situaciones. En una —en el fracaso— vemos una extraña rigidez en el rostro, el paciente enrojece o palidece, hay una alteración en el pulso, una inquietud general, temblores, una expresión de disgusto o perplejidad, una conducta en apariencia de rechazo; en el otro caso —durante la ejecución orientada a un fin— una expresión feliz, animada, calma, serenidad, una dedicación a la tarea que tiene entre manos. Podríamos pensar que esas son precisamente las distintas reacciones del paciente a su capacidad o incapacidad de hacerlo. Pero sería una descripción inadecuada. Habla en contra de esa opinión que esas reacciones generales no se siguen en modo alguno de la ejecución o no ejecución, sino que ocurren simultáneamente a ellas. Además, los pacientes no pueden decir a menudo por qué se han excitado o enfadado o se muestran desdeñosos. (Goldstein, 1971, p. 236)9
La ansiedad es la reacción fundamental del organismo que Goldstein define como una conducta catastrófica en oposición a una conducta ordenada. En el último caso, somos capaces tanto de cumplir las tareas como de enfrentarnos a los desafíos de la situación actual sin ninguna dificultad: la conducta ordenada se expresa con calma y control.
Las reacciones catastróficas, por otra parte, demuestran ser no solo «inadecuadas» sino también desordenadas, inconstantes, inconsistentes y estar inmersas en un choque físico y mental. En esas situaciones, el individuo se siente carente de libertad, zarandeado y vacilante. Experimenta un choque que no solo afecta a su persona, sino también al mundo que lo rodea. Está en esa condición que solemos llamar ansiedad. (Goldstein, 1995, p. 49)10
En este caso no surge una constitución coherente de los objetos. La ansiedad nos ataca por la retaguardia porque no es posible identificar su fuente:
La observación revela que, en el estado de ansiedad, el paciente no es realmente consciente de la imposibilidad de resolver la tarea ni del peligro que lo amenaza por ello. Esto puede verse en el hecho de que el paciente no se da cuenta del peligro de un objeto que es la ocasión extraña para la aparición de la ansiedad; ni siquiera es capaz de esto. A causa de su trastorno específico, no puede establecer una relación con el objeto, es decir, no puede captarlo de modo que aprecie su peligro. Aprehender un objeto presupone una evaluación funcional ordenada del estímulo. El hecho de que la condición catastrófica involucre la imposibilidad de reacciones ordenadas impide que un sujeto «tenga» un objeto en el mundo exterior. (Goldstein, 1971, pp. 231-232)
Goldstein comparte la perspectiva existencialista al respecto: en la ansiedad no nos relacionamos con nada, en la medida en que solo consideremos la dimensión de experiencia (Goldstein, 1934, p. 190; Visker, 2004, pp. 66-68).
b) La opinión de Goldstein difiere de las posiciones existencialistas en un punto crucial: la ansiedad no surge sin una razón. Goldstein se opone vigorosamente a esa especie de misticismo afectado que no es ajena a algunas aproximaciones existencialistas a esta afección. El origen de la ansiedad depende de disparidades específicas entre el organismo y el entorno. Esas disparidades eluden la conciencia (Goldstein, 1934, pp. 190-195). Así, la ansiedad debe considerarse también en términos ecológicos:
Lo dicho arriba, sin embargo, debe corregirse. Solo es cierto en la medida en que consideramos la experiencia interna. Pero el organismo afectado por un choque catastrófico está, por supuesto, en estado de recibir una realidad definida, objetiva; el organismo se enfrenta a un «objeto». El estado de ansiedad se vuelve inteligible solo si consideramos el enfrentamiento objetivo del organismo con un entorno definido. Solo entonces comprendemos el fenómeno básico de la ansiedad: la ocurrencia de una evaluación de estímulos desordenados condicionada por el conflicto del organismo con un entorno inadecuado para ello, lo que objetivamente pone en peligro al organismo en la realización de su naturaleza. Así, podemos hablar de ansiedad «sin contenido» solo si consideramos la experiencia sin más. Solemos hablar de ansiedad en ese sentido. Pero no es correcto y se debe a un falso énfasis en la experiencia subjetiva al caracterizar los llamados fenómenos psíquicos. (Goldstein, 1971, p. 239)
La ansiedad es un choque derivado de la imposibilidad de hacer frente a los desafíos del mundo circundante (Umwelt) (Goldstein, 1934, pp. 186-187). Para evitar una unilateralidad indebida, una investigación de la ansiedad debería considerar siempre ambos ejes: el de experiencia y el ecológico. La posición de Goldstein es muy significativa desde un punto de vista terapéutico porque nos invita a analizar la interacción entre el individuo y su entorno y, de manera más específica, los conflictos y tensiones que permanecen ocultos a la conciencia del sujeto.11 Además, tiene una consecuencia importante para la definición de lo humano: la característica primordial de lo humano no reside en el sentimiento agitado, caótico e invasivo de la ansiedad, sino más bien en el miedo, concebido como una respuesta ordenada a una amenaza identificable.
Siguiendo la opinión de Goldstein, la investigación de Blumenberg muestra que solo los seres humanos son capaces de transformar la ansiedad en miedo mediante la combinación de complejas interacciones sociales y actividades simbólicas, como el lenguaje. ¿Surge la razón de la ansiedad? ¿Es la razón un mecanismo de defensa contra la ansiedad? ¿Pero cómo habría de pensarse la ansiedad? ¿Es lo opuesto a la razón? ¿Es la suspensión del razonamiento? De acuerdo con Blumenberg, el origen de la razón debería buscarse en la respuesta humana a una ansiedad abrumadora. Para entender esta genealogía, Blumenberg introduce la noción de «absolutismo de la realidad». El absolutismo de la realidad es un concepto límite que se refiere a una situación prehistórica, a un «estado de naturaleza» en el que el ser humano aún no era capaz de controlar las condiciones de su vida y, «lo que es más importante, creía que carecía simplemente de control sobre ellas» (Blumenberg, 1985, p. 4). El absolutismo de la realidad puede caracterizarse como una situación en la que prevalece el pánico. Claramente inspirado por Johann Gottfried Herder, Blumenberg atribuye importancia fundamental al paso a una posición erguida. De manera más específica, conecta la sensación predominante de ansiedad con el desarrollo de la bipedación y elabora esa conexión mediante la llamada «hipótesis de la sabana».12 La posición erguida se debió a un cambio significativo del entorno. Cuando nuestros ancestros empezaron a vivir en la sabana, una posición erguida consistente se convirtió en una clara ventaja desde un punto de vista evolutivo. La bipedación también significa una nueva relación con el mundo circundante. En opinión de Blumenberg, se establece una nueva interconexión entre visión y visibilidad. La idea principal es que la postura erguida capacita una nueva relación con lo que está más allá del horizonte visible de la percepción. Gracias a la postura erguida, el organismo es ahora capaz de ampliar su campo de percepción, pero también es más vulnerable, puesto que es más visible para enemigos potenciales. Esa transformación de la situación tiene un impacto en nuestra «capacidad de prevención» (die Fähigkeit zur Prävention), en nuestra «anticipación de lo que aún no ha tenido lugar» (der Vorgriff auf das noch nicht eingetreten) y en la «actitud hacia lo que está ausente más allá del horizonte» (die Einstellung aufs Abwesende hinter dem Horizont): «Todo converge en lo que se logra mediante conceptos. Antes de eso, sin embargo, el estado puro de anticipación indefinida es la ansiedad. Para formularlo paradójicamente, es la intencionalidad de la conciencia sin objeto» (Blumenberg, 1985, p. 5).13
El poder de nombrar desempeña un papel destacado para evitar la afección invasiva de la ansiedad: «Lo que se ha vuelto identificable mediante un nombre se eleva de su carácter insólito mediante la metáfora y se vuelve accesible, en términos de su significación, al contar historias de lo que está en juego. El pánico y la parálisis, como los dos extremos de la conducta de ansiedad, se disuelven mediante la aparición de magnitudes calculables con las que tratar y modos regulares de tratar con ellas» (Blumenberg, 1985, p. 5).14 El poder casi mágico de nombrar nos permite «configurar», es decir, definir la ansiedad. Nombrar nos otorga distancia respecto de nuestras afecciones: de este modo, somos capaces también de determinar la ansiedad. El miedo presupone el establecimiento de un orden simbólico estable, a saber: la creación de un cosmos. En otras palabras, la afección del miedo es un resultado de logros culturales. La transición de la ansiedad al miedo no ocurre «primordialmente mediante la experiencia y el conocimiento, sino más bien mediante recursos como el de la sustitución de lo insólito por lo familiar, de lo inexplicable por las explicaciones, de lo innombrable por los nombres» (Blumenberg, 1985, p. 5; Pippin, 1997, pp. 288-290).15 De otro modo, todos los miedos surgen de la ansiedad; son, por decirlo así, «urbanizaciones» de la ansiedad.
Con la perspectiva de Goldstein y Blumenberg no tiene sentido plantear la pregunta de si los animales sienten ansiedad. Asumiendo que el miedo presupone el establecimiento de un orden estable, relacionado tanto con las actividades simbólicas como con la separación del organismo de su mundo circundante (Umwelt), entonces es definitivamente más apropiado plantear una pregunta distinta: ¿son los animales capaces de sentir miedo? Es necesario clarificar un aspecto de esta perspectiva que suscita con facilidad malentendidos. La concepción de miedo que se considera aquí no tiene que ver primordialmente con la identificación objetiva de un claro peligro externo. Esa tesis sería de hecho insostenible. La investigación etológica muestra que diversas especies animales comunican el peligro a los miembros de su grupo de un modo muy eficiente. Esto es particularmente evidente en las especies conocidas por sus elevadas habilidades comunicativas, como los monos antropomórficos, los loros, los delfines, las mangostas, las hormigas y las abejas. Por ejemplo, los monos verdes señalizan el peligro mediante un sofisticado sistema; cuatro llamadas distintas se refieren a la presencia de cuatro depredadores distintos: pitones, babuinos, águilas y leopardos (Seyfarth et al., 1980). Goldstein y Blumenberg desarrollan un concepto de miedo que no tiene que ver primordialmente con el problema de la comunicación de información sobre una amenaza externa dada a otros miembros de los grupos. Más bien se relaciona con procesos subjetivos de (auto)regulación de la afección mediante actividades simbólicas que provienen de la interacción social. La autorregulación implica e incrementa una distancia, una relación diferida, un lapso temporal entre los ofrecimientos del mundo circundante y nuestras respuestas. Distanciarse de las afecciones desestabilizadoras, no reaccionar en seguida a los cambios en las circunstancias del entorno y desarrollar el uso de símbolos lingüísticos mediante interacciones sociales son procesos estrechamente entrelazados.16
En coherencia con su enfoque, Goldstein mantiene que los niños están más sujetos inicialmente a la ansiedad que al miedo: aprender a tener miedo es un proceso gradual; es, como se ha dicho, un logro cultural. Al respecto es valiosa para nuestra relación con la ansiedad una breve observación sobre la función de los cuentos de hadas. Muchos cuentos de hadas —por ejemplo, Barba Azul, de Charles Perrault o algunos cuentos de los hermanos Grimm— pueden verse como una iniciación infantil en el mal. Siempre me he preguntado por qué los padres leen esos cuentos tan perturbadores a sus hijos cuando se van a dormir: ¿por qué contarle a un niño de cuatro años la historia de un asesino en serie, como en el caso de Barba Azul?
Según el psicoanalista Mentzos, los cuentos de hadas desempeñan primordialmente una función pedagógica respecto de la ansiedad: «Hay que asumir que la emergencia de cuentos terroríficos y la predilección de los niños por esa clase de historias están asociadas al hecho de que los niños tienen la oportunidad de concretar vagas ansiedades y soportarlas en presencia de un adulto» (Mentzos, 1982, p. 35).17 Un análisis de los estudios de Propp sobre el cuento de hadas puede ayudar a corroborar y desarrollar la tesis de Mentzos. Con la perspectiva de Propp, los cuentos de hadas se caracterizan por una estructura específica: empiezan con la experiencia de la separación de un héroe de su condición, de su «hogar» (de su «sentirse en casa»). Tras haber experimentado diversos infortunios y desafíos, el héroe es capaz de avenirse a las adversidades: el orden violado se redime (Propp, 1968). La narración de diversas formas de negatividades (como el abandono, la pérdida, etc.) expone al niño a una experiencia de ansiedad regulada: la interrupción del orden es funcional para la «estabilización» del mundo en un cosmos significativo y seguro. Dicho de otro modo, la narración de diversas formas de negatividad está conectada con la transformación (y condensación) de la ansiedad en miedo. Esta interpretación de los cuentos de hadas parece sugerir que siempre es mejor nombrar, verbalizar o dar forma al mal, incluso en sus expresiones más crudas, que exponerse a la intensa noche de la ansiedad que flota libremente.
Por último, es importante subrayar una presuposición de la explicación de Blumenberg que considero bastante problemática: el pánico ciego se asume como núcleo de la ansiedad. No ha de excluirse que haya un asomo de ironía en su hiperbólica afirmación de que la ansiedad es siempre patológica (Blumenberg, 1979/1985).18 Sin embargo, la ansiedad significa primordialmente una suspensión de las actividades simbólicas en la teoría de Blumenberg. En la presente obra trato de cuestionar la tesis de Blumenberg. La ansiedad no debería concebirse primordialmente como pánico ciego. Más bien significa una reorientación de nuestro pensamiento, de nuestras actividades simbólicas, de nuestra imaginación. La ansiedad no «suspende» simplemente actividades simbólicas. Esa suspensión representa un caso límite en formas patológicamente extremas de ansiedad. En general, sin embargo, la ansiedad nos hace ver fantasmas, aumenta los peligros, altera nuestra perspectiva del mundo y amplifica nuestra respuesta emocional a las amenazas. En otras palabras, supone —para usar la expresión de Merleau-Ponty (que sigue a André Malraux)— una «deformación coherente» de nuestras actividades simbólicas y de las respuestas efectivas.
Para resumir los resultados provisionales de esta sección: he tomado en consideración dos tradiciones distintas para definir la relación entre el miedo y la ansiedad. Esa relación se ha esbozado en términos opuestos. En un caso, la ansiedad se considera una característica esencial del ser humano mientras que, en el otro, ese estatus se le asigna al miedo, entendido como la «urbanización» de la ansiedad. Sin embargo, ambas tradiciones comparten un supuesto básico: entender la relación entre el miedo y la ansiedad es esencial para entender al ser humano.
2. FENOMENOLOGÍA POLIFÓNICA
Desde el punto de vista del lenguaje ordinario, es difícil hacer una distinción rigurosa entre ansiedad, miedo, angustia, agobio, preocupación, etc. Si intentamos investigar esas afecciones sistemáticamente es casi inevitable, en aras de la claridad y la coherencia, enfatizar sus rasgos específicos a costa de otros aspectos igual de relevantes. En otras palabras, esa intención sistemática involucra inevitablemente cierto grado de arbitrariedad que sería preferible que se mantuviera sin detectar para establecer límites claros y fiables entre esos fenómenos distintos. Por esa razón, es esencial subrayar la naturaleza fluida de los fenómenos afectivos desde el principio. Desde luego nuestros conceptos influyen en nuestras afecciones y las conforman. Pero los conceptos operan en una superficie fluida. Son comparables a esas figuras que se forman en la superficie del agua y que poco a poco se vuelven indistinguibles. Podemos ver el círculo que causa una piedra arrojada al estanque. Ese círculo se corresponde con la palabra «ansiedad»: tiene su fisonomía y rasgos específicos, pero la precisión de sus contornos tiende a disolverse en algo más. Las diferencias que parecen claras se difuminan y se convierten en algo distinto. Es importante, por tanto, encontrar el equilibrio, un término medio, entre la petición de hacer justicia a los fenómenos afectivos en su especificidad y la conciencia de su evanescencia y fluidez: esos rasgos son incompatibles con cualquier rigidez categórica. Es crucial mencionar aquí las dificultades lingüísticas que marcan, casi hasta la obsesión, esta obra:
1) Esas dificultades conciernen antes que nada al lenguaje ordinario. Me dirigiré a y discutiré críticamente con autores que no solo pertenecen a distintas tradiciones filosóficas, sino que también tratan el problema de la ansiedad en lenguas y periodos históricos distintos. Incluso las opciones más sencillas de traducción representan desafíos reveladores. ¿Cómo traducir la palabra alemana Angst? El candidato más natural parece ser «ansiedad» (anxiety). Otra opción viable sería «angustia» (anguish). La decisión sobre la traducción es cualquier cosa menos sencilla, especialmente si tenemos en cuenta que, en alemán, Angst es una palabra muy común que tiene un amplio significado, hasta el punto de que incluye fenómenos extremos de terror real (die nackte Angst). En cambio, la palabra angst en inglés pertenece a un sofisticado patrón de lenguaje que casi inequívocamente delata una educación académica. La palabra «angustia» (anguish) enfatiza el aspecto de un intenso sufrimiento corriente que gravita hacia el dolor. El término «ansiedad» se asocia inmediatamente en la actualidad con un contexto psicoterapéutico: está vinculado a un trastorno patológico. Es inevitable que esos matices tengan un impacto en nuestra compresión del fenómeno afectivo. Es importante, de hecho, no pasar por alto la relevancia de esas asimetrías, giros y discrepancias entre lenguajes. A veces, la traducción de un término filosófico genera un encendido debate sobre una afección específica sin equivalente en la lengua original. Para citar un caso paradigmático al respecto: no hay duda de que el análisis heideggeriano de las relaciones entre el miedo, la ansiedad y el terror tiene un impacto significativo en la tradición filosófica, psiquiátrica y antropológica de distintas comunidades lingüísticas (inglés, francés, español e italiano). Sin embargo, el término «terror» no se encuentra en Sein und Zeit: Heidegger usa la expresión Entsetzen (Heidegger, 1967, p. 142). La importancia de estos «giros» lingüísticos no puede sobrestimarse.
2) Es claro que los conceptos de ansiedad y miedo reciben significados distintos dependiendo de los distintos marcos teóricos en los que se elaboran. Como ya se ha advertido, según una opinión dominante en la bibliografía filosófica, desde Kierkegaard se ve la ausencia de objeto como el factor discriminante entre la ansiedad y el miedo. Mientras que el miedo se dirige a una amenaza concreta e inmediata, claramente identificable en el horizonte real de experiencia, la an- siedad no se refiere a ningún objeto y surge sin razón. La ansiedad se relaciona con la nada indiferenciada. No solo autores existencialistas como Heidegger, Tillich y Sartre han desarrollado ese enfoque, sino que influyentes estudiosos de otras disciplinas, como Sigmund Freud, lo han retomado. No es difícil entender la razón del éxito de esa diferenciación. Ese «esquema» introduce puntos de referencia claros que nos ayudan a orientarnos en el análisis de una afección proteica. Sin embargo, esa opinión es problemática en varios aspectos. Me limitaré a mencionar dos:
a) Ese enfoque confunde la perspectiva de Kierkegaard. No es posible profundizar aquí en el concepto kierkegaardiano de ansiedad (véanse las secciones 1-3 del capítulo 3), pero no puedo evitar una breve observación del asunto. No es exagerado argüir que la interpretación mencionada es una caricatura del pensamiento de Kierkegaard. La ansiedad se relaciona desde luego con la noción de la nada, pero esa nada cambia de significado según el contexto: mientras que la ansiedad por la nada se muestra como hado en el paga- nismo, la ansiedad se abre a la nada como culpa en el judaísmo. En el estado de inocencia, la ansiedad turba al yo como una anticipación del espíritu. Esa forma de ansiedad es muy distinta de la ansiedad por el pecado en el cristianismo (Kierkegaard, 1980; Theunissen, 1997; Grøn, 2008). La ansiedad es desde luego ansiedad por nada, pero el concepto de nada tiene distintos significados en distintas situaciones históricas. En otras palabras, la ambigüedad de la ansiedad se relaciona con la plurivocidad de la noción de nada (véase la sección 7 del capítulo 2).
b) Ese «esquema» disfruta de tanto éxito que estamos tentados de «proyectar» la articulación de una relación entre la ansiedad y el miedo a tradiciones de pensamiento que no conocen esa clase de diferenciación. El término phobos en la Retórica de Aristóteles elude evidentemente la distinción entre una ansiedad abierta a la nada y un miedo intencionalmente dirigido a una amenaza particular.
Sin embargo, un enfoque hermenéutico sensible a las variaciones del significado de esas palabras (miedo, ansiedad, phobos, angoisse, etc.) se enfrenta a una dificultad distintiva: el riesgo de un uso inconsistente de los términos.
Así que nos encontramos en una encrucijada entre Escila y Caribdis, entre un uso incoherente de esos términos y una generalización ilegítima de una diferenciación corriente basada en la (falta de) referencia intencional. Para resolver esta dificultad, me referiré al término original entre paréntesis (phobos, metus, timor, crainte, etc.). La referencia sistemática al término original nos recuerda que es ilegítimo proyectar nuestras categorías en horizontes de experiencia y pensamiento extraños. Aunque no pueda evitarse una falta de concordancia, esa discrepancia hace justicia a la especificidad de los distintos marcos conceptuales. Esta solución está en línea con la estructura general de la presente obra, que es irreductiblemente polifónica. El uso que hago del término «polifonía» alude a la teoría que Bajtín desarrolla en su análisis de la obra de Dostoyevski. La teoría de Bajtín trata de entender la autonomía de las distintas voces, que no puede remontarse a un discurso unitario y neutral que lo englobe todo: «Una pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, una genuina polifonía de voces plenamente válidas es, de hecho, la principal característica de las novelas de Dostoyevski» (Bajtín, 1984, p. 6).19
Además, la polifonía presupone una yuxtaposición dramática de posiciones que no parecen fácilmente compatibles (Bajtín, 1984, p. 28). Por ello, la yuxtaposición no alcanza una visión abarcadora que unifique las distintas partes desde arriba en un conjunto ordenado y coherente ni se resuelve en una dialéctica en la que las verdades parciales de las fases singulares se redimen en un movimiento sintético de un orden superior. Las categorías esenciales de la polifonía son la coexistencia y la interacción, opuestas a la noción de evolución:
Dostoyevski trata de organizar todo el material significativo disponible, todo el material de la realidad, en un marco temporal, en la forma de una yuxtaposición dramática, y trata de desarrollarlo de una manera extensiva. Un artista como Goethe, por ejemplo, gravita orgánicamente hacia una secuencia evolutiva. Trata de percibir todas las contradicciones existentes como diversos estadios de un desarrollo unificado. […] En contraste con Goethe, Dostoyevski trata de percibir los estadios mismos en su simultaneidad, de yuxtaponerlos y contraponerlos dramáticamente sin estirarlos en una secuencia evolutiva. Para él, orientarse en el mundo significa concebir todos sus contenidos como simultáneos y captar sus interrelaciones en el entrecruzamiento de un momento singular (Bajtín, 1984, p. 28).20
La yuxtaposición dramática tiende a hacer contemporáneas las perspectivas opuestas, a crear un mundo pluralista con tensiones irreductibles entre distintos puntos de vista.21 Por tanto, la presente obra podría verse como un archipiélago de fragmentos distintos que reflejan la misma cuestión desde distintos ángulos.22 Aspira a hacer justicia a la alteridad de nuestra voz y pensamiento. Es importante también añadir que el uso que hago de la teoría polifónica de Bajtín está fuertemente influido por distintos paradigmas contemporáneos como la idea lévinasiana de la primacía del otro, la fenomenología responsiva de Waldenfeld, el enfoque deconstructivo de Derrida y la investigación morfológica de Ginzburg (Micali, 2020). Al mismo tiempo, la presente obra trata de llevar a cabo un análisis rigurosamente fenomenológico de la ansiedad en un sentido poshusserliano. En las secciones 1-4 del capítulo 4 destaco el significado, la función y la relevancia de la fenomenología en el contexto de la filosofía contemporánea con su introducción a los nuevos conceptos de fenómeno e intuición.
Podríamos ver una tensión entre los dos momentos mencionados arriba que resultan centrales en la presente investigación: un enfoque polifónico y una investigación fenomenológica. ¿Cómo es posible hacer un análisis rigurosamente fenomenológico mediante un enfoque polifónico? En mi opinión, lo verdadero es justo lo contrario. La fenomenología nos enseña que el concepto de rigor no puede ser el mismo en distintos contextos, en distintos dominios. Solo un enfoque polifónico es capaz de hacer justicia de un modo riguroso a un fenómeno tan ambiguo como la ansiedad.23
REFERENCIAS
Altheide, D. (2002). Creating Fear: News and the Construction of Crisis. Hawthorne: Aldine de Gruyter.
— (2017). Terrorism and the Politics of Fear. Lanham: Altamira Press.
Antelme, R. (1957). L’espèce humaine. París: Gallimard.
Bajtín, M.M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Bauman, Z. (2006). Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press.
Blumenberg, H. (1979). Arbeit am Mythos. Frankfurt: Suhrkamp.
— (1985). Work on Myth. Cambridge: MIT Press.
Byrne, R.W., Cartmill, E., Genty, E., Graham, K.E., Hobaiter, C. y Tanner, J. (2017). Great ape gestures: intentional communication with a rich set of innate signals. Animal Cognition 4, pp. 755-769.
De Waal, F. (2007). Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Delumeau, J. (1978). La Peur en Occident (XIV-XVIII siècles). París: Fayard.
Derrida, J. (2006). L’animal que donc je suis. París: Galilée.
— (2008). The Animal Therefore I am. Nueva York: Fordham.
Domínguez-Rodrigo, M. (2014). Is the «Savanna Hypothesis» a Dead Concept for Explaining the Emergence of the Earliest Hominins? Current Anthropology 55, pp. 59-81.
Freud, S. (1998). Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse [1917]. Gesammelte Werke Bd, XI. Frankfurt: Fischer.
— (1920). A General Introduction to Psychoanalysis. Nueva York: Boni & Liveright.
Furedi, F. (2002). Culture of Fear: Risk Taking and the Morality of Low Expectation. Nueva York: Continuum International.
Goldstein, K. (1971). Selected Papers/Ausgewählte Schriften. La Haya: Martinus Nijhoff.
— (1934). Der Aufbau des Organismus. Einführung in die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen. La Haya: Martinus Nijhoff.
— (1995). The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man. Nueva York: Zone Books.
Grøn, A. (2008). The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard. Macon: Mercer University Press.
Heidegger, M. (1967). Sein und Zeit. Tubinga: Klostermann.
— (1962). Being and Time. Londres: SCM Press.
Kierkegaard, S. (1980). The Concept of Anxiety. Princeton: Princeton University Press.
Le Loyer, P. (1608). Discours et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, démons et âmes se montrant visibles aux hommes. París: Angers.
Linke, U. y Smith D.T. (eds.) (2009). Cultures of Fear: A Critical Reader. Londres y Nueva York: Palgrave.
Mentzos, S. (1982). Neurotische Konfliktverarbeitung. Berlín: Fischer.
Micali, S. (2016). Angst als Erschütterung. Angst. Philosophische, psychopathologische und psychoanalytische Zugänge. Friburgo y Múnich: Alber, pp. 28-55.
— (2020). Tra l’altro e se stessi. Milán: Mimesis.
Pippin, R. (1997). Idealism as Modernism: Hegelian Variations. Cambridge: Cambridge University Press.
Plessner, H. (1928). Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie. Berlín: de Gruyter.
Propp, V. (1968). Morphology of the Folktale. Austin: UTP.
Sartre, J.P. (1943). L’être et le néant. París: Gallimard.
— (1984). Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology. Nueva York: Washington Square Press.
Schrenk, F. (1997). Die Frühzeit des Menschen. Der Weg zum Homo sapiens. Múnich: Beck.
Seyfarth, R.M., Cheney, D.L. y Marler, P. (1980). Vervet monkey alarm calls: Semantic communication in a free-ranging primate. Animal Behaviour 28, pp. 1070-1094.
Tanner, J.E. y Byrne, R.W. (1993). Concealing facial evidence of mood: Perspective-taking in a captive gorilla? Primates 34, pp. 451-457.
Theunissen, M. (1997). Anthropologie und Theologie bei Kierkegaard. Kierkegaard Revisited: Proceedings from the Conference, 177-190. Berlín y Nueva York: de Gruyter.
Tomasello, M. (1999). The Cultural Origins of Human Cognition. Cambridge: Harvard University Press.
Tomasello, M. y Jeffrey Farrar, M. (1986). Joint attention and early language. Child Development 57, pp. 1454-1463.
— y Kruger, A.C. (1992). Joint attention on actions: acquiring verbs in ostensive and non-ostensive contexts. Journal of Child Language 19, pp. 311-333.
Uexküll, J. von (1934). Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten. Berlín: Springer.
— (2010). A Foray Into the Worlds of Animals and Humans: With a Theory of Meaning. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Visker, R. (2004). The Inhuman Condition. Dordrecht: Springer.
1 «Que si la peur n’auroit esté vaine & que le locataire auroit eu quelque occasion de craindre, en cas le locataire demeurera quitte des louäges & non autrement si la cause de la crainte ne se trouvoit juste & legitime». Doy en la Bibliografía general las traducciones al español de las obras citadas, pero traduzco siempre del inglés del autor para mantener la coherencia. (N. del T.)
2 Un caso judicial de nuestra época tiene algunos parecidos interesantes con el litigio que discute Pierre Le Loyer. El caso se debatió en Nueva York en 1991. Se conoce como la Resolución Cazafantasmas: este «caso del Tribunal Supremo de Nueva York, Sala de Apelación, establece que una casa cuyo dueño había advertido previamente al público que estaba habitada por fantasmas estaba legalmente embrujada con el propósito de una acción de rescisión presentada por un comprador posterior de la casa» (Stambovsky v. Ackley, 169 A.D.2d 254 N.Y. App. Div. 1991). Como se había advertido públicamente que la casa estaba embrujada, su reputación y, en consecuencia, su valor económico se vieron considerablemente afectados.
3 Los estudios sociológicos muestran que diversas medidas políticas contemporáneas no se dirigen a problemas sociales ni económicos, sino que más bien se proponen sedar y «calmar el miedo que suscitan esos problemas» (Furedi, 2002). El término «cultura del miedo» se ha establecido como una línea distintiva de investigación de los estudios sociológicos para describir aspectos relevantes de nuestro tiempo (Bauman, 2006; Linke y Smith, 2009). Esa línea de investigación se interesa también por los diversos modos en que el poder político explota el miedo, amplificándolo y diseminándolo a través de los medios de comunicación: «El miedo se construye socialmente; los políticos y quienes toman las decisiones lo empaquetan y presentan a través de los medios de masas para protegernos al ofrecer más control sobre nuestras vidas y cultura» (Altheide, 2017, p. X).
4 Este punto se hace trágicamente visible en el libro de Robert Antelme que lleva por título L’espèce humaine (1957).
5 Pueden encontrarse algunas observaciones sobre el presupuesto metafísico en la sección 4 del capítulo 3. La búsqueda de «lo» animal no puede separarse de la pregunta por el sacrificio: el animal vivo excluido de la comunidad humana es prescindible y superfluo. En mi opinión, un análisis de la «animalidad» debería proceder mediante la unificación de diferentes líneas de investigación: 1) es imperativo evaluar críticamente los resultados de las diferentes ciencias empíricas (de la etología a las ciencias cognitivas); 2) es necesario reconstruir la relación del organismo individual con el entorno encontrando los modos como ese entorno constituye su Umwelt (von Uexküll investiga con esta perspectiva el círculo entre Merkwelt y Wirkwelt); 3) es importante llevar a cabo una investigación genealógica y deconstructiva de los términos usados (tales como «organismo», «individuo», «animal») subrayando sus inconsistencias, dificultades y giros.
6 «En ce sens la peur et l’angoisse sont exclusives l’une de l’autre, puisque la peur est appréhension irréfléchie du transcendant et l’angoisse appréhension réflexive du soi, l’une naît de la destruction de l’autre et le processus normal, dans le cas que je viens de citer, est un passage constant de l’une à l’autre». He introducido un cambio en todas las citas concernientes a la traducción al inglés de la obra de Sartre L’être et le néant: en mi opinión, es más apropiado traducir angoisse por «ansiedad» que por «angustia» (anguish).
7 El capítulo 2 estará dedicado a una discusión crítica del concepto de ansiedad en Sartre, Kierkegaard y Heidegger.
8 «Die Angst sitzt uns gewissermassen im Rücken, wir können nur versuchen, ihr zu entfliehen, allerdings ohne zu wissen wohin, weil wir sie von keinem Orte herkommend erleben, sodass uns diese Flucht auch nur zufällig mal gelingt, meist misslingt; die Angst bleibt mit uns verhaftet».
9 «Ich habe darauf hingewiesen, dass das Verhalten des Kranken, wenn er eine Aufgabe löst, und wenn er sie nicht löst, mit der Feststellung des Effektes nur höchst unvollkommen charakterisiert werde, dass wir ein tieferes Verständnis nur gewinnen, wenn wir das völlig verschiedene Gesamtverhalten in den beiden Situationen mit heranziehen. Einmal—bei dem Versagen—sehen wir eine eigenartige Starre im Gesicht, der Kranke wird rot oder blass, es tritt eine Pulsveränderung, allgemeine Unruhe, Zittern, ein zorniger oder ratloser Ausdruck, ein ablehnendes Verhalten in Erscheinung; das andere Mal—bei der Leistung—ein belebter freudiger Gesichtsausdruck, Ruhe, Gelassenheit, Bei-der-Sache-sein. Man konnte denken, das sind eben die verschiedenen Reaktionen des Kranken auf das Können und Nichtkönnen. Aber das wäre eine inadäquate Schilderung. Gegen diese Auffassung spricht es schon, dass diese Allgemeinreaktionen keineswegs der Leistung bzw. der Nichtleistung folgen, sondern gleichzeitig mit ihr auftreten. Weiter, dass die Kranken oft gar nicht angeben können, warum sie erregt, zornig, abweisend geworden sind».
10 «Die katastrophalen Reaktionen erweisen sich dem gegenüber nicht nur als “unrichtig”, sondern als ungeordnet, wechselnd, widerspruchsvoll, eingebettet in Erscheinungen körperlicher und seelischer Erschütterung. Der Kranke erlebt sich in diesen Situationen unfrei, hin und her gerissen, schwankend, er erlebt eine Erschütterung der Welt um sich wie seiner eigenen Person. Er befindet sich in einem Zustand, den wir gewöhnlich als Angst bezeichnen».
11 Repárese en que, respecto de las relaciones entre el organismo y el mundo circundante, la noción de objeto de Goldstein es equívoca (Micali, 2016).
12 Puede encontrarse una admirable discusión crítica de esta teoría en el ensayo de Domínguez-Rodrigo Is the «Savanna Hypothesis» a Dead Concept for Explaining the Emergence of the Earliest Hominis? (2014, pp. 55-69); véase también la explicación de Schrenk en su libro Die Frühzeit des Menschen (Schrenk, 1997, pp. 30-32).
13 «Alles konvergierend auf die Leistung des Begriffs. Dem zuvor aber ist die reine Zuständlichkeit der unbestimmten Prävention die Angst. Sie ist, um paradox zu formulieren, Intentionalität des Bewusstseins ohne Gegenstand».
14 «Was durch den Namen identifizierbar geworden ist, wird aus seiner Unvertrautheit durch die Metapher herausgehoben, durch das Erzählen von Geschichten erschlossen in dem, was es mit ihm auf sich hat. Panik und Erstarrung als die beiden Extreme des Angstverhaltens lösen sich unter dem Schein kalkulierbarer Umgangsgrößen und geregelter Umgangsformen».
15 «Das geschieht primär nicht durch Erfahrung und Erkenntnis, sondern durch Kunstbegriffe, wie die Supposition des Vertrauten für das Unvertraute, der Erklärungen für das Unerklärliche, der Benennungen für das Unbenennbare».
16 La investigación de esta cuestión se beneficia en gran medida de la relación entre la aproximación al miedo de Goldstein, la noción de posición excéntrica en Plessner (1928) y el fenómeno de la atención conjunta que desempeña un papel destacado en el campo de la antropología evolutiva (Tomasello y Farrar, 1986; Tomasello y Kruger, 1992; Tomasello, 1999). Sobre todo, la investigación con los grandes simios (chimpancés, bonobos, orangutanes, gorilas) pone de relieve su importancia (Byrne et al.). Chimpancés y gorilas muestran complejas conductas estratégicas respecto del miedo. De Waal informa del interesante caso de un chimpancé que se cubre el rostro para impedir que su antagonista vea su expresión de miedo. Si el rival fuera consciente de su miedo, se encontraría claramente en una posición de desventaja: «He observado una notable serie de señales de simulación. Una vez que Luit y Nikkie alardearon entre sí durante diez minutos estalló un conflicto entre ellos en el que Luit fue apoyado por Mama y Puist. Nikkie fue empujado hasta un árbol, pero poco después empezó a reírse de nuevo del jefe mientras seguía colgado del árbol. Luit estaba sentado al pie del árbol dándole la espalda a su contrincante. Cuando oyó los renovados sonidos de provocación, mostró sus dientes, pero inmediatamente se llevó la mano a la boca y cerró los labios. No podía dar crédito a mis ojos y rápidamente lo miré con los prismáticos. Vi cómo aparecía de nuevo en su rostro una risa nerviosa y usaba sus dedos para mantener los labios cerrados. A la tercera Luit tuvo éxito en borrar la sonrisa de su rostro; solo entonces se dio la vuelta. Poco después alardeó ante Nikkie como si nada hubiera pasado y, con ayuda de Mama, lo empujó de nuevo al árbol. Nikkie vio alejarse a sus adversarios» (De Waal, 2007, p. 128). Véase también Tanner y Byrne, 1993.
17 «Es ist zu vermuten, dass die Entstehung von furchterregenden Märchen und die besondere Vorliebe der Kinder dafür damit zusammenhängt, dass diese hier Gelegenheit haben, diffuse Ängste zu konkretisieren und in Begleitung des Erwachsenen durchzusetzen».
18 «A pesar de su función biológica en situaciones de separación y transición donde las magnitudes del peligro no se han predefinido, la ansiedad no es nunca realista. No se vuelve patológica como un fenómeno de la historia humana reciente; es patológica» (Blumenberg, 1985, p. 6) («Angst ist, trotz ihrer biologischen Funktion für Trennungs- und Übergangszustände unter nicht präformierten Gefahrengrößen, niemals realistisch. Als Spätphänomen des Menschen wird sie nicht erst pathologisch, sie ist es»).
19 «De ningún modo, entonces, pueden las funciones usuales de caracterización y desarrollo de la trama agotar el discurso de un personaje, que no sirve de vehículo de la posición ideológica del autor (como en Byron, por ejemplo). La conciencia de un personaje se da como la conciencia de alguien más, otra conciencia, aunque al mismo tiempo no se vuelva objeto, ni se cierre, ni se convierta en un simple objeto de la conciencia del autor. […] Dostoyevski es el creador de la novela polifónica. Ha creado un género novelístico fundamentalmente nuevo» (Bajtín, 1984, p. 7).
20Весь доступный ему смысловой материал и материал действительности он стремится организовать в одном времени в форме драматического сопоставления, развернуть экстенсивно. Такой художник, как, например, Гёте, органически тяготеет к становящемуся ряду. Все существующие противоречия он стремится воспринимать как разные этапы некоторого единого развития […]. Достоевский, в противоположность Гёте, самые этапы стремился воспринять в их одновременности, драматически сопоставить и противопоставить их, а не вытянуть в становящийся ряд. Разобраться в мире значило для него - помыслить все его содержания, как одновременные, и угадать их взаимоотношения в разрезе одного момента.
21 «La extraordinaria capacidad artística de Dostoyevski para verlo todo en coexistencia e interacción […] agudizó, hasta un grado extremo, su percepción del entrecruzamiento de un momento dado y le permitió ver muchas cosas diversas donde otros veían una y la misma cosa. Donde otros veían un solo pensamiento, era capaz de encontrar y sentir dos pensamientos, una bifurcación; donde otros veían una cualidad singular, descubría en ella la presencia de una segunda y contradictoria cualidad. Todo lo que parecía sencillo se convertía, en su mundo, en complejo y multiestructurado. En cada voz podía oír dos voces contendientes, en cada expresión una grieta y la disposición a encontrar en seguida otra expresión contradictoria; en cada gesto detectaba simultáneamente confianza y falta de confianza; percibía la profunda ambigüedad, incluso la múltiple ambigüedad, de cada fenómeno. Pero ninguna de esas contradicciones y bifurcaciones se volvió dialéctica ni se puso en movimiento a lo largo de un sendero temporal o una secuencia evolutiva: más bien se esparcían en un plano, junto u opuestas a otras, consonantes pero sin mezclarse ni ser desesperadamente contradictorias, como una eterna armonía de voces que no se confundían o como su incesante e irreconciliable disputa» (Bajtín, 1984, p. 30).
22 El enfoque polifónico ha influido con fuerza en las decisiones que he tomado respecto de aspectos menos visibles de la presente obra, como el uso de citas. Uso largas citas para que la voz del otro se oiga. En adición a su evidente valor hermenéutico, las referencias a los textos originales en las notas al pie contribuyen también a la aspiración polifónica de este manuscrito.
23 En la presente obra convergen los resultados de varios años de investigación. No es posible expresar mi gratitud con todas las personas que directa o indirectamente han contribuido a ella. Me limito a dar las gracias a Bernhard Waldenfels, Thomas Fuchs, Julia Jansen, Vittorio Gallese, Carlo Severi, Andrea Robiglio, Tommaso Gorla, Michela Summa, Emanuele Caminada, Matthias Flatscher, Diego D’Angelo y, sobre todo, a mi mujer, Frederiek Baan, y a mis hijas Ana y Marta. Doy las gracias en especial a Rikus van Eeden, Alexander Orlov y Valeria Bizzari por su gran ayuda en la revisión del manuscrito. Una parte de las secciones 7-10 del capítulo 3 se publicó en Husserl Studies con el título «Phenomenology of unclear Phantasy» (Husserl Studies Vol. 36/3, pp. 227-240).
1. La ansiedad, entre el terror y el miedo
1. EL TERROR Y LA EXTRAÑEZA RADICAL
En Sein und Zeit, Heidegger no investiga el terror en relación con la ansiedad, sino más bien con el miedo: el terror se concibe como una intensificación condicionada del miedo. Heidegger usa en este caso el término Entsetzen, que se traduce al inglés por terror (Heidegger, 1962, p. 182), al francés por terreur (Heidegger, 1964, trad. de Rudof Boehm y Alphonse de Waelhens; Heidegger 1986, trad. de François Vezin), al italiano por terrore (Heidegger, 1976, p. 181), al español por «espanto» (Heidegger, 1997, p. 146). La investigación heideggeriana del fenómeno del miedo (Furcht) es sin duda muy compleja. Heidegger enfatiza la copertenencia y entrelazamiento de tres aspectos estructurales: 1) «aquello ante lo que tememos» (Wovor der Furcht), 2) «temer» (das Fürchten) y 3) «por qué tememos» (Worum der Furcht) (Heidegger, 1962, p. 179). Al preguntarse por el miedo, trata de ejemplificar los aspectos estructurales de la Befindlichkeit en general. En su análisis del primer aspecto estructural por separado (Wovor der Furcht), Heidegger destaca seis rasgos distintos para describir cómo algo amenazador llega hasta nosotros. No es raro en filosofía que la (sobre)complejidad del análisis oculte la (sobre)simplicidad de su presupuesto subyacente. Es notorio que Heidegger considera exclusivamente amenazas externas en relación con el miedo: «Aquello ante lo que [Wovor] tememos, lo “temible”, es en cada caso algo que encontramos dentro-del-mundo y que puede estar-a-la-mano, estar-ahí o coexistir» (Heidegger, 1962, p. 176).1
Con la perspectiva de Heidegger, no puedo stricto sensu temerme a mí mismo. Solo en la ansiedad el ser-en-el-mundo tiene la posibilidad de «angustiarse»: «Aquello por lo que está ansiosa la ansiedad se revela como aquello ante lo que está ansiosa, a saber: estar-en-el-mundo» (Heidegger, 1962, p. 176).2 Es legítimo, desde luego, preguntar si es apropiado introducir una diferenciación de esta clase que vincula el miedo a amenazas externas y la ansiedad a la autorrelación. ¿Es esa distinción fenomenológicamente precisa? O, por el contrario, ¿es una interpretación artificial y, circunstancialmente, una sobresimplificación? ¿No nos aterroriza la locura? ¿No hay en curso un terror subyacente en la locura? Si el terror se basa en el miedo, ¿cómo podríamos aterrorizarnos en este caso?
Una vez se ha destacado este aspecto problemático de su análisis del terror —que se apoya en una rígida aproximación dicotómica a los fenómenos de la ansiedad y el miedo, vistos como opuestos entre sí— podemos aprovecharnos de las distinciones de Heidegger respecto de las afecciones del susto (Erschrecken), el horror (Grauen) y el terror (Entsetzen). Si el carácter de lo repentino (plötzlich) se combina con la inminencia de algo amenazador y conocido, experimentamos alarma (Erschrecken). Si tratamos con algo insólito y radicalmente extraño, entonces tendremos la experiencia del pavor (Grauen). Si lo radicalmente ajeno nos pasa de repente, nos aterrorizaremos:
Acercarse en la cercanía pertenece a la estructura de comparecencia de lo amenazador. Si algo amenazador irrumpe de repente en el ocupado ser-en-el-mundo (algo amenazador en su «aún no, pero en cualquier momento»), el miedo se convierte en alarma[Erschrecken]. Así, en lo amenazador hemos de distinguir entre el acercamiento en el que se acerca y el modo como ese acercamiento comparece: su repentinidad. Aquello ante lo cual nos alarmamos es primordialmente algo conocido y familiar. Pero si, por otra parte, lo que amenaza tiene el carácter de algo completamente desconocido, entonces el miedo se convierte en pavor[Grauen]. Y donde lo que amenaza está cargado de pavor y al mismo tiempo comparece con la repentinidad de la alarma, entonces el miedo se convierte en terror [Entsetzen]. (Heidegger, 1962, pp. 181-182)3
Trato de ejemplificar la experiencia del terror (Entsetzen) como un encuentro con algo radicalmente desestabilizador e impredecible a través de tres situaciones extremas.4 Esas escenas manifiestan la indefensión asociada con el encuentro del Otro que escapa a nuestro control. Ese Otro puede caracterizarse de manera apropiada con los siguientes adjetivos: impredecible, inevitable y abrumador. Como veremos con la memorable escena de Vuelta de tuerca, el encuentro con el Otro elude la distinción heideggeriana entre una amenaza externa en el mundo y una auténtica dimensión de autorrelación, donde reina un silencio gnóstico del mundo (véase la sección 6 del capítulo 2).5
Empecemos por la situación imaginada por Lacan en la que lleva —de un modo no del todo accidental— una máscara chamánica:
Para quienes no estaban allí, recordaré la fábula, el apólogo, la divertida imagen que les expongo brevemente. Llevando puesta la máscara animal con la que se cubre el brujo en la Cueva de los Tres Hermanos, me imaginaba ante vosotros con la cara de otro animal, real esta vez, supuestamente gigantesco en aras de la historia, una mantis religiosa. Puesto que no sabía qué máscara llevaba, pueden imaginar fácilmente que tenía alguna razón para no sentirme tranquilo en el caso de que, por azar, esa máscara pudiera haber inducido a mi acompañante a un error respecto de mi identidad. El hecho de que, como he confesado, no pudiera ver mi imagen en el enigmático espejo del globo ocular del insecto realzaba todo el asunto. (Lacan, 2014, p. 5)6
La descripción de esta escena se encuentra en el famoso Seminario X,L’Angoisse (Ansiedad). Se refiere explícitamente a una sesión anterior celebrada el 4 de abril de 1962 como parte del seminario sobre la identificación (Lacan, 2003). Aquí, Lacan elabora esa «divertida imagen» para mostrar que la ausencia de un objeto de ansiedad está esencialmente vinculada al hecho de que la ansiedad haya de entenderse originalmente como «la sensación del deseo del otro» (la sensation du désir de l’Autre), un deseo que se mantiene siempre insondable. Estamos dominados por el deseo del otro sin ser capaces de conocer el objeto de su profundo deseo: de ahí la inestabilidad del sujeto.
No tengo la intención de ahondar en la interpretación lacaniana de la ansiedad centrada en la pregunta planteada en una lengua extranjera. «Che vuoi?»