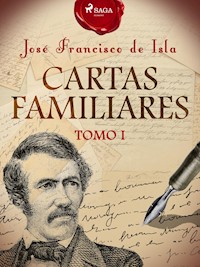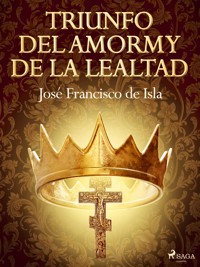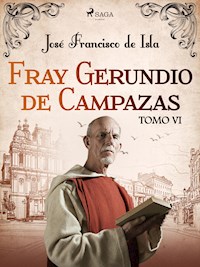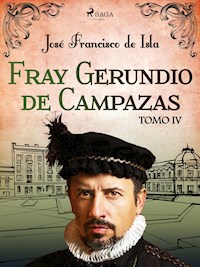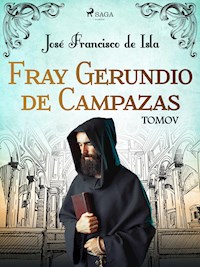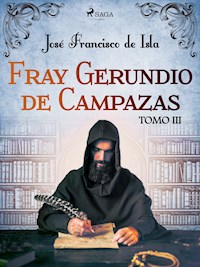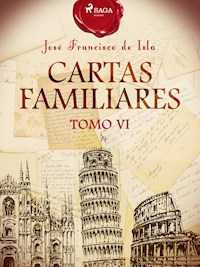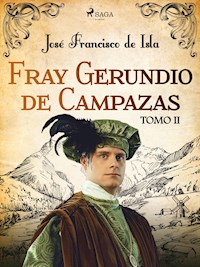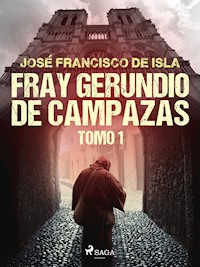
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En esta obra el Padre Isla nos presenta a Fray Gerundio, una suerte de don Quijote eclesiástico a través del cual Isla pone de manifiesto los aspectos más ridículos de la predicación culterana de la época. En este primer tomo somos testigos del nacimiento de Fray Gerundio y de los primeros pasos en su educación y formación. Con una pluma mordaz y cargada de sátira, el Padre Isla nos invita a dar un paseo por los primeros años de vida de Fray Gerundio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Francisco de Isla
Fray Gerundio de Campazas. Tomo I
Saga
Fray Gerundio de Campazas. Tomo I
Copyright © 1768, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726794847
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Libro I
Capítulo I
Patria, nacimiento y primera educación de Fray Gerundio
Campazas es un lugar de que no hizo mención Tolomeo en sus cartas geográficas, porque verisímilmente no tuvo noticia de él, y es que se fundó como mil y docientos años después de la muerte de este insigne geógrafo, como consta de un instrumento antiguo que se conserva en el famoso archivo de Cotanes. Su situación es en la provincia de Campos, entre poniente y septentrión, mirando derechamente hacia éste, por aquella parte que se opone al Mediodía. No es Campazas ciertamente de las poblaciones más nombradas, ni tampoco de las más numerosas de Castilla la Vieja, pero pudiera serlo; y no es culpa suya que no sea tan grande como Madrid, París, Londres y Constantinopla, siendo cosa averiguada que por cualquiera de las cuatro partes pudiera extenderse hasta diez y doce leguas, sin embarazo alguno. Y si, como sus celebérrimos fundadores (cuyo nombre no se sabe) se contentaron con levantar en ella veinte o treinta chozas, que llamaron casas por mal nombre, hubieran querido edificar doscientos mil suntuosos palacios con sus torres y chapiteles, con plazas, fuentes, obeliscos y otros edificios públicos, sin duda sería hoy la mayor ciudad del mundo. Bien sé lo que dice cierto crítico moderno, que esto no pudiera ser, por cuanto a una legua de distancia corre de Norte a Poniente el río grande, y era preciso que por esta parte se cortase la población. Pero sobre que era cosa muy fácil chupar con esponjas toda el agua del río, como dice un viajero francés que se usa en el Indostán y en el gran Cairo; o cuando menos, se pudiera extraer con la máquina neumática todo el aire y cuerpecillos extraños que se mezclan en el agua, y entonces apenas quedaría en todo el río la bastante para llenar una vinagrera, como a cada paso lo experimentan con el Rin y con el Ródano los filósofos modernos, ¿qué inconveniente tendría que corriese el río grande por medio de la ciudad de Campazas, dividiéndola en dos mitades? ¿No lo hace así el Támesis con Londres, el Moldava con Praga, el Spree con Berlín, el Elba con Dresde y el Tíber con Roma, sin que por esto pierdan nada estas ciudades? Pero al fin los ilustres fundadores de Campazas no se quisieron meter en estos dibujos y, por las razones que ellos se sabrían, se contentaron con levantar en aquel sitio como hasta unas treinta chozas (según la opinión que se tiene por más cierta) con sus cobertizos, o techumbres de paja a modo de cucuruchos, que hacen un punto de vista el más delicioso del mundo.
2. Sobre la etimología de Campazas hay grande variedad en los autores. Algunos quieren que en lo antiguo se llamase Campazos, para denotar los grandes campos de que está rodeado el lugar, que verisímilmente dieron nombre a toda la provincia de Campos, cuya punta occidental comienza por aquella parte; y a esta opinión se arriman Antón Borrego, Blas Chamorro, Domingo Ovejero y Pascual Cebollón, diligentes investigadores de las cosas de esta provincia. Otros son de sentir que se llamó y hoy se debiera llamar Capazas, por haberse dado principio en él al uso de las capas grandes que, en lugar de mantellinas, usaban hasta muy entrado este siglo las mujeres de Campos, llamadas por otro nombre las tías; poniendo sobre la cabeza el cuello o la vuelta de la capa, cortada en cuadro y colgando hasta la mitad de la saya de frechilla, que era la gala recia en el día del Corpus y de San Roque, o cuando el tío de la casa servía alguna mayordomía. De este parecer son César Capisucio, Hugo Capet, Daniel Caporal, y no se desvía mucho de él Julio Capponi. Pero como quiera que esto de etimologías por lo común es erudición ad libitum, y que en las bien fundadas de San Isidoro no se hace mención de la de Campazas, dejamos al curioso lector que siga la que mejor le pareciere; pues la verdad de la historia no nos permite a nosotros tomar partido en lo que no está bien averiguado.
3. En Campazas, pues (que así le llamaremos, conformándonos con el estilo de los mejores historiadores, que en materia de nombres de lugares usan de los modernos, después de haber apuntado los antiguos), en Campazas había, a mediado del siglo pasado, un labrador que llamaban el rico del lugar; porque tenía dos pares de bueyes de labranza, una yegua torda, dos carros, un pollino rucio, zancudo, de pujanza y andador, para ir a los mercados; un hato de ovejas, la mitad parideras y la otra mitad machorras; y se distinguía su casa entre todas las del lugar en ser la única que tenía tejas. Entrábase a ella por un gran corralón flanqueado de cobertizos, que llaman tenadas los naturales; y antes de la primera puerta interior se elevaba otro cobertizo en figura de pestaña horizontal, muy jalbegueado de cal, con sus chafarrinadas, a trechos, de almagre, a manera de faldón de disciplinante en día de Jueves Santo. El zaguán o portal interior estaba bernizado con el mismo jalbegre, a excepción de las ráfagas de almagre, y todos los sábados se tenía cuidado de lavarle la cara con un baño de aguacal. En la pared del portal, que hacía frente a la puerta, había una especie de aparador o estante, que se llamaba vasar en el vocabulario del país, donde se presentaba desde luego a los que entraban toda la vajilla de la casa; doce platos, otras tantas escudillas, tres fuentes grandes, todas de Talavera de la Reina, y en medio dos jarras, de vidrio con sus cenefas azules hacia el brocal, y sus asas a picos o a dentellones, como crestas de gallo. A los dos lados del vasar se levantaban desde el suelo con proporcionada elevación dos poyos de tierra, almagreados por el pie y caleados por el plano, sobre cada uno de los cuales se habían abierto cuatro a manera de hornillos, para asentar otros tantos cántaros de barro, cuatro de agua zarca para beber, y los otros cuatro de agua del río para los demás menesteres de la casa.
4. Hacia la mano derecha del zaguán, como entramos por la puerta del corral, estaba la sala principal, que tendría sus buenas cuatro varas en cuadro, con su alcoba de dos y media. Eran los muebles de la sala seis cuadros de los más primorosos y más finos de la famosa calle de Santiago, de Valladolid, que representaban un San Jorge, una Santa Bárbara, un Santiago a caballo, un San Roque, una Nuestra Señora del Carmen y un San Antonio Abad con su cochinillo al canto. Había un bufete con su sobremesa de jerga listoneada a fluecos, un banco de álamo, dos sillas de tijera, a la usanza antigua, como las de ceremonia del Colegio Viejo de Salamanca; otra que al parecer había sido de vaqueta, como las que se usan ahora, pero sólo tenía el respaldar, y en el asiento no había más que la armazón; una arca grande, y junto a ella un cofre sin pelo y sin cerradura. A la entrada de la alcoba se dejaba ver una cortina de gasa con sus listas de encajes de a seis maravedís la vara, cuya cenefa estaba toda cuajada de escapularios con cintas coloradas, y Santas Teresas de barro en sus urnicas de cartón cubiertas de seda floja, todo distribuido y colocado con mucha gracia. Y es que el rico de Campazas era hermano de muchas religiones, cuyas cartas de hermandad tenía pegadas en la pared, unas con hostia y otras con pan mascado, entre cuadro y cuadro de los de la calle de Santiago; y cuando se hospedaban en su casa algunos padres graves, u otros frailes que habían sido confesores de monjas, dejaban unos a la tía Catuja (así se llamaba la mujer del rico) y los más a su hija Petrona, que era una moza rolliza y de no desgraciado parecer, aquellas piadosas alhajuelas en reconocimiento del hospedaje encargando mucho la devoción y ponderando las indulgencias.
5. Por mal de mis pecados se me había olvidado el mueble más estimado que se registraba en la sala. Eran unas conclusiones de tafetán carmesí de cierto acto que había defendido en el Colegio de San Gregorio, de Valladolid, un hermano del rico de Campazas, que, habiendo sido primero colegial del insigne Colegio de San Froilán, de León, el cual tiene hermandad con muchos colegios menores de Salamanca, fue después porcionista de San Gregorio. Llegó a ser gimnasiarca, puesto importante que mereció por sus puños; obtuvo por oposición el curato de Ajos y Cebollas, en el obispado de Ávila; y murió en la flor de su edad, consultado ya en primera letra para el del Verraco. En memoria de este doctísimo varón, ornamento de la familia, se conservaban aquellas conclusiones en un marco de pino, dado con tinta de imprenta; y era tradición en la casa que, habiendo intentado dedicarlas primero a un obispo, después a un título y después a un oidor, todos se excusaron, porque les olió a petardo. Conque, desesperado el gimnasiarca (la tía Catuja le llamaba siempre el heresiarca), se las dedicó al Santo Cristo de Villaquejida, haciéndole el gasto de la impresión un tío suyo, comisario del Santo Oficio.
6. Su hermano el rico de Campazas, que había sido estudiante en Villagarcía y había llegado hasta medianos, siendo el primero del banco de abajo como se entra por la puerta, sabía de memoria la dedicatoria que tenía prevenida para cualquiera de los tres mecenas que se la hubiera aceptado; porque el gimnasiarca se la había enviado de Valladolid, asegurándole que era obra de cierto fraile mozo, de estos que se llaman padres colegiales, el cual trataba en dedicatorias, arengas y cuodlibetos, por ser uno de los latinos más deshechos, más encrespados y más retumbantes que hasta entonces se habían conocido, y que había ganado muchísimo dinero, tabaco, pañuelos y chocolate en este género de trato; «porque al fin -decía en su carta el gimnasiarca- el latín de este fraile es una borrachera, y sus altisonantes frases son una Babilonia». Con efecto: apenas leyó el rico de Campazas la dedicatoria, cuando se hizo cruces, pasmado de aquella estupendísima elegancia, y desde luego se resolvió a tomarla de memoria, como lo consiguió al cabo de tres años, retirándose todos los días detrás de la iglesia que está fuera del lugar, por espacio de cuatro horas. Y cuando la hubo bien decorado, aturrullaba a los curas del contorno que concurrían a la fiesta del patrono, y también a los que iban a la romería de Villaquejida, unas veces encajándosela toda, y otras salpicando con trozos de ella la comida en la mesa de los mayordomos. Y como el socarrón del rico a ninguno declaraba de quién era la obra, todos la tenían por suya, y aun entre todos los del Páramo pasaba por el gramático más horroroso que había salido jamás de Villagarcía: tanto, que algunos se adelantaban a decir sabía más latín que el mismo Taranilla, aquel famoso dómine que atolondró a toda la tierra de Campos con su latín crespo y enrevesado, como, verbigracia, aquella famosa carta con que examinaba a sus discípulos, que comenzaba así: Palentiam mea si quis, que unos construían: «Si alguno mea a Palencia». Y por cuanto esto no sonaba bien y parecía mala crianza, con peligro de que se alborotasen los de la Puebla, y no era verisímil que el dómine Taranilla, hombre por otra parte modesto, circunspecto y grande azotador, hablase con poco decoro de una ciudad por tantos títulos tan respetable, otros discípulos suyos lo construían de este modo: « Si quis mea, "chico mío", suple fuge, "huye", Palentiam, "de Palencia"». A todos éstos los azotaba irremisiblemente el impitoyable Taranilla, porque los primeros perdían el respeto a la ciudad, y los segundos le empullaban a él, sobre que unos y otros le suponían capaz de hacer un latín que, según su construcción, estaría atestado de solecismos. Hasta que finalmente, después de haber enviado al rincón a todo el general, porque ninguno daba con el recóndito sentido de la enfática cláusula, el dómine, sacando la caja, dando encima de ella dos golpecillos, tomando un polvo a pausas, sorbido con mucha fuerza, arqueando las cejas, ahuecando la voz y hablando gangoso reposadamente, la construía de esta manera: « Mea, "ve", si quis, "si puedes", Palentiam, "a Palencia"». Los muchachos se quedaban atónitos, mirándose los unos a los otros, pasmados de la profunda sabiduría de su dómine; porque aunque es verdad que, echada bien la cuenta, había en su construcción mitad por mitad tantos disparates como palabras, puesto que ni meo meas significa, como quiera, «ir», sino «ir por rodeos, por giros y serpenteando»; ni que o quis significa «poder», como quiera, sino «poder con dificultad»; pero los pobres niños no entendían estos primores; ni el penetrar la propiedad de los varios significados, que corresponden a los verbos y a los nombres que parecen sinónimos y no lo son, es para gramáticos de prima tonsura, ni para preceptores de la legua.
7. Ya se ve, como los curas del Páramo no estaban muy enterados de estas menudencias, tenían a Taranilla por el Cicerón de su siglo; y como oían relatar al rico de Campazas la retumbante y sonora dedicatoria, le ponían dos codos más alto que al mismo Taranilla. Y por cuanto la mayor parte de los historiadores, que dejaron escritas a la posteridad las cosas de nuestro fray Gerundio, convienen en que la tal dedicatoria tuvo gran parte en la formación de su exquisito y delicado gusto, no será fuera de propósito ponerla luego en este lugar, primero en latín, y después fielmente traducida en castellano, para que en el discurso de esta verdadera historia, y con el calor de la narración, no se nos olvide.
Capítulo II
En que, sin acabar lo que prometió el primero, se trata de otra cosa
Decía, pues, así la recóndita, abstrusa y endiablada dedicatoria, dejando a un lado los títulos que no tuvo por bien trasladar el gimnasiarca.
2. Hactenus me intra vurgam animi litescentis inipitum, tua heretudo instar mihi luminisextimandea denormam redubiare compellet sed antistar gerras meas anitas diributa etposartitum Nasonem quasi agredula: quibusdam lacunis. Baburrum stridorem averrucandusoblatero. Vos etiam viri optimi: ne mihi in anginam vestrae hispiditatis arnanticataclumcarmen irreptet. Ad rabem meam magicopertit: cicuresque conspicite ut alimones meiscarnatoriis, quam censiones extetis. Igitur conramo sensu meam returem quamvis vasculamPieridem acutum de vobis lamponam comtulam spero. Adjuta namque cupedia praesumentis,jam non exippitandum sibi esse conjectat. Ergo benepedamus me hac pudori citimum colucaricensete. Quam si hac nec treperat extiterint nec fracebunt quae halucinari, vel ut vovinatoradactus sum voti vobis damiumusque ad exodium vitulanti is cohacmentem. Quis enimmesonibium et non murgissonem fabula autamabit quam Mentorem exfaballibit altibuans,unde favorem exfebruate, fellibrem ut applaudam armoniae tensore a me velut ambronecollectam adoreos veritatis instruppas.
3. Ésta es la famosa dedicatoria que el gimnasiarca de San Gregorio, cura de Ajos y Cebollas, electo del Verraco, envió desde Valladolid a su hermano el rico de Campazas; la cual, después de haber corrido por las más célebres universidades de España con el aplauso que se merecía, pasó los Pirineos, penetró a Francia, donde fue recibida con tanta estimación, que se conserva impresa una puntual, exacta y menudísima noticia genealógica de todas las manos por donde corrió el manuscrito, con los pelos y señales de los sujetos que le tuvieron, hasta que llegó a las del maldito adicionador de la Menagiana, que la estampó en el primer tomo de los cuatro que echó a perder con sus impertinentísimas notas, escolios y añadiduras. Dice, pues, este escoliador de mis pecados, que el primer manuscrito que se sepa hubiese llegado a Francia paró en poder de Juan Lacurna, el cual era hombre hábil y bailío de Arnay-del-Duque; que después pasó al docto Saumaise, y de éste le heredó su hijo primogénito Claudio Saumaise, el cual murió en Beaune a los treinta y cuatro años de su edad el día 18 de abril de 1661; que por muerte de Claudio paró en la biblioteca de Juan Baptista Lantin, consejero, el cual, y otro consejero llamado Filiberto de la Mare, fueron legatarios por mitad de los manuscritos de Saumaise; y que de Juan Baptista Lantin le heredó su hijo el señor Lantin, consejero de Dijon.
4. Todo está muy bien, con puntualidad, con menudencia y con exactitud; porque claro está que iba a perder mucho la República de las Letras si no se supiera con toda individualidad por qué manos, de padres a hijos, había pasado un manuscrito tan importante; y si todos los investigadores hubieran sido tan diligentes y tan menudos como este doctísimo y exactísimo adicionador, no hubiera ahora tantas disputas, repiquetes y contiendas entre nuestros críticos sobre quién fue el verdadero autor de La Pulga del licenciado Burguillos, que unos atribuyen a Lope de Vega, y otros a un fraile, engañados sin duda porque en el manuscrito, sobre el cual se hizo la primera impresión en Sevilla, se leían al fin de él estas letras: Fr. L. d. V.; entendiendo que el frey era fray, cosas entre sí muy distintas y diversas, como lo saben hasta los niños malabares. Ni en Inglaterra se hubieran dado las batallas campales que se dieron a principios de este siglo entre dos sabios anticuarios de la Universidad de Oxford, sobre el origen de las espuelas y la primitiva invención de las alforjas, fundándose uno y otro en dos manuscritos que se hallaban en la biblioteca de la misma universidad, pero sin saberse en qué tiempo ni por quién se habían introducido en ella, que era el punto decisivo para resolver la cuestión.
5. Pero si al adicionador de la Menagiana se le deben gracias por esta parte, no se las daré yo; porque con su cronología sobre el manuscrito de la dedicatoria me mete en un embrollo histórico, del cual no sé cómo me he de desenvolver, sin cometer un anacronismo, voz griega y sonorosa que significa contradicción en el cómputo de los tiempos. Dice monsieur el adicionador que Claudio Saumaise murió el año de 1661, y que cuando llegó a él el manuscrito de la dedicatoria, ya había pasado por otras dos manos, conviene a saber, por las de su padre el docto Saumaise, y por las del bailío Juan Lacurna; y es mucho de notar que no dice que pasó de mano en mano, como suele pasar la Gaceta y el Pronóstico de Torres, sino que da bastantemente a entender que fue por vía de herencia, y no de donación inter vivos