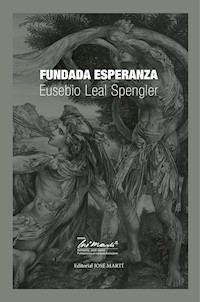
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Fundada esperanza" compila discursos, conferencias y artículos acerca de las raíces de la cubanía, el patrimonio de la Habana Vieja y el legado de los creadores a su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad. A través de imágenes y ensayos del historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler, se ilustra lo más granado del pensamiento de las más relevantes figuras de la cultura y la historia de Cuba.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FUNDADA ESPERANZA
Eusebio Leal Spengler
Discursos, conferencias y artículos del Historiador de la Ciudad sobre las raíces de la cubanía, el patrimonio de la Habana Vieja y el legado de los creadores a su Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Edición y corrección: Jorge Fernández EraEdición para Ebook: Bibiana Carbonell CasteloDiseño y composición: Enrique Mayol AmadorDiseño y composición para Ebook: Roberto Armando Moroño Vena
© Eusebio Leal Spengler, 2015© Editorial José Martí, 2015
ISBN 978-959-09-0727-2
INSTITUTO CUBANO DEL LIBROEditorial José MartíPublicaciones en Lenguas ExtranjerasCalzada no. 259 entre J e I, El VedadoLa Habana, CubaEmail: [email protected]
http://www.cubaliteraria.cu/editorial/editora_marti/index.php
A Nana
Donde se doblegan las palabras y las piedras
¿Quién dijo que La Habana era vieja? Nunca hubo un temps perdu. Caminar por sus calles es recibir el legado de cada siglo y de cada época. Es un todo; una inmensa catedral gótica en la que se trabajó, pensó y soñó durante más de quinientos años. Es nuestra herencia.
Retadores, altivos e indestructibles, levantan sus perfiles y marcan su escudo los tres castillos del siglo xvi: el Morro, La Punta y la Fuerza. El recuerdo de la ciudad pueblerina y de campanarios, religiosa a su manera, se preserva para ser leída en los conventos e iglesias de San Francisco, San Agustín, Santa Clara, Paula, La Merced y la Catedral.
La casa de Mateo Pedroso, o la del conde de Jaruco, o la de los marqueses de Arcos y Aguas Claras, recuerdan el esplendor del naciente mundo azucarero criollo de finales del siglo xviii. Un siglo xix rehabilita un urbanismo en las plazas, mercados, fuentes, callejuelas, donde se mezclan el funcionario real, el aristócrata criollo, el irreverente liberto y el esclavo, dejando todos una extraña mezcla de irreverencia, callejeo y sociabilidad, altanera y alguna que otra vez agresiva, pero también racionalmente aventurera.
Integrando todo ese pasado en su presente, la ciudad se debate no entre lo nuevo y lo viejo, sino entre la imitación servil y la creación auténtica, en un enfrentamiento entre quienes quieren borrar aquella Habana colonial para levantar sobre sus ruinas la vacuidad insensible de los edificios en serie, y los que saben que desde esa herencia, y con ella, se levanta el espíritu abierto de una república de amplias calles y modernas edificaciones, que recoge desde la aspiración callejera hasta el nuevo arte de edificar.
El Malecón le da su sello definitivo; el Capitolio, la imitación monumental, y el Prado y el Centro Gallego, la transición entre dos épocas. Pero todas quedan como parte de su ser, como un presente de dos formas de pensar. Así, si alguien me preguntara cuáles son los símbolos de La Habana, integraría, en primer lugar, el Morro, el Malecón, el pequeño Prado, el Capitolio y, por qué no, el Focsa y la Plaza de la Revolución.
Ningún habanero antes pudo gozar de tan amplio espectáculo constructivo. Pero mi Habana es más que eso. Es un espíritu que penetra por todos los sentidos. El color de su atardecer irrepetible desde el muro del Malecón, el olor de sus calles, el sonido de su música. La dulce y áspera roca que al tacto llega para llenar esa sensación de pertenencia, y el dulce paladar de la inventada cocina criolla. Nada es como debe ser, sino como ella quiere. No le pertenecen los sueños europeos; desde hace siglos los burla, los transforma, los desfigura, en un caprichoso hacer de la materia un propio juego que su espíritu profano, hereje y profundo le permite convertir en sueño propio. Hay un extraño burlar al extraño. Su piel es solo superficie. Verla desde lo externo es creerla liviana, superficial: de ron, maracas y tabaco; es ver solo la voluptuosidad de sus mujeres sin penetrar en la sensualidad de sus espíritus; es no entender que más que un color cubano, detrás de la multiplicidad étnica se ha creado un espíritu abarcador al que todos pertenecen, y esa permanencia la dan dos cosas: la conciencia de ser cubanos y la voluntad de serlo.
Vista de la ciudad de La Habana y de su puerto desde un globo cautivo. Dibujo y grabado (1851). Autor: Bachman.
Y ahí se encierra La Habana de todos los tiempos; La Habana que es, ante todo, la voluntad de seguir siendo habaneros y construyendo La Habana. No es rescate simple del pasado; esa gótica ciudad solo es gótica en la concepción, pero es absolutamente original en la creación. Lo que se rescata y preserva del pasado no es más que disfrute del presente; es hacer hablar a las piedras; es descubrir sus secretos; es ver, más allá de la simple arquitectura, el espíritu que doblegó la piedra, que nos dejó el mensaje para leerlo hoy. Y en ese mensaje está el legado constructivo, aquel que exige la voluntad y el espíritu real y verdadero del habanero creador.
No es que no exista el otro, el que destruye, vaguea y disfruta el falso placer de no hacer nada; el indiferente, el burlón, aquel que en una canción popular afirmaba que «el trabajo lo hizo Dios como castigo». Es extraño, pero esa imagen, quizás por simple, quizás porque es la más visible, es la de los turistas y analistas de quince días. Y no es el problema de lo que no hace, sino de lo que hace: dejar destruir. El habanero, por tradición, ama su ciudad, a veces sin conocerla; ella es la profundidad de las razones de su herencia. Y es ese su sello. No porque nació en ella; pudo haber llegado de cualquier parte del planeta o de cualquier parte de la Isla. Es el amor que enlaza su ciudad con su vida, con su recorrido por las plazas y las calles, con sus amores personales.
En el silencioso hacer, la ciudad sigue preservando la idea esencial del padre fundador, Félix Varela: no es La Habana que es, sino la que debe ser. Y ahí vuelve a tomar sentido el habanero. Generación tras generación tuvo una idea fija: queremos La Habana que puede ser. Habanidad de habaneros, verdadera habanidad. Creatividad de habaneros, verdadera creatividad. Sueños nacidos en el fondo del espíritu habanero; verdaderos sueños que dan sentido a la vida y razón al corazón. Habaneros de nacimiento: Arango, Varela, Luz y Caballero, Martí, Villena, Lezama Lima…; habaneros de corazón: Heredia, Saco, Del Monte, Varona, Guillén… Habaneros también los que desde abajo perforaron e hicieron sentir las luchas de la gente sin historia (porque no se creó su memoria histórica); los caídos silenciosamente en sus calles por amar la libertad y la justicia. La Habana también fue rebelde, rebelde cotidiana, resistente a la injusticia, al dolor; esa otra Habana de los solares y traspatios que, más que marcar la piedra, forjó el alma indoblegable de sus gentes.
En 1832, al contemplar cómo los jóvenes habaneros arrebataban el féretro del obispo Espada, exclamó José de la Luz y Caballero: «Vosotros me hicisteis gustar con noble orgullo que era habanero el corazón que en mí latía». Al leer hoy las páginas que conforman este libro, cuyo título es Fundada esperanza, sentí vibrar ese noble orgullo en la letra de estos pequeños ensayos que recogen lo más granado del pensamiento de las más relevantes figuras de la cultura y la historia de nuestro país.
Si algo hace imprescindible la lectura de estos trabajos es el espíritu que los anima, la cultura que los expresa y el estilo que los caracteriza. En ellos está, a mi modo de ver, lo mejor del sueño habanero, del sueño de todas esas figuras que nombra Eusebio Leal Spengler en sus ensayos. Y si alguien quiere entendernos, si alguien quiere conocer cómo piensan los habaneros de corazón, que lea despacio y atento lo escrito por él en estas páginas.
No podían haber brotado de otra mente que la del Historiador de la Ciudad. Porque en él está la pasión necesaria que nace del amor y la entrega a una obra que, hace apenas unas décadas, para muchos era irrealizable. Y no la simplifiquemos a la simple reconstrucción del corazón de La Habana, que no es vieja, es mucho más. Esa catedral gótica, llena de tantos detalles que la hacen monumental y eterna, es solo el espacio para el espíritu habanero, es el mundo físico para soñar y recrear nuestra propia cultura.
Son letras que tienen la erudición verdadera, aquella que nace del estudio no solo en libros, sino también en las piedras que pisa al andar su Habana y en las manos que tocan restos pétreos y óseos que, una vez rescatados, pasan a integrarse al nuevo conjunto de la historia que surge cada día.
No sé si los ejemplos quedan, pero sí sé que es imborrable la huella de Eusebio Leal Spengler en las letras y en la edificación de esta Habana que tanto llevamos en el corazón. No sé tampoco si un día el espíritu romántico pueda parecer ridículo a los ojos de pragmáticos y buscavidas; menos aún sé qué hará el futuro con la herencia que se le deja, pero sí creo que este historiador cuya voluntad de habanero supo reducir la piedra y hacerla hablar, este historiador de la piedra que se lee, deja uno de los más preciados legados en su obra y en su ejemplo.
A Eusebio, la eterna gratitud de todo cubano de corazón: por lo que dice y por lo que hace.
Eduardo Torres-Cuevas
…la raíz, el punto de partida de los sentimientos
que podemos llamar cubanos,
por sobre etnia y ubicuidad,
son de carácter cultural.
Quienes han asumido
ese legado en su plenitud
poseen un signo,
aquel que prefiguró Martí
en la bella imagen de la estrella
que lleva en su frente
todo el que sirvió a la patria.
Eusebio Leal Spengler
Retrato de Félix Varela Morales. Óleo sobre tela (primera década del siglo xx).
Colección del Museo de la Ciudad. Autor: Federico Martínez Matos.
La Patria sana y salva
Ese mensaje de espiritualidad abarca a creyentes y no creyentes, recordándonos cuánto de positivo y esencial tiene el componente cristiano en la formación de la cultura cubana.
Quisiera agradecer muchísimo al Rector y a Eduardo Torres-Cuevas por la invitación tan gentil para participar en este seminario, o en estas meditaciones que han durado varios días, en torno a la vida, la obra y el apostolado de Félix Varela. También porque sé lo que ha significado preparar este encuentro. Agradezco mucho también, porque lo merece, a Gloria López Morales, por el lúcido empeño y la anticipación con que previó la necesidad de iniciar estas reflexiones varelianas, que han abarcado —a partir del elenco de personalidades que aquí intervinieron— distintos aspectos de la vida y la obra de ese eminente maestro del pensamiento cubano e hispanoamericano.
Es verdad que para poder pronunciar una conferencia o hacer una meditación pública en torno al sentimiento y alcance del pensamiento y acción varelianos, se necesita previamente entrar en los pormenores de su tiempo. Como esas grandes figuras del arte, de la cultura, de la ciencia o —simple y sencillamente— de cualquier oficio o menester humano, hombres como Varela en raras ocasiones andan solos. Casi siempre van acompañados pública o privadamente por una pléyade —discreta o no— de personas de valer que se apoyan unas a otras, formando esa estructura en que se va a edificar una obra fundadora.
Varela es uno de esos hombres. Precisamente, su vida se enmarca en un período histórico decisivo para Cuba. Se suele hablar de nuestro siglo xix, pero en pocas ocasiones se dice el significado y la trascendencia básica que tuvo el siglo precedente en Cuba; en lo fundamental, la segunda mitad del siglo xviii. Yo diría que a veces resulta imposible esa periodización cuando uno, analizando los anales de los aconteceres de la vida en la Isla o en la ciudad de La Habana, halla cómo comienzan a fecundar y a aparecer diversos ingenios, como se decía en la época.
No es posible hacer la historiografía patria sin esos pormenores, en un momento cuando Zequeira, José Agustín Caballero y otros comienzan a expresar el concepto «patria», que ya aparece —primus patriae— en la lápida sepulcral de un célebre obispo: Dionisio Resino y Ormachea, en la Catedral de La Habana.
No es posible omitir que hubo, por ejemplo, un Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, quien —a más de ser un poderoso y visionario hombre— tuvo la clara intuición de los fenómenos sociales de su tiempo, siendo mediador en los incidentes con los mineros en las minas de Santiago del Prado, en el oriente de Cuba, así como en el diferendo de los vegueros con el poder monopólico que intentaba apoderarse de la producción y determinar los precios del tabaco, conflicto que termina —no obstante la mediación del joven sacerdote— en el baño de sangre de Jesús del Monte.
Es el Morell a quien el grabador Báez representa sobre su silla episcopal, llevado de su casa en la calle de los Oficios a la nave que le saca desterrado a la Florida, después de haberse convertido él mismo en el paladín de la resistencia a ultranza contra la invasión británica.
Precisamente él le dará un contenido particular a su visita pastoral a Cuba. Nacido en Santiago de los Caballeros, en la actual República Dominicana, había sido obispo continental en Nicaragua, tierra firme; más tarde, obispo de Cuba. Y su visita pastoral, conocida bajo el título de Historia de la Catedral de Cuba, es contentiva del descubrimiento del manuscrito en el cual Silvestre de Balboa Troya y Quesada describe el lance de un predecesor suyo, el obispo De las Cabezas de Altamirano, quien es secuestrado por el pirata Gilberto Girón y finalmente rescatado por la acción heroica de un negro, Salvador Golomón, que logra descabezar al pirata y da origen a ese épico romance que es Espejo de paciencia.
Mirando el libro de Lázaro Flores sobre astronomía y fenómenos del mar y del cielo en esta parte del mundo, hallamos cómo tuvo la curiosidad de incluir en esa obra, como exergo de cada uno de sus capítulos, pequeñas obras poéticas, pequeñas décimas y otras estrofas, lo cual nos permite claramente comprender que había todo un grupo que rodeaba a Silvestre de Balboa —quien tampoco actuaba solo—, un conjunto de poetas, pensadores y escritores.
En su maravillosa obra Ese sol del mundo moral, tardíamente publicada en Cuba para pesar nuestro, Cintio Vitier se apoya en una intensa reflexión de José de la Luz y Caballero, quien describe ya el dolor del primer maestro cubano, indio de raza, convertido al cristianismo y criado —no porque fuese servidor, sino por crecido y alimentado— en la casa del conquistador Diego Velázquez, y en cuyo honor existe una modesta lápida en la entrada de las oficinas de la Catedral de Santiago de Cuba.
No podemos comprender, por tanto, los acontecimientos del siglo xviii y la figura de Varela sin buscar los orígenes del pensamiento cubano y las manifestaciones de la cultura. Y para comprenderlos, hay que detenerse a las puertas de la iglesia de Bayamo, no solo para ver el lugar donde fue bendecida la bandera cubana de Céspedes cuando —bajo el palio y con el título de capitán general del Ejército Libertador de Cuba— este ingresa en el templo; hay que entrar en la capilla lateral donde aparece el espléndido altar salvado del fuego, colmado de frutas del país.
Me hizo recordar aquella brillante La última cena de la Catedral del Cuzco, donde aparecen los apóstoles y Jesús en torno a una mesa en la que —en vez del tradicional cordero pascual— hay un cuy asado, lo cual traía el tema de la cena a la población indígena del Cuzco, antigua capital del incario, a la cual se quería evangelizar. O el espléndido cuadro que siempre me gusta recordar, colocado también allí en el Cuzco, en la iglesia de la Compañía de Jesús, donde —dice abajo— se representa el matrimonio de un descendiente de nuestro padre Francisco de Borja con una princesa indígena.
De una parte —rodeando al novio— aparece la comitiva española, vestida con el grave luto de la corte de Felipe II, la corte de los Austria, de golilla blanca y rostrillo las damas. En la otra aparece la novia, como un pájaro colmado de colores, con su espléndido rostro transparente y coronada de plumas. El cuadro evoca un tiempo idílico de la historia de América.
La misma búsqueda de la realidad inspiró, siglos después, al escultor italiano a quien se pidió que hiciese para La Habana una fuente espléndida, pero que representase realmente la naturaleza de la ciudad. Surge entonces la maravillosa fuente de la Noble Habana, donde una india —de perfil griego, eso sí, y de pechos firmes y apuntados— aparece llevando a la espalda un carcaj. A los pies, un cuerno de la abundancia coronado por una piña, y, sobre la cabeza, una corona de plumas.
Al reparar en la piña colocada en lo alto del cuerno de la abundancia, pensé automáticamente en las piñas de El Templete, ya cantadas en un bello poema por Zequeira. Allí están como un elemento cubano, elemento insular que rompe por completo la solemnidad de la pequeña construcción de noble inspiración grecorromana.
Toda la obra de Morell de Santa Cruz está repleta de expresiones locales. Y el hecho de haberse encontrado entre aquellos papeles Espejo de paciencia, nos habla precisamente del interés del obispo, de la profundidad con que vio y con que analizó la cuestión insular.
Siempre me pregunté, mientras excavábamos en la Plaza de Armas el camposanto de la antigua Parroquial Mayor, adónde habían ido a parar los restos de Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, que había sido sepultado allí. Y por qué su discípulo, su amado discípulo Santiago José de Hechavarría y Elguezua, quien asumiría la mitra arzobispal de La Habana y sería retratado —al parecer, por José Nicolás de la Escalera— en toda la belleza y apoteosis de su episcopado, rodeado de su clero en el acto de confirmar a un niño mestizo, no se preocupó por salvar de la muerte y del olvido la lápida y los huesos de aquel ilustre fundador.
Obispo Espada oficiando misa. Detalle del lienzo La inauguración de El Templete. Óleo sobre tela (1828). Autor: Juan Bautista Vermay.
Pero bien sabemos lo poco que significaban entonces esos vestigios del pasado; de ahí que Emilio Roig y otros historiadores cubanos se quejaran del pobre interés que los cubanos y los habaneros tuvieron por las epigrafías, por las losas antiguas. Por eso no habían vacilado en demoler la Parroquial Mayor, de acuerdo con la petición formulada al rey a partir de los daños que le causara a esa iglesia la voladura del navío Su Majestad Invencible, ocurrida en 1741. Sobre sus cimientos se comienza a construir, entonces, el Palacio de los Capitanes Generales, en la Plaza de Armas, mientras que —poco después— el poder eclesiástico aprovecha la expulsión de los jesuitas de España y de todos los territorios americanos para consagrar su iglesia inconclusa y vacía como nueva Parroquial Mayor y, más tarde, Catedral de La Habana.
Del derrumbe de la Parroquial Mayor solamente se salvó una lápida: la de doña María Cepero y Nieto —señorita principal de la villa de La Habana—, considerada hasta hoy el monumento más antiguo que se conserva en Cuba, una losa renacentista que tiene al centro la cruz y unas breves inscripciones en latín que evocan el tormento padecido por aquella joven en medio de la inquietud por el probable asalto o la amenaza de asalto de nuevos piratas o corsarios a la ciudad de La Habana.
Pero esa lápida que conservamos ahora y cuya reproducción fue colocada en la calle del Obispo, en la esquina de Oficios, donde una vez —se dice— tuvieron un solar los Cepero, nos permite pensar qué se hizo de la losa funeraria de Morell de Santa Cruz. De él solo nos queda el adusto retrato o grabado que lo muestra en toda la gravedad de su vejez, el grabado de Báez que lo representa llevado en su silla, como he explicado, y un cuadro —desaparecido hoy— que estaba en la Catedral Metropolitana de La Habana y que reproducía la misma escena.
La otra huella de su paso son sus documentos, sus papeles no estudiados, y esa joya —como nunca antes vi ninguna— que conserva el arzobispo de Santiago de Cuba, que es el pectoral del obispo Morell, una obra maravillosa de oro y esmeraldas que, por sí misma, es la pieza más extraña y más hermosa de cuantas se conservaron de aquel tiempo.
Morell consagró a su discípulo, José de Hechavarría. Nacido en Santiago, de ascendencia vasca, su figura se suma a la de los escasos hombres de ese país que arribaron a América antes del siglo xix, y tuvieron una gran significación para la historia del Nuevo Mundo y de Cuba. Su desarrollo intelectual, su capacidad como lector insaciable, su educación erudita, lo llevaron a finales del siglo a proponerse un cambio y una reformulación en las leyes y en los estatutos del Real Seminario Conciliar de San Carlos y San Ambrosio.
Profunda influencia tuvo Milán, el hecho de ser el milanesado una corona española —un principado español en el corazón, en la parte norte de la actual ltalia—, para que los dos santos protectores de esa ciudad sean también protectores de La Habana: San Ambrosio, doctor de la Iglesia, y San Carlos Borromeo.
Ambos son titulares del Seminario de La Habana: el uno, símbolo de sabi-duría; el otro, símbolo de nobleza, de consagración pastoral, de renuncia a todos los bienes materiales, pues era Carlos Borromeo descendiente de una de las más ilustres familias de la Italia del Renacimiento.
He estado allí, en la cripta de Milán, observando el perfil aguzado de Carlos. Y también en la Basílica de San Ambrosio, no muy lejos del Domo, donde se conserva el cuerpo del santo rodeado de sus dos discípulos: Gelasio y Protasio, ambos patrones del Seminario y, por tanto, protectores de la ciudad de La Habana.
Hechavarría se propuso modificar y profundizar las leyes del Seminario, llevarlas más allá de lo que había hecho el obispo Diego Evelino de Compostela cuando había erigido, en la segunda mitad del siglo xvii, el primer Seminario Conciliar. Con el nombre —lógicamente— de San Ambrosio, este se había dedicado solamente a la formación de eclesiásticos, y corresponde a Hechavarría realizar una profunda reforma que se basa, en primer lugar, en admitir que aquella escuela creada para el sacerdocio debía convertirse en una institución —o en un taller, como él le llama— para la formación de hombres que no solo sirvan al clero, sino que estén preparados para el advenimiento del nuevo siglo.
Además, Hechavarría se preocupa por que se dieran facilidades a los profesores para que pudieran escoger y preparar el elenco de sus propias clases. En su admirable trabajo inédito de tesis doctoral, Rita Buch nos explica cómo este discípulo de Gamarra —que venía, además, de la escuela mexicana que tanta gloria había dado al pensamiento americano en figuras como sor Juana Inés de la Cruz o el padre Mier y de Teresa, por solamente citar dos ejemplos— deviene mentor de aquel profesor de filosofía habanero cuya casa solariega se encontraba en un lugar que todavía hoy recibe el nombre de su familia: la calle de Luz o de los Luz.
Allí nació José Agustín Caballero, presbítero, sobrino de José Cipriano de la Luz, primer correo mayor de la villa de La Habana, acreditada su familia por numerosos servicios a la ciudad, tal y como aparece expresado en las páginas del Cabildo.
Dotado de una gran capacidad oratoria, José Agustín pudo demostrarla durante su discurso de elogio a Cristóbal Colón, con motivo de llegar sus supuestos restos a la Catedral de La Habana como resultado del Tratado de Basilea, que cedió la parte española de Santo Domingo a Francia y obligó a los colonos y familias españolas —junto a las criollas— a emigrar en masa, muchas de ellas a Santiago de Cuba.
Desde el púlpito de la Catedral habanera, este joven predicador pronuncia su elogio, diciendo en una parte de su discurso: «Qué gran oportunidad me das, oh, gran Colón, de ver en lo que se convierten las glorias de este mundo». Discurso tremendo que pronuncia el padre Caballero.
Y es precisamente este sacerdote el hombre que se impone el propósito de sentar las bases de la enseñanza de la filosofía en Cuba. Así, bajo el auspicio de Hechavarría, logra realizar sus estudios más profundos, que lo llevan a la conclusión de preparar un tratado de filosofía electiva, por la cual podía el maestro escoger aquellos elementos que considerase más útiles para la enseñanza de sus discípulos. O sea, José Agustín Caballero es quien comienza la demolición sistemática de los pensamientos o de los criterios pedagógicos anteriores que se basaban en la retórica escolástica o en el duelo jamás acabado con el tomismo.
Caballero gozó de un amplísimo prestigio. A la gloria familiar ya alcanzada se sumaría la de su sobrino: José de la Luz y Caballero, eruditamente glosado por Cintio Vitier y por su padre don Medardo Vitier. Como sabemos, en sus primeros años —y a pesar de la segura influencia ejercida sobre él por su tío filósofo— el joven José no se inclina a tomar religión en el clero secular, sino que busca la Orden de San Francisco. En la Basílica Menor y el claustro del memorable convento franciscano inicia los estudios que debían llevarlo a la profesión religiosa, luego interrumpida. Sin embargo, fue discípulo y heredero de su tío en el pensamiento, ya que logró influir más que nadie —como seglar, como laico prominente— en la formación de la juventud cubana.
Tampoco andaba solo. Era heredero no solamente de la luz de la filosofía y del pensamiento de Gamarra, sino también de la noble influencia que —como bien señala el profesor Eduardo Torres-Cuevas— engendró el Iluminismo y la Ilustración en la América de la época, en lo fundamental en el virreinato de Nueva España y, muy particularmente, en Cuba.
Esas ideas ilustradas eran transmitidas como doctrina en aquel período —si se quiere breve— en que Carlos III, rey de España, se hace rodear de figuras tan importantes como el marqués de la Ensenada; Melchor Gaspar de Jovellanos, el insigne hombre de Estado, y el padre Feijoo, en cuya habitación en Oviedo tuve la suerte de estar hace muy poco tiempo contemplando allí los libros de aquel poderoso ingenio del saber y del pensamiento. Floridablanca, Campomanes, el marqués de la Ensenada, Jovellanos, el padre Feijoo… también proyectarían —en su hora— sus doctrinas sobre Cuba.





























