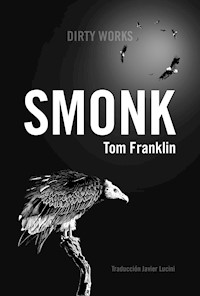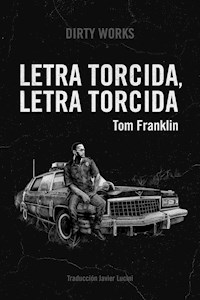Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dirty Works
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Mi Sur es la zona baja de Alabama, frondosa, verde y llena de muerte, los condados boscosos que se extienden entre los ríos Alabama y Tombigbee», donde las emociones corren con la misma crudeza que el alcohol de destilación ilegal. Diez relatos sobrios y potentes en los que el autor evoca un paisaje de bosques y pantanos, cazadores y pescadores, furtivos y borrachos, parques de caravanas y basura blanca pobre. Personajes perdidos que reaccionan con violencia frente a un mundo agonizante de cuya gravedad no pueden escapar. «Con esta colección de maridos lamentables, colegas inútiles y matrimonios desgastados, es como si el autor hubiese secuestrado a los personajes de Raymond Carver y los hubiese dejado a su suerte en el Sur Profundo.» New York Times Book Review «Gracias a Dios los sureños siguen escribiendo como sureños; ángeles caídos que actualizan las viejas y oscuras costumbres. Franklin es el más reciente de la camada, y uno de los mejores.» Bob Shacochis «Los cuentos de Franklin me gustan tanto como la música de Lucinda Williams. Se desarrollan en el Sur, por supuesto, pero componen una nueva canción para el Sur. Poseen una ternura inherente, aunque sean bruscos y duros.» Richard Ford «La fuerza de Franklin me tiene impresionado. El poder evocador de su prosa y la implacabilidad de su imaginación me recuerdan a William Faulkner. Su autoridad al representar el mundo natural es deslumbrante.» Philip Roth «Furtivos es como una mano que surge del pantano verdoso en una noche sin luna y te tira de la canoa.» Tampa Tribune
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TOM FRANKLIN (1963) nació y se crió en Dickinson, una comunidad no incorporada del condado de Clarke, en la zona central del sur de Alabama, no muy lejos de Monroeville, hogar de Harper Lee. Alguien le dijo una vez que un pueblo es donde para el tren. En Dickinson no paraba. Apenas 300 habitantes y dos iglesias baptistas, una para negros y otra para blancos. Muchos rifles y cazadores furtivos. Mal sitio si no te gusta matar. Algo parecido al villorrio de Faulkner. Infancia de jugar en la espesura y tratar de huir con la imaginación de las cosas que sangran: cómics de Marvel y DC. Espacio: 1999 y Galáctica Estrella de Combate. Edgar Rice Burroughs y Conan el Bárbaro. Familia muy devota, pentecostales que manifiestan su fe con curaciones milagrosas y hablando en lenguas desconocidas, «todo menos la manipulación de serpientes». Franklin recuerda que para protegerse del pecado, tuvo que arrojar a las llamas su preciada colección de libros de Tarzán. En el colegio y en el instituto, malas notas. Pésimo en álgebra. Stephen King. Luego trabajos duros. Operador de maquinaria pesada en una fábrica de arena. Inspector de residuos tóxicos en una planta química. «Trabajar años como una mula para dueños millonarios de fábricas en Detroit, mal pagado, sudando, respirando polvo de sílice, junto a hombres de espaldas arruinadas que heredaron el trabajo de sus padres y que jamás consideraron la posibilidad de ir a la universidad, hombres muy dados al insulto racista». De noche empleado en el depósito de cadáveres de un hospital, de día asistiendo a clases de escritura creativa en la Universidad del Sur de Alabama. En 1998 conoce a su esposa, la poeta Beth Ann Fennelly. Al año siguiente gana el prestigioso premio Edgar Award por el relato «Furtivos» y publica su primer libro. James Franco ha comprado los derechos para adaptar al cine tres de sus obras. El tren sigue sin parar en Dickinson.
FURTIVOS
FURTIVOS
Tom Franklin
Traducción Javier Lucini
Título original:
Poachers
William Morrow, 1999
Primera edición Dirty Works:
Noviembre 2017
© Tom Franklin, 1999
© 2017 de la traducción: Javier Lucini
© de esta edición: Dirty Works S.L.
Asturias, 33 - 08012 Barcelona
www.dirtyworkseditorial.com
Traducción: Javier Lucini (con Tomás Cobos emboscado en los matorrales
y la asistencia urgente de Marcos Noja, que nos contó el chiste nº1)
Diseño de cubierta: Nacho Reig
Ilustración: © Antonio Jesús Moreno «El Ciento», 2017
Maquetación: Marga Suárez
Correcciones: Marta Velasco Merino
ISBN: 978-84-19288-09-7
Producción del ePub: booqlab
Para Beth Ann
y para mis padresGerald y Betty Franklin
Índice
Introducción: Años de caza
Grava
Shubuta
Triatlón
Caballos azules
La balada de Duane Juárez
Una pequeña historia
Dinosaurios
Instinto
Alaska
Furtivos
Agradecimientos
Subido a un puente ferroviario en el sur de Alabama, me asomo a las aguas color café del Blowout, un lugar al que me gustaba mucho venir de niño a pescar. Estamos a finales de diciembre, hace frío. Un viento fuerte rastrilla el agua, arremolina hojas muertas y hace cabecear las altas espadañas pardas que crecen en la orilla. Más adentro, en el bosque, reina la quietud, cipreses calvos y las rodillas leñosas de sus raíces, gruesas enredaderas, el refugio abandonado de un castor. Los buitres planean en lo alto, manchones negros contra las nubes grises. Una vez, en este puente, armados solo con nuestras cañas de pescar, mi hermano Jeff y yo oímos el aullido de una pantera. Es un sonido que jamás he olvidado, parecido al chillido de una demente. A partir de entonces empezamos a venir armados. Pero hoy he vuelto a venir desarmado y lo único que se oye es el gruñido y el siseo de los bulldozers y los camiones que pasan por el nuevo camino forestal, a unos cuatrocientos metros de aquí.
Me largué del Sur hace cuatro años, en cuanto cumplí los treinta, para asistir a la escuela de posgrado de Fayetteville, Arkansas, donde entre yanquis transplantados y gente del oeste me di cuenta de lo afortunado que había sido por haberme criado en este lugar, en estos bosques sureños, entre cazadores furtivos y narradores de historias. Me consta, por supuesto, que la mayoría de la gente considera Arkansas como parte del Sur, pero no es mi Sur. Mi Sur (el que no he sido capaz de expulsar de mi sangre ni de mi imaginación, el Sur donde transcurren estos relatos) es la zona baja de Alabama, frondosa, verde y llena de muerte, los condados boscosos que se extienden entre los ríos Alabama y Tombigbee.
Ayer salí de Fayetteville a las cinco de la mañana y recorrí los mil ciento veintiséis kilómetros que me separan de la nueva casa de mis padres en Mobile, y esta mañana me levanté temprano y conduje otras dos horas, más allá de la fábrica de grava y las plantas químicas en las que trabajé entre los veinte y los treinta, hasta Dickinson, la comunidad donde residimos hasta que cumplí los dieciocho. Es un lugar pequeño, una tienda (ahora cerrada) que comparte edificio con la oficina de correos, un cementerio invadido por el kudzu, y las vías del tren. Estoy acabando una novela corta que transcurre en estos bosques (en el relato, matan a un hombre justo debajo de donde estoy situado ahora mismo) y he venido en busca de detalles del paisaje, a la caza de cosas que quizá haya olvidado.
Para llegar al Blowout he tenido que avanzar casi un kilómetro por un pinar que hace doce años fue uno de los maizales de mi familia. Apenas reconocí el lugar. Avancé otro kilómetro por el nuevo camino forestal, luego me subí a las vías del tren, bosques profundos a ambos lados, altos muros de una tupida mezcolanza de zarzas y árboles, el brinco invisible de sinsontes marrones, como algo esquivo que me estuviera siguiendo. Esta tierra perteneció a mi padre, a mis tíos y a mis tías. Era nuestra. Cuando murió mi abuelo, dividió las casi doscientas cincuenta hectáreas entre sus cinco hijos. Esperaba que conservasen aquella herencia familiar, pero uno tras otro se fueron deshaciendo de ella, vendiendo sus partes a clubes de caza o a compañías forestales. Hoy nada de todo esto nos pertenece.
Estoy a punto de marcharme cuando me fijo en que, a unos cincuenta metros de las vías, algo grande se desenmaraña entre los árboles. Por un momento vuelvo a experimentar la conmoción que me embargaba cada vez que veía aparecer un ciervo, pero solo es un cazador. Veo que me ha visto, sube a las vías y viene hacia mí. Dado que viví dieciocho años en este lugar supongo que lo conoceré y por un momento me siento como un imbécil: ¿Qué estoy haciendo aquí, en el Blowout, en plena temporada de caza, sin un arma?
Es una sensación familiar, este nudo de culpa, porque cuando era pequeño, a los niños que no cazaban se les etiquetaba en el acto como nenazas. Por algún motivo, yo nunca quise matar cosas, pero no tuve suficiente valor para expresarlo. Hice, en cambio, lo que se esperaba de mí: los domingos y los miércoles por la noche asistía a misa, respondía «Sí señora» y «No señor» a mis mayores. Y cazaba.
Aunque odiaba (y sigo odiando) madrugar, me levantaba a las cuatro de la mañana. Aunque odiaba el frío, me abría camino por el bosque helado y o bien trepaba a uno de los observatorios para venados de nuestra familia o bien me acomodaba al pie de un grueso roble para la caza de aguardo, que consiste simplemente en esperar a que se presente un ciervo para abatirlo. Y puesto que iba a cazar por motivos equivocados y me preocupaba que mi padre, mi hermano y mis tíos me calasen, acabé convirtiéndome en el cazador más ferviente de todos ellos.
Era yo el que se levantaba primero por las mañanas y sacudía a Jeff para que se despertara. El primero en la camioneta. El primero en llegar a las vías por las que ascendíamos la colina rocosa y trepábamos hasta el Blowout, donde cada uno tiraba por su lado. En aquellas mañanas, aún con estrellas en el cielo, reinaba tal oscuridad que no nos distinguíamos ni el aliento, las traviesas crujían bajo nuestras botas y era yo el que menos ruido hacía al avanzar, estrechando mi escopeta de doble cañón calibre dieciséis contra el pecho, el pulgar en el seguro y el índice de la mano izquierda en el primero de los dos gatillos. Al llegar al Blowout, sin mediar palabra, yo me dirigía hacia la izquierda, Jeff tomaba la dirección opuesta. Me deslizaba por entre las rocas sueltas, cada sonido amplificado por la quietud matinal, y pasaba con mucho sigilo sobre los charcos congelados del fondo hasta desaparecer entre los árboles oscuros.
En el bosque las estrellas desaparecían en las alturas, como si se desvanecieran, y yo avanzaba poco a poco con la mano por delante para protegerme de los arbustos espinosos, los ojos llorosos a causa del frío. Cuando me adentraba lo suficiente, buscaba un árbol bajo el que poder sentarme, tembloroso y miserable, pensando en los relatos que quería escribir en el futuro y aguardando la aparición de algo a lo que poder disparar. Porque tenía dieciséis años y aún no había matado mi primer ciervo, lo que significaba que, técnicamente, seguía siendo una nenaza.
Por supuesto, en mi familia había un montón de cazadores auténticos, incluido mi padre. Aunque ya no cazara, Gerald Franklin se había granjeado el respeto de todos los hombres del bosque de la región porque en su juventud fue un matador de pavos legendario (y todos sabíamos que los cazadores de pavos se consideran a sí mismos los únicos deportistas serios; desprecian a los venados y a las demás piezas, al igual que los pescadores con mosca menosprecian la pesca con cebo). Mi padre nunca alardeó del número de pavos que llegó a abatir, pero nuestros tíos no se cansaban de hacerlo. Según ellos, mi padre había sido el más salvaje del clan, se levantaba mucho antes y se quedaba en el bosque hasta mucho más tarde que cualquier otro hombre del condado.
Suele contar una historia según la cual se despertó un domingo de primavera para salir a cazar; nunca utilizaba despertador, confiaba en su alarma «interna». Excitado porque había reparado en un árbol donde había anidado un pavo la tarde anterior, se vistió en la oscuridad para no despertar a mi madre, que por aquel entonces me llevaba en su vientre. Cuando llegó al bosque seguía siendo noche cerrada, así que se dispuso a esperar el alba. Transcurrió una hora y ni rastro de luz. Pero, en lugar de volver a casa, dejó el arma a un lado, encendió un cigarrillo y continuó aguardando. No amanecería hasta tres horas más tarde. Después, riéndose, les contó a mis tíos que había llegado al bosque alrededor de la una de la madrugada.
Pero en algún momento, antes de mi primer año escolar, dejó la caza. Siempre pensé que fue porque encontró la fe. Crecí asistiendo todos los domingos a la iglesia baptista con un padre diácono, no con un cazador. El nuestro era un hogar muy devoto (hasta el día de hoy jamás he escuchado a mi padre blasfemar), bendecíamos la mesa en cada comida (incluso cuando comíamos fuera) y rezábamos en familia todas las noches, agarrados de la mano. Después de la misa matinal del domingo, mi padre se sentaba en el salón y se ponía a leer la Biblia sin quitarse la corbata, después volvía a meternos a todos en el enorme Chrysler blanco y volvíamos a la iglesia por la tarde.
Si adelantábamos por el camino a los tres hermanos Wiggins, con sus ropas viejas y sus toscas cañas de pescar hechas a mano, mi padre sacudía la cabeza y nos soltaba un pequeño sermón a propósito de los peligros de ir a pescar en el día del Señor. Aunque ni él ni nadie me lo hubiese confirmado nunca, yo siempre pensé que con lo de abstenerse de cazar se estaba imponiendo una especie de penitencia por todas las noches de sábado que se había pasado en los billares durante su juventud y todos los domingos que se había saltado la misa para ir a cazar pavos.
A veces, en mis años de caza, acurrucado contra un liquidámbar, aguardando el mediodía o el ocaso para poder concederme permiso y abandonar por fin el bosque, me imaginaba a mi padre de joven, deslizándose entre los árboles, aún con la camisa azul de mecánico con su nombre cosido a la altura del pecho, grasa del taller mecánico bajo las uñas, en sus manos callosas la misma escopeta calibre dieciséis que luego heredaría yo. Camino del lugar donde esa misma mañana había oído el glugluteo de un pavo antes de irse a trabajar.
Al llegar al lugar, se arrodillaba y, apoyándose la escopeta en la parte interna del codo, se sacaba del bolsillo de su vieja chaqueta militar la cajita del reclamo para pavos que años más tarde le daría a mi hermano. Era de madera y hueco, como la caja de una guitarra en miniatura. Había que friccionar una varilla de madera sobre la superficie verde lo más delicadamente posible, como cuando pelas una manzana tratando de no romper la piel. Si sabías lo que te traías entre manos, obtenías un discreto y perfecto cacareo de hembra, algo apenas audible para el oído humano, pero que resonaría como un chasquido en la cabeza de cualquier pavo que se hallase a menos de un kilómetro a la redonda. Después de cloquear un par de veces, mi padre esperaba y en cuanto distinguía la respuesta a lo lejos, aquel misterioso y adorable graznido mitad canto de gallo mitad relincho de caballo, movía la mandíbula como si estuviese mascando tabaco y trasladaba el «gañidor» que llevaba debajo de la lengua hacia el velo del paladar.
Año tras año, Jeff y yo nos encontrábamos en nuestros calcetines navideños aquellos gañidores, pequeños reclamos de plástico para pavos del tamaño de la uña del pulgar de un hombre grande, e intentaba enseñarnos a «gañir» como los pavos. Jeff lo pilló enseguida, a mí me entraban arcadas.
Este era el tipo de regalo que me dejaba bastante claro que mi padre quería que me dedicase a la caza, aunque nunca me presionó, y al mismo tiempo me hacía saber que, hasta que cumplí los quince, le preocupaba verme jugar con muñecos. No muñecas, pero muñecos al fin y al cabo. El G.I. Joe original con su crespo corte de pelo al rape y la cicatriz en la mejilla, Johnny West con su ropa pintada directamente sobre el cuerpo, Big Jim con su golpe de kárate patentado: los tenía todos. Me encantaba jugar con ellos, y como Jeff era dos años menor que yo me imitaba. Pero mientras él se entretenía arrancándole la cabeza y las manos al G.I. Joe para ver cómo iban ensambladas, yo me imaginaba que mi G.I. Joe era Tarzán. Una de las Barbies de mi hermana, desvestida hasta lucir apenas un escaso bikini selvático, se convertía en Jane. El Chewbacca de treinta centímetros hacía las veces de Kerchak, el simio. En las verdes y exuberantes tardes de verano, Jeff y yo construíamos poblados africanos con palos y enredaderas. Cavábamos una buena zanja en el jardín trasero y con la manguera la transformábamos en un río turbio plagado de serpientes de goma y cocodrilos de plástico.
Cuando los hermanos Wiggins subían pedaleando en sus bicicletas herrumbrosas (eran unos chavales flacuchos y renegridos que olían a pez y a sudor, siempre con el torso desnudo y descalzos en verano; vivían en el bosque a un par de kilómetros de nuestra casa, bajando por el camino de tierra), Jeff y yo arrojábamos nuestros muñecos a los matorrales y hacíamos como que estábamos arreglando el desastre del jardín.
–¿Os venís a pescar? –preguntaba Kent Wiggins rellenándose el labio inferior de tabaco de mascar Skoal. Su padre trabajaba en la serrería y Kent también lo haría en cuanto cumpliese los dieciocho. Yo envidiaba la facilidad con que aceptaban y vivían sus vidas, su manera de escupir entre dientes, su destreza con la caña y el rifle.
Jeff y yo siempre íbamos donde nos decían; yo temía que se riesen de mí o que me llamasen niñito mimado si me negaba a ir, a Jeff le encantaba pescar. Y sentado en el puente sobre el Blowout, mirando cómo los Wiggins y mi hermano pequeño sacaban un bagre detrás de otro, anhelaba jugar con mi G.I. Joe y al mismo tiempo odiaba ese anhelo.
Una vez, en Kmart, recién cumplidos los quince y con los diez dólares que me regalaron para gastármelos en lo que quisiera, mi padre me susurró:
–Puedes comprarte un cuchillo de caza.
–Gerald… –le advirtió mi madre.
Me soltó los hombros y se llevó las manos a los bolsillos.
–Quiere comprarle un conjunto nuevo a su G.I. Joe –le dijo mi madre.
Nunca me sentí más nenaza.
Así que a tomar por culo, pensé, y me dirigí a la alta fila de cañas de pescar que se distinguía al otro lado del pasillo de los juguetes. Mi padre caminó a mi lado. Dejó que le afeitase los pelos erizados de la mano en busca del cuchillo más afilado mientras mi madre permanecía cruzada de brazos junto al cebo maloliente, mirando al vacío. En la caja vi que mi padre tuvo que añadir otros cinco dólares a mis diez para pagar el Sharpfinger Old Timer que había elegido. Al salir de la tienda me rodeó con el brazo.
Mientras nos llevaba de vuelta a casa le pregunté a mi padre si quería que dejase de jugar con los G.I. Joe. Mi madre iba sentada al otro lado del asiento corrido, mirando por la ventanilla. Al oír mi pregunta volvió la cabeza bruscamente hacia mi padre, que dejó de silbar. La miró antes de captar mi mirada en el retrovisor.
–No –me dijo–. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Me alegra que tengas… imaginación.
Cuando Jeff mató su primer ciervo, un vareto, yo estuve presente.
Pese a ser más pequeño, Jeff siempre había sido mejor tirador. En Navidad yo adquirí el calibre dieciséis, pero Jeff desenvolvió un rifle Marlin treinta-treinta de palanca. Que yo ya hubiese cumplido los dieciocho y siguiera utilizando una escopeta no pasó inadvertido; al chaval con peor puntería siempre le correspondería la escopeta porque con su ráfaga de perdigones tendría muchas más posibilidades de acertar que con una sola bala. No importaba que mi calibre dieciséis fuese una antigualla heredada de mi abuelo, un modelo inusual fabricado en Foxboro con acero Sterlingworth azulado, una escopeta yuxtapuesta que se abría por la culata de nogal. Se introducían los cartuchos y se cerraba con un golpe sordo que sonaba más a trapo que a metal. Puedo desmontarla (cañón, guardamano, culata) y recomponerla en treinta segundos. Un arma valorada en más de dos mil dólares. Y aun así en el bosque me avergonzaba de ella.
El día que se inauguraba la temporada del ciervo no había instituto y aquella primera mañana de 1980, Jeff y yo nos situamos en observatorios enfrentados (unos pequeños asientos construidos sobre unos árboles con vistas a un amplio campo donde solían ir los ciervos a pastar). Desde mi posición vi que mi hermano me observaba con la mira telescópica de su rifle. Permanecí sentado y rígido, en silencio, atento a la aparición de un ciervo, mientras a unos metros de distancia, Jeff me hacía señas. Me hizo la peineta. Se puso a mear desde su puesto, en dos ocasiones. Bostezó. Se quedó dormido. Pero a las dos horas yo seguía inmóvil; no tenía el instinto de Jeff para saber cuándo había que estar alerta, ni para estar relajado hasta que llegase el momento de alzar el arma y apuntar. Sentía un hormigueo en los labios, la sangre me empezó a correr más lenta en las venas, como un arroyo al congelarse. Pasé tanto tiempo sin pestañear que el bosque acabó desdibujándose y llegué a sentir que formaba parte de él, los árboles y las hojas emitían un zumbido resonante y habían perdido sus contornos afilados, el zumbido se incrementaba como si se me hubiese metido un moscardón en la cabeza, y por un instante me quedé allí en suspenso, como si fuese el centro de algo, viendo con los oídos y escuchando con los ojos, el mundo a mi alrededor transformado en un resplandor tangible de ruido coloreado. Entonces parpadeé.
Y desde el otro lado del campo resonó el disparo de Jeff.
A partir de aquel día insistí en pedirme el puesto afortunado de Jeff. Un año más tarde, al comienzo de la temporada de 1981, con el calibre dieciséis en mi regazo, allí me teníais, al acecho. Tenso. Caía la tarde y una vez más estaba perdiendo la esperanza. Había estado cazando como un fanático, una y hasta dos veces al día. Dejé de llevarme libros. Había visto machos y hasta estuve a punto de cobrarme una hembra, la legendaria fiebre del ciervo me reclamaba con convulsiones violentas, el cañón me temblaba, los dientes me castañeteaban.