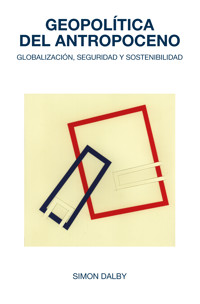
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ecúmene
- Sprache: Spanisch
La elevación del nivel del mar, las alteraciones agrícolas, los incendios desmedidos, las sequías y las temperaturas extremas están cambiando las relaciones internacionales. Esto es geopolítico en el sentido de que las decisiones políticas sobre las modalidades de economía y las fuentes de energía están configurando las circunstancias futuras de la humanidad, reconvirtiendo partes sustanciales del geo. Las decisiones sobre si potenciar la capacidad para extraer combustibles fósiles frente a la mayor producción de placas solares, o si utilizar procedimientos para regenerar los bosques en vez de talarlos, ahora tienen consecuencias de una magnitud tan grande que están alterando el funcionamiento del Sistema Tierra. Este es el nuevo contexto de la geopolítica. "Geopolítica del Antropoceno" sugiere que las nociones tradicionales de geopolítica, y la supuestamente inevitable rivalidad de las grandes potencias y sus ambiciones territoriales, tienen que trascenderse si se quiere lograr un mundo habitable para la mayoría de la humanidad en las próximas décadas. Para ello, el libro revisita debates centrales de la geopolítica sobre seguridad, soberanía, fronteras, territorio y poder teniendo en cuenta las actuales amenazas a la integridad ecológica. Al adoptar una perspectiva de la ecología política en una escala global, busca superar las ideas tradicionales de protección y seguridad medioambiental, invitándonos a repensar nuestra imaginación geopolítica para que la protección del planeta en el Antropoceno sea efectiva.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEOPOLÍTICA DEL ANTROPOCENO
globalización, seguridad y sostenibilidad
Simon Dalby
Traducción de Adela Despujol Ruiz-Jiménez
Colección ECÚMENE
Versión original de: University of Ottawa Press, 2020.
Traducción: Adela Despujol Ruiz-Jiménez
Revisión: Breno Bringel y Heriberto Cairo
Este libro ha sido traducido al español gracias a la financiación del proyecto «Movimientos Sociales y la Geopolítica de las Transiciones Ecosociales» (2020-T1/SOC-19868) apoyado por la Comunidad de Madrid a través del Programa de Atracción del Talento Investigador – Modalidad 1 – cuyo investigador responsable es Breno Bringel.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluida la fotocopia, la reimpresión o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin permiso por escrito de Trama editorial.
© Simon Dalby, 2020
© de la traducción, Adela Despujol Ruiz-Jiménez, 2025
© de la portada, Pablo Maojo, 2023
Primera edición en español, enero de 2025
© Trama Editorial
Zurbano 71
28010 Madrid
España
www.tramaeditorial.es
ISBN: 978-84-128834-8-0
Índice
Agradecimientos
Prólogo a la edición española
Capítulo 1 Revisitar la geopolítica
1.1. ¿El regreso de la geopolítica?
1.2. Pensar geopolíticamente
1.3. Reinterpretar la geopolítica en el Antropoceno
1.4. Sobre el libro
Capítulo 2 La ampliación del nicho humano
2.1. Los climas del Antropoceno
2.2. Metano, agricultura y cambio climático
2.3. El cambio de hábitat: la cuestión urbana
2.4. Ampliar el nicho humano
Capitulo 3 Los límites planetarios
3.1. La ciencia del Sistema Tierra
3.2. Cambios de fase ecológica
3.3. Límites planetarios
3.4. Las prioridades de los límites
Capítulo 4 Territorio, seguridad y movilidad
4.1. Territorio y seguridad
4.2. La seguridad no tradicional
4.3. La soberanía en el Antropoceno
4.4. Estados que desaparecen, gente que se desplaza
4.5. Repensar la geopolítica
Capítulo 5 Fronterizando la sostenibilidad
5.1. La gran aceleración
5.2. La gobernanza medioambiental global
5.3. El desarrollo sostenible y el crecimiento económico
5.4. La conservación de fortaleza
5.5. Logística y cercados
5.6. La mitigación del cambio climático
5.7. La adaptación climática
5.8. La migración como adaptación
5.9. La ausencia de estacionalidad como nueva normalidad
5.10. Las geografías cambiantes
Capítulo 6 La seguridad de la economía global
6.1. Clima y seguridad
6.2. El medioambiente y la economía
6.3. La seguridad
6.4. La modernización ecológica
6.5. La seguridad neoliberal
6.6. El discurso de la seguridad climática
6.7. ¿Soluciones rápidas de mercado?
Capítulo 7 La inseguridad medioambiental
7.1. Las formaciones geosociales
7.2. La seguridad medioambiental
7.3. Las inseguridades humanas
7.4. ¿Tierra sostenible?
7.5. La geofísica
7.6. ¿Asegurando futuros catastróficos?
Capítulo 8 Geopolítica y globalización
8.1. Geopolítica y gobernanza
8.2. ¿Guerras climáticas?
8.3. La óptica geopolítica
8.4. Configurar el futuro
8.5. La urbanización y la innovación
8.6. Futuros urbanos / seguridades territoriales
Capítulo 9 El discurso del Antropoceno
9.1. Orígenes y dispersiones
9.2. Términos que proliferan
9.3. El Antropoceno bueno o malo
9.4. Los peligros de la «Antropocenología»
9.5. Gaia y la geohistoria
Capítulo 10 La geoecología política
10.1. La administración planetaria
10.2. Transiciones sostenibles en un mundo con el clima alterado
10.3. El discurso de la desinversión
10.4. La estrategia para la sostenibilidad
10.5. La geoecología política
Referencias bibliográficas
Notas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Agradecimientos
Comenzar a leer
Referencias bibliográficas
Notas
En recuerdo de Neil Smith,
geógrafo, activista, académico, amigo y fuente de inspiración
Agradecimientos
Este libro está dedicado a la memoria de Neil Smith, geógrafo, activista y académico cuyas críticas de la ideología de la naturaleza en los años ochenta por primera vez estimularon mi curiosidad intelectual sobre los temas que, tres décadas después, aparecen a lo largo de este libro. Ojalá hubiera vivido para que hubiésemos tenido más conversaciones sobre todos estos temas, pero no obstante, con mucho retraso, aquí está el reconocimiento de mi deuda intelectual.
Al elaborar los argumentos de este libro me he beneficiado enormemente de la subvención del proyecto «Fronteras de la Globalización» financiado por el Consejo Canadiense de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades (Canadian Social Sciences and Humanities Research Council - Proyecto número 895-2012-1022). Mi agradecimiento a Emmanuel Brunet-Jailly, el director del programa; Victor Konrad, el director asociado; y Nicole Bates-Eamer, la administradora siempre eficaz que coordinó nuestras diversas investigaciones sobre prácticas fronterizas contemporáneas.
El Consejo de Investigación ha ofrecido apoyo para financiar a estudiantes graduados que han colaborado para reunir el material introducido en este libro. Gracias en especial a Alex Szaflarska, Derek Orocz, Masaya Llavaneras-Blanco, Clay DaSiva, Rupinder Mangat y Alex Suen, de Wilfrid Laurier y de la Universidad de Waterloo, por la ayuda de gran utilidad en rastrear diligentemente fuentes fundamentales en diversas literaturas académicas, y , en el caso de Alex Suen, ayudando a compilar la bibliografía y el índice.
He obtenido inspiración y conocimientos de numerosos debates del Centre for International Governance Innovation y la Balsillie School of International Affairs, y de numerosos estudiantes que han asistido a mis seminarios sobre el clima, la seguridad, y la gobernanza medioambiental en los últimos años. Las versiones preliminares de muchos de los argumentos de estos capítulos fueron presentadas como ponencias, seminarios y conferencias en Ottawa, Boston, Greensboro, Oslo, Lund, Tucson, Atlanta, London (Ontario), Exeter, Milto, Toronto, Chicago, Eugene, Kitchener, Victoria, Nueva York, La Paz, Newcastle, College Park, Miami, Linkoping, Los Angeles, Mayne Island, San Diego y Waterloo. Estoy en deuda con numerosos colegas y con amigos que asistieron a esos actos por preguntas y sugerencias útiles que han configurado mi pensamiento. Pido excusas porque no puedo nombrarlos a todos, pero ni mi memoria ni mis notas están a la altura de la tarea de recopilar lo que sería efectivamente una lista muy larga.
Gracias a Clara Stewart por investigar tantos de los temas de este libro en los medios digitales contemporáneos; su continuo afecto y apoyo a mis iniciativas académicas hace que todo sea mucho más fácil. La Balsillie School of International Affairs es un entorno intelectual inusualmente propicio para pensar sobre asuntos de gobernanza global e innovaciones contemporáneas. Estoy en deuda con mis numerosos colegas académicos de ese lugar, y con Tiffany Bradley, Kelly Brown, Andrew Thompson y Joanne Weston, la gente que mantiene este lugar vivo de una forma tan efectiva. Gracias a todos y cada uno.
Mis gracias también al personal de la editorial University of Ottawa Press por convertir mi texto en un libro de una forma tan eficaz, y también a Edward Burtynsky y sus colegas por permitir que utilice su icónica imagen de un campo de petróleo de California para ilustrar la portada del libro. Sus inspiradores exámenes visuales del Antropoceno han contribuido tanto para investigar la transformación contemporánea de la Tierra, que me siento honrado de utilizar aquí una de sus imágenes.
Versiones previas de partes de este libro han aparecido en diversos lugares. Agradezco a los editores enumerados aquí por darme permiso para para reutilizar y actualizar el siguiente material: partes de los capítulos 1 y 8 se han revisado a partir de «Geopolitics in the Anthropocene» en Al Bergeson y Christian Suter (eds.), The Return of Geopolítics, Zurich: Lit. 2018, 149-166; partes del capítulo 2 y 8 se han revisado de «Climate Security in the Anthropocene: “Scaling up” the Human Niche» en Paul Wapner y Hilal Elver (eds.), Reimagining Climate Change, Nueva York: Routledge, 2016, 29-48; partes de los capítulos 3 y 10 han sido revisadas a partir de «Contextual Changes in Earth History: From the Holocene to the Anthropocene: Implications for the Goal of Sustainable Development and for Strategies of Sustainable Transition» en Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring, John Grin y Jürguen Scheffran (eds.): Sustainability Transition and Sustainable Peace Handbook., Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer-Verlag, 2016, 67-88; el capítulo 4 ha sido revisado a partir de «On “not being Persecuted”: Territory, Security, Climate» en Andrew Baldwin y Giovanni Bettini (eds.), Life adrift, Critical Reflexions on Climate Change and Migration, London: Rowman y Littlefield, 2017, 41-57; el capítulo 5 se revisa a partir de »Bordering Sustainability in the Anthropocene» en Territory PoliticsGobernance; a su vez, el capítulo 6 es revisado a partir de «Climate Geopolitics: Securing the Global Economy», InternationalPolitics 52(4), 2015, 426-44; el capítulo 7 ha sido revisado a partir de «Anthropocene Formations: Environmental Security, Geopolitics and Disaster», Theory, Culture and Society (edición especial sobre “Geosocial Formations and the Anthropocene”, redactada por Nigel Clark y Kathryn Yusoff), 34 (2/3), 2017, 233-52; por fin, el capítulo 9 ha sido revisado a partir de «Anthropocene Discourse: Geopolitics after Environment» en Stanley Brunn y Roland Kehrein (eds.), Changing World Languages Map, Heidelberg: Springer, 2019.
Prólogo a la edición española
La versión inglesa de Geopolítica del Antropoceno se publicó justo cuando empezaron a circular rumores sobre un nuevo y extraño virus letal en Wuhan. En los meses siguientes todos supimos de la propagación de las infecciones y de lo mal preparados que estaban la mayoría de los gobiernos para hacer frente con eficacia a una amenaza básica para la seguridad humana. Quedó patente lo interconectado que estaba el mundo, así como la limitada eficacia de las estrategias nacionalistas de cierre de fronteras para limitar el alcance de la enfermedad. La pandemia puso de relieve uno de los temas clave de este libro: aunque la gobernanza sigue conformándose, a menudo, por espacios supuestamente discretos y por la soberanía sobre territorios nacionales, estos modos de conducta son irremediablemente inadecuados para hacer frente a las amenazas vividas en numerosos lugares.
Independientemente de que el virus de la COVID-19 fuera el resultado de nefastos experimentos con virus o una cuestión de invasión humana de espacios «salvajes», este episodio puso de relieve tanto las vulnerabilidades de la civilización humana como la necesidad de cooperación internacional. Del mismo modo, se demostró que los supuestos modernos de que la tecnología y el distanciamiento pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos en los hábitats urbanos en los que vivimos la mayoría de nosotros son muy engañosos. Las categorías geográficas de la imaginación popular y de la soberanía nacional han resultado insuficientes.
Todo esto se produjo en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y de perturbaciones de los sistemas económicos por tormentas cada vez más fuertes que dañaron tanto las instalaciones industriales como la infraestructura que las vinculaba a la economía mundial más amplia donde se vendían sus productos. Los intentos de frenar la propagación del virus provocaron el cierre de muchas empresas, tanto por las medidas sanitarias como, indirectamente, por el colapso de la demanda de algunos productos y la dificultad de hacerlos llegar a los mercados.
Paradójicamente, dichas perturbaciones se extendieron también al debate sobre el cambio climático y pusieron de relieve la complejidad de los fenómenos ecológicos. Un episodio ocurrido en los meses siguientes a la publicación de Geopolítica del Antropoceno es especialmente esclarecedor. Los intentos de prevenir la propagación de enfermedades en la India provocaron el cierre de varias industrias y la reducción del uso del carbón como fuente de energía. La angustia de numerosos trabajadores despedidos, que intentaban regresar a sus aldeas rurales ante la falta de alternativas para su supervivencia, puso de manifiesto la vulnerabilidad de las poblaciones que carecen de apoyos sociales eficaces. Ello puso de relieve lo endeble que es la seguridad humana cuando se depende únicamente de contratos a corto plazo y pagas semanales, como ocurre con tantas personas en la actual economía globalizada.
A la. vez, la reducción de la quema de combustibles fósiles despejó los cielos de la India y del golfo de Bengala, al este del país. La luz del sol calentó dichas aguas más de lo habitual. Entonces, cuando la tormenta súper ciclónica Amphan subió por la bahía en mayo 2020, esas aguas sobrecalentadas la hicieron más intensa. Cuando golpeó la tierra más al norte en la India y Bangladesh, los vendavales y la inundación se añadieron a las alteraciones humanas ocasionadas por la pandemia y las medidas para afrontarla. La paradoja de que la reducción de la contaminación conduzca indirectamente a fenómenos meteorológicos más graves ejemplifica el punto crucial de que en el Antropoceno la humanidad forma parte del sistema terrestre, es decir, no está separada de él. Por todo ello, es preciso que actualicemos nuestros modos de pensar y de gobernar.
Los impactos de las tormentas y los incendios forestales en muchas otras partes del mundo han recalcado cuán vulnerables son los sistemas humanos a estas nuevas circunstancias. La incapacidad de construir y planificar para prepararnos para eventos más extremos, basada en la suposición ya irremediablemente obsoleta de que la experiencia previa con las condiciones meteorológicas en lugares concretos es una guía adecuada de lo que cabe esperar en el futuro, ha quedado al descubierto como una falacia. En palabras de Katherine Hayhoe, «hemos construido una civilización para un planeta que ya no existe». Este es un punto clave en la definición del Antropoceno.
Han surgido nuevos términos en los debates sobre meteorología y gobernanza. Los domos de calor —fenómenos similares a una ola de calor— son un problema grave en los últimos años, ya sea para los olivareros españoles o para los habitantes de la Columbia Británica. Los huracanes, tifones y tormentas tropicales, tres nombres similares para el mismo fenómeno en distintas partes del mundo, se intensifican y, como en el caso de Amphan, ahora lo hacen mucho más rápidamente al pasar sobre aguas oceánicas más cálidas. Los meteorólogos de México se vieron sorprendidos cuando el huracán Otis causó enormes daños en Acapulco en octubre de 2023. El ciclón se había intensificado mucho más rápido de lo habitual, por lo que las advertencias para prepararse y evacuar fueron inadecuadas. Un año después, el huracán John volvió a azotar la región, dejando un saldo de más de una veintena de muertos. Incluso la planificación y la arquitectura más sofisticadas tienen dificultades para hacer frente a estas nuevas circunstancias.
Una de las consecuencias más perversas de estos errores es el auge de los políticos populistas y sus campañas que evocan la nostalgia de tiempos pasados supuestamente mejores. Culpar a la ciencia y a las agencias gubernamentales que intentan operar sobre la base de pruebas sólidas en favor de reivindicaciones románticas de la nación y del conocimiento, supuestamente superiores por su arraigo en la tradición atemporal, convierte a las respuestas a estas nuevas circunstancias en algo aún más peligroso. Rechazar las advertencias de los científicos del clima e invocar geografías simplistas y una política de mantener a raya los peligros impidiendo la migración o deportando a los que consiguen desplazarse, retoma algunos de los tropos y las políticas más peligrosas del fascismo del siglo xx y hace que las personas vulnerables estén aún más en peligro. Celebrar la industria de los combustibles fósiles en lugar de trabajar para limitarla rápidamente lo hace todo más difícil.
La guerra de Ucrania y, posteriormente, los esfuerzos del Gobierno israelí de Netanyahu por hacer inhabitables Gaza y parte del Líbano, reproducen lo peor de la geopolítica tradicional. Insisten en el uso de la fuerza para cambiar geografías y operan para deshumanizar a los antagonistas mientras amplían el control territorial. La norma internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, según la cual las fronteras estatales no deben modificarse mediante una guerra agresiva, se está erosionando en ambos casos. Las armas utilizadas y el suministro de combustible a las fuerzas armadas también están agravando el cambio climático al quemar aún más combustibles fósiles, principal causa de la producción de gases de efecto invernadero. Sea lo que sea, no se trata de ninguna manera de ‘seguridad sostenible’.
La tarea del pensamiento crítico, y el libro Geopolítica del Antropoceno se presenta al público hispanohablante como parte de este esfuerzo, consiste en cuestionar estas invocaciones perniciosas de la identidad, la geografía y la seguridad, y ofrecer una visión más amplia de las circunstancias actuales, basada en las ideas de muchas disciplinas que están esbozando un conjunto muy diferente de contextualizaciones que toman en serio las extraordinarias transformaciones condensadas en el término Antropoceno. Reconocer las interconexiones de la humanidad a través de los sistemas ecológicos y económicos, y la fragilidad de la biosfera, sugiere la importancia de rápidas innovaciones técnicas para ir más allá de la dependencia de los combustibles fósiles en el funcionamiento de los nuevos hábitats urbanos. Desde que se publicó la versión original del libro en inglés en 2020, el precio de la electricidad generada por energía solar ha seguido bajando de forma espectacular, abriendo posibilidades de un futuro mejor para muchas personas. En junio de 2024, la revista The Economist llegó a anunciar el «Amanecer de la Era Solar».
No obstante, para que este futuro más prometedor se haga realidad, serán necesarias políticas que faciliten la rápida innovación de los sistemas energéticos y los códigos de construcción, del transporte público y una agricultura regenerativa que amortigüe los fenómenos extremos y potencie la diversidad biológica. Esto implica categorías geográficas que comprendan que está en marcha un cambio veloz y también que los mapas de espacios discretos que pueblan nuestra imaginación son sumamente engañosos respecto a lo que hay que hacer. La formulación del Antropoceno tiene la ventaja de condensar muchos de estos temas en un término conciso. Pero para que resulte útil, también debe dejar claro que las nociones tradicionales de geopolítica, y la supuestamente inevitable rivalidad de las grandes potencias y sus ambiciones territoriales, tienen que trascenderse si se quiere lograr seguridad para la mayoría de la humanidad en las próximas décadas.
Simon Dalby, octubre de 2024.
Capítulo 1 Revisitar la geopolítica
El hilo desgastado que conecta nuestro pasado con nuestro futuro no se limita al flujo del orden natural. La revolución ecológica desencadenada por el cambio climático también está revolucionando nuestro orden económico y político. En el ámbito financiero, como en el ámbito de la naturaleza, el pasado proporciona cada vez menos indicios sobre el futuro. Al igual que ocurre con las pautas de emigración de las aves que han dejado de relacionarse con las pautas de nacimiento de los insectos de los que se alimentan, o con los neveros de la montaña que han dejado de almacenar agua para los meses secos del verano, la economía se enfrenta a errores originados en el ciclo de retroalimentación entre el desorden en la atmósfera y el desorden en la tierra. Los vertiginosos cambios que se producen en el tiempo y la temperatura están dejando atrás nuestras ideas tradicionales de la evaluación de riesgos, redefiniendo el cálculo del éxito económico, revolucionando el statu quo geopolítico
(Mark Schapiro, 2016: xi).
1.1. ¿El regreso de la geopolítica?
Los titulares alarmantes de los últimos años indican que los enfrentamientos violentos están, otra vez, a la orden del día en la política global. Los análisis de los muros y vallas en las emigraciones y las fronteras, las intervenciones militares y la utilización de narrativas nacionalistas, principalmente por el gobierno de Trump, han hecho que suba la temperatura de los discursos en la política internacional, sobre todo en la enemistad tremendamente controvertida entre China y EE. UU. (Allison, 2017). Pero mucho antes de la primera elección de Trump los comentaristas y políticos habían prestado mucha atención a los antagonismos, las prioridades nacionalistas y las inquietudes acerca de la emigración, especialmente en Europa y América del Norte. A Walter Russell Mead (2014) le preocupaba que la política hostil entre al menos algunas grandes potencias indicara que la geopolítica había vuelto tras una época en que aparentemente había estado ausente. Si el término se utiliza en referencia a los enfrentamientos territoriales, y al uso de la fuerza militar o la amenaza de su uso, es evidente que los conflictos de Crimea, Ucrania, Cachemira, Palestina y Yemen, varias islas que se disputan China y Japón y varios Estados en el Sur del Mar de China, o la intervención de Rusia y Turquía en Siria, indicaban que, en efecto, la geopolítica estaba de vuelta. Los políticos populistas oportunistas a menudo responden a las crisis con xenofobia y amenazan con el empleo de la fuerza en vez de recurrir a una política inteligente. A Robert Kagan (2015) le inquietaba que el «peso de la geopolítica» actualmente estaría reduciendo el papel que tiene la democracia en la gobernanza global cuando los Estados autoritarios contraen sus músculos políticos.
En respuesta a esta idea, y en evidente contraste, John Ikenberry (2014) estaba igualmente convencido de que el orden liberal de las últimas décadas permanece intacto y que los combates regionales y la retórica nacionalista no están perjudicando a la globalización. Aparentemente, la geopolítica no ha vuelto, al menos no en el sentido de que el uso de la fuerza y la enemistad entre las grandes potencias constituya el tema más importante de la política internacional. No obstante, ha habido una fragmentación en la política internacional, y la lógica nacionalista y el aumento del control, los muros y los vallados de las fronteras se utilizan para tratar de consolidar las modalidades territoriales de poder. De forma inquietante, muchos políticos nacionalistas recurren en su lenguaje a las verdades geográficas que dan a entender que la movilidad y las emigraciones constituyen una amenaza para la supuesta estabilidad de las entidades políticas. Lo que realmente alarma a los académicos y comentaristas que se preocupan por la gobernanza global es el fracaso de las modalidades actuales de gobernanza para afrontar en el momento oportuno los numerosos cambios complejos conectados entre sí que se están produciendo.
Estos acontecimientos políticos también se producen en el contexto de la persistencia de planteamientos que recurren a los conceptos clásicos de la geopolítica, del mundo organizado en determinadas formas geográficas que conforman, cuando no determinan, la forma de proceder en política exterior e historia estratégica (Sloan, 2017). Mientras que Samuel Huntington (1996) se enorgullece del lugar en la mayoría de ese tipo de debates con su infame cartografía de las regiones culturales globales, Robert Kaplan (2012) y otros también utilizan el lenguaje geográfico para plantear que el contexto determina el destino. Los textos clásicos de Mackinder y Mahan vuelven a estar en boga en Estados Unidos en el análisis de la política china.
Ya sea por su simplicidad y facilidad de comprensión, o por el poder discursivo de sus defensores carismáticos e idiosincráticos, o simplemente su conexión con una audiencia receptiva a la seguridad y al inmovilismo en tiempos de cambios rápidos, estas visiones geopolíticas se niegan a desaparecer. Subestimar el papel del comercio y las finanzas globales, menospreciar las múltiples versiones de la soberanía y el poder que existen en el mundo y negar la posibilidad de perspectivas alternativas en la política mundial es lo que ha devuelto a Mackinder, Mahan y Monroe al primer plano del régimen global (Richardson, 2015: 236).
También en Europa la geopolítica clásica ha experimentado una resurrección donde los pensadores políticos recurren a planteamientos geográficos para que sirvan de contexto a las políticas del nuevo siglo (Guzzini, 2012).
Estos acontecimientos intelectuales y políticos son totalmente contrarios al academicismo más reciente y las observaciones que hacen hincapié en el aumento de la interconectividad de la economía global y el dinamismo de la globalización, que está cambiando continuamente los modelos de producción y comercio (Agnew, 2009). El resurgimiento del interés por las cuestiones geopolíticas en las investigaciones académicas a lo largo de las últimas décadas, y no solamente en los análisis recientes sobre política exterior, implica una asociación más profunda tanto con las formas de representación política que estructuran el debate político como con estas geografías de la economía política global que cambian tan velozmente.
Pero este análisis hasta el momento apenas conecta de forma explícita con las cuestiones de la rápida transformación del medio ambiente, otro asunto urgente y directamente relacionado con la política global. Este capítulo sugiere que para abordar el cambio geopolítico es preciso asociar las representaciones geográficas y la cambiante economía política global con los análisis de la transformación contemporánea del Sistema Tierra, y concentrarse en el creciente debate sobre el Antropoceno. El lenguaje geológico, como en el caso de la utilización del término Antropoceno, puede resultar útil sobre todo debido a que las formas convencionales de gobernanza medioambiental se han quedado muy cortas para combatir el cambio global. Basarse en la teoría geopolítica tradicional puede resultar considerablemente útil para los políticos populistas, nacionalistas, y más expresamente, fascistas, pero en la medida en que dichos principios estructuran la política haciendo hincapié en la separación, la competición y el conflicto, están dificultando mucho más abordar las peligrosas transformaciones globales de nuestra época.
1.2. Pensar geopolíticamente
En la síntesis que hace de la geopolítica, Klaus Dodds indica tres aspectos principales:
El primero se relaciona con las cuestiones de influencia y poder sobre el espacio y el territorio. En segundo lugar, utiliza estructuras geográficas para comprender los asuntos mundiales. Las plantillas geográficas populares incluyen «esferas de influencia», «bloques», «patio trasero», «vecindarios», y «extranjero cercano». En tercer lugar, la geopolítica está orientada al futuro. Ofrece información sobre la forma en que probablemente se comporten los Estados debido a que sus intereses son fundamentalmente los mismos. Es preciso que los Estados garanticen los recursos, protejan el territorio incluyendo las fronteras y organicen su población (Dodds, 2019: 3).
Así pues, la geopolítica atañe a los asuntos contextuales que configuran la política en una escala planetaria, a los enfrentamientos por el poder y el antagonismo de grandes Estados e imperios que se han desarrollado en los últimos siglos a medida que crecía la economía y las tecnologías daban paso a nuevas posibilidades para los seres humanos (Agnew, 2003). También trata de las tentativas asociadas para dividir políticamente el mundo en diversas configuraciones espaciales, imperios, bloques y elementos como los planteamientos de Carl Schmitt (Minca y Rowan, 2015) utilizados en el pensamiento nazi. Nomos de la Tierra de Schmitt (2006) planteaba diversas divisiones del mundo y la superioridad de las modalidades legales y de autoridad europeas pero se basaba en una geografía anacrónica determinada y una visión limitada de las consecuencias transformadoras de la economía global. Estos conceptos contrastan con otras modalidades históricas de geopolítica, los planteamientos mucho más evidentemente dinámicos de otros textos, que consideraban que los Estados eran organismos que se enfrentaban y competían entre sí (Klinke, 2019). Puede que Schmitt haya sido un pensador más influyente en la Alemania nazi que Karl Haushofer, al que se suele responsabilizar de iniciar a Adolf Hitler en la teoría de Friedrich Ratzel sobre la competencia entre los Estados por el espacio, y, por consiguiente, en las perniciosas ideas de lebensraum, el espacio vital, que caracterizan las ambiciones nazis de reconfigurar por la fuerza el mapa de Europa (Snyder, 2015).
La geopolítica actual trata de la rivalidad de los Estados, de los intentos de dominar, cuando no de gobernar, lugares, y de controlar lugares tanto cercanos como lejanos. Las capacidades materiales son importantes en lo que respecta a la política militar y la aptitud para configurar las disposiciones internacionales, y, lo que no es menos importante, en asuntos como los acuerdos comerciales y el suministro de energía. Las rivalidades geopolíticas se refieren, en términos de Grove (2019), a los modos de vida y a la imposición, a menudo violenta, de esos modos de vida y su extensión a distintos territorios. La enemistad geopolítica suele ser una cuestión de geoeconomía, y a menudo la influencia está mucho más relacionada con el potencial económico y las estrategias de desarrollo que con cuestiones militares (Essex, 2013). La geopolítica tiene que ver ahora fundamentalmente con la búsqueda de seguridad entendida a menudo en relación con la manera de propiciar la propagación de las modalidades de la economía moderna utilizando prácticas de desarrollo (Power, 2019).
La producción académica de geopolítica de las últimas décadas, a menudo con el título de posmoderna o más concretamente de «geopolítica crítica», ha investigado de qué forma este lenguaje geográfico tiene importantes consecuencias políticas (Toal, 1996). Incluso una reflexión bastante limitada sobre la historia reciente se plantea que las entidades geográficas de la política global no son permanentes ni inmutables sino temporales, contingentes y relacionales: el Muro de Berlín se ha desmantelado; el CheckpointCharlie ahora es un destino turístico. No obstante, las representaciones geográficas en muchas ocasiones prescinden de este cuestionamiento crítico precisamente porque en apariencia son indiscutibles y parecen permanentes. Esta «cultura geopolítica» especifica el papel del Estado en relación con otros Estados tanto respecto a la forma en que el lenguaje geográfico suele estructurar las narrativas nacionalistas concretas de la patria, como en la forma en que dicho lenguaje configura marcos de referencia interpretativos más amplios de supuesta autonomía territorial, estrategia general y justificaciones del uso de la fuerza en los asuntos internacionales (Toal, 2017).
Tales planteamientos suelen vincular las fantasías tecnológicas de control geográfico con la soberanía territorial y con la supuesta inviolabilidad de las fronteras nacionales (Brown, 2010). Asociados con el llamamiento al vigor marcial constituyen un concepto emocionante en la oratoria política, que asocia el miedo con la necesidad de ejercer la fuerza para proporcionar seguridad en tiempos revueltos. Recurrir a las amenazas externas ante las supuestas estabilidades internas es una modalidad potente de discurso que se utiliza repetidamente en la política estadounidense (Dalby, 2013a), especialmente en los discursos de Donald Trump sobre la construcción de un muro como solución al supuesto problema de la migración. Aproximadamente al mismo tiempo, en el referéndum del Brexit, los discursos que apoyaban el bando de los que querían irse subrayaron el miedo a la influencia de los inmigrantes en el Estado británico. Una vez que estas entidades cartográficas se convierten en las suposiciones hegemónicas de cómo se organiza el mundo —en que las fronteras parecen características «naturales» y permanentes (Fall, 2010)— estas categorías geográficas se convierten en herramientas poderosas para los responsables políticos deseosos de destacar las diferencias y los peligros de una superficie planetaria heterogénea.
El examen de Benjamin Ho (2014) de la excepcionalidad china señala los riesgos de asumir identidades permanentes e inamovibles en la teoría geopolítica allí, también, y de suponer que la geografía ofrece verdades eternas. En un mundo de cambios vertiginosos, esta suposición puede ser engañosa de muchas maneras. Las relaciones entre lugares son esenciales y han cambiado con gran rapidez debido a los procesos de globalización que implican cambios en los patrones geográficos de fabricación y de asociaciones comerciales. Son mucho más importantes que los antagonismos militares que suelen llamar tanto la atención en la teoría geopolítica relacionada con la política exterior. Sí, los conflictos militares son importantes, y las tecnologías de la época de la Segunda Guerra Mundial fueron fundamentales para poner en marcha la aceleración actual de la globalización primero durante la Guerra Fría y luego posteriormente (Farish, 2010). Pero las cuestiones militares han sido un factor secundario en la pauta general de la economía global aunque algunas estrategias industriales regionales estuvieran claramente involucradas en la época de la Guerra Fría en ambos lados del telón de acero.
El análisis más reciente de John Agnew (2015) de la geopolítica y la globalización es provechoso desde el punto de vista analítico para explicar estos planteamientos importantes pero que son mucho más amplios. Como en el caso de otros estudiosos que han retomado la historia de la teoría geopolítica en los últimos tiempos (Kearn, 2013), Agnew señala que los planteamientos de la geopolítica de principios del siglo xx, en lo que respecta a suposiciones naturalizadas de las entidades geográficas competidoras espacialmente autónomas, escondían un corpus más amplio de teoría histórica que destacaba las conexiones entre lugares, los flujos de recursos desde las colonias a los centros imperiales, así como los problemas más amplios sobre los entornos geográficos, los acuerdos comerciales y los intercambios culturales. Remontándonos a la reconstrucción de las actividades imperiales de Alejandro Magno que hicieron Montesquieu y Voltaire para potenciar la interacción cultural y comercial entre las regiones que él conquistaba, Agnew (2015) sostiene de forma atinada que el restringido sentido territorial de las entidades competidoras de finales del siglo xix ocultó este sentido más amplio de la geopolítica y, de paso, constituyó una falsa dicotomía de la geopolítica versus la globalización.
Como han señalado recientemente los políticos populistas —enérgicamente en algunos casos— la promesa de la soberanía, la lógica geográfica de espacios supuestamente independientes, debería ser el principio rector de la política mundial. Alegar que la globalización es el peligro para este orden, y que las economías extranjeras amenazan la prosperidad nacional funciona bien con los temores xenofóbicos y las identidades simplistas basadas en el lugar. En el populismo actual se trata, en parte, de movilizar los temores económicos de mucha gente cuyos trabajos se han eliminado, o cuyas aspiraciones se han frustrado a causa de las rápidas innovaciones que se han producido en la economía global (Derber y Magrass, 2019). Culpar a otros, en lugar de hacerlo a los cambios económicos o al comportamiento de las empresas, funciona. Los limpios recuadros coloreados de los Estados-nación de los mapas políticos desmienten la complejidad de estas interconexiones; tanto los procesos económicos como los ecológicos actualmente se refieren a conexiones entre estos espacios supuestamente independientes.
La interpretación propuesta por Agnew (2015) demuestra que los procesos de la geopolítica son parte integrante de la expansión de la globalización a lo largo del último medio siglo. Los esfuerzos de EE. UU. para promocionar el comercio y la inversión en algunas partes por lo menos de la economía global, una «geopolítica de la globalización», interactúa con las historias coloniales muy distintas de diversas formas de estatalidad, una «geopolítica del desarrollo», y más recientemente con las agencias internacionales emergentes en lo que denomina la «geopolítica de regulación», algo vagamente parecido a los procesos que Zurn (2018) resume en el término de gobernanza global. Estos procesos han configurado el modo en que funciona el mundo. En los términos de Panitch y Gindin (2012), la política exterior estadounidense ha convertido el mundo en algo seguro para el capitalismo y, de paso, ha beneficiado en gran medida a los intereses agrícolas e industriales de origen estadounidense. El poder blando (soft power) estadounidense, relacionado con sus llamamientos a la libertad y la atracción que ejerce el moderno estilo de vida consumista, también ha contribuido a propagar su modo de vida a muchas partes del mundo.
El planteamiento del Antropoceno deja claro que estas fuerzas globalizadoras del Estado, junto con el desarrollo económico, también son fuerzas geomórficas y medioambientales responsables de la reordenación de los paisajes, el control de los ríos, y el traslado de enormes cantidades de materiales para construir carreteras, líneas férreas y ciudades−actividades realizadas todas ellas con la intención de conectar el Estado con la economía global. La magnitud de la transformación de la biosfera causada por la historia de expansión del poder de Europa en los últimos quinientos años, no ha empezado a ser patente hasta las últimas décadas. La humanidad ha estado transformando su hogar planetario en una magnitud más drástica de lo que se ha sabido hasta hace muy poco (Fressoz, 2016).
El tercer aspecto de la geopolítica de Dodds (2019) —su planteamiento de que los Estados tienen intereses permanentes—, ha sido asumido durante mucho tiempo como algo dado por las personas que invocan el lenguaje geográfico en política. Sin embargo, como subraya la literatura geopolítica crítica, los rápidos cambios tecnológicos, el desarrollo económico y el cambio de estructuras de alianzas a menudo hacen que esta suposición sea discutible. En cambio, la rápida magnitud de la transformación que se está produciendo en la biosfera y la creciente importancia de la nueva tecnosfera1 en el Sistema Tierra (Haff, 2014) están alterando radicalmente los intereses de muchos Estados. A largo plazo es esencial para todos los Estados que exista una biosfera relativamente funcional. Tener acceso a los suministros de petróleo o carbón no les interesa a largo plazo en un mundo futuro de post-combustibles fósiles.
Esta transformación, y las luchas sobre cómo se desarrollará, constituye el nuevo contexto del pensamiento geopolítico, aunque sus importantes consecuencias hayan tardado en desafiar la imaginación geográfica contemporánea (Dalby, 2018). En parte, puede deberse a que las suposiciones espaciales sobre el mundo suelen estar desconectadas de los debates de economía y, por otra parte, de las cuestiones medioambientales y de la naturaleza. Estas distinciones ocultan las interrelaciones esenciales que son fundamentales actualmente para la trayectoria del cambio global. Como Neil Smith (1984) aclaró, el desarrollo desigual del capitalismo global trata de la producción en la naturaleza y el espacio simultáneamente. La geopolítica del Antropoceno ahora está mucho más relacionada con las consecuencias debidas a las decisiones de producción que toman los Estados y las empresas preponderantes en el sistema planetario, que ser una cuestión exclusivamente de antagonismos territoriales en una configuración geográfica supuestamente estable.
La velocidad del cambio climático, la elevación del nivel del mar, el descongelamiento del hielo del Mar Ártico son solamente los síntomas más evidentes del cambio, que —pese al progreso que hubo a finales de 2015 en París— todavía tienen que ser abordados en serio por los procesos de la política global. Todo esto ha convertido en algo meridianamente claro que el pensamiento geopolítico clásico, que una vez planteó que los climas de diversas partes del mundo determinaban el destino de las comunidades humanas, actualmente es regresiva.
La geopolítica está configurando los climas futuros, y no al revés (Dalby, 2015a). Por consiguiente, ya no tiene sentido considerar que el mundo es meramente el escenario exterior del drama humano, o una fuente de recursos o una cloaca donde arrojar la basura. El Antropoceno pone fin a estas distinciones entre la naturaleza y la humanidad. Vivimos en un mundo cada vez más artificial en el que hay que elegir entre reafirmar una política de dominación con fronteras cada vez más militarizadas, o intentos globales de innovación económica que reconozcan que las políticas de separación, y la invocación de la soberanía como argumento para eludir las responsabilidades transfronterizas, son insostenibles.
1.3. Reinterpretar la geopolítica en el Antropoceno
La cuestión del Antropoceno y por qué es importante para la geopolítica es que la humanidad está configurando su contexto en una escala global de una forma mucho más profunda que los planteamientos modernos que destacan la tecnología, la promesa del desarrollo, y supuestamente el dominio o control de la naturaleza que tradicionalmente han incluido. La modernidad tiene que ver con la velocidad del cambio, y más aún con la tecnología militar. Ahora bien, es importante admitir que el poder relativo de los Estados en el sistema mundial está mucho más relacionado con la producción económica y el capital que con sus capacidades militares; la hegemonía sobre todo en dar forma a la economía global (Agnew, 2005). Sí, las capacidades militares importan, y en tiempos de paz, la amenaza del uso de la fuerza siempre está latente en el sistema internacional. No obstante, a menudo el poder militar se deriva de las capacidades productivas, sobre todo en los últimos años cuando las armas de alta tecnología enormemente caras han pasado a controlar los aspectos estratégicos. Los recursos son fundamentales para adquirirlas y los ejércitos del estilo del siglo xx que hacen reclutamientos masivos son ahora mucho menos importantes. Pero, a largo plazo, el ascenso y el declive de las potencias está relacionado principalmente con el potencial económico.
Esto parecería seguir ocurriendo aunque la rivalidad entre Estados y la conducta de los enfrentamientos para configurar el futuro se estén desarrollando cada vez más en las nuevas redes del ciberespacio. Desde la utilización inicial como armamento de los programas maliciosos, la utilización del virus informático Stuxnet por parte de los israelíes y los estadounidenses, pasando por los intentos posteriores de numerosos participantes estatales para infiltrarse en las infraestructuras y manipular la política, es evidente que los conflictos estatales están aumentando en el mundo electrónico de la rápida expansión de internet y de la inteligencia artificial (Sanger, 2019). El asunto principal en este caso, que coincide con el argumento sobre el cambio climático de las siguientes páginas, es que las interrelaciones, las redes y las consecuencias distantes, las llamadas «tele-conexiones» (Benzie et al., 2018) constituyen la geografía que importa cada vez más en los asuntos humanos. En la medida que los conflictos futuros puedan implicar un sabotaje de la infraestructura para crear desastres artificiales (Briggs y Matejova, 2019), la conexión de los asuntos medioambientales con la seguridad se destaca como el nuevo entorno del Antropoceno. Pero las cuestiones más delicadas de las conductas ilícitas en la red o de la agresión directa utilizando métodos informáticos quedan fuera del alcance de este libro, aunque probablemente sean importantes en la próximas décadas.
La elevación del nivel del mar, las potenciales alteraciones agrícolas, el peligro de los incendios desmedidos, las sequías y las temperaturas extremas están cambiando las conjeturas de las relaciones internacionales. Esto es geopolítico en el sentido de que las decisiones políticas sobre las modalidades de economía, y especialmente las decisiones sobre las fuentes de energía (GlobalCommision of the Geopolitics of Energy Transformation, 2019), actualmente están configurando directamente las circunstancias futuras de la humanidad, reconvirtiendo literalmente partes sustanciales del «geo». Las decisiones sobre si potenciar la capacidad para extraer combustibles fósiles frente a la mayor producción de placas solares, o si utilizar procedimientos para regenerar los bosques en vez de talarlos, ahora tienen consecuencias de una magnitud tan grande que están alterando el funcionamiento del Sistema Tierra. Este es el nuevo contexto de la geopolítica.
Si se imponen decisiones políticas a la altura para cambiar a las energías renovables y se adoptan estrategias económicas ecológicas, el futuro será muy distinto que si se mantiene la prioridad de seguir ampliando el uso de los combustibles fósiles. Estas dos vías conducen a dos resultados muy distintos para las generaciones futuras: el mundo se encamina a un recorrido de efecto invernadero o bien a un Sistema Tierra estabilizado (Steffen et al., 2018). Los sistemas de energía y la utilización del poder del fuego no son solo una cuestión del poder relativo que se tenga en el sistema internacional, tema tradicional de la geopolítica, sino que actualmente son una cuestión de determinar la configuración futura del Sistema Tierra. Si las energías renovables y la reducción gradual de los combustibles fósiles son prioritarios, la situación futura para la humanidad podría ser relativamente estable. Sin embargo, proseguir con la estrategia de utilizar la potencia del fuego —tanto respecto a las capacidades militares como a la actividad económica basada en los combustibles fósiles (Dalby, 2018)— provocará alteraciones cada vez más aceleradas, en que la subida del nivel del mar alterará muchas cosas y habrá patrones climáticos impredecibles y muy extremos, sequías, tormentas, y deterioro de la infraestructura y la agricultura.
La cuestión de determinar el futuro añade esta nueva perspectiva del Antropoceno a las concepciones tradicionales de la geopolítica; ese tema es lo que examina este libro. Solo es un comienzo; hay que reflexionar mucho más sobre las implicaciones de estos nuevos planteamientos del Antropoceno. En estas circunstancias, es preciso replantearse básicamente los principios clásicos de la seguridad —tanto la seguridad nacional de los Estados como la seguridad global del conjunto del sistema—, asunto que se está empezando a difundir en numerosas partes de la sociedad actual a medida que es cada vez más difícil pasar por alto la magnitud de los impactos del cambio climático. No se necesita menos en estas circunstancias admitidas recientemente que incluyen el término Antropoceno, motivo del título Geopolítica del Antropoceno.
Asociadas con esta situación están las ideas que impregnan gran parte del trabajo crítico de la geopolítica en las últimas décadas: las suposiciones geográficas sobre la naturaleza del orden político mundial son esenciales para proyectar la política de seguridad (Dodds, Kuus y Sharp, 2013). Este hecho ha sido puesto de relieve por los planteamientos que tiene el gobierno de Trump de la política internacional como escenario para competir, y su rechazo implícito de la propuesta de que existe un sistema internacional de alguna importancia. Aunque esto coincida con las propias suposiciones de Trump sobre la competición y el dominio de la manera en que está el mundo, las consecuencias para el Sistema Tierra serán importantes si la modalidad de economía de combustibles fósiles que él preconiza predomina en la economía global mucho más tiempo. Las políticas de Trump precisan un rechazo del sistema internacional y de las consecuencias ecológicas del desarrollo de los combustibles fósiles —directamente respecto al cambio climático e indirectamente respecto a la crisis de extinción global que están causando la apropiación de recursos en constante expansión y el cambio en el uso de la tierra—.
Oponerse a esta contextualización del planeta como escenario de competición es esencial para cualquier forma de geopolítica que tome en serio las ideas que comprende el planteamiento del Antropoceno. La naturaleza interrelacionada de la gente y los lugares, y el papel de la actividad económica presente en la transformación del contexto ecológico a escala global, tiene que integrarse ahora en cualquier análisis de geopolítica. Asociado con este hecho está el cambio ontológico fundamental que incorpora a la humanidad y sus productos en un Sistema Tierra cambiante, y no como si fueran entidades distintas, separadas en cierto modo del resto de la naturaleza, que tratan de dominarla o que se ven amenazadas por ella. Como grupo de premisas geográficas para la conducta humana, estas segregaciones básicamente no funcionarán para crear disposiciones razonables de gobernanza en el futuro. Las estrategias territoriales tradicionales, en que la seguridad se entiende como impedir la intromisión en los límites de un espacio definido, se basan en un mundo estable y en espacios relativamente autónomos. Ni la estabilidad ni la autonomía entendidas como se hacía tradicionalmente se corresponden con las transformaciones contemporáneas, pero de momento las importantes implicaciones políticas de esta circunstancia no gozan de una aceptación general.
El nuevo contexto del Antropoceno requiere un cambio conceptual que transite desde los conceptos de protección medioambiental al de producción de escala geológica. La humanidad industrial añade un nuevo elemento al Sistema Tierra, denominado a menudo tecnosfera, que se está expandiendo y, al hacerlo, está demoliendo o reorganizando muchas partes de la biosfera (Zalasiewicz et al., 2017). La alimentan principalmente los combustibles fósiles que están añadiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero y ocasionando por tanto la desestabilización climática. El fracaso a la hora de frenar el ritmo del cambio climático, y de tratar de propiciar la emigración de numerosas especies, incluidos los seres humanos, para adaptarnos al cambio medioambiental sólo empeorará las cosas. Una política de separación, de Estados soberanos con fronteras permanentes y jurisdicción exclusiva, que insistan en sus prerrogativas individuales, independientemente de las consecuencias transfronterizas, constituye un anatema para ambas políticas, la de moderación, relacionada con impedir el futuro cambio climático, y la de adaptación, relacionada con la forma de afrontar los cambios que ya se están produciendo en el sistema.
1.4. Sobre el libro
Este libro examina las implicaciones que tiene para la seguridad este reconocimiento innovador del cambio en la situación humana: contrasta nuevas ideas con los fundamentos modernos de la geopolítica que plantean los asuntos en términos de luchas por dominar espacios y afirmar la primacía en la rivalidad de las grandes potencias. No lograr reaccionar a las nuevas circunstancias del Antropoceno implica un camino hacia una inestabilidad climática acelerada. A menos que se aborden en un futuro inmediato las causas de las alteraciones climáticas, y se generen instituciones internacionales adecuadas para hacer frente a las alteraciones que ya son inevitables, el pronóstico a largo plazo para este mundo es malo: una serie de conflictos potencialmente desastrosos, mientras las élites intentan conservar el control de forma violenta. Admitir que ésta es la situación de la humanidad en el futuro será fundamental para poner en práctica innovaciones en la gobernanza global; al hacerlo, se cuestiona la concepción geopolítica moderna que utiliza la energía que crea la tecnología para dominar su entorno en un mundo de Estados en competencia.
Considerar detenidamente de qué forma la globalización —en cuanto aumento y aceleración de las conexiones entre lugares, gente y productos—amenaza ahora la integridad ecológica en la escala planetaria y, por lo tanto, las suposiciones tradicionales de que la rivalidad estatal constituye la situación específica de la humanidad, es el argumento que sigue a esta introducción y se amplía en otros nueve capítulos. Los veloces cambios en el Sistema Tierra requieren un análisis que no considere que las geografías estables de los Estados-nación permanentes son el entorno específico donde opera la globalización. Actualmente también es preciso que entendamos que las disputas por la sostenibilidad no se atienen a las divisiones tradicionales ni siquiera entre imperios rivales. La geopolítica del Antropoceno trata de la forma en que se está transformando el Sistema Tierra con distintas consecuencias para la gente y los lugares dependiendo en gran medida de cómo están conectados con la economía global, y lo que les amenaza según la ubicación que tengan en estos procesos.
El capítulo 2, «La ampliación del nicho humano», narra la historia cada vez más conocida del Antropoceno, y el modo en que consideramos actualmente que la humanidad es una fuerza que ha transformado radicalmente el funcionamiento del Sistema Tierra. Los orígenes se remontan a cuestiones como el surgimiento del homo sapiens, principalmente a la domesticación del fuego y el aumento de poder que dio a los primeros homínidos para alterar el paisaje. La propagación de la agricultura, la metalurgia, y de elementos como la invención del cemento aceleraron estas transformaciones. Es del todo posible que las primeras actividades agrícolas evitaran otro período glacial en la reciente historia del planeta. También cabe la posibilidad de que la destrucción de las poblaciones originarias tras la conquista europea de las Américas ocasionara la suficiente reforestación, y la consiguiente reducción de los niveles de dióxido de carbono, como para causar la pequeña edad de hielo que se produjo en el siglo xvii. Es evidente que la posterior propagación del colonialismo europeo, alimentado cada vez más por el carbón, el petróleo y el gas, ha ocasionado un cambio climático acelerado así como, debido a la pesca y la agricultura, una extinción masiva en el sistema planetario. El periodo del Holoceno ha acabado; ahora vivimos en las nuevas circunstancias del Antropoceno.
El capítulo 3 explora esta nueva concepción del entorno que ha ocasionado la globalización. Las nuevas perspectivas de la ciencia del Sistema Tierra plantean que cualquier debate actual sobre el desarrollo sostenible debe tener en cuenta las posibilidades de cambios rápidos de fase en la biosfera. Estas nuevas circunstancias son el resultado de la gran aceleración de las actividades humanas en las últimas generaciones, especialmente de las actividades de la última época de intensificación de la globalización. El marco de los límites planetarios que analiza dónde están los umbrales potenciales del Sistema Tierra, y que destaca la importancia de mantener las actividades humanas dentro de esos límites, constituye actualmente la principal referencia intelectual para reflexionar sobre las cuestiones de la gobernanza global. Restringir las actividades humanas a un «espacio operativo seguro» definido por los límites ecológicos principales del Sistema Tierra es fundamental para la sostenibilidad, pero la planificación tiene que admitir que es muy probable que se avecinen cambios rápidamente. Las implicaciones de este hecho plantean que las propuestas de transición ecológica tienen que ir más allá de los conceptos de seguridad nacional para admitir que las acciones humanas están determinando la futura configuración del planeta, y cambiando, por lo tanto, el entorno geopolítico.
El capítulo 4 se centra en cómo el siglo xx creó un orden geopolítico de Estados territoriales y reivindicaciones de espacio relacionadas que se basan en una soberanía en el interior de unas fronteras establecidas. Esta solución al tema de la identidad política también redujo la importancia del territorio como causa de guerra, prohibiendo de forma efectiva la expansión geográfica como actividad política legítima. No obstante, de este modo, fronteras coloniales arbitrarias y accidentes de la historia han conformado gran parte del mapa político mundial. A medida que el cambio climático se acelera, esta cartografía política estable presenta un problema importante debido a que la migración —la modalidad más básica de adaptación medioambiental a las circunstancias cambiantes— hoy se concibe como una amenaza potencial por lo menos en algunas partes del orden estable de la geopolítica moderna. En las consecuencias humanas que tienen la subida del nivel del mar, las sequías y las inundaciones, intervienen economías políticas globales complejas de agricultura, utilización y posesión de la tierra. Para los que están obligados a marcharse, la soberanía territorial ahora representa un obstáculo importante para su seguridad. Así pues, la creencia moderna implícita de que la geografía estable es el telón de fondo del orden político basado en la soberanía territorial se pone hoy en cuestión por las consecuencias materiales involuntarias de la transformación medioambiental, que indica que lo que hay que asegurar hoy es la habilidad para adaptarse, y no la perpetuación del statu quo geopolítico.
Este debate de la geopolítica también se relaciona con otras modalidades de creación de fronteras, muchas de las que son fundamentales para la administración de los recursos y los intentos contradictorios para gestionar la flora y la fauna. El capítulo 5 demuestra que mientras que las cuestiones medioambientales rara vez respetan las fronteras políticas, las iniciativas para gobernar los recursos, la contaminación, la flora y la fauna y otros asuntos son determinadas de forma significativa por la jurisdicción territorial. La regulación directa, las restricciones comerciales y las formas de cooperación internacional han configurado las tentativas globales de gobernanza medioambiental mientras que las ideas de la «conservación de fortaleza» (fortress conservation)2 a menudo recurren a la exclusividad territorial. El entorno para estas medidas ha ido cambiando tanto a consecuencia del crecimiento de la economía global y como a consecuencia de las transformaciones biofísicas que forman parte de esta expansión en la época de la gran aceleración. Las propuestas de adaptación climática a menudo se acogían a procedimientos de cercado y expulsión que son contraproducentes. Las nuevas circunstancias debidas al cambio acelerado del Antropoceno configuran ahora el panorama de la política en tanto que numerosos responsables políticos se enfrentan a la puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto requiere repensar las prácticas fronterizas que rigen las cuestiones ambientales y las relaciones del territorio con la función ecológica. Este replanteamiento es necesario actualmente también por el aumento de la inestabilidad del sistema natural, la nueva circunstancia de la ausencia de estacionalidad y lo inadecuado de la suposición de estabilidad de una línea de base para afrontar los rápidos cambios a través de las fronteras.
Pese a las imperiosas necesidades de pensar en la sostenibilidad, y la falta de adecuación de la soberanía en el nivel del Estado o de las medidas prácticas para poner límites a numerosos fenómenos para afrontar las nuevas circunstancias del Antropoceno, el capítulo 6 expone de qué modo los debates sobre la energía y la seguridad climática continúan atascados en modalidades de pensamiento y preceptos políticos que llevan mucho tiempo anticuados. El clima se ha convertido en los últimos años en una cuestión de deliberación sobre la seguridad, debido a la percepción cada vez más clara de que ya se está produciendo un cambio que tiene el potencial de perturbar gravemente a los Estados y las economías en las próximas décadas. Así pues, lo que la «seguridad» ha estado asegurando está transformando en nuestros días las circunstancias materiales que desde el principio hicieron posible el capitalismo fósil. Hoy la seguridad requiere un replanteamiento de los principios básicos del capitalismo de combustibles fósiles para intentar superar los peores aspectos de la fractura metabólica que subyace a la modernidad. Se trata de un desafío que, al menos hasta ahora, parece de una envergadura bastante superior a la capacidad de los planificadores del Estado y de los pensadores de seguridad en afrontar de forma de forma efectiva, a pesar de las tentativas de emplear innovaciones de mercado para transformar los sistemas de energía. Por tanto, la economía política internacional y los estudios de seguridad están indisolublemente asociados, dado que la base material que subyace con la crisis climática y ecológica está comprometida.
El fracaso para afrontar el nuevo contexto de pensamiento de la seguridad y la energía implica que es probable que las catástrofes y las alteraciones continúen preocupando a los responsables políticos. Reflexionar sobre los múltiples planteamientos de lo que es necesario hacer requiere que nos dediquemos al análisis de estos debates políticos. Esto es lo que se hace en el Capítulo 7. Los desastres como las fugas radiactivas de la central nuclear de Fukushima, y los planes potencialmente desastrosos para hacer ingeniería geográfica del clima en las próximas décadas, ponen de manifiesto que el entorno humano se está reformando en el Antropoceno, y las ideas convencionales de la soberanía estatal no son un marco adecuado para su gobernanza. La humanidad es actualmente un participante de escala geológica, y no solo biológica; las catástrofes ayudan a aclarar este aspecto fundamental y su importancia para considerar las nuevas formaciones geosociales.
El resurgimiento del pensamiento explícitamente geopolítico, el nacionalismo en el caso del Brexit, el populismo de derechas en Europa y en América Latina, así como la elección de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, trae consigo una potente reafirmación de los supuestos de la geopolítica moderna de rivalidad interestatal como situación global establecida y la eficacia de las fronteras para afrontar las crisis contemporáneas. El Capítulo 8 examina más detenidamente estos argumentos y la importancia de aclarar los presupuestos geográficos en el discurso político ante el legado de la globalización. Las implicaciones de esta situación son que las expresiones populistas de la identidad, y las expresiones nostálgicas de una edad de oro de la modernidad alimentada por el petróleo dificultan cada vez más afrontar el cambio climático. La reafirmación de las fronteras en una biosfera que cambia rápidamente es una invocación retrógrada que perjudica las iniciativas para proporcionar seguridad medioambiental a una humanidad urbanizada. Si queremos tomar en serio la sostenibilidad, es indispensable que la geopolítica sea pensada más explícitamente en relación con las categorías del Antropoceno. Si no se hace, el futuro de la humanidad es sombrío.





























