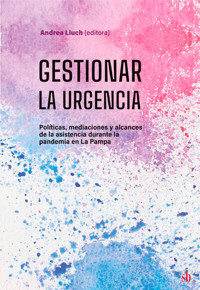
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La crisis del coronavirus fue un acontecimiento inédito y traumático. Para mitigar los efectos negativos de las restricciones y cierres de la economía, los gobiernos de todo el mundo aplicaron políticas en un tiempo muy breve. Aunque similares, variaron en amplitud, alcance y relación con sus destinatarios: los hogares, las empresas, los sistemas de salud o los bancos. En la Argentina, la puesta en práctica de medidas paliativas fue rápida, aunque el país se encontraba en una precaria situación económica y recesión. En una economía declinante, un Estado con sus arcas fiscales quebradas, una sociedad con hogares pobres en aumento, la pandemia exacerbó estas dificultades y afectó, incluso, a quienes habían logrado mantenerse a salvo hasta entonces. En el marco de un proyecto Pisac-Covid 19 coordinado por la doctora Mariana Heredia, autora de la introducción de este libro, un nutrido y federal grupo de investigadores en ciencias sociales y humanidades investigaron las políticas adoptadas para sostener la supervivencia material de unidades domésticas y productivas en la emergencia. Este libro se concentra en la experiencia de La Pampa para postular las particularidades regionales que la pandemia cinceló en el país. Los cinco capítulos analizan la performance económica, productiva y laboral, el estudio de las iniciativas del estado provincial y las municipalidades frente a la crisis, el despliegue local de las principales herramientas de políticas públicas nacional para apoyar a los hogares (IFE) y a las unidades productivas (ATP), junto con otras medidas de apoyo crediticio, hasta el análisis de los espacios de mediación de las principales cámaras empresariales y gremios en La Pampa durante la pandemia. Esta obra, además, condensa una doble experiencia: la de atravesar la pandemia investigando sobre la pandemia y la del trabajo compartido reflexionando sobre las políticas públicas, la experiencia de los destinatarios y los diversos mediadores comprometidos en su implementación en un contexto de emergencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gestionar la urgencia: políticas, mediaciones y alcances de la asistencia durante la pandemia en La Pampa
Gestionar la urgencia : políticas, mediaciones y alcances de la asistencia durante la
pandemia en La Pampa / Mariana Heredia ... [et al.] ; editado por Andrea Lluch. -
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : SB, 2023.
Libro digital, EPUB
ISBN 978-631-6503-12-1
1. Políticas Públicas. 2. Pandemias. 3. La Pampa. I. Heredia, Mariana. II. Lluch, Andrea, ed.
CDD 303.480982
ISBN: 978-631-6503-12-1
© Andrea Lluch, 2023
© Sb editorial, 2023
Piedras 113, 4º 8 - C1070AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54) (11) 2153-0851 - WhatsApp: +54 9 11 3012-7592
www.editorialsb.com • [email protected]m.ar
1ª edición, abril de 2023
Director general: Andrés C. Telesca ([email protected])
Diseño de cubierta e interior: Cecilia Ricci ([email protected])
Editora: Juana Colombani ([email protected])
Introducción
Enfrentar la pandemia en la Argentina.Bitácora de dos experiencias inéditas
Mariana Heredia
Como en los relatos de viaje, los cuadernos de bitácora sirven para dejar registro de experiencias intensas. Son apenas un primer borrador de la historia, huellas sobre las que se escribirán después reflexiones más meditadas sobre los eventos banales o extraordinarios que acompañaron la travesía. De algún modo, los trabajos que componen esta obra y que se nutren del proyecto Pisac Covid-191 que tuve el gusto de dirigir son una suerte de bitácora de dos sucesos extraordinarios.
El primero fue la crisis del coronavirus, uno de los acontecimientos más traumáticos de los últimos tiempos que transformó nuestro mundo de un modo que resultaba impensable algunos meses antes. De pronto, en los puntos más distantes del planeta, se detuvieron numerosas actividades económicas y gran parte de la humanidad se replegó en sus hogares a la espera de que se clarificaran las causas del mal y el tratamiento para enfrentarlo. En la Argentina, la crisis del Covid-19 venía a sumarse a una situación que era ya delicada. Ante una economía declinante, un Estado con sus arcas fiscales quebradas, una sociedad cuyos hogares pobres iban en aumento, la pandemia afectó incluso a quienes habían logrado mantenerse a salvo hasta entonces.
En ese marco disruptivo, algunos intelectuales se regocijaron de que por fin se detuviera la lógica frenética del capitalismo y sus efectos destructivos sobre la naturaleza y las poblaciones más vulnerables.2 Otros temieron que las consecuencias negativas fueran aún más graves y durables de lo esperado. Más que a hacer proyecciones sobre el futuro, los estudiosos de las ciencias sociales intentamos calibrar nuestras herramientas de investigación y análisis para examinar con atención el modo en que la sociedad –en sus hogares, lugares de trabajo, empresas, puestos de dirección– intentaba hacer frente a los acontecimientos. Intentamos observar, como fuera posible, la manera en que las personas y sus organizaciones resolvían, con los recursos disponibles, los desafíos que les planteaban el riesgo sanitario y las medidas de aislamiento adoptadas para evitar su propagación.
Quienes participamos del proyecto Pisac-Covid 19 tuvimos ocasión de compartir otra experiencia inédita de la cual, espero, estas páginas constituyen también apenas un primer registro. En un espacio universitario y científico cada vez más disperso y especializado, nos propusimos trabajar a distancia pero codo a codo en un estudio que permitiera comprender lo que estaba ocurriendo y ofrecer algunas pistas para que el Estado y sus autoridades pudieran actuar mejor frente al padecimiento de los argentinos.
Con el fin de contribuir a este objetivo, nos propusimos investigar las políticas adoptadas para sostener la supervivencia material de unidades domésticas y productivas en la emergencia. Para hacerlo, abarcamos tanto el diagnóstico como el diseño y sobre todo la implementación de estas iniciativas. Consideramos tanto los requisitos estipulados por las normas (y sus modificaciones) como los participantes (organizaciones estatales como no estatales, personas como formularios) implicados en la difusión, empadronamiento y evaluación de las solicitudes hasta las experiencias concretas de funcionarios, mediadores y beneficiarios (potenciales y efectivos), pertenecientes a hogares de distinto nivel de ingresos y a empresas de distinta actividad y tamaño. El foco en los trámites nos sirvió como enlace entre preocupaciones macro y micro, entre decisiones y resultados atentos a los agregados nacionales y provinciales con reconstrucciones sensibles a la complejidad de las experiencias biográficas.
Acordada y llevada a cabo por los diez centros de investigación que participaron del proyecto, la estrategia metodológica escogida fue de carácter descriptivo. Nos dedicamos tanto a la recolección y análisis de información estadística disponible, como al análisis de las políticas públicas (centrado en los decretos y normativas de las instituciones encargadas), la indagación de las mediaciones (a través de entrevistas con funcionarios, facilitadores, beneficiarios así como del estudio de documentos de implementación y plataformas) como al examen comparativo de los resultados obtenidos (a partir de los datos agregados y las experiencias relevadas) en los distintos aglomerados analizados. De este modo, el estudio integró análisis cuanti y cualitativos, utilizó datos secundarios y produjo datos primarios.
La composición del equipo revela la magnitud de la tarea realizada. Varios de los directores de estos centros de investigación se conocían de experiencias anteriores y tenían sensibilidades teóricas y metodológicas compartidas. Otros se sumaron para esta tarea y fuimos conociéndonos sobre la marcha. Martín Armelino (de la Universidad de General Sarmiento en el AMBA), Claudia Daniel (del IDES en el AMBA), María Ayelén Flores (de la Escuela de Gobierno del Chaco), Florencia Gutiérrez (de la Universidad de Tucumán), Andrea Lluch (de la Universidad de La Pampa), Virginia Mellado (del INCIHUSA de Mendoza), Silvia Morón (de la Universidad de Córdoba), Gabriel Obradovich (de la Universidad del Litoral en Santa Fe) y Susana Vidoz (de la Universidad San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia) dirigieron junto conmigo (en la Universidad de San Martín), una red de trabajo comprometida con la producción de conocimiento y la formación de estudiantes y tesistas. A este equipo se sumaron Guido Giorgi y Catalina Roig desde la Agencia I+D+I así como Yamila Sahakian y Carla Campagnale de la Escuela IDAES que nos fueron asistiendo, con diligencia, a lo largo de todo el recorrido.
El equipo de Santa Rosa hizo una contribución fundamental a la realización del proyecto. Compuesto originariamente por un grupo de 7 miembros nucleados alrededor del IESHOLP, una unidad de doble dependencia entre el CONICET y la UNLPam, el equipo aportó sus conocimientos en temáticas de desarrollo económico y social regional. A su vez, al sumar investigadores de dos Facultades (de Ciencias Humanas y la de Ciencias Económicas y Jurídicas) se destacó por su espíritu interdisciplinario, con raigambre en distintas carreras. Al interés y colaboración prestado por quienes fueron entrevistados por el proyecto, se sumó la apertura de diversas entidades provinciales o distintos organismos públicos y privados) de conocer y apropiarse de los conocimientos producidos por el proyecto, la aspiración mayor de nuestra investigación.
La organización de dos reuniones abiertas a la comunidad en agosto de 2021 y un workshop en agosto de 2022 abrieron un espacio para la presentación e intercambio con quienes pudieran estar interesados y permitieron discutir los capítulos que integran esta obra tributaria, a su vez, de cada uno de los grandes ejes que cubrió el proyecto.
Inicia así la discusión de la experiencia de La Pampa, el aporte de María Florencia Correa Deza, Beatríz Alvarez y María Agostina Zulli quienes desentrañan algunos procesos e indicadores para analizar la performance económica, productiva y laboral de la provincia durante el año 2020. Luego, el capítulo dos, autoría de Stella Cornelis y María Dolores Linares, realiza un exhaustivo detalle de las iniciativas del estado provincial y las municipalidades de Santa Rosa y Toay frente a la crisis. Los capítulos tres y cuatro recuperaran los testimonios de beneficiarios de las principales herramientas de políticas públicas nacional. Así, el tercer capítulo se centra en el despliegue del IFE en La Pampa. Para ello, Bestabé Policastro desmenuza la particular experiencia de implementación del IFE en los sectores populares del conglomerado Santa Rosa-Toay. Mientras que el cuarto capítulo, escrito por Andrea Lluch, analiza al sector privado y el modo en que dueños o gerentes y trabajadores se enfrentaron a la paralización de muchas actividades económicas y a la extensión de la ayuda pública, con foco en el programa ATP y en la acción crediticia del Banco de La Pampa. En ambos capítulos, y para aproximarnos a esa experiencia de tramitación, acceso y uso del IFE y el ATP, como de otras políticas públicas, se indaga en el papel de los facilitadores formales e informales de la asistencia pública (a quienes llamamos “mediadores”). Sobre este aspecto se centra el quinto y último capítulo, obra de Enzo Martínez y Alejandro Dulitzky, quienes analizan los espacios de mediación de las principales cámaras empresariales y gremios en La Pampa durante la pandemia. Los relatos de estos mediadores contribuyen a confirmar regularidades y especificidades del caso local.
Esta obra que el lector hoy tiene en sus manos condensa, además de los temas antes descritos, una doble experiencia: la de atravesar la pandemia investigando sobre la pandemia y la el trabajo compartido. Esta situación nos ofreció la posibilidad de encontrar un sentido trascendente a los meses más difíciles del aislamiento. A la vez juntos y a distancia, construimos un compromiso ciudadano y profesional que nos permitió alcanzar los resultados que aquí se presentan, en este caso, al condensar la experiencia de La Pampa, uno de los nodos que conformó el proyecto. Ojalá estas dos bitácoras –de lo que aprendimos en el proyecto y con su realización– sean fundamento de mejores políticas públicas y de intercambios académicos y universitarios más intensos en los años por venir.
Bitácora de la experiencia socioeconómica de la pandemia en la Argentina3
Con el fin de comprender el impacto social y económico de la crisis del Covid 19, examinamos, a través de las fuentes estadísticas disponibles, la situación de las actividades productivas, las empresas, los hogares y la población del país antes y después de este acontecimiento extraordinario. Si bien compilamos una diversidad de estadísticas y registros públicos subnacionales, fueron los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del Ministerio de Economía y de Trabajo los que nos permitieron desarrollar un análisis comparado.
Si bien nuestra primera conclusión fue que la pandemia no inició, sino que profundizó una compleja situación previa, la magnitud de la caída no puede subestimarse. La actividad económica se retrajo casi un 11 % en marzo, y luego bruscamente en el mes de abril (25,3 %, siempre en términos interanuales) del 2020. Esta evolución agregada encubre grandes diferencias. Siguiendo las clasificaciones y los datos provistos por el INDEC, las actividades vinculadas con la agricultura, la ganadería, la electricidad, el gas, el agua y la intermediación financiera se posicionaron como las ramas con menores contracciones. A su vez, las tareas desarrolladas en los sectores de minas y canteras, pesca, servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, administración publica, enseñanza, industria manufacturera, servicios sociales y de salud, comercio, transporte, almacenamiento y comunicaciones presentaron caídas cercanas al promedio. Finalmente, entre las ramas más afectadas, con caídas abruptas y superiores al 50 % interanual, se encontraban los servicios de hotelería, restaurantes, servicios comunitarios, sociales y personales así como la construcción.
Las provincias acusaron un impacto diferencial según cual fuera su estructura productiva en cada caso; no obstante, como en todos los aglomerados urbanos estudiados el sector de servicios es el que más población emplea, observamos también numerosas similitudes. Aunque su peso fuera diferente, siempre fueron las empresas turísticas, culturales, los proveedores de bienes o servicios no indispensables quienes se vieron más perjudicados y hasta interrumpidos. Entre ellos, las empresas y los trabajadores con mayor grado de informalidad resultaron las primeras víctimas de la interrupción de los intercambios económicos y comerciales. En la medida en que toda la sociedad conoció un proceso de retracción y empobrecimiento, aumentó el número de los hogares pobres e indigentes. Fueron también las poblaciones históricamente fragilizadas las que quedaron fuera de las actividades laborales y sin percibir ingresos. En San Miguel de Tucumán, en Malvinas Argentinas, en gran Mendoza o en Comodoro Rivadavia, la crisis se abatió con particular virulencia sobre los sectores informales, las mujeres y los jóvenes.
Conscientes de que, una vez adoptada la estrategia de aislamiento social, el freno súbito de la actividad tendría graves efectos, las autoridades buscaron estrategias para mitigar todo lo posible las consecuencias sociales y económicas de esta paralización. El gobierno nacional definió, desde el principio, dos grandes destinatarios (Etchemendy, Espinosa y Pastrana, 2021). Por un lado, con el acuerdo de sindicatos y cámaras empresarias, intentó proteger a las empresas y a los trabajadores registrados que se verían más afectados por el cese de actividades. Para hacerlo, en marzo de 2020, prohibió los despidos, habilitó suspensiones temporales de trabajadores y garantizó el pago de, al menos, el 75 % del salario. Unos días más tarde, el 10 de abril, adoptaría el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Por otro lado, estaban los que no contaban con vínculos laborales registrados o tenían fuentes de ingreso precarias. Para ellos, las autoridades organizaron la distribución de bolsones de comida y productos de higiene al tiempo que, el 23 de marzo del 2020, se promulgaba el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
El IFE y el ATP no fueron las únicas medidas de asistencia. Sí se distinguieron por haber sido las más tempranas, masivas y conocidas. El IFE consistió en una transferencia monetaria no condicionada de 10.000 pesos por hogar, destinada a quienes no tenían ingresos, los tenían, pero eran muy bajos y no registraban grandes consumos recientes ni patrimonios que los eximieran de una “situación de real necesidad”. Se realizaron tres transferencias, en abril, junio y agosto de 2020 y, en su ronda más generosa, el IFE alcanzó a casi nueve millones de personas. El ATP incluía una diversidad de beneficios destinados a empresas y trabajadores con el objetivo de sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo. Su medida más conocida, la compensación salarial, alcanzó, en su primera ronda, a casi dos millones y medio de trabajadores y a más de 300.000 empresas. Pero el salario complementario pagado por el Estado era solo una de las ayudas brindadas por el ATP: también se reducían y reprogramaban las contribuciones patronales y se ofrecían créditos a tasa preferencial.
Como en otros países contemporáneamente (Colclough, 2022), la innovación fundamental del IFE y el ATP radicó sobre todo en que tuvieron lugar en el marco de un completo trastrocamiento de las rutinas burocráticas y de una apelación jamás vista a los registros y plataformas digitales del Estado nacional. Como documentaron Arcidiácono y Perelmiter (2020), de modo remoto, los funcionarios de las más diversas oficinas públicas intentaron dar continuidad a los trámites, minimizando los encuentros cara a cara. Esta desterritorialización de la acción estatal y su inscripción en herramientas digitales neutralizó en cierto punto la importancia de la cercanía a las agencias públicas y dotó a estas iniciativas de mecanismos, criterios y experiencias de acceso muy semejantes en todo el país. A través de internet primero y de cuentas bancarias o transferencias canalizadas por el Correo Argentino después, los fondos provistos por el Estado nacional fluyeran a los parajes más distantes del territorio nacional.
Tantas veces la mirada nacional se confunde con la del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, en tiempos de virtualización, el riesgo sería creer que hubo una sola experiencia de la pandemia y de las políticas de asistencia llamadas a contrarrestarla. Es innegable que el IFE y el ATP fueron medidas que alcanzaron a hogares y empresas argentinas en todo el territorio. No obstante, cuando se las mira de cerca, la importancia relativa de estas medidas a nivel provincial revela la diversa composición social y económica de las unidades políticas del país (González y Cáceres, 2018). Mientras la proporción de población de entre 18 y 65 años alcanzada por el IFE fue mayor (alrededor del 40 %) en las provincias del norte, no llegó al 20 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni al 25 % en la Patagonia.4 Sin ser exactas, las proporciones se condicen con la magnitud diferencial de los hogares pobres que residen en los dos extremos del territorio nacional. Algo semejante ocurre con el ATP. Miradas en términos absolutos, más de la mitad de las compañías beneficiadas se localizaban en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, alrededor de un 10 % en Córdoba y Santa Fe, con porcentajes irrisorios en Tierra del Fuego, Formosa o La Rioja.5 Si se tiene en cuenta la magnitud productiva de las provincias, se pone en evidencia que la cobertura del salario complementario fue relativamente mayor en aquellas con mayor cantidad de unidades productivas y trabajadores formalizados. Cruzando diversa información estadística, concluimos que, mientras el ATP alcanzó a casi el 70 % de las empresas privadas radicadas en provincia de Buenos Aires, no llegó al 40 % en Chaco o La Pampa.6
No solo las estructuras económicas y sociales provinciales imprimieron particularidades a la recepción de las políticas públicas diseñadas por el gobierno nacional, gobernaciones y municipios acompañaron además estos esfuerzos con sus propias medidas. En la medida en que constituye un Estado Federal, uno de los grandes desafíos para las autoridades argentinas es cómo coordinar esfuerzos en un territorio vasto y diverso (Acuña, 2019; Bonvecchi, 2008; Leiras, 2013). Por eso, tras identificar y analizar las políticas adoptadas por los municipios y gobernaciones comprendidos en los aglomerados analizados, movilizamos las casi 600 entradas identificadas para analizar la división federal del trabajo asistencial.7 Precisamos entonces que, más allá de los tamaños y recursos de sus jurisdicciones, la mayoría de los gobernadores e intendentes se concentraron en ofrecer exenciones o postergaciones en el pago de impuestos, flexibilizaciones en ciertas reglamentaciones o incluso algunas heterodoxias para asistir a los más vulnerables. Aunque no existió una coordinación explícita, fue configurándose una particular división federal del trabajo asistencial.
Entre las estadísticas y las iniciativas oficiales se situaba la experiencia de millones de argentinos que tramitaron, con mayor o menor éxito, la ayuda estatal. En efecto, las distintas empresas y hogares no estaban igualmente expuestos a los riesgos y reacomodamientos de la pandemia, ni tampoco equipados en forma equivalente para responder a esta mano tendida por el Estado. Así, incluso en una etapa histórica en la cual los dispositivos técnicos adquirieron una centralidad mayúscula, la pandemia siguió revelando la importancia de las personas que ofician como mediadores del Estado, tanto en sus distintos niveles como en los grupos heterogéneos que componen la sociedad. En medio del aislamiento y el distanciamiento social, en un contexto de digitalización de los trámites para obtener ayuda, los lazos sociales entre los argentinos no perdieron vitalidad ni importancia.
En relación con el IFE, si bien el perfil de los perceptores fue amplio y presentó una diversidad de situaciones socioeconómicas, ubicación, cantidad y composición de los hogares, su mayoría (62 %) eran trabajadores informales o estaban desempleados. La implementación de esta política implicó la movilización de recursos informáticos y, en algunos casos, la intervención de facilitadores resultó imprescindible para completar la inscripción. Según el relato de los protagonistas, las plazas de los municipios, los patios de las Iglesias, las calles de los barrios de emergencia se transformaron en espacios donde ir a buscar ese contacto humano que permitiera completar los trámites. Allí se apostaron párrocos, asistentes sociales, punteros, funcionarios de la ANSES para asistir a quienes lo necesitaran en la carga de la solicitud. La centralidad del sistema informático de la Anses exigió, y por lo tanto propició, cierto grado de alfabetización digital de las poblaciones vulnerables. Al tiempo que el IFE ponía en evidencia la desconexión de muchos beneficiarios del sistema bancario, forzaba un proceso inédito de bancarización.
Para la implementación del ATP también se destaca la intervención de mediadores, muy especialmente los contadores, que fueron los principales operadores de la inscripción en la página de la AFIP. A diferencia del IFE, el ATP sufrió modificaciones en sus sucesivas rondas para dirigirlo a las empresas y trabajadores más necesitados. El requisito de ciertos niveles máximos de facturación interanual resultó claro y ofició como una (auto)exclusión automática del beneficio. No obstante, el dispositivo no solo fue achicando el número de beneficiarios. Gracias a la intervención de representantes sindicales y corporativos y al registro más preciso de la evolución de distintas actividades en la AFIP, logró ir calibrando mejor los criterios de inclusión y exclusión para alcanzar de manera más focalizada a quienes más lo necesitaban.
La comparación entre el IFE y el ATP revela, de este modo, con claridad la diversa complejidad que enfrentan las autoridades para llegar a poblaciones informales y formales. Aunque son deseables en todos los niveles, los avances en el conocimiento y los registros serían particularmente pertinentes a la hora de mejorar la captación y la asistencia de las unidades domésticas y productivas desaventajadas. No sorprende que a los sectores más visibles para el Estado, con mayor cohesión y representación corporativa, con mejor acceso a los despachos públicos les resulte más fácil recibir ayuda que a aquellos que no cumplen con estas condiciones.
A la hora de evaluar los aportes de esta investigación en la interfaz entre ciencias sociales y políticas públicas, comprobamos la potencia y debilidad de las instituciones argentinas. El apoyo determinante del Presidente, la concentración de atribuciones en la vicejefatura de Gabinete, la alta coordinación y eficacia con la que actuaron un conjunto acotado de ministerios permitió actuar con rapidez y eficacia. No obstante, dificultades legales, técnicas, fiscales y administrativas impidieron calibrar mejor la asistencia y sostenerla cuando todavía no había pasado lo peor de la crisis. Sobre estas lecciones podrá apoyarse la elaboración de nuevas políticas públicas, el diseño, la segmentación e implementación de las futuras medidas de asistencia.
Notas sobre un proyecto federal e interdisciplinario excepcional
La noción de academia recubre en la mayor parte del mundo un campo relativamente elitista donde convergen docencia e investigación. No es así en la Argentina. La vocación masiva y profesionalizante de las universidades públicas tanto como los bajos salarios y las intervenciones violentas de los gobiernos autoritarios instituyeron, a todo lo largo del siglo XX, una singular separación. De un lado, quedó un extendido sistema de instituciones de educación superior; del otro, se desarrollaron un conjunto de centros más o menos autónomos donde se fueron alojando investigadores, muchos de ellos financiados, desde 1958, por el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET). Mientras, con muy pocas excepciones, las universidades privadas replicaban el desdén de las públicas por la investigación, éstas, con pocas intermitencias, compensaban el carácter gratuito e irrestricto de las carreras de grado con un pequeño porcentaje de dedicaciones docentes exclusivas y salarios mucho más bajos que en el resto de la región.
Como tan bien documentan Fernanda Beigel y Gustavo Sorá (2019), hubo una expansión notable a comienzos del siglo XXI que llenó de dinamismo los claustros universitarios y las actividades científicas. En el caso de las ciencias sociales y humanas unos pocos números alcanzan para dar cuenta de esta vitalidad. Los estudiantes en carreras universitarias de grado en estas disciplinas crecieron de manera sostenida desde el retorno a la democracia, mucho más en ciencias sociales que en humanidades. Si bien las tasas de graduación son comparativamente bajas, los titulares de diplomas universitarios en humanidades crecieron moderadamente y en ciencias sociales se triplicaron entre 1995 y 2015. El progreso en las inscripciones y titulaciones en programas de posgrado (maestrías y doctorado) fue aún mayor porque la oferta apenas se había desarrollado hasta fines de la década de 1990. Los estudiantes de doctorado en estas disciplinas aumentaron más de un 200 % entre 2006 y 2012 y los jóvenes doctores pasaron de 37 a 637 y de 74 a 447 entre 2001 y 2015 en ciencias sociales y humanidades respectivamente. El incremento de investigadores a tiempo completo presentó un crecimiento más explosivo porque su estancamiento había sido mayor. Mientras el número de investigadores en ciencias sociales y humanas de todo el país empleados por el CONICET eran cerca de 250 en 1983 y no habían alcanzado los 750 en 1999, superaban los 2000 en 2015.8
El creciente interés y la inyección de recursos no alcanzaron para quebrar la dualidad del campo académico argentino. Una diversidad de programas intentó incentivar estudios de posgrado, tareas de investigación y producción de conocimiento entre los profesores universitarios. El CONICET, por su parte, valoró el desarrollo de tareas de docencia a tiempo parcial y más tardíamente incentivó el acercamiento entre universidades y centros de investigación. No obstante, como afirman Beigel y Bekerman (2019, p. 24) siguieron conviviendo dos mundos distintos con pocos intercambios y pasarelas. De un lado quedaron los investigadores cuyo principal empleador les exigía dedicarse casi a tiempo completo al desarrollo de proyectos, con trayectorias más internacionalizadas y con criterios de valoración que entronizaban losartículos en revistas indexadas. Del otro, siguieron estando los docentes, con muchas más horas de clase, circunscriptos a espacios más locales y que, en el mejor de los casos, lograban publicar contribuciones en revistas impresas o libros que difícilmente trascendían sus universidades de pertenencia. Cierto, gran parte de los investigadores y becarios de CONICET tienen su lugar de trabajo y su cargo docente en una universidad nacional. No quita que más allá de la convivencia en cátedras comunes y sus eventuales iniciativas, los incentivos ofrecidos a cada grupo tendieron a replicar el desencuentro. En palabras de Beigel y Bekerman (2019, p. 102), “un profesor o profesora titular de una universidad nacional, con antecedentes de transferencia y de docencia podría perder un concurso para ingresar al CONICET, mientras que un investigador/a del CONICET con muchas publicaciones internacionales, pero sin antecedentes docentes, probablemente no tendría ninguna chance en un concurso en una universidad pública”.
Estas lógicas (dislocadas) de producción y transmisión de conocimiento perjudican sobre todo a las provincias donde se presentan de manera más aguda y con menos alternativas. Sería injusto soslayar la disparidad de la distribución demográfica en el país a la que ya hemos aludido. No obstante, la concentración de estudiantes es mayor y lo es aún más la de investigadores. Por un lado, según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, alrededor de un 50 % de los estudiantes en ciencias sociales y humanidades de universidades nacionales se concentra en el AMBA, apenas el 3,5 % lo hace en el nordeste (compuesto por cuatro provincias: Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones).9 Como lo evidencian Beigel, Gallardo y Bekerman (2018, p. 229), valores semejantes se observan en la distribución de los centros de estudio. La concentración de los investigadores es más aguda: en el AMBA residen el 63 % de los especialistas dedicados tiempo completo en CONICET a la investigación en esta área y apenas el 4 % está radicado en alguna provincia patagónica, 2 % en alguna del nordeste y un 4 % en Santa Fe y Entre Ríos (Beigel y Sorá, 2019, p. 344).
La historia y la sedimentación institucional penaliza así, muy especialmente, a los profesores investigadores de las provincias y conspira finalmente contra todo el sistema. Mientras que, en el área metropolitana de Buenos Aires, con su densidad poblacional y universitaria, estudiantes, docentes e investigadores detentan mayores opciones, en las provincias, el peso de la universidad pública ejerce un arco de influencia casi excluyente, reservando a los titulares de cátedra y las autoridades una capacidad de incidir en el reclutamiento y la promoción del personal docente con muy pocos contrapesos. A su vez, las formas de publicación valoradas llevan a que los especialistas de las provincias reserven su producción para libros o revistas locales, publicados en general en papel y con muy poca circulación por otros espacios académicos del país. Más allá de la calidad de sus producciones, su posibilidad de ser leídos y valorados fuera de sus aglomerados es casi nula. No sorprende, como concluye Juan Piovani (2015, pp. 85-86), que
en la mayoría de los casos los equipos han investigado de manera relativamente aislada, sin lograr el desarrollo de mecanismos sinérgicos capaces de poner en relación a expertos de diversos ámbitos institucionales y a instituciones de diferentes zonas geográficas del país. [...] salvo algunas pocas excepciones, no se cuenta en la Argentina con investigaciones comprehensivas en las que se aborden objetos problemáticos de las ciencias sociales con cobertura territorial y poblacional global.
Sobre la base de este diagnóstico, surgió en 2009 el Consejo Nacional de Decanos en Ciencias Sociales (CONDESOC) y poco más tarde el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). Con la representación de las principales autoridades de las Facultades o unidades académicas dependientes de las Universidades Nacionales y dedicadas a carreras tales como Comunicación Social, Ciencia Política, Sociología y Trabajo Social, se generó un espacio de reconocimiento mutuo, en pos del fortalecimiento del intercambio universitario y la realización de actividades académicas conjuntas.10 En una primera fase, el PISAC se dio por tarea analizar la producción de las ciencias sociales argentinas y la construcción de estados de la cuestión sobre núcleos temáticos seleccionados, analizar el sistema y producir una encuesta de alcance nacional.
Tras cumplir con estos objetivos y frente a la pandemia, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación lanzó la convocatoria PISAC-Covid 19 de la cual esta obra es tributaria.11 El llamado supuso un conjunto de condiciones excepcionales para el financiamiento de las ciencias sociales y humanas en el país. La primera era la conformación de equipos interdisciplinarios con la representación de al menos seis centros de investigación ubicados en distintos puntos del territorio nacional. La segunda, la producción de bases de datos y conocimientos en ciertas áreas definidas como prioritarias destinados a contribuir a la elaboración y mejora de las políticas públicas. La tercera, la posibilidad de contar, en tiempo y forma, con los recursos económicos, humanos y administrativos dedicados a cumplir con los objetivos planteados.
Como otras formas de organización social, los equipos de investigación revisten formas distintas. Pueden ser una agregación de esfuerzos individuales dispersos (donde cada objetivo y su rendición queda a cargo de una persona), la combinación de un pequeño grupo que dirige y equipos subcontratados con un fin preestablecido (por ejemplo, consultoras externas encargadas de la recolección de la información) o pueden constituir un trabajo gestado y desplegado de manera conjunta por los implicados. Esta última modalidad de trabajo adoptó nuestro proyecto con la doble vocación de integrar y formar a jóvenes estudiantes y graduados en ciencias sociales y de producir conocimiento de calidad.
Los diez centros de estudio distribuidos en ocho aglomerados del país integraron a casi ciento cincuenta miembros, de al menos tres generaciones de profesionales, con carreras de grado y posgrado tan diversas como la economía, el trabajo social, la comunicación, la historia, la ciencia política, la antropología y la sociología. Cada equipo local estuvo dirigido por un investigador de experiencia acompañado de un conjunto de responsables por objetivo. Aunque naturalmente los economistas tendieron a concentrarse en el análisis cualitativo y los trabajadores sociales en la realización y el análisis de las entrevistas, el proyecto intentó propiciar un diálogo entre las disciplinas que construyera conocimiento de manera colaborativa.
Como los objetivos planteados requerían a la vez formar a las nuevas generaciones y alcanzar acuerdos entre los investigadores formados, el proyecto se desplegó en reuniones mensuales para consensuar las decisiones metodológicas, las herramientas y estrategias de investigación. Una vez recogidos los datos, hubo reuniones adicionales con expertos en distintos aspectos del proyecto que abrieron pistas fundamentales para el análisis.
La pandemia y sus trastrocamientos fueron a la vez condición de posibilidad y fricción para todos los participantes. En activo intercambio durante meses a través de plataformas digitales, el equipo solo pudo encontrarse una vez cara a cara hacia el final y para analizar los resultados. Como la mayoría de los argentinos, que siguieron trabajando en condiciones de aislamiento social y con los niños escolarizados remotamente, los miembros del equipo tuvieron que combinar acrecentadas responsabilidades familiares, con una vida universitaria y académica desarrollada a distancia. En este sentido, vale destacar que a la configuración universitaria comentada y a la erosión de las remuneraciones provocada por la inflación se agregó el hecho de que los proyectos financiados por el tesoro nacional no contemplan estipendio alguno para los investigadores responsables. Fue el compromiso con la tarea y el espíritu de cuerpo lo que nos mantuvo unidos hasta culminar la tarea.
Palabras finales
En un mundo que celebra el individualismo y las personalidades extraordinarias, la pandemia puso de manifiesto una lección que pocos subrayan: incluso en condiciones extremas de aislamiento nadie se salva solo. Si muchos de nosotros pudimos permanecer protegidos en nuestros hogares fue porque otros arriesgaron su vida para que pudiéramos aprovisionándonos de bienes y servicios fundamentales. Si muchos lograron sortear o sobrevivir al contagio fue por el esfuerzo del personal de salud y de la ciencia que logró avanzar en tratamientos y vacunas para contrarrestar el avance del virus o para curar a los enfermos. Si logramos retomar una vida normal sin poner en riesgo nuestras vidas ni la de los seres queridos es porque las campañas de vacunación fueron organizadas y bienvenidas por la mayoría de los ciudadanos.
Algo semejante podría decirse de este proyecto. No hay conocimiento socialmente útil si no interpela a los ciudadanos y sus comunidades, si no moviliza a estudiantes y docentes universitarios, si no se asienta en acuerdos epistemológicos y estrategias de análisis que aspiren a fortalecer la confianza en las interpretaciones –provisorias pero cada vez más robustas– que intentamos alcanzar. El conocimiento como casi todas las empresas humanas es una aventura colectiva que requiere movilizar y renovar pasiones y esfuerzos de distintas generaciones y donde cada cual, en una división de trabajo razonable, encuentre su lugar y su recompensa.
En estos momentos difíciles, las dos bitácoras que acabamos de sintetizar nos dejan una lección optimista: somos capaces de hacer grandes cosas cuando logramos ponernos de acuerdo y comprometernos en la construcción de un país mejor. La solución de los problemas que nos preocupan no será inmediata ni milagrosa. Vale entonces la pena volver sobre lo que fuimos capaces de hacer para proteger lo logrado y perfeccionarlo.
1 Nos referimos al proyecto PISAC-COVID 40 titulado “El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia. Iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada”.
2 Más allá de la sensibilidad de la autora, para facilitar la fluidez del texto, no emplearemos lenguaje inclusivo ni reiteraremos los sustantivos en femenino y masculino. Cuando la dimensión de género sea relevante, será mencionada de manera explícita.
3 Esta introducción recupera aspectos que fueron profundizados por distintos miembros del proyecto. Para un detalle de los hallazgos y contribuciones pueden consultarse los cuadernillos (por aglomerado, nacional y metodológico) publicados en la página de la Agencia así como el libro: Heredia (2022).
4 Fuente: MTEySS (2021) Alcance de la Seguridad Social Personas aportantes y beneficiarias. Tema especial: Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pp. 12. Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ass-pab-03-marzo-2021_210416.pdf
5 Fuente: Elaboración propia en base de https://datos.gob.ar/dataset/produccion-asistencia-emergencia-al-trabajo-produccion-atp/archivo/produccion_e2b12485-5017-4903-ad71-0edac04f6255.
6 Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, OEDE (MTEySS) y SIPA (AFIP), disponibles al 15/9/2021.
7





























