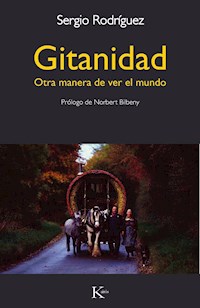
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Los gitanos constituyen la minoría cultural más antigua, numerosa y discriminada de Europa, de la que forman parte desde hace más de diez siglos. Y, a pesar de todo, son los grandes desconocidos de Occidente. Con la precisión del antropólogo y la profundidad del filósofo, el autor -que lleva trabajando con gitanos desde hace décadas- interpreta con brillantez el alma gitana y nos muestra con empatía qué significa ser gitano. Trascendiendo la visión meramente costumbrista, Sergio Rodríguez se centra en aspectos como el comportamiento ético, la espiritualidad, las concepciones estéticas o la manera gitana de ver el mundo, para llegar a la "gitanidad" (romipēn), un estado del ser y una forma de vida de claro origen índico que convierte a los gitanos en un fragmento de Oriente en medio de Occidente. Eso explica la larga historia de encuentros y desencuentros, de fascinación y discriminación, que ha habido entre gitanos y no gitanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2010 by Sergio Rodríguez
© de la edición en castellano:2011 by Editorial Kairós, S. A.Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España www.editorialkairos.com
Primera edición: Abril 2011Primera edición digital: Marzo 2013
ISBN: 978-84-7245-897-0ISBN epub: 978-84-9988-122-5ISBN kindle: 978-84-9988-290-1ISBN Google: 978-84-9988-074-7Depósito legal: B 6.321-2013
Composición: Replika Press Pvt. Ltd. India
Hemos intentado contactar con todos los propietarios de los derechos de autor de las imágenes. Lamentamos cualquier omisión o error, y nos comprometemos a rectificar los que nos señalen tan pronto como sea posible.
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Para mi hijo Yago
Para la familia Reyes,gitanos astigitanos
SUMARIO
Prólogo
Presentación
Parte I. INTRODUCCIÓNCómo he llegado hasta aquí
1. La reflexión científica sobre los gitanos
2. Un problema científico
3. Una nueva hipótesis de trabajo
4. Una nueva perspectiva metodológica
Parte II. LA REALIDAD GITANAEl horizonte existencial de los gitanos
5. Perspectiva biológica
6. Perspectiva histórica
7. Perspectiva cultural
8. Perspectiva social
Parte III. EPISTEMOLOGÍA GITANAVer el mundo a la manera gitana
9. Definición y clasificaciones de la epistemología
10. Origen y fundamentación del conocimiento entre los gitanos
11. Procesos epistemológicos y operaciones lógicas de los gitanos
12. El sentido de la filosofía del lenguaje
13. Historia de la lengua gitana
14. Características de la lengua gitana
15. La representación gitana de la realidad
16. La dimensión social del lenguaje entre los gitanos
Parte IV. ANTROPOLOGÍA GITANASer persona, en clave gitana
17. Definición y clasificaciones de la antropología
18. El modelo gitano de persona
19. El condicionante de la comunidad
20. El condicionante de la historia
Parte V. ÉTICA GITANAComportarse a la manera gitana
21. Definición y clasificaciones de la ética
22. La concepción gitana de acto libre
23. Valores y contravalores gitanos
24. Las normas morales gitanas
25. La educación moral entre los gitanos
Parte VI. ESTÉTICA GITANASentir a la manera gitana
26. Definición y clasificaciones de la estética
27. Estatuto del arte entre los gitanos
28. La obra de arte como fenómeno estético
29. Funciones estéticas de la experiencia artística
Parte VII. METAFÍSICA GITANALa trascendencia en la vida gitana
30. Definición y clasificaciones de la filosofía de la religión
31. Importancia de la religión en el pueblo gitano
32. Estatuto ontológico de la verdad revelada entre los gitanos
33. Procesos epistemológicos en las creencias religiosas de los gitanos
34. La dimensión religiosa de la existencia en la comunidad gitana
Parte VIII. CONCLUSIONESDestilando la esencia de la gitanidad
35. Primera hipótesis
36. Segunda hipótesis
37. Tercera hipótesis
38. La identidad gitana
39. A modo de epílogo
BibliografíaFuentes orales
Fuentes escritas
Otras fuentes (audiovisuales y sonoras)
Anexo
Imágenes
Agradecimientos
PRÓLOGO
No sé muy bien por qué dice el autor, en la Presentación, que el stablishment arremeterá contra su libro. Cree que, al ir más allá de las perspectivas académicas al uso, así sucederá.
Pero yo lo veo de distinta manera. Académico es todo libro o escrito que reúne los requisitos de constituir una aportación al conocimiento, sobre la base de un buen fundamento y la exigencia de rigor expositivo. Que el libro de Sergio Rodríguez es claro y posee un apoyo firme es indiscutible. Que aporta conocimiento no lo es menos. Es, pues, un libro académico, pero no academicista. Posee un estilo propio, preocupado por ir a la raíz de las cosas, y por narrar los resultados de este viaje de la inteligencia y la sensibilidad de una forma transparente y, a su pesar, quizás, persuasiva.
Por todo ello, a pesar de la estructura formal del texto y de sus innumerables citas, la presente obra consigue adentrarnos en el tema de estudio, la gitanidad, con la inmediatez y familiaridad que las obras academicistas no transmiten y la solidez metódica que la obras de puro ensayo polémico tampoco consiguen. De modo que los académicos aprendemos de este libro y el lector en general, también. Ambos encontramos en él las claves de la cultura gitana. No es un retrato, y menos la apología de sus usos y costumbres. Es una propuesta para entender paso a paso la gitanidad como cultura en el sentido más amplio y principal: como parte del mundo, no solo mirándose a sí misma, y como visión del mundo, “cosmovisión”, sin fijarse solo en alguna de sus perspectivas.
Pues lo más fácil, incluso desde el estudio académico, es incurrir en el tópico de lo gitano como un conjunto de rasgos étnicos autosuficientes y cerrados a la comparación en clave universal con otras culturas. Pero Sergio Rodríguez nos recuerda a lo largo de su trabajo que la cultura gitana está abierta al mundo y es evolutiva. Las claves que el autor nos suministra así lo recogen y a la vez, a su modo, lo fomentan. No es un “gitanista”, pero alienta, desde el conocimiento, a la comprensión de esta cultura, que es el mejor homenaje que se puede hacer a cualquier cultura. Él mismo nos dice que no «analiza», sino que «interpreta». Porque lo importante, añade, es captar lo «esencial». Es decir, que trata, y en gran medida lo consigue, de comprender eso que él llama la gitanidad.
Entonces, ¿qué mejor que al hablar o tratar de acercarnos a una cultura, como a un grupo de gente, pequeño o grande, hacer el esfuerzo de comprenderlos? Describir no basta, ni, en el otro extremo, destacar ideas. Entender no es comprender, aún, aunque es el primer gran paso para hacerlo. Comprender es, a la postre, lo que hace no sólo saber de algo o alguien, sino pasar a tenerlo en consideración; y si se trata de seres humanos, muy en especial, pasar a su respeto y reconocimiento. Este libro, pues, nos pone en la buena senda hacia el conocimiento más apropiado de la romipēn, comprendiéndola en y por sus claves principales –del arte a la religión, de la demografía a la metafísica, ¡ahí es nada!–, sin limitarse a los datos descriptivos ni a la enunciación de ideas generales. Puede un especialista, incluso un “gitanólogo”, ser magistral en este menester, el de la “explicación” de una cultura, y sin embargo destilar una actitud nada favorable a ella, o en la práctica este mismo analista ser beligerante con ella. El racismo y la xenofobia modernos cuentan con no pocos intelectuales y científicos que parecen conocer bien y respetar –en teoría– los grupos sociales o las comunidades culturales que estudian, pero que a la vez rechazan. La ciencia no basta para no discriminar; se necesita la sabiduría, comprender lo que se estudia.
Además de por dicha voluntad de comprensión, este libro tiene el mérito de propiciar el acercamiento entre la visión gitana y la del resto de culturas. Rodríguez se percata y da cuenta de la necesidad actual de convivir en sociedades irreversiblemente plurales y con instituciones pluralistas. La convivencia intercultural representa un cierto grado de pérdida o aculturación para todos. Es inevitable. Pero a la vez, y sobre todo, representa la obtención de una nueva cultura común, que coexiste con las particulares: la cultura de los derechos humanos, el respeto a la ley, la participación ciudadana, la solidaridad económica, el civismo, las expectativas de promoción personal, el respeto a la diversidad, la enriquecedora experiencia del intercambio cultural.
Ningún grupo o comunidad puede ni debe sustraerse a estas responsabilidades compartidas que van creando entre todos una nueva cultura cívica común. Por suerte, pues, el presente libro no es “monoculturalista”, ni de lo gitano ni de lo no gitano, sin caer tampoco en el multiculturalismo diferencialista, aquel que subraya lo diferente antes que lo común a todas las culturas. ¿No son los gitanos mismos quienes se quieren a sí mismos como los humanos?
NORBERT BILBENY
Catedrático de ÉticaUniversidad de Barcelona
PRESENTACIÓN
¿Ha tenido alguna vez una intuición? ¿Cómo decirlo… un presagio, una corazonada? Eso es lo que me sucedió hace algunos años, en un momento que no sabría precisar, tras miles de horas inmerso en el mundo gitano. Reparé en la enorme afinidad que había entre los gitanos y los indios. Fue como si un velo se destapara. Comprendí plenamente que la interpelación de una mirada, el tañido de una fragua, el desgarro de una voz, el estrépito de una trompeta, el misterio de una cítara, la fuerza de un abrazo… no eran sino expresiones de un mismo espíritu oriental que lleva más de cinco siglos entre nosotros.
Poco a poco, con esa nueva perspectiva, volví sobre mis pasos. Releí todo lo que tenía al alcance de temática gitana, que era mucho. Y todo lo que había caído en mis manos sobre el mundo oriental, que también era considerable. Mis libros empezaron a llenarse con extrañas marcas en algunos párrafos. La letra “G” aparecía por doquier, como misteriosas referencias que apuntaban a algo ausente y presente al mismo tiempo en el texto. Sí, indicaba que tenía que ver con los gitanos. Poco a poco lo vi claro: los gitanos eran una porción de Oriente en Occidente. ¿Soportarían esas intuiciones el contraste con la propia realidad? Así fue: mi intuición se confirmó, porque las notas tomadas tras algunas vivencias eran ondas que transmitían una misma resonancia que ha perdurado a través de los tiempos. Era, en síntesis, el alma gitana. Sí, me refiero a los gitanos: esa cultura que tenemos tan cerca y, a la vez, tan lejos de nosotros.
La sinceridad es uno de los principales valores que he aprendido de los gitanos. Así que, verdad en mano, debo decir que este no es un libro sobre gitanos “al uso”. Quien lo haya adquirido pensando que en él va a encontrar una descripción detallada del mundo gitano, se ha equivocado en su compra (pregunte al librero si aún está a tiempo de cambiarlo). No es un manual de gitanología, en el que se analiza hasta el más nimio de los detalles del comportamiento gitano, a la manera de un catálogo de usos y costumbres. Es un libro sobre gitanería, en su acepción positiva y genuina. O, formulado académicamente, es un ensayo sobre romipēn, es decir, la esencia de la gitanidad, a la manera de los tratados medievales sobre seres y estares. No se describe, sino que se explica, y no se analiza, sino que se interpreta. No ha sido mi intención ser exhaustivo sino esencial. Su objetivo es entender a los gitanos: su manera de pensar, de sentir, de comportarse, de expresarse, de trascenderse… y, sin la referencia a Oriente, eso resulta imposible.
En aras de esa sinceridad, también debo decir que esta obra se basa en la tesis doctoral en Filosofía que, bajo el título Romipēn: aproximación a la identidad de las personas de cultura gitana, expuse y defendí en el año 2009 en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, donde obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude y la propuesta al Premio Extraordinario de Doctorado. En ella quería dar respuesta a la cuestión central de la realidad gitana («¿Qué significa ser gitano?»), que permanecía aún sin respuesta tras casi dos siglos de producción científica sobre esta materia. Entre otros motivos, por no haber sido abordada. Y pretendía hacerlo superando los paradigmas académicos, basados en el idealismo y el estructuralismo, que han dominado esa misma producción (básicamente, la antropología social y cultural) desde mediados del siglo XX. De ahí que –de nuevo, la sinceridad–, sea una obra polémica, como fue una tesis polémica: no por la voluntad de provocar, sino por la reacción del stablishment, acomodado académica y económicamente en este tipo de reflexiones desde hace más de 40 años.
De ahí que haya sido necesario un trabajo de adaptación, a fin de transformar la tesis en un ensayo. Para ello, he optado por suprimir las cuestiones formales de tipo académico y dejar sólo las citas imprescindibles. También he reordenado y renombrado algunos epígrafes. Ha quedado intacto, sin embargo, el aparato demostrativo que acreditaba las afirmaciones fundamentales en el texto original. Gracias a ellas, la obra trasciende el propio género del ensayo, porque no apunta ideas ni impresiones, sino que formula teorías apoyadas en demostraciones. Partiendo de la propia realidad gitana, abstraída de sus coordenadas espacio-temporales, interpreta las actitudes profundas que subyacen bajo la mentalidad gitana, de forma más o menos consciente, hasta singularizar la “esencia gitana” presente en todos los gitanos y gitanas del mundo, pese a su diversidad. Esta común matriz identitaria es lo que denominamos romipēn, un estado del ser –de origen claramente oriental– que impregna todas las dimensiones de la existencia gitana y que convierte a los gitanos en una porción de Oriente en Occidente. Le invito a adentrarse en la cultura gitana sin prejuicios, positivos o negativos, y, por qué no, a adoptar algunos de los elementos que conforman la identidad gitana: a ser, en definitiva, un poco más gitanos.
EL AUTOR
Poblet, 2009-11
PARTE I. INTRODUCCIÓNCómo he llegado hasta aquí
1. LA REFLEXIÓN CIENTÍFICA SOBRE LOS GITANOS1
Pese a su aparente novedad, la reflexión de temática gitana es muy antigua. Se atribuye al lingüista Muhammad Ibn Menzur al-Misri ser uno de los primeros autores en citar a los gitanos, ni que sea indirectamente. En su obra Lisan al-Arab, escrita en el siglo XIV, explicaba que el sah Bahram Ghur de Persia había capturado en la India a unos zott para divertir a su pueblo, si bien no resulta evidente que aquellos músicos fueran lo que hoy conocemos por gitanos. No olvidemos que, entre los siglos XI y XIII, la población gitana se había establecido sucesivamente en Persia, Kurdistán y Capadocia, territorios musulmanes en mayor o menor medida.
Aun así, la fascinación por la cultura gitana resulta una constante en la Historia de Europa desde aquel mismo siglo XIV, momento de su llegada al continente. El carácter oriental de su apariencia, costumbres y lengua –tan distintos a los de tradición cultural de matriz semítico-greco-latina–, fascinó inicialmente a los europeos, lo que les llevó erróneamente a situar su origen en Egipto o a otorgarles una pretendida condición innata para el arte o la magia. Como del amor al odio hay un paso, también de esa fascinación pasaron pronto al menosprecio, motivando así las actitudes de rechazo –frecuentemente violento– que han caracterizado la casi totalidad de las relaciones entre gitanos y no gitanos2 hasta el siglo XX.
En el siglo XVIII, con la llegada de la Modernidad, la reflexión de temática gitana adquiere carácter científico. La filología fue la primera disciplina académica en abordarla de forma sistemática, a partir de la constatación fortuita que el seminarista húngaro Stefán Vályi hizo en 1760 sobre el origen indio de los gitanos. Esto llevó a numerosos lingüistas, sobre todo del ámbito germánico, a interesarse por la lengua gitana, una tendencia que continuó a lo largo del siglo XIX, con la consolidación de la lingüística como ciencia. Los analizaremos detenidamente en el epígrafe «La importancia de la investigación socio-lingüística».
El interés científico por la cultura gitana sería el origen, en 1888, de la creación de la Gypsy Lore Society, primera entidad del mundo dedicada a promover estudios de temática gitana. En algunos casos, la popularización de la etnografía como disciplina hizo que muchas de aquellas obras mezclaran la investigación filológica con la descripción costumbrista, confundiendo la lengua gitana con la jerga de los grupos excluidos de la sociedad. Esa tendencia tuvo su traslación en la literatura costumbrista, basada en la descripción de la fisonomía, indumentaria, costumbres o ambientes gitanos, de forma a menudo idealizada. Recordemos, sin ir más lejos, el viaje del pastor anglicano George Borrow por la España gitana de la década de 1830.
Esta doble tendencia filológica y etnográfica continuó hasta mediados del siglo XX, cuando el abanico de disciplinas interesadas por la realidad gitana aumentó con la incorporación de la medicina, la historia, la etnología y, más recientemente, la sociología y la pedagogía. Por lo que respecta a la filología, hay que destacar las importantes investigaciones del alemán Yaron Matras, el danés Peter Bakker o el francés Marcel Courthiade. En lo relativo a la etnografía, influenciada por otras disciplinas, debemos citar al macedonio Trajko Petrovski y al francés Bernard Leblon. Muy destacadas, en cambio, han sido las contribuciones de la historiografía, que ha dado autores de la talla del británico Donald Kenrick, desde la década de 1950, o el español Antonio Gómez-Alfaro, desde la de 1970. En cuanto a la etnología, más conocida como antropología social, son muchos los científicos que, a partir de la aplicación del estructuralismo al ámbito antropológico, durante la década de 1960, han aplicado a la temática gitana las pautas de investigación –basadas en la identificación de patrones– que otros autores habían aplicado a las poblaciones primigenias, especialmente africanas y americanas, así como a determinados ámbitos urbanos. En esta tendencia hay que destacar autores como el británico Thomas A. Acton, el francés Jean-Pierre Liégeois o la española Teresa San Román.3 Finalmente, dos disciplinas se han interesado más recientemente por la realidad gitana, durante la década de 1980: la sociología (que ha dado autores como el gitano norteamericano Ian F. Hancock) y la pedagogía (donde destacan, por méritos propios, el español José E. Abajo y el gitano búlgaro Hristo Kyuchukov).
Ese mismo siglo es también el de la incorporación de la medicina y la biología a la temática gitana, a partir de los resultados de la antropometría en el siglo anterior. Pero empezó con mal pie, con las macabras investigaciones de los científicos alemanes, entre 1936 y 1945, en los campos de trabajo, concentración y exterminio nazis. A causa de ello han sido, en comparación, pocos los médicos o biólogos que más tarde se han atrevido a investigar a los gitanos desde ambas disciplinas, circunscribiéndose básicamente sus estudios al ámbito alimentario, del crecimiento, patológico, epidemiológico, inmunitario o socio-sanitario.
Finalmente, vale la pena citar el importante impulso dado por la Iglesia católica o las Administraciones a las investigaciones de temática gitana. Fruto de ello fue la puesta en marcha de publicaciones científicas especializadas, como la francesa Études Tsiganes (París, 1955), la española Pomezia (Barcelona, 1965-1978), la italiana Lacio Drom (Roma, 1968) y la india Rromā4 (Chandigarh, la India, 1970). También permitieron la creación de centros como el Indian Institute of Rromani Studies (Chandigarh, la India), durante la década de 1970; el Centre de Recherches Tsiganes de la Universidad René Descartes (París, Francia), durante la de 1980; o el reciente Instituto Nacional de Cultura Gitana, fundación pública del Ministerio de Cultura, en la década de 2000.
1. Utilizaremos el término “gitanos” para referirnos a las personas de etnia o de cultura gitana, evitando así la perífrasis. Hay que entender esta expresión de forma inclusiva, al referirse a todas las personas de esta condición, independientemente de su sexo. En cambio, su uso variará como adjetivo: realidad gitana, comunidad gitana, historia gitana, joven gitano…
2. Esta expresión servirá para referirnos a quienes no son gitanos, evitando así cualquiera de los apelativos que se utilizan en el lenguaje oral: payos, gaché, lacré, busné, bengalé, castellanos, señores… todos ellos con una carga semántica, positiva o negativa. Además, la autoproclamación como payo es una tautología, porque uno no se afirma en contraposición a lo que no es sino, al contrario, diciendo lo que es. Así, por ejemplo, un alemán fuera de su país se referirá siempre a sí mismo como alemán, nunca como extranjero.
3. Esta tendencia a la fragmentación ha sido explotada exponencialmente, con la proliferación de investigaciones muy concretas que, aun así, se han presentado casi siempre como aportaciones fundamentales para la comprensión de la realidad gitana en su totalidad. De ahí libros como Els gitanos de Badalona, El pueblo gitano en Murcia, Del «chalaneo» al peonaje, Gitanos de Madrid y Barcelona, Nosotros los gitanos, La prensa ante el pueblo gitano. El paradigma teórico continúa siendo sustancialmente el mismo: continuar explicando el cómo y sus sucesivas actualizaciones, basándose en la utilidad social de la investigación. Muchos de estos antropólogos sociales representarían una versión perfeccionada de los escritores costumbristas que, desde una perspectiva romántica, abordaron la temática gitana desde mediados del siglo XIX.
4. Durante este estudio, en relación a la lengua gitana, utilizaremos este sistema neo-indio de acentuación para marcar la tónica sonora; sólo prescindiremos de él cuando se trate de expresiones en caló.
2. UN PROBLEMA CIENTÍFICO
Como hemos visto, la realidad gitana ha sido abordada desde diferentes disciplinas académicas a lo largo de la Historia, especialmente durante los siglos XIX y XX. Las aportaciones de ambos siglos han sido muy significativas, cuantitativa y cualitativamente, gracias a su metodología científica. Eso ha permitido superar la fase pre-científica anterior, basada en impresiones no demostradas, que no había hecho sino alimentar estereotipos sobre la cultura gitana.
Cabe objetar una importante limitación epistemológica a la mayor parte de investigaciones etnológicas y sociológicas realizadas desde 1960. Pese a su rigor, han tenido la pretensión, a menudo no explicitada, de explicar la realidad gitana en su totalidad a partir de muestras muy concretas. Han transmitido la idea de que, describiendo la organización gitana, se podía entender la forma de ser de los gitanos. Sin embargo, sólo han contribuido a comprender su comportamiento social, a partir de la descripción de patrones funcionales y estructurales basados en parentesco y poder. Han descrito procesos o efectos más que explicado causas. Lo que no es poco. Pero el uso –y abuso– de esas metodologías estructuralistas ha comportado cuatro problemas:
una fragmentación de la realidad gitana: se han obtenido resultados tan vinculados a un determinado grupo gitano que resulta difícil extrapolarlos al resto de grupos gitanos, tanto culturales como sociales;
una nominalización de la realidad gitana: se ha conseguido poner nombre a lo descrito, algo muy práctico para la intervención social pero muy poco para la comprensión global de la realidad gitana;
una idealización de la realidad gitana: a causa de la filiación de los investigadores a un grupo ideológico o a un contexto socio-político, se ha conseguido encontrar problemas nunca percibidos por los gitanos, transformando así la propia realidad gitana,1
una determinación de la identidad gitana, al basarla en el mantenimiento de unos determinados patrones de comportamiento, lo que complica el debate colectivo y dificulta la evolución. Si ser gitano se basa en lo particular (como, por ejemplo, verificar la virginidad de la novia o someterse a la ley gitana), se condena a los gitanos a un modelo estático de identidad.
Esta es la razón por la que, después de más de dos siglos de reflexión sobre la realidad gitana, ninguna investigación haya conseguido singularizar una identidad gitana más allá de los grupos estudiados. Si los gitanos son una misma cultura –cabría preguntarse–, ¿por qué hay diferencias tan destacadas entre ellos, incluso contrapuestas?. Tal es el problema científico que resuelve esta obra, definiendo cuáles son los elementos que intervienen en la construcción de la identidad gitana, para dar así respuesta a las preguntas ¿Quién es gitano? y, sobre todo, ¿Qué significa ser gitano?. El escolapio Francesc Botey fue el primero en advertir las limitaciones del estructuralismo en la interpretación del mundo gitano, justo cuando se empezaba a utilizar en el contexto español:
Conozco dónde se encuentra el pecado de la descripción […] que del pueblo gitano daré […]: toda esquematización es una idealización [Botey, 1970: 47].
1. Baste, como ejemplo, la voluntad de transformar la situación de las mujeres gitanas en el seno de su comunidad según el proceso vivido por las mujeres no gitanas en las sociedades patriarcales. En un claro ejemplo de colonialismo cultural, se ha pretendido cambiar su estatus y rol desde pautas y procesos extraños a la propia cultura gitana. Sucede lo mismo con la voluntad de exportar un modelo concreto de democracia, pretendidamente desprovisto de connotaciones culturales, a los países musulmanes.
3. UNA NUEVA HIPÓTESIS DE TRABAJO
Más allá de esas consideraciones académicas y sociales, para aproximarse a un objeto de conocimiento hay que partir siempre de una idea. Afirma José Ángel García Cuadrado que, «para remontarse a las causas, hay que partir primero de la experiencia» (García, 2003: 34). Para entendernos: hay que interrogarse sobre la realidad con una cierta idea de lo que podría ser su explicación, sin que eso signifique hacerlo con apriorismos. Jaime Vélez Correa concreta aún más, al decir que «para formularse un interrogante, quien pregunta debe tener antes una idea de sí mismo, ni que sea confusa» (Vélez, 1995: 18).
Esa idea de la realidad gitana se había ido formando en mi mente a lo largo de 15 años. Y eso, cuando se vive intensamente, es mucho tiempo. Un espacio vital formado por experiencias con gitanos muy distintos, en contextos muy variados, por la geografía gitana de Europa; pero también conformado por la lectura de casi todo lo publicado sobre temática gitana, tanto por gitanos como por no gitanos. Pues bien, no sabría decir cuándo, ni cómo ni por qué, pero poco a poco acabé por madurar dos intuiciones:
Que los gitanos constituían un pueblo porque, pese a su carácter aparentemente heterogéneo, comparten una misma cultura.
Que esa cultura, frecuentemente negada, tenía un origen oriental que subyace bajo sus expresiones culturales y su propio comportamiento.
Según Ferrater Mora, una tesis debe hacer a la vez una doble propuesta inicial, como es reconocer un problema y plantear a la vez una solución, apuntando una idea que subyazca bajo la argumentación de los enunciados (Ferrater, 1994: 165). Es lo que denominamos “tesis de la tesis”, “tesis bajo la tesis” o, de forma más breve, hipótesis. Trasladadas al campo científico, mis dos intuiciones conformaron tres hipótesis de trabajo, que partían del reconocimiento de un problema (el desconocimiento de qué significa ser gitano) y de la propuesta de tres posibles soluciones:
que ser gitano iba más allá de tener unos vínculos puramente biológicos o de comportarse según unos patrones sociales y culturales;
que esa visión gitana de la realidad estaba constituida por una forma propia de aprehenderla, de concebirse, de comportarse y de expresarse, así como de trascenderse, y
que tal visión estaba mucho más influenciada por sus raíces indias de lo que los científicos y los propios gitanos consideraban, hasta ser –pese a la lógica adaptación al contexto espacio-temporal– una porción de Oriente en Occidente.
Y quise ver si las impresiones que había tenido, contrastadas con la realidad gitana en su conjunto, se confirmaban o no. Las siguientes páginas son el resultado de aquel proceso de alquimia, en el que el mundo gitano se va destilando por sustracción hasta obtener la piedra filosofal de la gitanidad.
4. UNA NUEVA PERSPECTIVA METODOLÓGICA
Para poder afrontar esta cuestión central de la realidad gitana era necesario un nuevo paradigma. Hacía falta una metodología científica que permitiera superar las limitaciones del estructuralismo. Y eso sólo era posible si el enfoque se realizaba desde otra disciplina académica. En ese contexto, únicamente la filosofía parecía aportar el horizonte cognitivo para realizar tal misión.
La aplicación de la filosofía a la reflexión sobre la identidad de los pueblos es reciente. Desde mediados del siglo XX, diversas investigaciones han intentado demostrar la importancia que las cosmovisiones colectivas tienen en los procesos de formación de la identidad personal –lo que se ha denominado como etnofilosofía– y, paralelamente, su aplicación al estudio de determinadas culturas, sobre todo de África.
Sus resultados han servido posteriormente para ampliar el contenido de la historia de la filosofía, a menudo acusada de etnocentrista, e incluir así la producción de los principales autores y corrientes filosóficas de otros continentes –en especial de África, Asia y América–, pese a la prevención con que se debe aplicar el término filosofía a los esfuerzos de otras latitudes en la búsqueda de la verdad y la producción de conocimiento.
Hay que decir que la transmisión del conocimiento colectivo, en cualquier grupo humano, debe entenderse como un proceso cultural, diferente del capital humano que sin duda se transmite a través de los genes y que perpetúa, a través de las generaciones, elementos físicos (que no el carácter). Por este motivo, las propuestas destinadas a aplicar la etnofilosofía a la identidad de género –considerando, por ejemplo, que la cosmovisión de las mujeres es diferente a la de los hombres– se han visto abocadas al fracaso.
PARTIENDO DE LA REALIDAD
Nuestra investigación, como no podía ser de otra forma, partió de materiales extraídos de la propia realidad. De ahí que la primera etapa estuviera destinada a seleccionar las fuentes sobre las que se articularía la reflexión. Hacían falta unos materiales con los que contrastar las tres hipótesis de trabajo. En nuestro caso, la información provino de observaciones, fuentes orales y fuentes escritas.
Las observaciones personales constituyen la verdadera riqueza de esta obra. Las fui anotando cuidadosamente en mi memoria, transcribiéndolas más tarde en una libreta, para garantizar la espontaneidad y la sinceridad de los informantes. Se produjeron en todo tipo de momentos (alegres, tristes), la mayoría de ellos informales, vividos con gitanos europeos de toda condición a lo largo de 15 años. Las aproveché prácticamente todas, porque al anotarlas priorizaba las que pudieran confirmar o rebatir las hipótesis de trabajo. Actué como sugiere Vasili Kandinski en De lo espiritual en el arte (1912), siendo el espectador quien hace el cuadro con su mirada. Posteriormente fueron transcritas y ordenadas.1
Las observaciones se complementaron con las fuentes orales, obteniendo así un trabajo de campo completo. Para ello, formulé dos preguntas a cada uno de los grupos humanos implicados en el objeto de estudio: «¿Qué significa, para ti, ser gitano?» (gitanos, entre 25 y 75 años, de diferente origen geográfico y diverso grupo social y cultural) y «¿Cómo crees que son los gitanos, a partir de tu experiencia?» (no gitanos, con una trayectoria de presencia en el mundo gitano superior a 25 años). Luego las transcribí en dos diferentes tablas, una para cada grupo, y las tabulé según la concreción semántica de su respuesta, eliminando las que no aportaban ningún elemento definitorio.2
El trabajo de campo se complementó y contrastó con las fuentes escritas. La producción escrita sobre la realidad gitana es muy amplia y variada. Entre las posibles obras, hice un vaciado sistemático de casi 500 libros y artículos, priorizando los escritos por los propios gitanos, así como los relatos orales tradicionales, descartando los que no aportaban nada a la investigación o lo hacían de forma redundante. Posteriormente hubo un proceso de vaciado sistemático de las obras seleccionadas, transcribiendo y ordenando los párrafos seleccionados.
Una vez obtenida toda la información, fue necesario relacionar los tres tipos de fuentes entre sí. Gracias a ello pude asegurarme de que en el trabajo de campo había fenómenos también observados por otros autores, para inferir o no tendencias que pudieran confirmar o no las hipótesis de trabajo. Eso garantizaba que lo constatado en un grupo gitano podía ser extrapolado a otros segmentos de la población gitana. Sólo en la medida en que tales tendencias se consolidaban procedí a asignar citas a cada una de ellas, para ejemplificar las ideas demostradas.
Paralelamente, se incorporaron al corpus bibliográfico los manuales y autores de referencia sobre métodos filosóficos (especialmente el fenomenológico) y especialidades filosóficas (especialmente la antropología, la epistemología, la ética y la estética, así como la filosofía del lenguaje y la filosofía de la religión). También se incluyeron otros títulos sobre los elementos que integran las cosmovisiones, las diferentes maneras de aprehender la realidad, el pensamiento como herramienta en la construcción de la identidad y la identidad como fundamento de la etnicidad. Unas últimas incorporaciones sobre pensamiento índico contribuyeron a validar en qué medida una u otra tendencia podía tener –o no– su origen en la India. Hay que agradecer, en este sentido, las sugerencias de Joshtrom I. Kureethadam, indio residente en Roma, y de Agustín Pániker, barcelonés de cuerpo e indio de pensamiento.
Sirva esta larga perífrasis para justificar que en la bibliografía no se encuentren algunos de los habituales libros “pseudo-referenciales” sobre temática gitana, que conozco perfectamente. Son muchas las publicaciones que se han dedicado únicamente a transmitir –sin ningún filtro– ideas ya plasmadas –y nunca contrastadas– en obras precedentes.3 Por ese motivo, sólo seleccioné aquellos títulos que podían aportar algo relevante u original a la investigación o que hacían referencia a rasgos universales sobre los que singularizar los elementos en los que se basa la identidad gitana.
APLICAR EL MÉTODO ANALÍTICO FENOMENOLÓGICO
Aún más importante que el método de recogida de la información fue el utilizado para procesarla. De hecho, sin método de análisis una tesis no podría serlo nunca, porque le faltaría aquello que le es propio: un aparato crítico que permita al autor verificar una hipótesis a partir de materiales de la propia realidad. En el caso que nos ocupa, esto se convertía en algo crucial, al no ser el nuestro un objeto de estudio filosófico stricto sensu.
Descarté el método hermenéutico por tratarse de una realidad no sólo escrita. También el semiológico, por su carácter estructuralista y simbolista, que obviaba la dimensión significativa de la existencia. La elección dio así como resultado el método fenomenológico,4 de buenos rendimientos en el ámbito de la cultura o la religión. Además, permitía superar dos de los elementos que recriminaba al estructuralista: la carga ideológica y el déficit explicativo. Este último y crucial elemento fue, de hecho, uno de los motivos que llevaron a la formulación del propio método. Ya en 1890, Wilhelm Dilthey contraponía las ciencias que permitían “explicar” (erklären) a las que favorecían “comprender” (verstehen), proponiendo para las “ciencias culturales” un método más interpretativo que descriptivo. Más contemporáneamente, Evelio
F. Machado tacha el estructuralismo de “etnografía neo-marxista”, proponiendo para superar su metodología cuantitativa (basada en explicación, predicción y control) otra más cualitativa (fundamentada en comprensión, significación y acción).
Esta es la razón por la que Juan de Dios Martín Velasco define la fenomenología como «una forma particular de hermenéutica» aplicada al «estudio de un hecho humano, presente en la historia a través de una serie de manifestaciones» (Martín Velasco, 1978: 57). De hecho, el método fenomenológico no es más que la aplicación práctica de la corriente filosófica homónima nacida en el siglo XVIII en Francia. Supone una reacción contra el idealismo de Descartes, pero también una evolución del positivismo de su maestro, Franz Brentano, al otorgar una capacidad hermenéutica a los simples datos.
Fue su primer autor destacado Johann H. Lambert, quien en pleno siglo XVIII contrapuso la “doctrina de la apariencia” (la fenomenología) a la “doctrina de la verdad” (la ideología) al investigar el tema del conocimiento sensible.5 Poco después Immanuel Kant distinguió entre los objetos como noumenos y como fenómenos. En el siglo XIX, Georg F. Hegel la calificó de “devenir del saber”, en su Fenomenología del espíritu (1807), al situarla como vía para ir desde la vivencia a la ciencia. Hubo que esperar hasta el siglo XX para que el método acabara de configurarse. Edmund Husserl, en Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (1913), le añadió los conceptos de intencionalidad, reducción y descripción. Y Henri Bergson potenció el papel de la intuición. Martin Heidegger utilizó la fenomenología para desarrollar su idea de Dasein, mientras que Alfred Schütz la aplicó a la experiencia cotidiana. Pero la mejor definición del método tal vez sea la que dio Eugen Fink, adjunto de Husserl, al hablar de un «ensimismamiento ante el mundo» (Merleau-Ponty, 1985: 13).
Mención aparte merece Maurice Merleau-Ponty. En su crucial obra Fenomenología de la percepción (1945), fue el primero en aplicar el método fenomenológico al campo de la cultura. Lo contraponía al método estructuralista de Jean-Paul Sartre,6 que Claude Lévi-Strauss y Marvin Harris habían popularizado al aplicarlo al estudio de las sociedades.7 También lo planteaba como alternativa al estructuralismo de Jacques Derrida,8 que Roland Barthes había aplicado al mundo de la cultura.9 Hay que agradecer a Merleau-Ponty su defensa de la independencia del filósofo, así como la introducción de dos elementos: el proceso perceptivo (estímulo, percepción, sensación, vivencia y significación),10 y la función del cuerpo como nexo entre persona y mundo, hasta el punto de contraponer su “yo percibo” al “yo pienso” de Descartes.
Pero ¿en qué consiste el método fenomenológico? Hay que decir que surge como reacción al idealismo y al psicologismo, a los que critica llevar a cabo un análisis no real de la realidad: a partir, primero, de unos presupuestos ideológicos; y, segundo, a partir de otros intencionales. Su objetivo es explicar los hechos humanos en su extensión e intención, a través de conceptos como explicación (erklären), comprensión (verstehen) y empatía (Nacherlebnis), teniendo en cuenta la intención del sujeto. Plantea así una actitud radical, entendida como forma de ir a la raíz del fenómeno mismo, suspendiendo toda actitud de juicio e interpretando todo lo que aparece ante la consciencia. De ahí que, como apunta Miguel García Baró, lo fundamental para la práctica de la fenomenología sea «aprender a ver» (García Baró, 1999: 21).
Dado que toda conciencia personal se configura como tal en relación a alguna realidad exterior a la persona (lo que permite superar el paradigma cartesiano), es mediante el análisis de esa relación entre sujeto y objeto como se puede interpretar la conciencia humana. De ahí el concepto de intencionalidad, fundamental en la fenomenología. Como apunta Julián Marías, el método fenomenológico «es un método descriptivo, pero no de realidades sino de vivencias de la conciencia pura» (Marías, 1999: en internet), lo que permite conjugar subjetivismo y objetivismo (Merleau-Ponty, 1985: 19). En este sentido, no presupone nada: ni el sentido común ni el mundo natural ni las proposiciones científicas ni las experiencias psicológicas. La fenomenología se configura así como una filosofía de la cultura, contrapuesta a una filosofía de la naturaleza.
El énfasis no se encuentra en las relaciones funcionales dentro del sistema social, como hace la antropología social, sino en la interpretación de los significados del mundo (Lebenswelt). No se parte de la existencia para quedarse en ella, sino para ir a su esencialidad, porque los fenómenos culturales no sólo responden a causas materiales sino también a razones ideales. Por ese motivo hay que analizar las costumbres como un reflejo del pensamiento, no como pensamiento en sí mismo, porque de otra forma la identidad se reduce a un hecho particular, no universal. Para acceder a la realidad desde la vivencia de los hechos el método consta de tres etapas:
La reducción fenomenológica. Consiste en adoptar una suspensión del juicio, denominada epokhé, para alcanzar una actitud natural ante la realidad, sin cuestionar si lo percibido es real o si es moralmente correcto. Al descontextualizar emocionalmente la realidad y prescindir de todo lo que no es fenómeno, se obtiene el fenómeno en sí mismo o noema (por ejemplo, aquello querido), del que el ser humano toma consciencia a través de un proceso de noesis (por ejemplo, querer).11
La reducción eidética. Consiste en una actitud de supresión de aquello que es accidental o particular, para reducir el fenómeno a su esencia o eidos. Al prescindir de todo lo variable y mutable se obtiene lo universal, con sus propiedades invariables, que el ser humano hace suyo a través de un proceso de intuición.
La reducción transcendental. Consiste en una actitud de relación entre las diferentes esencias, para singularizar un tipo ideal o sujeto transcendental. Se contribuye así a una filosofía perennis (Husserl, 1954: 73), porque «los sentidos parciales de las experiencias […], pese a su discontinuidad en el tiempo, son partes reales de la misma cosa» (García Baró, 1999: 118).12
Al mismo tiempo, gracias a este método, no se interpreta sólo lo simbólico de las manifestaciones humanas (reflejo del pensamiento inconsciente), como sugiere la semiología aplicada, sino que se interpreta precisamente todo lo que es signo y sus procesos de significación. El comportamiento humano, como apunta Merleau-Ponty, es la construcción significativa del mundo en el que vive el ser humano. Profundizando en esta idea, García Cuadrado sostiene que «para acceder a lo esencial de la persona es preciso partir de su obrar, que es lo más evidente para nosotros» (García, 2003: 28). Como método descriptivo, no normativo, la fenomenología pretende descubrir los elementos comunes a los fenómenos, así como las relaciones entre ellos, para formular una estructura hipotética del fenómeno cuyo significado real trata de alcanzar.
¿Cómo se aplica este método a la realidad gitana? Por una parte, en la interpretación de la cultura gitana, consideré la materialidad de los fenómenos constatados, seleccionando lo común a las diversas manifestaciones del espíritu gitano. Pero, por otra parte, realicé un esfuerzo por descubrir las relaciones entre esos fenómenos y, aún más, la intencionalidad que subyacía tras ellos, lo que les confería un significado completo. Dicho de otra forma, mediante los particulares de cada grupo gitano, sin absolutizarlos, pude inferir lo universal de los gitanos. Una vez más, Botey fue precursor:
Me resulta, pues, obligado pedir que se confíe en la extensión y profundidad de mi experiencia personal: a partir de ella, toda mi intención ha sido aprender directamente el sentido por el que el gitano se revela a sí mismo en su comportamiento […] que Riekert denomina significaciones intencionales esenciales en la actividad histórica y concreta del gitano [Botey, 1970: 14-15].
No inferí un sentido universal a partir de uno particular, como si este último fuese un símbolo, sino que atribuí esta capacidad simbólica a la suma de signos particulares que superaban su contraposición. Sólo acepté un particular como universal cuando se trascendía a sí mismo. Es lo que Botey denomina «la experiencia concreta de lo gitano como valor universal» (Botey, 1970: 17-18). Dicho de otra manera, mediante un análisis intuitivo de las manifestaciones de la cultura gitana, desprovista de cualquier consideración previa, inferí los elementos esenciales de estas experiencias. Como ya avanzaba Dilthey, «mediante una transposición desde la riqueza de las propias experiencias vitales que nuestro entendimiento penetra en las manifestaciones de la vida» (Dilthey, 1997: 30).
A partir de ahí emprendí un proceso de purificación eidética, destinado a analizar los elementos que configuraban la cosmovisión gitana, hasta dilucidar la esencia de su forma de ser: la gitanidad o romipēn. Gracias a este proceso de depuración, las manifestaciones gitanas aparecieron como manifestaciones de la cultura gitana encarnada. Como afirma Botey, «el alma del gitano y su tragedia actual es mi objetivo» (Botey, 1970: 15).13 Este método encajaba perfectamente con el objeto de estudio por cinco razones:
la suspensión del juicio era la mejor forma de evitar el prejuicio, algo tan usual en una cultura tan estigmatizada como la gitana;
la falta de carga ideológica permitía superar la carga ideológica implícita, nunca reconocida, que recriminábamos a la antropología social;
el pragmatismo del análisis resultaba muy útil para interpretar una cultura que, precisamente, se caracteriza por su pragmatismo;
el uso de la intuición como mecanismo de comprensión era también coherente con la epistemología gitana, basada en la intuición, adoptando así una metodología endógena para analizar la realidad gitana, y
sólo suspendiendo el espacio y el tiempo podía abstraer la gitanidad o romipēn de su contexto socio-cultural, recomponiendo los fragmentos de una identidad diseminada por toda Europa.14
Por eso partí del estudio del comportamiento gitano, entendido como manifestación de su cultura, para hacer primero una descripción detallada, desprovista de cualquier consideración; después analicé por qué se había producido, independientemente de su contexto; y, finalmente, relacioné su intencionalidad con la observada en otros fenómenos de la realidad gitana. De esta forma, reduje la pluralidad de hechos culturales a su fundamento, infiriendo las tendencias esenciales que conformaban el espíritu encarnado de la gitanidad o romipēn, al que finalmente relacioné con su posible origen oriental. Gracias a este método descriptivo-experiencial, intuitivo y deductivo al mismo tiempo, pude singularizar la existencia de una identidad gitana por encima de los diferentes grupos gitanos que la antropología social y cultural ha diferenciado tradicionalmente, creando así una barrera epistemológica: «¿Qué gitanos son los auténticos?». Lo que pretendemos es, paradójicamente, lo que reclamaban los propios estructuralistas:
Lo que se presenta es más una manera de ser que formas de hacer […] el espíritu de un conjunto cultural [Liégeois, 1987: 22].
Por ese motivo, los habituados a lecturas de temática gitana no encontraran aquí un catálogo de fenomenología gitana, entendida como la enumeración de todos y cada uno de los comportamientos posibles entre los gitanos, sino sólo de aquellos rasgos esenciales que configuran el comportamiento gitano. La opción por el catálogo nos hubiera llevado a un callejón sin salida, porque todo repertorio cerrado lo limita en su aplicación y en el tiempo. En cambio, al elegir la segunda opción, el carácter esencial de la identidad gitana permitirá analizar nuevas formas de comportamiento. De nuevo hacemos nuestras las palabras de Botey:
Al reducir a las líneas esenciales mi descripción del pueblo gitano, han quedado al margen muchos aspectos de tradiciones y costumbres que hubiesen hecho la felicidad de un coleccionista de curiosidades [Botey, 1970: 66].
Las cuatro perspectivas analíticas
Con el establecimiento de la metodología tenía ya el motor del vehículo. Pero faltaba también el chasis. No sólo necesitaba un método de investigación filosófico, sino también clasificar las reflexiones obtenidas en el despliegue categorial de la filosofía. Me refiero a lo que he denominado perspectivas analíticas.
Como cualquier otra disciplina académica, la filosofía se estructura en una serie de ramas que suponen su aplicación en alguna de las dimensiones del pensamiento filosófico. En nuestro caso, la interpretación filosófica de la cultura gitana debía tener necesariamente en cuenta todas las dimensiones que podían intervenir en la configuración de la identidad gitana, para articular filosóficamente nuestras reflexiones. Estas perspectivas fueron la filosofía de la persona (o antropología), la filosofía del conocimiento (o epistemología, incluyendo la filosofía del lenguaje), la filosofía de la conducta (o ética), la filosofía del arte (o estética) y la filosofía de la religión.15
1. Los informantes aparecen citados por su nombre y apellidos (también el segundo cuando podía haber lugar a confusión), con tipografía redonda y con declaraciones entrecomilladas; únicamente comparten con las fuentes escritas su citación, el apellido del informante y el año de anotación entre paréntesis. Se facilita alguna nota contextual (condición, ocupación, procedencia…), para valorar su relevancia.
2. Su tratamiento tipográfico ha sido igual al de las observaciones, aunque el año es el de respuesta.
3. Buen ejemplo de ello es la filología, donde parte de los tratados sobre lengua gitana han preferido construir sus afirmaciones a partir del lenguaje escrito (especialmente los diccionarios del siglo, que le conferían un estatuto de veracidad a la lengua hablada en aquella época), en lugar de hacerlo sobre el lenguaje oral.
4. Del griego , “mostrarse”) y (logos, “explicación”).
5. No en vano, Ferrater Mora define fenómeno como «aquello que aparece», equivaliendo así a “apariencia” (Ferrater, 1994: 146).
6. Se contrapondría así al esencialismo de Descartes (que asegura que la existencia es empírica y no permite conocer al ser, porque resulta del dominio de aquello que es accidental y contingente) y al existencialismo de Sartre (que sitúa la esencia como el fruto no contingente de la existencia de la persona).
7. Sistematizada posteriormente por su discípulo Roger Bastide como “antropología social aplicada”, que se configuraría a partir de elementos etnológicos, psicológicos y sociológicos.
8. Impulsado por Jacques Derrida, que a su renovado interés por el método feno-menológico añadió las aportaciones del estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure y del estructuralismo psicológico de Jacques Lacan, configurándose como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social.
9. Al concebir el pensamiento como un reflejo categorizado de la realidad, de forma explícita o no, introdujo el concepto de mensaje denotado y connotado, por lo que todo lo que podía ser interpretado era definido como símbolo.
10. Baste, como ejemplo de descripción fenomenológica, la diferenciación entre percepción (datos sensoriales: “baja la temperatura’) y sensación (acto subjetivo: ““tengo frío”). Igualmente, como apunta García Baró, «no hay vivencia de la alegría o el dolor sino de situaciones alegres o dolorosas» (García Baró, 1999: 135).
11. Igual que en el método semiológico la interpretación de la realidad como si fuera un texto la reduce a unos elementos de análisis denominados semas, que construyen procesos de significación o semiosis.
12. Husserl concebía esta tercera etapa de forma un poco distinta. Proponía suspender el juicio sobre la existencia del propio yo y del mundo natural. Pero tuvo que reformularla ante la acusación de psicologismo, al considerar como objetos de conocimiento tanto los materiales (mundo exterior) como los psíquicos (mundo interior), que era precisamente lo que quería evitar.
13. En este sentido, me precedía el Calaix de sastre del barón de Maldá, Rafael de Amat, quien en pleno siglo XVIII (mucho antes, por tanto, de la fenomenología) supo diseccionar desapasionadamente la realidad cultural de su época.
14. Una debla andaluza y el bairav indio serían, así, dos maneras de expresar gitanamente el pathos, más allá de la posibilidad de hacer un análisis musicológi-co comparativo entre ambas piezas musicales. Igualmente, hablamos de gitanos porque algunas personas se proclaman como tales, sin cuestionarnos si los gitanos existen o no (en especial desde el punto de vista biológico). Como ejemplo final hablaríamos de personas morenas o rubias, no de presencia gradual de un pigmento en la piel humana. Este concepto es clave en Merleau-Ponty, quien pretende humanizar la visión científica de la realidad, que la reduce a fenómenos fisicoquímicos. Sucede lo mismo con la ontología budista, donde no existen universales más allá de las particularidades.
15. Se ha preferido esta a la metafísica, al partir del presupuesto de que existe un solo ser, como apuntábamos antes, y de que la identidad gitana sólo privilegia ciertos aspectos ante otros. Así que, como debíamos abordar necesariamente el tema de la propia finitud y la transcendencia, se eligió la filosofía de la religión por ser la religión algo fundamental en la identidad gitana.
PARTE II. LA REALIDAD GITANAEl horizonte existencial de los gitanos
5. PERSPECTIVA BIOLÓGICA
ORÍGENES FENOTÍPICOS
El primer rasgo que singulariza a los gitanos y les distingue de los demás es, sin duda, el biológico. Para quienes son nuevos en estas lides, la pregunta por la identidad de los gitanos remite sin duda a una respuesta evidente, porque se ve (evidente, de videre: “ver”, en latín) con facilidad: la apariencia física. Ciertamente, la mayoría de gitanos y gitanas son de piel oscura («color de bronce», como les gusta decir); cabello oscuro (como el azabache, también dicen); córneas, dientes y uñas blancas; palmas y plantas claras; manos, pies y orejas grandes;1 pómulos salientes y barbilampiños. Algunos destacan frecuentemente la voz rota de las mujeres gitanas y la supuesta falta de equilibrio entre los hombres, que les haría caminar con un suave balanceo.
Hay quien va todavía más lejos y, a partir de esos rasgos biológicos, les atribuye una supuesta capacidad innata para las artes, especialmente escénicas. Diversos estudios han demostrado que esta afirmación no tiene fundamento, porque la importancia del canto y del baile en la cultura gitana no dista mucho de otros grupos humanos en los que la existencia se ha desarrollado en un estrecho contacto con la naturaleza y entre los miembros de la propia comunidad. Igualmente, fruto de las persecuciones, las artes escénicas han sido muy frecuentemente –demasiado frecuentemente– la única salida laboral que han tenido los gitanos para garantizar el sostenimiento de su familia, sobre todo en contextos urbanos.
Sí resulta evidente, en cambio, la existencia de una base biológica sobre la que se ha construido tradicionalmente el concepto de gitanidad o romipēn. Cuando se pregunta a muchos gitanos sobre su identidad, intentando saber no tanto lo que significa ser gitano sino quién lo es, la respuesta remite inicialmente a una base biológica: es gitano quien es hijo de padre y madre gitanos. Sin embargo, la práctica totalidad de comunidades gitanas suele aceptar como gitanos a los hijos de un matrimonio mixto,2 siempre que se hayan educado en un contexto gitano; sólo algunos puristas les negarán esa condición.
Aun así, es un hecho constatado que la población gitana comparte con una parte de la población india, sobre todo la del noreste, determinados rasgos genéticos e incluso morfológicos que dejan constancia de su origen punjabí. En muchas de nuestras ciudades, si se les pusiesen juntos, no se distinguiría a un gitano de un inmigrante paquistaní. Si bien los estudios médicos sobre la población gitana se iniciaron a finales del siglo XIX, los biólogos se pusieron en marcha a lo largo del siglo XX, en buena medida gracias a dos factores: la constatación del origen indio de los gitanos, a partir del análisis lingüístico comparativo, y el desarrollo de la biología como ciencia, especialmente a partir de la consolidación de la genética como disciplina científica.
Esta línea de investigación surgió a partir de la popularización del método antropométrico, hacia la década de 1870, cuando el matemático belga Adolphe Quetlet impulsó la teoría de que la medida del diámetro y la longitud de los huesos del cuerpo podía ayudar a entender la personalidad humana; es más, determinadas medidas podían ser la causa de ciertos comportamientos sociales, sobre todo criminales. La antropometría fue cayendo en desuso con el avance del siglo, pese a que en 1951 el criminólogo italiano Cesare Lombroso, impulsor del positivismo criminológico, todavía afirmaba que los gitanos son «la imagen viva de una raza entera de delincuentes que reproducen todas las pasiones y vicios». En el plano positivo, entre los estudios actuales de antropología física hay que citar el de Soledad Mesa, profesora de la Universidad Complutense, sobre crecimiento y desarrollo entre los gitanos (1979).
La medicina recogió el testigo de la antropometría, en especial en dos momentos: la década de 1930, cuando el comunismo pretendió catalogar a la población del este de Europa para controlarla mejor, y la década de 1940, cuando el nazismo quiso saber en qué medida la población gitana estaba relacionada con la raza aria que originó la cultura indoeuropea. Pese a que ambas fueron hechas a la fuerza, especialmente macabras fueron las segundas, porque comportaron la detención y deportación de centenares de miles de gitanos a los campos de concentración alemanes y polacos. Entre sus artífices destacó el siniestro médico Joseph Mengele. De las analíticas de sangre, orina, deposiciones y esperma –que aportaron conclusiones poco significativas, más allá de los grupos sanguíneos, por la falta de instrumentos genéticos de medida– se pasó rápidamente a la experimentación con niños, jóvenes y adultos, a quienes se inyectaron sustancias y practicaron mutilaciones para observar su comportamiento; finalmente, en una cifra aproximada al millón de personas (una sexta parte de la población gitana de la época), se les ejecutó.
Las mejores aportaciones en el campo biomédico vinieron con la consolidación de la genética como disciplina, en 1953, a partir del descubrimiento de James D. Watson y Francis Crick sobre la forma de almacenar y transmitir la información genética. La contribución de la lingüística fue de nuevo fundamental a la hora de realizar análisis comparativos, sobre marcadores genéticos, entre personas biológicamente gitanas y otras del norte de la India,3 gracias a la consanguineidad derivada de los matrimonios endogámicos entre la población gitana:
Más reciente es el estudio de Juan et al., (2000), que indaga los patrones alimentarios de los gitanos, con la existencia de pautas diferenciales atendiendo al sexo, la edad, el estatus familiar y el nivel socioeconómico. Los polimorfismos genéticos también han sido analizados: HLA (de Pablo et al/, 1992; Ramal et al., 2001), STRs autosómicos (Gómez-Gallego et al., 2000), así como ADN mitocondrial y cromosoma Y (Gresham et al., 2001; Kalaydjieva et al., 2001a; Manni et al., 2005). Los resultados indican la existencia de variaciones genéticas entre los gitanos y otras poblaciones europeas. Se identifican también importantes variaciones en tres tipos de marcadores genéticos que provienen del origen de los gitanos en la India: Haplogrupo H-M82 para SNPs del cromosoma Y, haplogrupo M del ADN mitocondrial y la mutación deleteria 1267delG en el gen CHRNE que produce miastenia congénita (Kalaydjieva et al., 2001b). Lasa et al. (1998) y Martínez-Frías y Bermejo (1992; 1993) demuestran una mayor incidencia de determinadas patologías entre la población gitana [Lermo et al., 2005: 72].
Entre el resto de estudios realizados en este campo destaca el de un grupo de médicos norteamericanos, publicado en 1987 por la prestigiosa revista médica británica The Lancet, que demostró que gitanos e indios compartían tanto el grupo sanguíneo AB0 como los halogrupos masculinos R1A1. En Cataluña, en 2002, el biólogo Jaume Bertranpetit, de la Universidad Pompeu Fabra, hizo un análisis similar con gitanos del barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Sin embargo, esta línea de investigación ha sido poco explorada, comparativamente hablando, por los trágicos recuerdos que evoca y por el riesgo que pudiera comportar una eventual clasificación de la población gitana.4 Pero también, como veremos a continuación, porque cada vez resulta más difícil encontrar poblaciones homogéneas, a causa de la necesidad de adaptación a los contextos espacio-temporales y del proceso de movilidad y mestizaje actuales.
CONSERVACIÓN “VERSUS” ADAPTACIÓN
Los gitanos, en su proceso migratorio, tuvieron que sustituir el concepto de patria por el de raza, una vez abandonada la India, por lo que la propia comunidad se convirtió en el sustituto de su territorio originario. En este proceso migratorio realizaron dos reflexiones, inconscientes y colectivas, para poder sobrevivir. Por una parte, al conocer otras poblaciones se dieron cuenta de que eran diferentes, por lo que acuñaron el concepto de roma (personas) para referirse a ellos mismos como grupo humano. Como sostiene Botey, «al cortar el cordón umbilical con la Madre India, crearon una raza» (Botey, 1970: 17). Por otra parte, también se dieron cuenta de que sus posibilidades de sobrevivir dependían de su unidad y homogeneidad colectiva; dicho de otra forma, de la necesidad de relacionarse sólo entre ellos –especialmente en cuanto al proceso afectivo, sexual y procreador– si querían continuar existiendo. Algo similar ha sucedido, históricamente, con la población judía.
Esta tendencia, si bien ha sido dominante durante siglos, ha contemplado excepciones a lo largo de la Historia. Quien haya viajado por toda Europa se habrá percatado rápidamente de que la población gitana no es homogénea. Si bien algunos rasgos morfológicos se mantienen, la pigmentación está formada por una gama cromática muy amplia, hasta el punto de poder encontrar gitanos de piel clara y cabello pelirrojo e, incluso, rubio. Todo ello es producto de determinados matrimonios mixtos, de personas que –una vez celebrado el enlace– han sido aceptadas como parte de la comunidad, así como sus descendientes, anteponiendo así la filiación cultural a la biológica.5 En cambio, los rasgos de la cara –sobre todo la mirada– son elocuentemente gitanos.
De hecho, a lo largo de su devenir histórico los gitanos se han visto obligados a vivir con una doble tensión: la tendencia a la endogamia para mantener la identidad comunitaria, con los riesgos que comporta, y la tendencia a una mínima adaptación al contexto geográfico, de riesgo también evidente. Esta situación se ha vivido a menudo de forma traumática, porque muchos gitanos han sido acusados de deslealtad a la comunidad, otros han tenido que esforzarse por mantener su prestigio grupal dentro de ella, y algunos incluso han tenido que abandonarla. Hoy en día, afortunadamente, la incorporación masiva al sistema educativo común, los modelos de vida difundidos por los medios de comunicación y los nuevos referentes dentro de la propia comunidad han rebajado esta tensión.





























