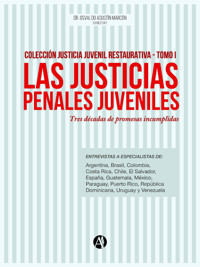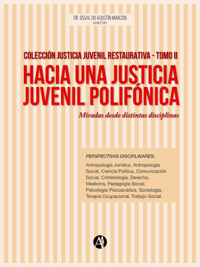
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El sistema convencional impone el tratamiento interdisciplinario de las situaciones de conflicto penal que involucran a ciudadano/as menores de edad. Sin embargo, un rasgo de la producción teórica y de las intervenciones prácticas viene dado por dificultades en ese plano, es decir en el de la efectiva inter-actuación de los distintos saberes operantes. En esta escena es tan central como evidente la auxiliarización de unos saberes, colocados en lugares subalternos, respecto de otros, relegados a lugares hegemónicos. Dicha operación raquitiza la intervención al momento de conocer pero también al momento de intervenir sobre la realidad. Urge recuperar la riqueza propia de las distintas voces en interrelación, polifonía a la que se pretende aportar mediante este libro. Lo/as autore/as no pretenden representar a sus profesiones de origen pero sí opinar desde ricas trayectorias de compromiso personal, profesional y colectivo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
DIRECTOR: DR. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN
HACIA UNA JUSTICIA JUVENIL POLIFÓNICA
—MIRADAS DESDE DISTINTAS DISCIPLINAS—
COLECCIÓN: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
TOMO II
PERSPECTIVAS DISCIPLINARES:
ANTROPOLOGÍA JURÍDICA, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, CIENCIA POLÍTICA, COMUNICACIÓN SOCIAL, CRIMINOLOGÍA, DERECHO, MEDICINA, PEDAGOGÍA SOCIAL, PSICOLOGÍA-PSICOANÁLISIS, SOCIOLOGÍA, TERAPIA OCUPACIONAL, TRABAJO SOCIAL
EDITORIAL AUTORES DE ARGENTINA
Marcón, Osvaldo Agustín
Hacia una justicia juvenil polifónica : miradas desde distintas disciplinas / Osvaldo Agustín Marcón. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2019.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-761-816-7
1. Ensayo Sociológico. I. Título.
CDD 364.36
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Diseño de portada y maquetado: Maximiliano Nuttini
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
INTRODUCCIÓN AL TOMO II
Al momento de pensar este tomo de la Colección Justicia Juvenil Restaurativa, primó nuevamente la idea de sopesar las promesas incumplidas de los distintos sistemas de justicia juvenil en relación con los postulados convencionales. Hemos ofrecido ya el Tomo I, centrado en ofrecer opiniones desde el terreno de los ejercicios profesionales pero con énfasis en distintas miradas latinoamericanas, más un aporte externo (España). Dicho corpus logró muy buena acogida, lo que algo dice en relación con la necesidad de observar más allá de las fronteras cotidianas. En gran medida, esa bienvenida estuvo asociada a la multiplicidad de miradas nacionales que permite enriquecer el debate.
Esta nueva entrega coincide con la anterior en esa búsqueda diversificante. Así como aquel Tomo I se asentó en lograr miradas desde distintos países, ésta tiene como vector de análisis a distintas matrices disciplinares, todas vinculadas a este campo. La Convención Internacional de los Derechos del Niño impone el tratamiento interdisciplinario de las situaciones que involucran a sujetos menores de edad, obligación que desprende de su espíritu pero también de su articulado. Sin embargo, un rasgo de la producción teórica y de las intervenciones prácticas viene dado por dificultades en ese plano, es decir en el de la efectiva inter-actuación de los distintos saberes operantes e inclusive la exclusión de otros que disponen de ideas para aportar. Además, la auxiliarización de unos saberes, colocados en lugares subalternos, respecto de otros, colocados en lugares hegemónicos, es manifestación de tales limitaciones al momento de conocer la realidad pero también al momento de intervenir sobre ella.
En tal sentido puede ser muy productivo atender un especial rasgo en la construcción de conocimiento y desarrollo de este campo. Distintas disciplinas tienden a nuclearse por separado en la generación de actividades (investigaciones, congresos, etc.), pero no siempre esos núcleos se relacionan entre sí. Por ejemplo, es común que en las instancias en las que el saber hegemónico es el jurídico, también estén presentes, de manera subordinada, saberes de trabajo social y psicología, y unos pocos más. Pero aunque con las mismas preocupaciones, otros especialistas como los pedagogos, sociólogos, etc., tienden a darse cita en otros espacios, bastante separados de los anteriores. Es un rasgo a atender pues mucho dice de los saberes, los poderes y las investiduras disciplinares.
Por todo ello, al momento de diseñar este tomo hemos tenido presentes esas tendencias a la dispersión, por considerar que el desarrollo de puentes entre unos y otros núcleos ofrece una fortaleza más que significativa. La experiencia muestra que la transformación de la cuestión judicial infanto-juvenil en una sola voz, lejos de coherentizarla, la aleja de las distintas realidades. Ese alejamiento quiebra relaciones, por lo tanto achica márgenes para la construcción de relatos más abarcativos. Por el contrario, si bien pensar en términos de una multiplicidad de voces puede generar incomodidades en algunos oídos, constituye una estrategia que abre puertas a la complejidad.
El desarrollo científico moderno ha traído, indudablemente, beneficios que no requieren demostración. Están allí y son indiscutibles, aún con sus defectos. Sin embargo ese desarrollo nos ha impuesto, con ellos, la hiper-especialización en tanto promesa de progreso lineal ilimitado. La pretensa experticia asociada con la profundización de la mirada centrada en la parte tiene esa potencia pero, también, amenaza con el descuartizamiento de aquello con lo que se intenta trabajar. La confusión de las partes con el todo y, entonces, la putrefacción ética de las partes, es una consecuencia inevitable en tanto es el todo el que garantiza vitalidad. Allí reside un problema ético central pues, en nuestro caso, ese todo es ni más ni menos que el niño como Sujeto de Derechos Humanos. Desde esta perspectiva venimos a ofrecer, ahora, una serie de miradas que si bien no pretenden representar profesiones, son interesantes como expresión de trayectorias en relación a la Justicia Juvenil, desde posiciones profesionales singulares.
Para cerrar esta presentación, cabe comentar que los artículos han sido ordenados alfabéticamente siguiendo los apellidos de sus autores y que –entonces- pueden ser leídos de manera totalmente independiente unos de otros.
Dejamos ofrecido, entonces, el Tomo II de la Colección Justicia Juvenil Restaurativa.
Doctor Osvaldo Agustín Marcón
Director de la Colección Justicia Juvenil Restaurativa
Privación de la libertad en adolescentes y mecanismos de control interinstitucional. Una mirada desde la Antropología Jurídica1
Dra. Daniela Polola
(Antropóloga - UNR)
Introducción
El presente trabajo indaga en las condiciones de privación de la libertad de adolescentes alojados en Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), a través de la consideración de tres aspectos: la historización del surgimiento del sistema de justicia penal juvenil en la provincia de Santa Fe; el marco normativo que lo regula, y el análisis de una fuente documental, en este caso un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo a favor de personas menores de edad privadas de su libertad en la ciudad de Rosario. En tal sentido, nos interesa analizar los mecanismos de defensa corporativa que entran en funcionamiento a partir de una instancia de control interinstitucional, desplegada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe.
Nuestro interés por abordar el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario radica en que consideramos que se convirtió en una instancia de quiebre en cuanto a las características que adquiriría el sistema de justicia juvenil en la provincia de Santa Fe a partir de su inauguración en 1999, y que implicó su vinculación directa con el sistema de castigo de personas adultas.
1. Abordaje teórico-metodológico
La indagación en el surgimiento del entramado jurídico de intervención socio-penal sobre niños y adolescentes ha conllevado una profusa producción bibliográfica a nivel internacional, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en Europa (Donzelot, 2008; Gaetano de Leo, 1985) y Estados Unidos (Platt, 2006). También a nivel latinoamericano se registran antecedentes de investigación que indagan en diversos aspectos del sistema de justicia penal juvenil (Dassi y Reis, 2008; De Andrade Castro, 2005; Castrillón, 2006; Díaz de León y González Placencia, 2004). En el campo de las ciencias sociales en Argentina, del mismo modo, se reflejó una preocupación por la temática que quedó plasmada en aportes provenientes de diversos ámbitos disciplinares, entre los cuales podemos mencionar los abordajes desde el campo socio-antropológico de la estructura jurídico-burocrática en Buenos Aires (Guemureman y Daroqui, 2001; Villalta, 2004, 2001; Grinberg, 2004; Roovers, 2003), y trabajos de análisis del funcionamiento interno de institutos de privación de la libertad (Miguez, 2008; Miguez y González, 2003; Tedesco, 2007).
En la provincia de Santa Fe, si bien existen producciones que abordan desde la perspectiva jurídica el entramado tutelar a nivel histórico (Mangione, 2002), así como investigaciones sobre el sistema de justicia juvenil desde un abordaje anclado en disciplinas como la psicología (Degano, 2005) y el trabajo social (Marcón, 2005), se verifica un área de vacancia en las indagaciones de corte etnográfico, especialmente desde el campo antropológico, que comienza a ser un ámbito incipiente de producción teórica en el que podemos incluir investigaciones sobre vulneraciones a los derechos humanos de personas menores de edad privadas de la libertad (Ruiz Bry, 2011) y el análisis del entramado burocrático de intervención tanto a nivel civil como penal en la ciudad de Rosario (Polola 2010, 2009, 2006).
2A partir de este cuadro de situación hemos decidido, en este trabajo en particular, rastrear el surgimiento del sistema penal juvenil santafesino, a través de fuentes documentales como decretos de creación de institutos, direcciones, así como del conjunto de leyes con incumbencia en la materia, para finalmente, focalizar en al análisis de un expediente judicial: un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo presentado por la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a favor de personas privadas de la libertad en el IRAR.
En esta línea, resulta necesario problematizar la categoría “menor de edad en conflicto con la ley penal” que se encontraba en vigencia en el momento en que iniciábamos nuestro proyecto de tesis doctoral, no sólo a nivel discursivo sino que formaba parte de la denominación institucional. Intentando no desconocer las implicancias políticas que cada concepción acarrea decidimos utilizar la categoría de “personas menores de edad” en todo lo referente al marco legal pero hemos también incorporado “adolescentes infractores (a la ley penal)” porque consideramos que lo que se produce contra la ley penal es una infracción y no un conflicto, y que en todo caso será este último, una consecuencia de la infracción.
3
2. Marco normativo y estructuras burocráticas provinciales
En cuanto al marco legislativo que regulaba las intervenciones durante nuestro período de análisis 2000-2010, a nivel civil rigió desde 1919 la ley nacional Nº 10.903 de Patronato del Estado tanto para los casos de comisión de un delito como para los de “abandono material o moral”, o bajo el supuesto de “peligro moral” para el menor4. En el año 1980, se sanciona la ley nacional Nº 22.278 de Régimen Penal de la Minoridad que rige hasta nuestros días, si bien existen numerosos proyectos legislativos para una nueva ley, esperando tratamiento parlamentario. Esta ley, modificada en sus artículos 1º y 2º por la ley 22.803/83, establece los criterios de punibilidad para personas menores de edad, e incluye las disposiciones acerca del tratamiento tutelar. En 1989 es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada en nuestro país por Ley 23.849/90 del Congreso de la Nación e incorporada a la Constitución Nacional en su reforma de 1994, en el artículo 75, inciso 22. Su propósito consiste en abandonar el concepto de “menor” como objetode tutela para adoptar el de “niño” como sujetode derechos.
La adecuación legislativa a la CIDN resultó un proceso arduo que alcanzó diferentes niveles en las provincias del país. En el contexto local, a fines del año 1996 se sanciona Código Procesal de Menores de la provincia de Santa Fe, ley Nº 11.452, que se encuentra a horcajadas entre la Ley de Patronato, el Régimen Penal de la Minoridad y la CIDN, siendo una clara figura de transición entre el paradigma de la Situación Irregular y el de la Protección Integral. En su texto -sincrético, por cierto- reúne el “Patronato estatal de Menores” (Art. 2) y el reconocimiento de los derechos incluidos en la Constitución Nacional así como los tratados internacionales (Art. 4). Si bien entiende en causas penales, su competencia también se extiende al orden civil, con la remozada figura del “estado de abandono”5 que posee claras reminiscencias al “abandono moral o material” de la ley de Patronato. Probablemente, el momento histórico en el que fue redactado6 y sancionado este código, influyó de manera decisiva en su espíritu, ya que si bien no puede desobedecer las leyes sustantivas de corte tutelar, al mismo tiempo intenta incluir elementos de la CIDN. Como resultado, se produce una legislación híbrida que, en la teoría creaba instituciones novedosas como la mediación, la conciliación, las Cámaras de Apelación Especializadas en Menores y el Defensor de Menores, pero que en la práctica no pudieron ser implementadas por falta de presupuesto –según los funcionarios entrevistados- o, podríamos inferir, de decisión política.
A fines del año 2005, se adecúa la legislación nacional a la CIDN con la sanción de la ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes7. A nivel provincial dicha adecuación se lleva a cabo casi cuatro años más tarde, con la sanción de la ley Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2009. Esta ley designa a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia como el órgano de aplicación del sistema de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Art. 32), derogando en forma explícita el trámite civil en el fuero menores (artículos 70 y 71), que modifican la incumbencia judicial restringiéndola únicamente al orden penal8.
En cuanto a la estructura administrativa de las agencias socio-penales para adolescentes infractores a la ley penal, en 1994 se crea elPrograma de Menores en Conflicto con la Ley Penal dentro de la Dirección Provincial del Menor, la Mujer y la Familia (DPMMyF) dependiente de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria. En 1999 se crea el Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR)9 -que inicialmente dependía de la DPMMyF y recibiría a los adolescentes a pedido de los juzgados de menores de Rosario y Villa Constitución (localidad adyacente a Rosario). Previo a la puesta en funcionamiento del instituto, se llevó a cabo una selección de personal civil que estaría a cargo de los adolescentes, que recibió una capacitación específica. La guardia perimetral, por su parte, era competencia de la Policía Provincial. La particularidad innovadora de la institución radicaba en que solamente el personal civil estaría en contacto directo con los menores de edad, evitando así la intervención de fuerzas de seguridad, tales como la Policía y el Servicio Penitenciario.
Al año siguiente de la creación del IRAR, se jerarquiza el Programa del Menor en Conflicto con la Ley Penal convirtiéndolo en Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal (DPMCLP)10 , y transfiriendo todo su equipo de profesionales y sus dispositivos a la órbita de la Subsecretaría de Justicia y Culto –de la cual dependían también la Dirección del Servicio Penitenciario, la Dirección de Industrias Penitenciarias y la Dirección de Patronato de Liberados- que dependía, a su vez, del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. A dicho ministerio se subordinaban la Subsecretaría de Asuntos Legislativos, la Subsecretaría de Logística y la Subsecretaría de Seguridad Pública, de ésta última dependía la Policía, según se expone en el organigrama nº 1.
La DPMCLP tenía incumbencia en todo el territorio de la provincia de Santa Fe sobre personas menores de edad entre 13 y 18 años, y se organizaba en torno a tres grandes programas, dentro de los cuales se agrupaban los de intervención más específica: Primera Intervención(Diagnóstico y Orientación; Asistencia en Seccionales Policiales: Centro de Alojamiento Transitorio-CAT); Tratamientos Alternativos a la privación de la libertad(Libertad Asistida, Hogares de Día; Capacitación Laboral; Centros de Asistencia de Víctimas) e Internación (Sistema de puertas abiertas, Gestión Mixta y Sistemas de Seguridad: IRAR).
De acuerdo a los antecedentes institucionales antes expuestos, desde 1994 a 2000 el tratamiento de la niñez y adolescencia estaba unificado dentro de un único organismo, la DPMMyF independientemente de que la razón que motivara la intervención estatal fuera del orden social o penal. Al crearse la DPMCLP, con su consecuente traspaso al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, el abordaje implicó una concepción subyacente de castigo que, si bien estaba diferenciado en una Dirección específica creada a tal fin, se subordinaba a la misma estructura ministerial punitiva para personas adultas, es decir a las agencias estatales vinculadas a la seguridad y al castigo de mayores de edad: la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), respectivamente.
La creación del IRAR a mediados de 1999, financiado por un proyecto del Banco Mundial, tenía como propósito establecer un instituto de máxima seguridad con personal civil a cargo de los menores, y que respetara todas las garantías en cuanto a derechos humanos para personas privadas de libertad, expresadas en los tratados de carácter internacional a los cuales Argentina adhirió11. No obstante esto –y a pesar de las consideraciones planteadas en el proyecto- el IRAR se constituyó en un punto de inflexión por convertirse finalmente en aquello que desde un principio había intentado evitar: una cárcel para personas menores de edad. En tal sentido, un funcionario de la Defensoría del Pueblo argumentaba que la modalidad “carcelaria” del IRAR requería de una estructura más vertical y de mayor presupuesto y el Ministerio de Gobierno podía cumplir con ambos requisitos, mientras que la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria, no estaba en condiciones, estructurales ni financieras, de hacerse cargo de esa nueva demanda.
En diciembre de 2007, la conducción de la provincia cambia de signo político, instalándose en la gobernación el Frente Progresista Cívico y Social12, luego de décadas de predominio del Partido Peronista. La nueva gestión se aboca –entre otras tareas- a la reorganización del aparato burocrático provincial, que incluye el desdoblamiento del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, antes mencionado, en tres nuevas instancias: Ministerio de Seguridad; Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado; y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De este último depende la Subsecretaría de Asuntos Penales, a la cual se subordina, a su vez, la DPMCLP. Poco tiempo después esta dirección remoza su nombre por Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil (DPJPJ)13. Esta reestructuración marca la escisión de las funciones de seguridad y castigo – Policía y SPP, que ahora se vinculan al Ministerio de Seguridad- de la justicia penal juvenil (organigrama nº 2). Sin embargo, nos interesa demostrar en este trabajo que las estrechas vinculaciones entre el IRAR y el SPP siguieron vigentes a pesar de las reconfiguraciones burocráticas señaladas.
La DPJPJ readecua sus programas a una lógica de intervención con algunas diferencias en cuanto a la gestión anterior, estableciendo como rango etario para la población asistida 16 a 18 años de edad, es decir, adolescentes punibles según el artículo 2º de la ley nacional Nº 22.278/80- en lugar de la franja de niños y adolescentes entre 13 y 18 años a la que se abocaba la DPMCLP. Esta restricción de la incumbencia penal se sustenta en las nuevas leyes de Protección Integral de la Niñez a nivel nacional (Ley Nº 26.061/05) y provincial (Ley Nº 12.967/09) que elimina, esta última, el trámite civil del ámbito judicial y por lo tanto impide remitir a institutos de privación de la libertad a adolescentes no punibles.
Hacia fines de 2008, se modifican parcialmente algunos programas de la DPJPJ, configurándose la nueva oferta programática del siguiente modo: Medidas alternativas a la privación de la Libertad(Programa de medidas socioeducativas: Servicios a la Comunidad; De Orientación, Cuidado y Formación; Libertad Asistida) y Medidas de privación de la Libertad (Instituto de máxima seguridad - IRAR).
Sin embargo, si bien se reformularon nominalmente los programas vigentes, en la práctica la estructura general de ofertas no reflejó una reestructuración profunda y la mayoría de los dispositivos continuaron funcionando con apenas sutiles modificaciones14.
3. El IRAR y su vinculación con el Servicio Penitenciario
A pesar de que inicialmente el Instituto incorporó personal civil en contacto directo con los adolescentes, mientras que la policía restringía sus funciones al ámbito de seguridad, como guardia perimetral, en abril de 2006 el Ministerio de Gobierno Justicia y Culto emitió una resolución a través de la cual se disponía que la custodia del IRAR pasara a control del Servicio Penitenciario Provincial15. Un año más tarde, en 2007, como consecuencia de la muerte de un adolescente como producto de las quemaduras que sufriera dentro de su celda, el control total (tanto interno como externo) del IRAR fue asumido por el SPP. A partir del cambio de gobierno provincial a fines de 2007, la nueva gestión se encontró en la disyuntiva de continuar con la “intervención” penitenciaria del instituto16 o modificar esta situación. La decisión fue entonces continuar con el SPP.
Es de destacar que el régimen de justicia penal para personas menores de edad -resabio del paradigma de la Situación Irregular vigente en toda América Latina desde comienzos del siglo XX- carece de un sistema de garantías similar a la justicia de adultos. En tal sentido, si bien en el plano discursivo se verifica, en entrevistas a funcionarios del área a partir de la gestión 2007, una preocupación por implementar una política de “reducción de daños” en relación a la privación de la libertad en personas menores de edad, en consonancia con los lineamientos del “Documento Básico: Hacia una política penitenciaria progresista en la provincia de Santa Fe” (2008) no hemos podido relevar ninguna documentación o escrito que apunte a llevar adelante un proceso similar en la justicia de menores, salvo la incorporación de acompañantes personalizados dentro del IRAR.
Esta situación nos permite sostener que la justicia penal juvenil se inscribiría como una suerte de entidad residual respecto de la justicia penal de adultos. Este carácter residual también se observa en la aplicación subsidiaria del Código Penal de la Nación (para personas mayores de edad) por parte de los jueces de menores -que hemos constatado a través de nuestro trabajo de campo- ante vacíos legales que deja planteado el Código Procesal de Menores de la Provincia de Santa Fe (ley 11452/96), pero, paradójicamente, sin otorgar ninguna de las garantías de las que gozan –o deberían gozar- legalmente los adultos. Una situación análoga se verifica en las diferentes provincias de la República Argentina, por contar aún con un régimen penal de carácter tutelar a nivel nacional que no garantiza el debido proceso.
La nueva gestión que ingresó al gobierno en diciembre de 2007, propulsó una política -al menos desde el punto de vista retórico- de fuerte defensa de los derechos humanos y de respeto por las garantías de las personas privadas de la libertad, en el marco de los tratados internacionales a los que Argentina adhirió en el capítulo 75, inciso 22 de la reforma constitucional de 1994.
Si bien desde el discurso oficial este compromiso se reforzó no sólo a través de los canales oficiales (página web por ejemplo), sino también por los medios masivos de comunicación17 y se constituyó en el leit motiv de la nueva gestión, aún no se han producido cambios significativos en tal sentido.
4. Mecanismos de control burocrático interinstitucional
En función de los elementos antes analizados, resultar interesante evaluar la intervención de un órgano de contralor de las agencias del Poder Ejecutivo –la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe- a través de la información proporcionada por un recurso de Hábeas Corpus Correctivo a favor de adolescentes alojados en IRAR y CAT18, presentado en 2006.
19La Defensoría del Pueblo de Santa Fe -agencia que depende del Poder Legislativo Provincial- posee la potestad de realizar un control político de oportunidad sobre actos u omisiones en que pudiera incurrir el Poder Ejecutivo. En la última década se ha promovido un trabajo, en particular desde el Centro de Asistencia a la Víctima que depende de la Defensoría del Pueblo, de defensa de los derechos de personas privadas de la libertad, tanto adultos como menores de edad. Dentro de su funcionamiento ordinario, la Defensoría confecciona informes que anualmente se elevan a las Cámaras legislativas provinciales con las acciones del organismo y la respuesta de las agencias involucradas. En tal sentido, la presentación de un recurso jurídico como el Hábeas Corpus correctivo implicó la puesta en consideración por parte del Poder Judicial, de la anómala situación de privación de la libertad sufrida por niños y adolescentes tanto en el CAT como en el IRAR. Dicho recurso se inició en un Juzgado de Instrucción de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario y a partir de allí se solicitaron informes a diferentes dependencias policiales (oficiales, médicos, expertos en planimetría, etc.) y judiciales (secretarios, auxiliares sociales), con la inclusión de informes de la ONG Coordinadora de Trabajo Carcelario20 y del Programa Nacional Anti Impunidad -dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sobre las condiciones de ambos institutos.
El expediente resulta un sugestivo recorrido por los canales burocráticos que transitan estos recursos, y ofrece información útil para comprender las dinámicas institucionales –y políticas- que se ponen en juego ante tales instancias judiciales. En tal sentido, son notorios los mecanismos de defensa corporativa, que se plasman en la elaboración de informes que rara vez ponen en evidencia el accionar incorrecto o las deficiencias estructurales de tales instituciones, cuando los peritos pertenecen al mismo organismo fiscalizado. Concretamente nos referimos a los informes policiales y del órgano técnico-administrativo –DPMCLP- que se elevaran sobre el CAT –dependencia de gestión mixta a cargo de la Policía y de la DPMCLP- y del IRAR.
En este punto, nos interesa incorporar la noción de “ética policial” desarrollada por Kant de Lima (1995), que el autor define como un conjunto particular de reglas y prácticas que contribuyen a una interpretación autónoma de la ley. Siguiendo esta línea, una ulterior profundización de dicho concepto deriva en el de “ética corporativa” (Kant de Lima, Eilbaum y Pires, en prensa), que permite extender el concepto inicial al conjunto de instituciones vinculadas a la seguridad pública y a la justicia criminal. Esta ética estaría definida por intereses comunes a los miembros de un determinado grupo, que entran en tensión con otros grupos, y que se constituyen en un conjunto de reglas que otorga a sus agentes un marco normativo y valorativo de sus prácticas. La particularidad de tal ética radica en que se puede ubicar en divergencia –e inclusive en franca contradicción- con el contexto legislativo. Por otro lado, esta ética corporativa posibilita penalizar, por fuera del marco legal, las acciones de los agentes que de algún modo se alejan de dichos estándares. Es decir que se crean “mecanismos de blindaje” de conductas no aceptadas socialmente, siempre y cuando ésta no expongan a la corporación. (Op. cit.)
Los autores plantean, asimismo, que uno de los problemas de las políticas de seguridad pública en Río de Janeiro es que éstas no han sido concebidas de manera integral, lo que repercute en una fragmentación que se vincula con los diversos orígenes institucionales de cada agencia del Poder Ejecutivo o Judicial. Podríamos pensar entonces, análogamente, el sistema de justicia penal juvenil santafesino, en el cual se percibe la diferenciación de intervenciones por parte del ámbito judicial, a través de los juzgados de menores, y del órgano técnico-administrativo, plasmado en las acciones de la DPMCLP. En nuestro caso de análisis resulta clara la necesidad de defender el accionar corporativo ante la eventual amenaza de sanción por parte del Poder Judicial a partir del inicio del recurso de Hábeas Corpus Correctivo. A lo largo del análisis del expediente judicial se verifica una coincidencia entre los informes de la Defensoría del Pueblo -que motivaron la presentación del Recurso de Hábeas Corpus- y los informes del Programa Anti Impunidad, mientras que tanto los informes policiales como los de la DPMCLP, por momentos entran en franca contradicción con los primeros, como si estuvieran describiendo realidades institucionales diferentes. En tal sentido, se constatan una serie de mecanismos de justificación por parte de la DPMCLP y de la Dirección del IRAR en sendos escritos que tienden no sólo a minimizar –o a negar explícitamente- las insalubres condiciones de detención, relevadas por el Programa Anti Impunidad y la Defensoría del Pueblo, sino también a deslindar de responsabilidad a la mencionada dirección e institutos, mediante argumentos como actos vandálicos por parte de los adolescentes.
Para ilustrar esta situación con ejemplos concretos del expediente, podemos mencionar un informe elaborado por un médico de la Policía que consigna en sus conclusiones sobre el IRAR que las instalaciones: “no muestran falta de mantenimiento edilicia y una cuidada higiene (sic), no encontrándose elementos que atenten contra la salud de los internos, excepto por la humedad, sin embargo no se registraron patologías alérgicas ni respiratorias generalizadas.” (p. 57), consignando asimismo la “esmerada tarea” del personal civil (Idem – el subrayado es nuestro). Esta última aclaración resulta interesante, sobre todo porque constituye información que no fue solicitada por el oficio judicial, que solamente instaba al médico de policía a efectuar informe “a) respecto a los menores alojados: estado de salud, enfermedades y tratamiento que se le brinde o sea necesario” y “b) respecto a los lugares de alojamiento: si ellos conspiran o pueden conspirar contra la salud de los internos.” (p. 8).
Respecto al informe del Programa Nacional Anti Impunidad se repiten las contradicciones, por ejemplo en cuanto al sistema de desagote de los retretes de las celdas que según el personal policial tenía “deficiencias”, (p. 37) mientras que el Programa Anti Impunidad consignaba que en un pabellón “sólo uno de los nueve inodoros funcionaba” (p.133). No obstante, el informe del Programa rescata que el sector denominado “Omega” -el último construido- se adapta a los estándares requeridos para una institución de este tipo. (Idem).
El acceso a la educación formal dentro del IRAR es uno de los mayores problemas, al respecto el informe del Programa Anti Impunidad señalaba que:
“Los niños tienen 2 horas de escolaridad por día, pero como esta solo cubre hasta 7º grado, muchos de ellos que ya han cumplido en el exterior o en el interior con este ciclo de estudios ya no tiene acceso a proseguir con su formación, para ellos este es un tiempo muerto. Una vez por semana van al gimnasio.” (p. 134 – el subrayado es nuestro).21
En las conclusiones sobre el IRAR, el informe manifestaba que “tanto los chicos como las autoridades coincidieron en que los tiempos de ocio improductivo favorecen la aparición de conductas agresivas y potencian el conflicto” (p. 135) y recomendaron evitar que se realice el traspaso de la custodia interna del IRAR al SPP. Del mismo modo, se remarcó la presencia de menores de edad no punibles, lo cual era –y aún hoy es- contrario a la legislación vigente. No obstante, en el informe de la DPMCLP se discute con 1) la falta de actividades de los menores expuesta por el Defensor del Pueblo, argumentando que “tienen rutinas de limpieza, actividad física, actividad escolar y otros talleres más las visitas – tres (3) veces por semana” (p. 257) y 2) el maltrato a menores. El informe del Programa Anti Impunidad también delata el accionar judicial, en tanto la situación de menores de edad inimputables internados se debe a la decisión de los jueces de menores que el Poder Ejecutivo no puede desobedecer, en coincidencia con lo planteado por el informe de la DPMCLP (p. 258).
Podríamos seguir ahondando en las contradicciones puntuales que se manifiestan entre los informes del Poder Ejecutivo y los informes externos, pero consideramos que los ejemplos antes expuestos demuestran cómo esta “ética corporativa” entra en acción ante la posibilidad de sanción y/o cierre de una institución, llegando inclusive a negar situaciones claramente evidentes.
Es de destacar que a través de nuestras visitas al IRAR hemos detectado gran parte de las situaciones que se detallan en los informes externos respecto de las condiciones de insalubridad en las que se encuentran las personas menores de edad privadas de la libertad.
Un dato llamativo es que, según el informe de la Dirección del IRAR, “a menudo los conflictos nacen de la falta de actividad de los chicos, causada por la ausencia de medios”, sin embargo, la denuncia formulada por la ONG Coordinadora de Trabajo Carcelario para solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consigna que para atender un promedio de 30 chicos, la institución contaba con alrededor de 100 personas (p. 144), número para nada despreciable porque nos obliga a preguntarnos por las supuestas dificultades presupuestarias -argumentadas por los funcionarios a cargo- para sostener estas enormes estructuras institucionales, que por añadidura, son ineficientes.
En cuanto al informe que realiza la DPMCLP, con fecha 8 de agosto de 2006, acuerda con que el CAT es “un lugar poco propicio para el alojamiento de menores” (p. 256), sin embargo, señala que a partir de reuniones entre autoridades de la mencionada Dirección y de la Subsecretaría de Logística del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, realizadas el 20 y 25 de julio de 200622 -la segunda de ellas precisamente un día antes de la interposición del recurso judicial de Hábeas Corpus Correctivo- ya se había decidido desalojar el CAT y, el 26 de julio se había comenzado a desarrollar el proyecto de un nuevo lugar de alojamiento transitorio dentro del predio del IRAR, en cuyo diseño intervendría la Universidad Nacional de Rosario. También informaba que el 3 de agosto se había procedido a trasladar el conjunto de recursos humanos y materiales del CAT, provisoriamente al IRAR hasta que se concretara el nuevo centro de “Admisión y Diagnóstico” (p. 264). Y agregaba más adelante, a modo de justificación:
“Como se puede observar de lo expuesto mal podrían haberse tomado todas estas medidas, si se hubiera empezado a abordar la problemática recién a partir de la notificación del recurso que nos ocupa. La complejidad de las mismas habla a las claras de lo anterior de su tratamiento.” (p. 264)
Como es posible inferir a partir de las fechas de las actuaciones judiciales que comenzaran el 26 de julio de 2006, las medidas de cierre del CAT y traslado al IRAR, o bien corresponden a una “notable” coincidencia temporal en la preocupación al respecto y posible resolución del conflicto, o se activaron como resultado del Recurso de Hábeas Corpus presentado.
En el informe presentado por el entonces Director de IRAR se expresaba que:
“…aproximadamente sesenta (60) días antes de la interposición del recurso que nos ocupa, comenzaron las gestiones tendientes a realizar las obras conducentes a solucionar el problema descripto. Así es que, adjudicada la misma a una empresa privada, el día 01 de agosto del año en curso, se dio inicio a la misma…Prueba de la veracidad de lo señalado es el hecho de que hubiera resultado imposible identificar la obra, buscar la empresa y conseguir la asignación de partidas de dinero para su ejecución, en el tiempo que medió entre la interposición del recurso y el comienzo de los trabajos – aproximadamente tres o cuatro días antes-, y solo se explica su inicio cuando fue pensado, en términos de tiempos de la Administración pública, muchos antes.” (p. 267 - el subrayado es nuestro)
Si bien es totalmente factible que estuviera proyectado realizar las mencionadas reformas, consideramos que el recurso de Hábeas Corpus probablemente “aceleró” los tiempos estatales. Pero resulta sugestivo que en ambos informes se señale la “veracidad” de lo expuesto, dado que si, efectivamente, las acciones estatales tenían ya un curso tomado en tal sentido, sería suficiente con adjuntar la documentación pertinente probatoria. De todos modos, no se incluye en el expediente información correspondiente a las partidas presupuestarias asignadas por el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto para tal obra, ni datos de la empresa privada que realizará las ampliaciones, ni informes de los organismos encargados de la política edilicia a nivel provincial, lo cual probaría, sin necesidad de aclaraciones ad hoc, la “veracidad” de los dichos de los funcionarios. Finalmente, el resultado taxativo del expediente, fue el cierre del CAT y su traslado al IRAR, pero no implicó una reestructuración del IRAR, ni su cierre y/o la construcción de un nuevo edificio.
En definitiva, el análisis del documento devela los mecanismos de defensa corporativa que se ponen en funcionamiento ante estos recursos legales y cómo las agencias del estado intentan delegar responsabilidades y salvar su reputación inclusive a costa de realizar informes contradictorios con evaluaciones externas. En tal sentido, la “ética corporativa” de las agencias estatales involucradas –en este caso la Policía y la DPMCLP- interpelada por el expediente judicial a partir de la solicitud de informes, permite el despliegue de acciones que encubren situaciones problemáticas que podrían, eventualmente, dar lugar a una sanción por parte del sistema de justicia. Las diversas modalidades de defensa corporativa dejan al descubierto la necesidad tanto de sanear el accionar de las agencias cuestionadas como de crear “mecanismos de blindaje” que impidan que se visibilicen situaciones que infringen claramente la ley. (Kant de Lima, Eilbaum y Pires, en prensa)
Algunas reflexiones finales
El análisis de las lógicas internas del IRAR muestra que los castigos extras a la privación de la libertad siguen presentes y que se ejercen diversos modos de violencia tanto física como simbólica sobre los adolescentes, no sólo a través de maltratos, sino que, en otro nivel, se los “condena” a no hacer nada, a carecer de actividades o a estar recluidos una gran cantidad de horas al día. En este sentido, creemos que más allá de pensar en mecanismos disciplinarios es necesario indagar etnográficamente en las modalidades de violencia intra-muros que se despliegan en este tipo de instituciones, entendiendo esta violencia como parte constitutiva de la sociedad más que como elemento anómico (Miguez y Gonzalez, 2003).
En otro nivel, que atañe a las reestructuraciones burocráticas, si bien la actual gestión a nivel provincial ha realizado una desmembración del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto convirtiéndolo en tres nuevas instancias, en el intento de separar el ámbito de la seguridad y el castigo, de las problemáticas vinculadas a la adolescencia infractora a la ley penal, la DPJPJ sigue articulando la estructura de castigo de adultos con las personas menores de edad. En tal sentido, la histórica vinculación del IRAR con las fuerzas de seguridad -en un primer momento la Policía y luego el SPP- ha coadyuvado a afirmar una lógica de intervención marcada por el castigo de adultos más que por una especialización en personas menores de edad. Y aunque se ha planteado a nivel público el cierre del IRAR aún no se han concretado cambios en tal sentido. Se verifica entonces un desfasaje entre diversos aspectos innovadores que plantea la nueva gestión y los medios objetivos a través de los cuales llevarlos a cabo. De aquí que lo que podría ser interpretado, a nivel programático, como una “profunda reestructuración burocrática”, en la dinámica concreta no implica una reconfiguración de las modalidades de intervención que siguen sesgadas por una estrecha vinculación entre la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil y el Servicio Penitenciario Provincial.
Asimismo, nos interesa señalar que, a pesar de la existencia de organismos de contralor como la Defensoría del Pueblo, que sin duda ejercen un importante control político ante actos u omisiones del Poder Ejecutivo -lo cual quedó plasmado en la presentación del Recurso de Hábeas Corpus analizado- el circuito que luego transitan tales actuaciones no siempre reporta cambios significativos en las situaciones denunciadas, inclusive ante la intervención de organismos nacionales –Programa Anti Impunidad- e internacionales -Comisión Interamericana de Derechos Humanos-. Lo antes dicho demuestra no sólo el despliegue de diversas modalidades de defensa corporativa de tales agencias a través de la legitimación o encubrimiento de determinadas prácticas institucionales sino, y fundamentalmente, el enorme poder de las agencias vinculadas al castigo y sus mecanismos internos de protección, reproducción y perpetuación.
Bibliografía
BELOFF, M. 2004. “Los jóvenes y el delito: la responsabilidad es la clave” en García Méndez, E. (comp.) 2004. Infancia y democracia en la Argentina: La cuestión de la responsabilidad penal de los adolescentes. Buenos Aires, Editores del Puerto. (pp. 30-34)
CASTRILLÓN, M. 2006. “¿Menores ciudadanos o sujetos de derechos tutelados? Una polifonía conflictuosa sobre intervenciones institucionales en Brasil y Colombia” VIII Congreso Argentino de Antropología Social, Salta
CHAVES, Mariana. 2005. “Juventud Negada y negativizada: representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea” en revista Última Década Nº 23. CIDPA, Valparaíso. (pp. 9-32)
DASSI, T. y M. Reis. 2008. “’Mundo à parte’: as relaçoes entre adolescentes e funcionários em um centro de Internamento Provisório” V Jornadas de Investigación en Antropología Social. UBA, Buenos Aires
DE ANDRADE Castro, P. 2005. “Jovens em condição de marginalidade social e ato infracional infanto juvenil no estado do Rio de Janeiro” I Congreso Latinoamericano de Antropología – Facultad de Humanidades y Artes – UNR
DEGANO, J. 2005. Minoridad. La ficción de la rehabilitación: Prácticas judiciales actuales y políticas de la subjetividad. Rosario, Editorial Juris.
DIAZ DE LEON, L. y L. González Placencia. 2004. “La justicia de niños y niñas en conflicto con la ley penal. Aproximación empírica a su funcionamiento” en Delito y Sociedad Revista de Ciencias Sociales. Año 13, Nº 20, Santa Fe. (pp. 29-60)
DONZELOT, J. (2008), La policía de las familias. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión.
DE LEO, Gaetano. (1985), La justicia de Menores: La delincuencia Juvenil y sus instituciones. Barcelona, Edit. Teide.
GARCÍA MÉNDEZ, E. 2004. Infancia: De los derechos y de la justicia. CABA, Del Puerto.
GRINBERG, J. 2004. “Características y funcionamiento del entramado burocrático de protección y atención de la infancia en la Ciudad de Buenos Aires. Zonas grises en torno a las intervenciones con chicos” Tesis de Licenciatura en Antropología. UBA, Bs. As.
GUEMUREMAN, S; A. Daroqui. 2001. La niñez ajusticiada. Bs. As, Ed. del Puerto
ISLA, A.; D. Miguez. 2003. Heridas Urbanas: Violencia Delictiva y Transformaciones sociales en los noventa. Buenos Aires, Ed. de las Ciencias. FLACSO.
KANT DE LIMA, R. 1995. “Os limites da autonomia policial: restriçoes internas e externas á atuaçao da polícia da cidade do Rio de Janeiro”. En Kant de Lima, Roberto A Polícia da cidade do Rio de Janeiro: Seus dilemas a paradoxos. Rio de Janeiro, Forense.
_______ L. Eilbaum; L. Pires. “Entre o público, o corporativo e o particular: dilemas e paradoxos na Segurança Pública do Rio de Janeiro” e Coletanea sobre Segurança pública, Morar Cariora, Instituto de Arquitetos do Brasil, Rio de Janeiro (en prensa)
LARRANDART, L. et al. 1990. “Informe del grupo de investigación de Argentina” en Infancia y adolescencia y control social en América Latina. Buenos Aires, Editorial Depalma,
MAGIONE, Mirta. (2002), “Políticas públicas referidas a la infancia y adolescencia en Santa
Fe, Rosario y Paraná En Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Nº 2. Nueva Época. Año 2, Santa Fe
MARCÓN, O. 2005. Delincuencia juvenil: del niño “en peligro” al “niño peligroso”. Rosario, Editorial Juris
MIGUEZ, D. 2008. Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana. Buenos Aires, Editorial Biblos
_______, Á. González. 2003. “El Estado como palimpsesto. Control Social, Anomia y Particularismo en el sistema penal de menores de la provincia de Buenos Aires, una aproximación etnográfica” en Isla y Miguez (comp.) Heridas Urbanas. Violencia Delictiva y Transformaciones sociales en los noventa. Buenos Aires, Ed. de las Ciencias. FLACSO. (pp. 157-208)
PLATT, A. 2006. Los “salvadores del niño” o la invención de la delincuencia. México, Siglo XXI Editores.
POLOLA, D. 2009. “Delincuencia juvenil en la ciudad de Rosario. Una aproximación etnográfica a los procesos de intervención” 10º Jornadas Rosarinas de Antropología Sociocultural, UNR. Rosario
______ 2006. “Intervenciones sobre niños y adolescentes. Una mirada desde las prácticas de los profesionales: articulación vs. superposición institucional en la ciudad de Rosario” VIII Congreso Argentino de Antropología Social. Salta
ROOVERS, A. 2003. “Los jóvenes tutelados: un “elenco estable” en Isla, Alejandro y Miguez, D. (comp.) Heridas Urbanas. Violencia Delictiva y Transformaciones sociales en los noventa. Buenos Aires, Ed. de las Ciencias. FLACSO. (pp. 117-155)
RUIZ BRY, M. 2011. Angelitos negros…que también se van al cielo. Infancia y Adolescencia encarcelada. Rosario, UNR Editora
TEDESCO, G. 2007. “Compartiendo ‘caretas’ y dando piñas. Construcción de vínculos y diversidad entre jóvenes en Institutos Correccionales” Documento de Trabajo Nº 4. Programa de Antropología Social y Política. Flacso
VILLALTA, C. 2004. “Una filantrópica posición social: los jueces en la justicia de menores” en Tiscornia, Sofía (comp.) Burocracias y Violencias. Estudios de Antropología Jurídica Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires (pp. 281-326)
________ 2001. “Atribuciones y categorías de una justicia para la infancia y la adolescencia” en Cuadernos de Antropología Social Nº 14. Política, Violencia y Discriminación Social. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires (pp. 95-113)
ZAPIOLA, C. 2007. “La invención del menor: representaciones, discursos y políticas públicas de menores en la ciudad de Buenos Aires, 1882-1921”. Tesis de Maestría. Instituto de Altos Estudios Sociales – UNGS, Buenos Aires.
Organigrama Nº1
Organigrama Nº2
1 Este trabajo forma parte de nuestra tesis doctoral: “El “mapa institucional” de la minoridad en conflicto con la ley penal. Un abordaje desde la intervención estatal santafesina con incumbencia en la ciudad de Rosario” defendida en 2011
Dra. en Humanidades y Artes con mención en Antropología – UNR- Docente en la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario
2 Asimismo desde el campo jurídico existen trabajos de historización del sistema tutelar y propuestas de un sistema de responsabilización juvenil (Beloff, 2004; García Méndez, 2004)
3 El trabajo de Mariana Chaves (2005) resulta clarificador de las diferentes representaciones y formaciones discursivas sobre la juventud como “enemigo interno o como chivo expiatorio” de problemas sociales asociado a las miradas sobre “in/seguridad”, como “desviado” y “peligroso”, pero también como “víctima”. Y dentro de esta última categoría se inscribe –según la autora- la justificación de los actos que entran en conflicto con la ley, la justificación de rupturas de la ley por su posición social de “víctimas del sistema”. Con lo cual, esta posición de “conflicto con la ley penal” lo deja aún en mayor desventaja, le quita responsabilidad –en parte- pero simultáneamente, agencia.
4 En relación al surgimiento de dicho marco normativo desde una perspectiva jurídica cfr. Larrandart et al. (1990); García Méndez (2004). Para una profundización en la vertiente histórica de tales procesos, consultar Zapiola (2007).
5 “Art. 5.- Su ejercicio. Los jueces de menores con carácter de excepcionalidad, ejercen su competencia: 1) En el orden civil: en relación a los menores de edad en estado de abandono, resolviendo su situación jurídica conforme lo establecen las leyes sustantivas.” Ley provincial Nº 11.452.
6 Según información obtenida a través del trabajo de campo, se comenzó la redacción del código en el año 1991 y en 1993 ya estaba concluido, con lo cual era muy reciente la sanción de la CIDN para que se incorporaran más elementos del paradigma de Protección Integral (Entrevista Abogada de la DPMMyF, 2004).
7 Esta nueva ley deroga explícitamente, a través de su art. 76, la ley nacional Nº 10.903 de Patronato de Menores.
8 Mediante la reformulación del Art. 1º del Código Procesal de Menores de la Provincia de Santa Fe se estipula que “El poder jurisdiccional, en el orden penal, en materia de menores será ejercido exclusivamente por los jueces que integran el fuero de menores”.
9 Por decreto provincial Nº 1691 del 2 de julio de 1999.
10 Por decreto provincial Nº 2311 del 11 de agosto de 2000.
11 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-; Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil –Directrices de Ryadh; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados de Libertad.
12 Coalición opositora al Partido Peronista y cuyo candidato miembro del Partido Socialista, Hermes Binner, llega a obtener la gobernación de la provincia.
13 Por decreto provincial Nº 908 de abril de 2008.
14 La modalidad de intervención de Libertad Asistida sufrió algunas modificaciones, pero no hemos relevado la implementación del dispositivo de Servicio a la Comunidad.
15 Mediante resolución 336/06 se resuelve el traspaso de la custodia de IRAR, Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) y Asuntos Juveniles de Santa Fe al Servicio Penitenciario Provincial.
16 El entonces Ministro de Gobierno sostiene que “aunque la figura jurídica no es esa podríamos decir que el IRAR está intervenido”. Diario La Capital, 25/04/07 “Irar intervenido: había que “garantizar la vida de los menores”
17 En el año 2008 relevamos una noticia que apuntaba a la construcción de “un nuevo IRAR” acorde a la normativa vigente y el cierre del actual instituto (Diario La Capital 13/09/08 “El gobierno provincial anunció que en 2009 se construirá un nuevo Irar”). No obstante, hasta el momento de este escrito no ha comenzado la obra y tampoco se ha llevado a cabo tal cierre.
18 La sigla CAT corresponde al Centro de Alojamiento Transitorio con que contara la DPMCLP hasta 2006, que se constituía en el primer lugar de privación de la libertad ante la comisión de un delito, hasta que el Poder Judicial decidiera el destino del adolescente, dada la restricción legal de alojar personas menores de edad en comisarías.
19 Expediente Nº 504/06 – Recurso de Hábeas Corpus Correctivo a favor de menores alojados en el CAT e IRAR
20 Esta organización promueve la defensa de los derechos de las personas menores y adultas privadas de su libertad.
21 Una situación análoga se repetía un año más tarde, cuando realizáramos una serie de visitas al instituto, sin registrarse mejoras en ninguno de los aspectos detallados en este informe.
22 En el expediente se incluyen las notas de las resoluciones tomadas en tales reuniones dirigidas al Ministro de Gobierno Justicia y Culto, la orden de cierre del CAT firmada por el Director de la DPMCLP, de fecha 3 de agosto de 2006 y copia del proyecto de ampliación del IRAR.