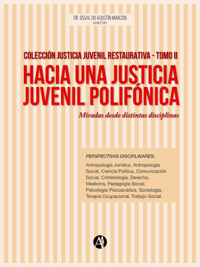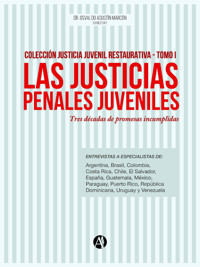
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Colección: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA. Director: Dr. OSVALDO AGUSTÍN MARCÓN. TOMO I: LAS JUSTICIAS PENALES JUVENILES: TRES DÉCADAS DE PROMESAS INCUMPLIDAS. Entrevistas a especialistas de: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Guatemala, MÉXICO, Paraguay, Puerto Rico, República dominicana, Uruguay, Venezuela
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Osvaldo Agustín Marcón
Las Justicias Penales Juveniles:
tres décadas de promesas incumplidas
Editorial Autores de Argentina
Marcón, Osvaldo Agustín
Las justicias penales juveniles en Iberoamérica : tres décadas de promesas incumplidas / Osvaldo Agustín Marcón. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-761-491-6
1. Ensayo Sociológico. I. Título.
CDD 301
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada y maquetado: Maximiliano Nuttini
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina –Printed in Argentina
COLECCIÓN: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA
DIRECTOR:
Índice
Argentina - Atilio Alvarez
Argentina - Alfredo Carballeda
Argentina - Elbio Ramos
Argentina - Juan Carlos Fugaretta
Brasil - Vanessa Viana
Colombia - Luís Almonacid
Costa Rica - Gamboa Monges
Chile - Jonnathan Fabres
El Salvador - Ismelda Villacorta
España - Manuel Cancio Meliá
Guatemala - Claudina Juárez
México - Roberto Hernández
Paraguay - Violeta González Valdez
Puerto Rico - Nélida Rosario Rivera
República Dominicana - Miguelina Ureña
Uruguay - Carolina González
Venezuela - Oscar Mago Benahan
A manera de cierre
TOMO I
LAS JUSTICIAS PENALES JUVENILES: TRES DÉCADAS DE PROMESAS INCUMPLIDAS
Entrevistas a especialistas de:
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
España
Guatemala
México
Paraguay
Puerto Rico república dominicana
Uruguay
Venezuela
INTRODUCCIÓN AL TOMO I
Si de colecciones se trata, comenzamos este primer tomo ofreciendo una galería de artículos escritos por separado, en distintos momentos. Por ser tales, entonces, su lectura no exige la tradicional operación deprincipio-a-fin. Cada trabajo puede ser tomado individualmente pues aluden -todos- a cuestiones particulares, siempre emergentes del contacto diario con la materia específica. Inclusive podrá advertirse la presencia de importantes grados de encabalgamiento, es decir de aspectos que aparecena caballode otros o similares temas, presentes en otros trabajos.
Se trata de un conjunto de textos cuyo circunstancial escriba es quien dirige esta Colección. Pero la autoría de los mismos es pensada desde la convicción según la cual las producciones son siempre colectivas. Esto implica que surgen de complejas experiencias, textos, debates, “mateadas”, “cafés”, jóvenes judicializados, familia, alumnos, investigadores, grandes referentes teóricos, experiencias visuales, sonoras, artísticas, etc. Todas configuran, progresiva y colectivamente, las ideas que alguien -en algún momento- las traduce y por ende mutila en apenas una de las múltiples posibilidades de expresión escrita.
Ese recorte deja sentada elsentipensamientosegún el cual la legítima y noble preocupación por la vigencia de los Derechos Humanos ha estimulado el desarrollo de los sistemas de justicia penal juvenil. Pero que, casi de manera inevitable, ellos han servido para contrabandear otras intencionalidades, ya no preocupadas por losDD.HH. y sí movilizadas por la mera represión penal como forma de gestión de los conflictos sociales. Así, este sistema de ideas prometía -y sigue prometiendo- avances en términos de lograr juicios imparciales. Pero esta preocupación se ha transformado en obsesión que, en no pocos casos, sume en discusiones abstractas que se alejan de las referencias empíricas hasta cortar el vínculo con ellas. En este punto, ciertos vahos de locura se entremezclan si consideramos a esta vieja categoría como la ruptura del vínculo con la realidad.
Esta tendencia se advierte en textos, congresos, jornadas, etc., instancias en las que predominan los actores judiciales (jueces, defensores, fiscales, entre otros). Es característico que aquí la mayor parte de las ponencias, conferencias, etc., incurran en distintas formas de regurgitación jurídica. En muy pocos casos esa regurgitación muta en socio-jurídica, es decir en discusión que incorpora datos provenientes del orden de lo real. De este modo la seducción llevada adelante por la lógica penal, mediante unas pocas promesas condensadas en la idea deljuicio imparcial, pareciera mostrar su verdadero rostro farsante. Las promesas incumplidas incomodan, toda vez que el sistema es puesto a ras de la cotidianeidad, en los dispositivos judiciales varios, en los institutos y en los ámbitos de ejecución de programas queotrosdebían impulsar.
Pero antes que permanecer en una posición detango,llorando desde el desencuentro amoroso, urge retomar la iniciativa. De esa operatoria de seducción y abandono pueden extraerse los valores que la posibilitaron, enriquecerlos y dar pasos hacia adelante. Estimular el desarrollo de perspectivas restaurativas representa un abanico de posibilidades. Para ello conviene estimular instancias críticas, simplemente representadas mediante las entrevistas de este libro, para luego valorar las posibilidades existentes e imaginar prospectivamente.
Bienvenidos y bienvenidas, entonces, al primer tomo de laColección Justicia Juvenil Restaurativa.
Argentina - Atilio Alvarez
No es cierto que para que los niños tengan derecho al debido proceso se los deba imputar penalmente desde temprana edad
El Dr. Atilio Álvarez es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesor en Filosofía del Derecho de la Universidad Católica de Argentina, Director de la Carrera de Especialización de Postgrado en Derecho de Familia; así como de la cátedra de postgrado de Fundamentos Filosófico-Culturales de la Familia y de Derechos de los Niños, en dicha carrera. Profesor de Derecho de los Niños en las Maestría de la Universidad Nacional del Nordeste y en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Entre sus funciones se ha desempeñado como Defensor Público de Menores de la Capital Federal (anteriormente asesor de Menores e Incapaces) desde 1980 hasta la fecha. Fue Defensor Subrogante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales (1984-1987). Fue Miembro del Consejo Directivo y Secretario General de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (1985-1989); Presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia entre 1990 y 1998. Creador de los dispositivos telefónicos de denuncia y atención de vulneración de derechos de niños y niñas - Línea 102. Miembro de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia; Miembro del Jurado del Premio Veillard Cybulski, de la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, junto a Jean Trépanier, criminólogo canadiense y Francoise Tulkens, jueza internacional de la Corte de Estrasburgo. Miembro del Comité de Redacción de la Revista “Justicia para Crecer”, publicación especializada en Justicia Juvenil Restaurativa editada por Tierra de Hombres de Perú. Es consultor en Justicia Juvenil Restaurativa en Méjico, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Fue el Relator General del IX Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito. Es miembro permanente y vice presidente del Consejo Asesor de la Dirección Nacional del Registro Único de Adoptantes.
O.A.M.: A veinticinco años de la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, parece necesario evaluar los caminos transitados por los distintos Estados frente a jóvenes en situaciones de conflicto penal, procurando reemplazar el paradigma tutelar. ¿Cómo evalúa usted estas trayectorias en el mundo, más específicamente en Latinoamérica y Argentina?
A.A.:Un cuarto de siglo es ocasión favorable para hacer un análisis, para comenzar una evaluación de lo vivido en la materia y para esbozar una visión prospectiva sobre la Justicia Juvenil en nuestra América.
Como en tantos otros temas debemos adentrarnos en los antecedentes del problema y en su historia, porque nada cambia por azar. Siempre hay causas, siempre hay fuentes, más o menos explícitas u ocultas, de cada fenómeno social. Nos agrade o no reconocerlo.
El pasado sigloXX fue para América Latina el de la recepción, apogeo, entrada en crisis y finalmente rechazo del tutelarismo de raíz anglosajona, especialmente en la versión norteamericana dominante a partir de la creación de las Cortes Juveniles en 1899. Baste decir que la ley N° 10903 tuvo como fuente directa una ley de Utah, traducida por el diputado Agote.
Brasil, Argentina, Uruguay, uno tras otro, todos los países del continente se fueron plegando a esta postura, que era la moderna y “avanzada” en la época. Implicaba -debemos reconocerlo- un embrión de intervención multidisciplinaria y la aparición de “medidas alternativas”, pero a costa de la absoluta indefensión de los niños, subsumidos bajo la omnipotencia de una figura creada “ad hoc”, que era el Juez de Menores de facultades amplísimas y ningún control en la práctica.
Los ejemplos culminantes de esta tendencia “tutelarista” fueron en América Latina el Código delMenor brasileño de 1979, y el proyecto de Código del Menor argentino, elaborado por el Dr. Ricardo Entelmann como subsecretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación que tuvo media sanción del Senado en 1988. Este pretendía introducir en el derecho argentino el concepto de “situación irregular” propiciado por Chile, y tomado por muchas legislaciones de la región.
En realidad el “tutelarismo” de corte anglosajón estaba ya defenestrado en su propio ámbito, cuando la Corte Suprema de los EEUU, en el caso “Gault” de 1967, declaró inconstitucionales las facultades de las cortes juveniles para privar de libertad a un adolescente no incriminable penalmente, sin garantía alguna de debido proceso. Acá, como suele suceder, el tutelarismo siguió viviendo mientras en su origen ya estaba muerto.
La Convención sobre los Derechos del Niño cortó de cuajo la época tutelar, pero la recepción de sus principios en el continente no fue unánime sino que se dividió en dos vertientes, que todavía hoy confluyen y se contraponen. Una, dependiente del proceso de elaboración de la Convención, de las Reglas de Beijing y luego de las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Ginebra, pone su énfasis en dotar de garantías procesales a todo niño, incriminable penalmente o no; en no bajar los límites de edad de responsabilidad criminal, y en privilegiar formas de atención distintas al proceso penal mismo, siguiendo los pasos de la regla Once de Beijing y del artículo 40, 3, b) de la Convención. Significa superar el tutelarismo sin retroceder al retribucionismo penal decimonónico.
La otra en cambio interpreta el fallo “Gault” de un modo diferente a lo que la señera sentencia preconiza. En lugar de leerla como dice, en verdadero garantismo:“todos los niños tienen derecho al debido proceso, sean o no de edad imputable”,interpretan “para que los niños tengan derecho al debido proceso es necesario imputarlos penalmente desde temprana edad”
A este pseudo garantismo se asociaron jubilosos los partidarios de la represión anticipada, y particularmente en Argentina los que habían aplaudido la baja de edad a catorce años en 1976, con régimen penal adulto desde los dieciséis. Es decir los eternos críticos de la ley N° 14394 de diciembre de 1954, que vació dos artículos del Código Penal, llevó a dieciséis años el límite de imputabilidad y estableció un régimen especial de juzgamiento, en el marco de una ley de familia. De allí las extrañas alianzas que se dan en ese sector de pensamiento.
Si la analizamos en profundidad esta postura “neo retribucionista” no deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño, ni del Pacto de San José de Costa Rica, y mucho menos de la Observación General N° 10 del Comité. Es la proyección - como ya lo era el tutelarismo- del sistema norteamericano, y en especial del neoyorquino.
El Estado de Nueva York tenía un régimen tutelar común al de todo el país, con imputabilidad a los 16 años, juez juvenil y panoplia de medidas a tomar, incluyendo el internamiento tutelar hasta los veintiún años. En 1978, siendo vicegobernador de Nueva York Mario Cuomo, aspirando a lo que serian luego sus tres gobernaciones, para frenar las críticas de los contrincantes republicanos de línea dura de tiempos de Reagan (que finalmente le impedirían un cuarto mandato con George Pataki, propulsor de la pena de muerte), y ante un caso de doble homicidio cometido, en plena campaña y debate, por un niño de catorce años en el Metro, produjo una reforma sustancial en el sistema de juzgamiento de adolescentes: a) bajó la edad de imputabilidad de dieciséis a trece años b) estableció medidas de privación de libertad de cinco años ( hasta llegar a los dieciocho, edad de mayoría penal) c) escindió el juzgamiento de los casos más graves (homicidio, violación, etc.) remitiéndolos a tribunales y procedimiento de mayores.
Este es el programa impuesto a toda América, de Méjico al sur, por la línea “neo retribucionista”, que se basa en el bien ganado prestigio de la progresista administración de Cuomo, recientemente fallecido, lo que le genera simpatías en ambientes que deberían ser refractarios a esas medidas, y que no llegan a analizar que fueron concesiones políticas a la línea dura republicana.
En América Latina, la presión del modelo “neoyorquino”, asociada siempre a los partidarios de la represión de los niños, a los profetas de “el que las hace las paga”, y a los propulsores del castigo como connatural a la vida social, fue logrando la baja de edades de responsabilidad penal en todo el continente, al principio a cambio de medidas de privación de libertad más breves (por eso se lo podía llamar “neo retribucionismo atenuado”).
Luego se fueron modificando permanentemente, siempre in crecendo, la duración de esas medidas (llegan a quince años en Costa Rica, siempre puesta como ejemplo). Y finalmente, como la situación no mejora sino que empeora, se propone el juzgamiento como mayores de los casos más graves (a lo que ya ha llegado Chile, también puesto como ejemplo)
Este es a mi entender el estado de la cuestión en América Latina. Desde Nueva York nos hicieron bajar las edades de incriminación en nombre del garantismo y de la Convención. Cuando en 2007 el Comité de Ginebra dijo, interpretando la Convención misma, que no había que bajar la edad sino subirla, y que lo razonable era tenerla en catorce o dieciséis, que era lo anterior, ya el daño estaba hecho y el retroceso consumado. El silencio sobre el tema fue la respuesta de los “dueños de la Convención” y ahora las medidas a la norteamericana son propuestas desde el crudo lema de la seguridad pública y de la tolerancia cero de Giuliani no de Cuomo, sin permitir debate alguno sobre el tema.
Penalizar chicos, que protagonizan el dos por ciento de los hechos preocupantes, es el modo de ocultar el fracaso en el restante noventa y ocho por ciento de los casos. El discurso político es apodíctico, propio del populismo penal, pero ha tenido su “aparcero” en un análisis científico falseado, que quiso “vender” las necesarias garantías a cambio de la incriminación precoz.
Dos hechos continentales definirán la orientación en los próximos años: la reforma constitucional brasileña, y el inminente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el sistema de Justicia Juvenil de los Estados Unidos.
Mientras tanto, quienes debemos servir a los niños, y aplicamos la Convención sin pretender ser dueños de ella, tenemos que seguir implementando alternativas, esclareciendo conciencias y profundizando permanentemente en la realidad de nuestros pueblos.
O.A.M.: Dr. Álvarez: Usted lo plantea ya en la respuesta a la pregunta anterior. No obstante sería interesante poder subrayar la siguiente cuestión, que suele estar en el centro del debate ¿cree usted factible pensar o, al menos, imaginar un sistema de Justicia Juvenil que respete las distintas garantías sin definirse como sistema penal?
A.A.:La argumentación que solo considera que existen garantías en el derecho procesal penal, parte de conceptos equivocados cuyo origen se encuentra en latitudes jurídicas ajenas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Para quienes no integran este sistema (EE.UU., por ejemplo) rige tan solo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos de ONU de 1966 que, vale recordar, dice:“Artículo 14. 1: Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquieracusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.
En cambio el artículo 8, 1 del Pacto de San José, dice con un agregado de importancia, fruto de maestros del derecho:“Garantías Judiciales: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Esto permite sostener que toda intervención judicial respecto de niños y adolescentes, en el sistema latinoamericano, debe estar rodeada de garantías, tenga o no naturaleza penal. Se trata entonces, en definitiva y pese a los slogans, de una verdadera concepción de garantismo amplio contra una de garantismo restricto al proceso penal.
La primera garantía constitucional de un niño es a no ser juzgado como si fuera un adulto, es a ser tratado y por ende juzgado como niño. La segunda, y no inferior, es a contar con una jurisdicción especializada en niñez. La tercera es que la intervención judicial (y estatal en su conjunto) tenga una finalidad distinta de lo meramente retributivo y del enjuiciamiento en sí mismo. Esto surge del artículo 5, 5 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece:“Cuando los menores pueden ser procesados (no siempre) , deber ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados,con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.
Qué distinto es este artículo de su fuente, el art. 10, b) del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos, que dice simplemente:“Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible parasu enjuiciamiento”.Ahí está la diferencia entre los sistemas: uno se satisface con el enjuiciamiento ante tribunales de justicia. El otro impone constitucionalmente la finalidad de tratamiento y la intervención de tribunales especializados, no el solo enjuiciamiento.
Si analizamos los textos de la Convención (art 40.3), de las Reglas de Beijing (art, 14) y de las Observaciones del Comité, veremos que siempre se deja a salvo que deben existir garantías y respeto a los derechos humanos del adolescente, en cualquiera de las formas de abordaje, procesal o extraprocesal. Por eso la antinomia “garantías-no garantías” es falaz y solo utilizada para justificar la incriminación. Veamos en particular detalle el listado de garantías procesales mínimas que establece el artículo 40.2 de la Convención:
“a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron”.El principio de legalidad rige tanto para el proceso penal como para toda intervención fuera de proceso penal, con igual motivo.
“b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
“i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;”.Idéntica presunción de inocencia, sea o no incriminable. La falta de incriminación no le quita esta presunción.
“ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondráde asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;”.Idéntica en ambas respuestas; la intervención de defensor es básica para que existan garantías.
“iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;”.Idéntica consideración vale aquí.
“iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;”.También cabe idéntica consideración.
“v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;”.Cabe señalar que solo si es incriminado requiere proceso penal.
“vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;”.Idéntica consideración, en ambas formas.
“vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.”
Idéntico análisis. Agregando que el respeto a la intimidad, como toda garantía, deriva de la dignidad de la persona y no del procesamiento
Por eso el artículo 40 continuó estableciendo lo siguiente, en el párrafo 3, de modo que sería absurdo si las garantías se dieran solamente en el proceso penal: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales.
Este artículo 40.3.,el artículo olvidado en América Latina,es la base de todo pensamiento restaurativo. El garantismo incriminador nace de otras fuentes, no de la Convención.
A título de ejemplo le cuento un caso concreto del miércoles pasado:
Alvaro (no es su real nombre), de dieciséis años, víctima de un grave conflicto de familia (la madre lo abandonó a los dos años, con un padre adicto y violento) ha pasado de programa en programa, de los disponibles en el marco de las políticas sociales vigentes. Tiene la particularidad de ser muy aniñado, pero con un cuerpotipo Mike Tisson,por lo cual todos temen sus reacciones. Elórgano administrativo lo había enviado a una evaluación en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Argentina), donde estaba tranquilo, en el servicio de guardia, desde el viernes. El miércoles por la tarde un funcionario del Gobierno de la ciudad, sin autoridad para ello, ni consulta, ni necesidad, solo “por las dudas”, pidió una custodia a la Policía Federal. Llegaron dos suboficiales uniformados y armados, hablando de de esposarlo. Alvaro pidió ir al baño, se escapó, lo redujeron brutalmente frente al Hospital y le abrieron una causa por resistencia a la autoridad (Art. 237 CPA). Anoticiado por teléfono a las seis y media, me trasladé al CAD Inchausti (Centro de Atención y Derivación). A este lugar lo derivan al joven desde la comisaria, y llegué antes que él. La cara del pibe cuando me vio desde el patrullero, esperándolo en la puerta, paga todos los disgustos del oficio, por años.
Planteé telefónicamente al Juzgado Nacional de Menores N°l que por la figura del art 237 CP, como tiene previsto un año de pena, no se incrimina a los adolescentes hasta los 18 años, que el chico estaba en evaluación médica interrumpida, etc., y lo retiré esa misma tarde para volver al hospital .
Pregunto entonces: ¿Cual es la real garantía? ¿Hacerlo incriminable por resistencia a la autoridad o lo que hicimos? Por supuesto que el jueves por la mañana denuncié el abuso de autoridad de quien ordenó la custodia armada, etc., etc.
Insisto: ¿Se garantizan mejor los derechos humanos sin incriminación o con ella?
O.A.M.: Dr. Álvarez: Otra idea que aparece encabalgada con lo vinculado a las Garantías, es la referida a la necesidad de montar procesos “acusatorios”. Esta idea de lo acusatorio como indispensable es presentada como condición necesaria para la superación de los vahos inquisitoriales de los sistemas tutelares, inclusive a título de garantía de juicios imparciales. Se la suele defender desde la noción dialéctica tesis-antítesis-síntesis que, como vemos, toma forma penal a través de la presencia indispensable de, sin contar las discusiones sobre la figura del querellante, la tríada fiscal + defensor + juez. ¿Cómo ve usted esta cuestión?
A.A.:En realidad, la opción entre sistema acusatorios e inquisitivos es propia del proceso penal. No olvidemos que en la llamada cultura occidental primero fue lo acusatorio, derivación del duelo judicial, y posteriormente, hacia el siglo XIV nació la idea de juez investigador, pesquisidor o inquisidor. Coincide este proceso con la aparición de los Estados Nacionales, y con la confianza que los pueblos colocaban en una autoridad central, con cierto grado de independencia respecto del “Señor” que estaba muy cerca como para ser objetivo. En nuestra historia popular, los que de pie, mosqueteando, veían y aplaudían “Fuenteovejuna” o “El mejor alcalde, el rey”, nos están contando esto. De allí que nuestra sociedad pida al juez penal actividad investigadora y firmeza en las resoluciones contra los “delincuentes” que aun no han sido juzgados.
El regreso a lo acusatorio es para Europa una vuelta a los orígenes, que coinciden con el eclipse de los estados nacionales. En Latinoamérica, en cambio, el Juez pesquisidor operó desde el comienzo, porque ese sistema era el “moderno” de la época. Se ve en la instrucción de Bobadilla contra Colón. Lo que no evitó injusticias, por cierto, y esto se refleja en la voz tonante de Fray Antón de Montesinos cuando hace cinco siglos rugió en Santo Domingo:“¿Con qué derecho y con qué justiciatenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios?”
Vimos injusticias con sistema inquisitivo y vemos injusticias con sistema acusatorio, y vemos también en muchos países de nuestra América, un “falso acusatorio” donde se llama fiscal al viejo juez de instrucción, proliferan los “abreviados”, es decir los reconocimientos de culpabilidad, y el someterse a la indulgencia del tribunal. Y nada ha cambiado. De allí el crecimiento de los índices de encarcelamiento.
Si se piensa en un derecho juvenil autónomo, con fuentes, principios, método, agentes y procedimientos propios, la dicotomía del proceso penal de adultos se diluye. El desafío es mucho mayor, y requiere salir del brete de considerar una “ola” de reformas procesales como el único modo de obtener respuesta justas para la sociedad y para los muchachos.
O.A.M: Para finalizar ¿Cómo ve usted el escenario nacional y latinoamericano, atendiendo especialmente las transformaciones políticas y su posible impacto en el campo de la justicia juvenil?
A.A.:Sinceramente, el panorama de 2016 no es alentador. Existe por doquier un retroceso en el sentido social de las políticas. La presión por “la baja de edad de punibilidad” se torna insoportable. El retroceso constitucional de Brasil sería el signo negativo para toda la regional. Resta reflexionar profundamente, liberar nuestras mentes de la colonización, transmitir realidad “a tiempo y a destiempo”, y contraponer siempre el fracaso rotundo de las líneas represivas, evidente desde lo estadístico y desde el análisis micro sociológico. En el fondo, quinientos años después, tenemos que decir lo mismo que Montesinos:“¿Con qué derecho y con qué justiciajuzgamos a nuestros hijos por aquello que nosotros, los adultos, no hemos sabido formar en lo personal ni hemos podido construir en un marco de justicia social?
O.A.M.:Muchísimas gracias....
Argentina - Alfredo Carballeda
EN NUESTROS SISTEMAS JURÍDICOS “SE SUENA QUE CON EL DESCUBRIMIENTO DE LA ‘VERDAD’ DE LO QUE OCURRE, RESUELVE MÁGICAMENTE LA SITUACIÓN”
Esto es lo que sostiene Alfredo Juan Carballeda, en entrevista concedida aCuestión Social,y llevada adelante por el Lie. Osvaldo Agustín Marcón. Carballeda es, entre otros antecedentes que figuran en su CV, Investigador de la Universidad de La Plata. Es Profesor en esta última Casa y en la Universidad de Buenos Aires, entre otras. El último grado alcanzado fue el de Doctor en Servicio Social y Trabajador Social como profesión de base. Autor de numerosos libros, artículos, etc., se ha transformado en un significativo referente teórico-práctico a nivel nacional y latinoamericano.
O.A.M.: Doctor Carballeda, aunque conocemos su trayectoria profesional y académica, nos interesaría saber cómo sepresentaría usted ante los lectores de esta entrevista. O bien replicando una pregunta hecha a distintos entrevistados ¿Quién es Alfredo Carballeda?
A.J.C.:En principio me presento como Trabajador Social. Más allá de la recorrida Académica, siempre estuve ligado al trabajo dentro de nuestra profesión. Estimo que esa circunstancia me es muy útil para dialogar con los espacios académicos, de investigación y de producción intelectual. Mis temas de interés central pasa por la Intervención del Trabajo Social y sus aportes al campo de las Ciencias Sociales como Disciplina de éstas. Por otra parte me permito tomarme el atrevimiento de presentarme como escritor (diría en formación...). A la preguntaquién es,la respuesta es sencilla un: Trabajador Social con cierta especificidad en Consumo Problemático de Sustancias, Salud Mental y Conflicto con la Ley, Supervisión y Docencia, Investigador de la UNLP y Profesor Universitario.
O.A.M.: Desde ese lugar, y con énfasis en laIntervenciónligada a las tensiones propias delConflicto con la Ley¿qué nudos problemáticos visualiza actualmente en la relación de los jóvenes en conflicto con la ley y “la Justicia”?
A.J.C.:Creo que existen varios temas para conversar, por un lado la crisis de legitimidad de la Justicia como institución se entromete en la intervención social como una cuestión no del todo resuelta, le sumaría la deslegitimación de las prácticas judiciales, desde el fracaso de las políticas de “reinserción social” y las dificultades que generan los modelos institucionales “verticalistas” y jerárquicos que atraviesan las prácticas judiciales a partir de la hegemonía del Derecho sobre temas que son profundamente sociales. Por otra parte, agregaría los cambios en el contexto, la fractura social producida por el neoliberalismo, junto con la dificultad de articulación de lazos sociales. Esos serían los “nudos” más relevantes desde mi punto de vista. Estas circunstancias marcan nuevas posibilidades, alternativas y la necesidad de la intervención del Trabajo Social, que se presenta como una disciplina clave en el sostenimiento, recuperación y cuidado de los derechos “en acción” es decir desde la práctica concreta.
O.A.M.: Pareciera que esa hegemonía del Derecho ha trocado en hegemonía penal, en el caso de la intervención sobre los jóvenes que ingresan en situaciones de conflicto penal. Teniendo en cuenta losnudospor usted referidos ¿cómo valora el funcionamiento de los sistemas de responsabilización penal juvenil en tanto sistemas de intervención?
A.J.C: : Estamos de acuerdo sería algo así como un modelo abogado-hegemónico, justamente cuando autores y juristas reconocidos como Zaffaroni, plantean que la criminología debería dictarse en la Facultad de Ciencias Sociales y no en la de Derecho. Creo que el problema tiene una base allí, es decir, cuando hay hegemonías es imposible pensar la interdisciplina o siquiera el trabajo en equipo de ese modo, solo, hay saberes superiores e inferiores. Creo que eso es lo que ocurre en el caso del problema que presentas. En ese modelo “abogado-hegemónico” se conjugan una serie de cuestiones que condicionan la intervención; un desconocimiento de lo social o solo un saber improvisado y mediatizado por formaciones académicas, post grados y congresos, etc. que siempre pone el acento en lo jurídico, una idea de que desde la sola aplicación o enunciación de la ley las cosas se resuelven, una justicia que en muchos casos no responde por su propia omnipotencia, que, hace que por ejemplo se acumulen expedientes o causas, solo porque faltan firmas y lecturas...”superiores”, un desconocimiento de la realidad con respecto a la relación delito-poder , tanto a nivel micro social como macro social, a veces cadenas de complicidades y fundamentalmente entender el procedimiento en este tema, “jóvenes que ingresan en situaciones de conflicto penal” desde dos aspectos básicos, el policial; tratar de conocer indicios y relaciones causa efecto y el penal por otra parte impregnar a todo el procedimiento con una perspectiva penal y jurídica, donde se sueña que con el descubrimiento de la “verdad” de lo que ocurre, resuelve mágicamente la situación. La intervención social, justamente, no es una búsqueda de la verdad sino la transformación de situaciones donde el conocimiento sobre ellas es un instrumento para hacer. Lo jurídico, se presenta a veces más como obstáculo que como posibilidad de resolución. Otra vía de entrada, tiene que ver con la falta de dispositivos claros para intervenir en ese campo, creo que a partir de; la judicialización de las prácticas (Médicas, Psicológicas, Sociales, etc.), la persistencia de discursos penalizantes, últimamente muy reforzados desde los medios de comunicación, una construcción de lo que algunos autores denominan “ciudadano víctima” que ayuda a reforzar el relato, y que en definitiva reafirma un sistema de trasgresión que asocia juventud y delito. A poca gente ante la mención de la palabra delito le surge la representación social de un banquero especulador, un fondo buitre o un empresario estafador.... Estas cuestiones condicionan la intervención social y el Derecho ante estas representaciones sociales, suele comportarse con mucho temor.
O.A.M.: Usted se refiere a una especie de ensoñación procesal-penal en torno al descubrimiento de la verdad que resolvería m