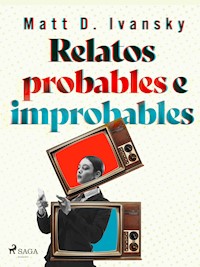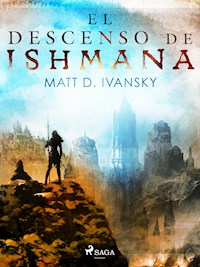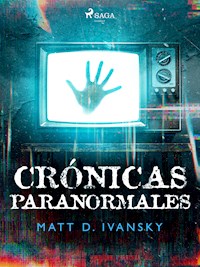Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En la Alemania de la posguerra, durante los años ´50, una mujer joven sostiene un hogar para niños huérfanos. Para lograrlo ella debe hacer malabares con los pocos recursos que le llegan, entre burocracia y destratos. La novela de Matt D. Ivansky resulta muy perceptiva sobre la situación de la infancia, los traumas, los esfuerzos de cuidado y los sueños de quienes habían sobrevivido a la devastación bélica. Y hay espacio además para algunos amores clandestinos que necesitaban astucia para abrirse paso.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Matt D. Ivansky
Heiliges Herz
(Una historia de posguerra)
Saga
Heiliges Herz
Copyright © 2022 Matt D. Ivansky and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728062234
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Ofelia Mardeaux caminaba en círculos por el living de su casa, tratando de recordar, y no lo lograba. Si no le fallaban los cálculos, estaba en esa dramática tarea hacía por lo menos cuarenta y cinco minutos, y nada. No había caso, el recuerdo no venía.
El reloj de pared, infalible, marcaba las 3 a.m. En sus memorias infantiles, esa hora tenebrosa había tenido siempre un peso insoslayable; un poco de prudencia era suficiente para rezar o estar en compañía –en segura compañía- si ese momento de la madrugada lo agarraba a uno despierto. Pero eso correspondía al tiempo de su madre, y por lo tanto, no tenía de qué afligirse. Las implicancias sobrenaturales de esa hora era algo que la tenía sin cuidado, ya que su labor diaria le había mostrado una y mil veces que lo único válido y real era el esfuerzo cotidiano en la arena del mundo.
“No hay caso, no lo recuerdo”, volvió a decir, sujetándose el cinto de su bata de lana oscura, la misma que había usado durante todos esos años, viviendo en esa misma casa, la última de la cuadra, la chiquita, de techo marrón con caída hacia la calle. La del jardín delantero con una breve selva enmarañada de enredaderas, margaritas silvestres, lirios, y una fila de rosales que ella cuidaba diligentemente cuando los tiempos le alcanzaban. Además, los gatos que recorrían el patio delantero eran tan parte del paisaje como la casa misma, como las rosas o como Ofelia.
“Vino a eso de las nueve, me pidió ropa para el hermanito, y después me dio su dirección…Y se llamaba…¡No lo recuerdo!”, volvió a intentar, y volvió a fracasar.
La libreta de notas, con sus tapas dobladas y gastadas, desbordaba de garabatos en tinta de distintos colores. Horarios, números telefónicos, direcciones, dietas, apellidos de médicos, números de cuentas, nombres de medicamentos, números de causas judiciales, fechas de nacimiento, cumpleaños importantes, fechas de defunción. Todo tenía un lugar en la abultada libreta de Ofelia, y no pocos se beneficiaban de ello.
El día anterior había venido el pequeño niño negro, aterido de frio y muerto de hambre, y luego de haber comido en el refugio de la buena de Ofelia, había preguntado si podía llevarse algo de ropa para alguno de sus hermanitos. Ofelia había reaccionado de inmediato, ocupada entre otras tantas cosas, y, simplemente, no había tomado nota del nombre del muchachito. No lo recordaría después tampoco, y ese había sido el motivo de su desvelo y su enojo consigo misma.
Y así le había pasado algunas veces en el pasado, desde aquel otoño ahora tan distante en que decidiera dejar todo lo que hacía para dedicarse exclusivamente a aquella obra de servicio, sin saber siquiera cómo ni dónde iba a sostenerla, y menos aún, cuán lejos iba a poder llegar en el intento.
Cuando se cansó de intentar recordar, se sentó en un sillón que daba al jardín de rosas y miró la noche. El invierno había sido duro, se notaba en las heladas repetidas de cinco o seis días consecutivos que no daban tregua, y que, a esas horas de la noche, cubrían todo de un brillo gélido bajo un cielo limpio, quieto y tachonado de estrellas. El pequeño hogar del rincón del living todavía crepitaba con brasas tenues, pero no había leña de repuesto a mano. Había que buscarla de la pila del fondo del patio, bajo la lona negra, junto al gallinero, pero Ofelia no saldría a esa hora. Se sentó, entonces, y, al darse cuenta que no recordaría el nombre del joven negro, dejó ir su mente a cualquier parte; la soltaba como quien le abre el corral a un animal silvestre y brioso que golpea contra el cerco de troncos, enojado por verse limitado en sus movimientos. Era una práctica recurrente en ella, aprendida en tiempos de su infancia en el colegio de religiosas al que había asistido por varios años.
En la localidad más grande y cercana a su pequeño pueblo, el colegio del Sagrado Corazón la había visto crecer en sus claustros añejos y silenciosos, de piedra maciza y altas paredes que delimitaban el patio interno cuyo centro alojaba un majestuoso roble centenario, todo un símbolo natural de aquellas aulas.
Entre los adultos que más habían marcado aquellos años felices, estaba el padre Hass, pragmático, frontal y serio, a veces demasiado, pero con las palabras justas en el momento justo. Portador de una cierta impopularidad entre el resto de las religiosas y directivos debido a su humor cambiante carente de toda diplomacia urbana, el padre Hass no obstante, tenía una enorme virtud: sabía el momento exacto de señalar o intervenir de manera tal, que la persona destinataria de ese gesto no lo olvidaría nunca. Como muchas compañeras y Ofelia misma dirían en más de una oportunidad, el padre Hass “nunca erraba el tiro”, y lograba un cambio inmediato en su interlocutor aun no deseándolo en lo más mínimo. Porque, efectivamente, él no buscaba un cambio de actitud ni, mucho menos, algún tipo de retribución o banal reconocimiento. Lo hacía porque un sentido escondido en su ser, una cierta entidad moral, así se lo imponía y él, incapaz de negarse, simplemente ejecutaba “la orden”.
Así, ya ganada la confianza con sus alumnas más allegadas, pudo explicárselo un día en cierta reunión un tanto furtiva en la cual el sacerdote había tenido breve participación.
Ofelia aun recordaba el diálogo de aquel día:
-Pasamos la vida esperando que el acto inaugural, la ceremonia de apertura, terminen, para entonces poder recibir lo que consideramos “una señal” que nos indique que ha llegado nuestro momento de aparecer, de actuar, en el escenario del mundo. Y, ¿saben qué? Ese acto inaugural ya terminó hace mucho, y si durante todo ese tiempo no hiciste nada porque considerabas que tu momento no había llegado, entonces déjenme decirles que perdieron mucho tiempo, de manera grave y vergonzosa, y, lo que es peor, ese tiempo ya no volverá nunca más…¿Lo han pensado alguna vez?
-Yo suelo pensar bastante en eso –había dicho la buena de Mary, con su gesto inocente.
-¿En serio usted piensa mucho en eso, Srta Evans? ¿Y qué está dispuesta a hacer en consecuencia? ¡Actúe, actúe ya mismo! ¡No pierda más el sagrado tiempo que tiene entre sus manos! ¡Es muy poco y se termina pronto! ¡Actúe hoy!
-Pero, ¿cómo hacemos cuando ni siquiera tenemos en claro cómo dar el primer paso, padre?
-¡Y quién ha dicho que para darlo hay que saber siempre el “cómo”! Simplemente hay que darlo, empezar a movernos, pasar a la acción. Eso será mejor que la nada. Partimos de la base que nuestro hacer en el mundo tiene que redundar en el bien, por lo tanto, ¡hagamos algo bueno! ¡Lo que sea!
-No lo había pensado de esa manera, padre –había dicho otra de las compañeras.
-“Pensar”, ”pensar”, “pensar”…Como si fuera lo más importante…Pensar no es lo más importante. ¡Hacer es lo más importante! Tenemos que hacer, siempre tenemos que hacer, y seguir haciendo y nunca retirarnos del campo de la acción.
Las compañeras de Ofelia (y ella misma) habían quedado petrificadas en sus asientos al ver la vehemencia con la que el padre Hass les hablaba, llegando a veces a ruborizarse por la intensidad emocional que le imprimía a sus palabras. Era tanta la agitación que lo afectaba, que su pelo canoso y lacio quedaba todo desarmado sobre un costado de su cabeza alta y angulosa, con dos ojos muy azules que miraban todo sin pestañear jamás. Su camisa negra con el cuello blanco y su pequeña cruz metálica sobre el pecho, eran el uniforme obligado que llevaba cada día, de manera idéntica. Cuando hacía frio, una campera de lana y otro saco más grueso arriba lo protegían del aire helado que bajaba de la falda menor de los Alpes, desde su zona septentrional. Con su porte delgado y elegante y su paso enérgico, mostraba siempre estar dispuesto a esclarecer e iluminar a sus oyentes, y la joven Ofelia había sido de las pocas capaces de mantener fecundas charlas con el sacerdote, siendo depositaria en todas ellas de valiosas perlas de vida que atesoraría por el resto de sus días.
Aquellos años del colegio de monjas eran motivo de largas cavilaciones para Ofelia. Ni muy convencida ni entendiendo demasiado las razones de sus padres, a sus seis tiernos años alguien decidió enviarla para su formación integral, luego de unos primeros años de una vida familiar durante la cual Ofelia recordaba haber sido circunstancialmente feliz.
Sus padres, ya mayores y agotados, habían criado a Ofelia lo mejor que habían podido, pero, luego de cuatro hijos -uno muerto-, sus reservas para reiniciar la rutina de los biberones, los pañales, las visitas al médico y las largas noches en vela por los dientes incipientes que no dejaban dormir, habían caído a niveles mínimos, lo bastante como para tomar la decisión de que a Ofelia mejor la criaran las monjas, y allá fue la niña. Esta era su explicación más fundada, la que creyó mucho tiempo, la que más justificaba la decisión de su educación religiosa tratándose de dos padres apenas creyentes y muy poco afectos a las misas y los sacramentos cristianos en general. Cuando, una vez, Ofelia, ya adolescente y habiendo madurado en casi todos los frentes de su vida, se lo planteó a sus padres durante una visita al pueblo de la familia, estos lo negaron casi en un ataque de risa. Les había parecido una locura, una interpretación aberrante y hasta habían tildado a Ofelia de “mal agradecida e irrespetuosa”. Nunca volvería a tocarse el tema. Como siempre ocurría, su madre había aullado y maldecido, y su padre había acompañado con algunas muecas despectivas –las pocas que podía hacer.
En medio de estas imágenes, decidió ir a la cocina y puso la tetera sobre el fuego. Viendo que muy posiblemente no iba a conciliar el sueño tan pronto, quiso tomar algo caliente. Su cocina de muebles rústicos, su mesa con un mantel bordado haciendo juego con las fundas de los respaldos de las sillas, le recordaron otra vez al colegio religioso, la tela blanca, amplia y bordada, con guardas de colores tenues que el sacerdote de turno usaba para cubrir el altar de la capilla menor. Se le mezclaron ambas imágenes; le molestó el asalto del recuerdo y sacudió la cabeza brevemente.
Por la ventanilla de vidrios verdes, la que cubría la parte superior derecha de la cocina, se colaba el reflejo de la luna. Alguno de sus gatos había quedado afuera y, al notar su presencia en la cocina, comenzó a maullar pidiendo entrar. La brisa helada le dio en el rostro cuando Angus entró con el pelo cubierto de una fina escarcha, mirándola con sus pupilas enormes, propias del ojo nocturno del gato.
Sacó una taza de losa celeste con vivos marrones, un platillo y una cuchara, y buscó té en hebras. Una lata grande sobre la nevera mostraba un ama de casa plumero en mano y delantal ajustado, señalando las “galletitas más ricas del mundo”. De su interior tomó una bolsa de tela y extrajo un puñado de hebras que metió enseguida dentro de un infusor metálico, esas bolitas perforadas que colgaban de una pequeña cadena a fin de evitar los dedos quemados con el agua hirviendo.
El olor combinado de la lavanda, la miel y la canela subieron desde la taza humeante, envolviendo el rostro de Ofelia. Lo aspiró largamente y creyó sonreír, mientras, otra vez, la cara del muchacho negro reaparecía en la pantalla de su mente. Recordó entonces a Omar, aquel viejo, también de raza negra, que tanto tiempo había colaborado con su obra y que solía discutir con ella por cuestiones no muy claras ni categóricas, cuestiones para las cuales Ofelia no tenía respuesta.
-Usted es demasiado confiada, señora. No todo el mundo se acerca a usted con buenas intenciones. Ni siquiera es sincera. Dicen tener un problema y no lo tienen. En realidad, intentan llevarse algo y después no volverán…Hágame caso, ¡no los reciba! –le había dicho una tarde, mientras cortaba el césped de la pequeña parcela que ocupaba el salón grande de la institución.
-Quizás usted tenga razón, Omar, no se lo niego. Quizás sean muchos más los malintencionados e interesados que los verdaderos colaboradores sinceros, y yo simplemente no pueda verlo…
-¡Son muchos años, señora! ¿Hasta cuándo va a tenerles paciencia? Después, cuando vienen los problemas, son los primeros en hablar mal de usted…
A continuación, Ofelia era asaltada por un enjambre de recuerdos que poco o nada tenían que ver con lo planteado por Omar. Sintiendo la tensión subir por su espalda, cerró los ojos con su taza en mano. El alud se detenía de golpe porque su mente se había bloqueado, o, mejor, porque ella había querido bloquearlo para no seguir recordando, para no seguir mirando en el espejo de la memoria. Pero los flashes, como siempre, vendrían, uno tras otro, para latigarla nuevamente, como si no hubieran tenido bastante tras tan largos y pesados años. ¿Qué haría? ¿Lo resolvería alguna vez? ¿Se quitaría de encima esas imágenes un día?
No tenía respuesta para eso.
Con la taza en mano y escoltada por Angus, volvió para el living y se sentó junto al hogar, que, aunque se seguía apagando, aun largaba calor. Ahí se sentó y tapó su espalda con una manta que tomó del respaldo de la silla. Luego, estirando la mano, tomó su libreta de notas y buscó una hoja nueva para tomar unos apuntes rápidos. El día siguiente iba a ser largo, ya que los albañiles y pintores iban a venir a terminar la reparación de la cocina del Hogar, y tendría que esperarlos desde temprano. Con trazos rápidos, anotó:
-Llamar a Ernest.
-Comprar otra lata de diluyente.
-Llamar a la panadería y reclamar lo de la semana pasada.
-Llamar al Dr. Wauer por el caso de Franz.
-Conseguir hojas y útiles escolares
-Llamar al veterinario
-Preparar la paga para los albañiles (revisar el presupuesto del pintor)
-Llamar a la Sra. Von Franz por las clases de lenguas.
Eran demasiadas. Tenía otras, lo sabía, pero no quiso pensar más. Eran casi diez cosas para resolver desde temprano, y si se ponía a pensar, seguramente anotaría otras más. No lo haría, no ahora. Seguramente que con las primeras horas del alba y ya en pie como desde hacía tantos años, su mente engrosaría la lista sin ella proponérselo en lo más mínimo. Además, en el transcurso de la mañana y mientras se hallara trabajando en el Hogar, nuevas tareas “del momento” se anexarían a las “programadas”.
Ahora tomaría su té y volvería a la cama. Eran las 5 a.m. y afuera helaba como en el ártico; por ser invierno, no amanecería como hasta las 8 a.m. Quizás aún podía dormir un par de horas.
Se sintió algo cansada y agobiada, y temió el aluvión de recuerdos; de “esos” en particular, antes de quedarse dormida.
Se acurrucó y se tapó, y Angus se acomodó a su lado.
Nada se escuchaba en la cuadra, ni siquiera el sonido del viento.
II.
-¿Y qué otra cosa recuerdas de ese día, Anna?
-Un niño lloraba del otro lado de la puerta. No sabíamos quién era, ni si estaba con alguien o lo habían dejado solo. Hacía mucho tiempo que lloraba y teníamos miedo…
-¿Qué hicieron entonces?
-Esperamos a que mi papá se quedara dormido, y entonces, sin hacer ruido, fuimos a ver…Uno de mis hermanos no podía caminar porque le dolían mucho las piernas. La paliza había sido muy fuerte ese día…
-Entiendo, Anna…
-Mi papá estaba muy borracho, y además decía que se había peleado con un amigo que le debía plata. Después decía que ese amigo había estado con mi mamá, y por eso se peleó con él.
-¿Y tu mamá qué decía?
-Ya no vivía con nosotros. Se había ido hace más de medio año…
-Y cuando tu papá no estaba, ¿quién los cuidaba?
-Nadie…Nosotros nos cuidábamos. Yo cuidaba a Blaz y Melanie. Los otros más chicos ya vivían con mis tías…
-¿Nadie?
-No, nadie.
-¿Y cómo hacían con las cosas de la casa, la limpieza, la comida? ¿Iban a la escuela?
-Yo les cocinaba a mis hermanos, y además limpiaba. Ellos me ayudaban, a veces. Y no, no íbamos a la escuela…
-¿Alguien de la escuela los visitó?
-Una vez vino una señora que se llamaba Berta, me acuerdo, y tenía anteojos muy grandes y escribía en una hoja. Nos hizo preguntas, pero estaba mi papá…
-Entonces no pudieron contar las cosas como realmente eran…
-Claro…Mi papá nos miraba mientras hablábamos…Nos miraba serio. Sabíamos que no teníamos que contar nada. Blaz era muy chico; estaba pegado a mí. No se movía de mi lado.
-¿Cuántos años tenías tú cuando pasó eso?
-Cinco más o menos…
-¿Y tus hermanos?
-Melanie tenía tres, y Blaz dos…
-¡Eran muy chicos!
-Sí.
-¿Y con cinco años qué cocinabas?
-Yo sabía hacer arroz, y panes con té. Pero un día agarré mal el agua y me quemé…Me quemé por salvar a Melanie, que estaba al lado mío…Me quemé acá, en el brazo…
Ofelia tomaba notas sentada en su escritorio del Hogar Heiliges Herz, ese edificio grande y austero ubicado en la periferia de la ciudad, cerca de la ruta vieja que salía hacia el oeste. Era una vieja casona donada por el municipio con la intermediación de un cura misionero, y Ofelia había ido acondicionándola poco a poco, ya que le habían asegurado que sería el inmueble definitivo donde el Hogar funcionaría. Ya estaba cansada de tener que mudarse repetidamente de un lugar a otro y, en muchos sentidos, empezar de cero, a veces perdiendo cosas valiosas entre una mudanza y otra.
Ofelia tomaba notas. Nuevas notas en la lista de notas del día anterior, tareas que se habían sumado a las ya programadas, como pasaba siempre. Siendo apenas las 7 a.m., ella ya estaba en su oficina, con su taza de té, sus anteojos y su ropa de lana bien pegada para afrontar las bajas temperaturas de mediados de enero. Había escrito unas cuantas tareas más y, como siempre le pasaba, algún recuerdo venía y la tomaba por sorpresa. Esta vez había recordado a la pequeña Anna, con sus trenzas pelirrojas, sus pecas y su pie izquierdo lesionado que jamás había curado del todo. Recordaba cómo al hablar de las cosas más atroces jamás pestañeaba, ni lagrimeaba, ni manifestaba emoción alguna; como si todo le hubiera pasado a otra niña y no a ella, siendo el suyo un relato de un testigo no participante, como una voz impersonal que relataba lo que vio y oyó desde un punto lejano del espacio.
Pero a Anna le había pasado todo eso y mucho más. La sola anécdota de su pie lesionado era pavorosa, y así como la exhibición inocente de su brazo deformado por la quemadura del agua hirviendo, Anna también solía repetir el episodio que le valiera quedar renga de por vida.
-Por eso el pie me quedó así…
-No entiendo Anna…
-Claro, yo no lo pateé queriendo.
-Ya lo sé, Anna. Por supuesto que no. Estabas llevando la bandeja con las tazas para tus hermanos…
-Claro.
-¿Entonces?
-Pasé por al lado de él, me tropecé y le pisé el pie. Él estaba dormido y cuando lo pisé se despertó. Se enojó mucho, me agarró del pelo, me tiró al piso…
-Tu papá siempre se enojaba mucho…
-Sí, pero ese día me dijo que yo no lo dejaba descansar, que había tenido un mal día, que había trabajado mucho, y que había peleado con otro compañero de trabajo que le debía plata…
-¿Entonces qué ocurrió?
-Él me dijo: “Ah, ¿fuiste tú la que me piso? Ahora te voy a pisar yo…” Recién abría los ojos. Los tenía muy rojos y parecía más enojado todavía.
-Tenías miedo…
-Sí.
-Y te piso…¿Cómo fue?
-Me tiró al piso, me sostuvo con fuerza contra el sillón, y me pisó tres veces con su bota…Mi papá era muy grande y pesado…Tenía mucha fuerza. Desde ese día no pude caminar. Las primeras semanas el pie estaba todo negro y dolía mucho.
-¿Cómo caminabas?
-Me iba apoyando contra las paredes, la mesa, las sillas…
-¿Tus hermanitos vieron todo eso?
-No. Yo me tapé la boca para no llorar, porque no quería asustarlos. Me fui al baño, me limpié la cara y les hice el té de nuevo. Ahí todavía no me dolía tanto. El dolor grande vino después…
-¿Y tu papá qué hizo?
-Se durmió de nuevo…Mi papá no era malo, pero se ponía de mal humor cuando no lo dejábamos dormir…
La carita menuda de Anna la había impactado de inmediato. De hecho, era lo primero que se había impreso en su memoria el día que la trajeron al Hogar. Después de tres años de repetirse una y otra vez los episodios que ella relataba de manera tan desafectivizada, finalmente la policía local intervendría cuando el padre, borracho y desquiciado, había apuñalado a uno de sus compañeros en plena reunión de viernes por la noche. Aparentemente y en coincidencia con lo que Anna contaba, había una deuda de juego de por medio y eso había desatado la pelea. Pero, lo que más afligía a Anna no era haber dejado su casa con sus pocas pertenencias, sino el hecho de haber sido separada de sus hermanitos. También le preocupaba cuánto tiempo iba a estar preso su papá, al que a veces decía querer visitar para desdecirse luego y rectificar: “mejor otro día”.
Ofelia solía tener una pelea continua con las autoridades locales que, con argumentos muy poco claros, habían decidido que los pequeños Blaz y Melanie fueran destinados a un orfanato en otra ciudad, cuando en realidad podían estar con su hermana mayor, los tres juntos, en Heiliges Herz. Por única respuesta a sus reclamos había recibido una carta breve y mustia de la autoridad local de acción social, y eso había sido todo. De allí en adelante, Ofelia lucharía otra batalla más, una batalla doble. Por un lado, insistiría con la revinculación de los tres hermanitos, y por otra, intentaría cada semana un argumento nuevo para tranquilizar el insistente pedido de Anna que no entendía por qué no podía ver a Melanie y Blaz ni estar con ellos.
Entre garabatos y memorias intrusivas, rebeldes, Ofelia escribía enérgicamente en su libreta y seguía organizando su día. De sus tareas agendadas, había dos que le preocupaban especialmente: llamar al Dr Wauer por el caso de Franz, y preparar la paga de los albañiles que en una hora más estarían allí. Empezó por lo segundo y para eso se levantó, fue hasta el cajón inferior del escritorio pequeño junto a la pared, y de él extrajo una cajita de lata que hacía las veces de caja fuerte. El magro subsidio mensual que recibía del gobierno local aún no había llegado, y los billetes y monedas sueltos en el interior de la caja comenzaban a desaparecer vertiginosamente. No quería preocuparse, así que tomó la suma necesaria y guardó nuevamente la cajita metálica.
Volviendo a su escritorio recordó lo segundo, y miró la hora. El Dr Wauer solía ser madrugador, pero, ¿de qué humor estaría hoy? ¿Estaría sonriente y en extremo adulador al punto de incomodarla con sus cumplidos? ¿Estaría algo distante, pero aun así soltando observaciones soeces? ¿Estaría con su humor exacerbado hasta la vulgaridad, y Ofelia tendría que soportar sus confesiones sexuales o escatológicas a tan temprana hora del día…? Sin duda, el tema del Dr Wauer era uno no menor. Afortunadamente, con el diagnóstico y tratamiento de los niños había sido bastante certero y resolutivo, razón de no poca monta para seguir recurriendo a él, pero, por lo demás, rogaba que ningún niño se enfermase para no tener que lidiar con el particular temperamento del médico.
A propósito, se le vino a la cabeza el pequeño Franz y fue a la cocina, donde una de las celadoras ya se encontraba desayunando. La había escuchado entrar pocos minutos antes. Supuso que se trataba de Ángela, y rogó que también ella tuviera un buen día. Con ese pensamiento en mente, caminó por el largo pasillo apenas iluminado que separaba su pequeño despacho de la cocina. En el camino, pasó por las tres habitaciones donde los niños aun dormían. No se oía nada, y creyó que la noche anterior había sido buena.
-Buen día, Ángela.
-Buen día, Sra. Mardeaux –respondió la celadora, con su acostumbrado gesto algo temeroso.
Ofelia le había repetido hasta el cansancio que no era necesario que la llamase por su apellido, pero Ángela, tras asentir, volvía a reincidir en esa manera en exceso respetuosa. Tras varios intentos fallidos, Ofelia no insistiría más, y sólo con el tiempo Ángela iría declinando en su innecesaria formalidad.
-¿Cómo ha sido la noche?
-Buena, señora. Los niños se acostaron temprano, y por suerte nadie se quedó con hambre esta vez.
-Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo está Franz?
-Anoche se sentía bastante bien, pero no quiso comer casi nada. No hay caso con eso, Sra Mardeaux…No sé qué haremos…¡Esta tan delgado y ojeroso! Ni fuerzas tiene para correr…
-Sí, sí. A mí también me preocupa.
-¿Vendrá el Dr Wauer?
-Tengo que llamarlo, pero me parece un poco temprano aún.
-Claro, claro…
Mientras sostenía el diálogo, Ángela revolvía su taza sin tomar ni un sorbo, y no levantaba la mirada. Ofelia la vio venir. No quería hacer la pregunta, no quería tocar la cuestión de cada semana, pero fue más fuerte que ella. Ofelia no podía hacer oídos sordos al relato de ningún sufriente por repetitivo, cansador o trivial que pudiera ser.
-Y, ¿cómo has estado tú, Ángela? ¿Cómo está tu esposo?
Ángela dejó caer la cuchara, se tomó el rostro y rompió en un llanto convulsivo. El abultado abdomen de Ángela sacudió un par de veces la mesa cuando la crisis dio comienzo. Ofelia sintió el pesar sobre sus hombros, pero no diría nada.
-¡Oh, Sra Mardeaux! ¡Oh, Dios mío!
-¿Qué ocurrió, Ángela?
-¡Oh, virgen santa! ¡Oh, mi Jesús!
-Ángela…Si no te calmas y me cuentas, no puedo entender nada…
Durante dos o tres largos minutos, la joven celadora expresó su angustia en un movimiento masivo y estertóreo. No se quitaba las manos de la cara, ahogando el llanto que por momentos se tornaba extraño, casi de ultratumba. Ofelia se apoyó contra la mesa, estiró una mano y le tocó el hombro, pero fue para peor. Al sentirse sostenida en su aflicción, el llanto se hizo todavía más intenso y desesperado.
-¡Sra Mardeaux, Sra Mardeaux! ¿Qué haré sin él?
-Pero, ¿qué paso? ¿Se ha ido?
Ángela sacudió la cabeza, negando sin palabras.
-Entonces…¿se va a ir?
Ángela volvió a sacudirla.
-No entiendo, Ángela…Perdóname…Si después quieres hablar, me dices y hablamos en mi oficina.
-Iré, Sra. Mardeaux, iré…
Ofelia salió de la cocina cerrando la puerta con cuidado, dejando tras de sí a la desconsolada Ángela en su ya histórico calvario personal que nadie, ni siquiera los chicos, ignoraban. No era nueva la “tragedia” de la celadora, sino que llevaba ya varios años de idéntica repetición, semana tras semana, mes tras mes. Casi siempre, la escena era la misma. El marido venía agotado después de un largo día en su trabajo que realizaba con total disgusto, y al llegar no tenía ganas de hablar. Ángela, en su nerviosismo caracterial, quería contarle durante la cena –las veces que dormía en su casa, claro está- y con lujo de detalles, la situación de cada niño en particular. Cuando el marido se mostraba hastiado o desatento, ella se enojaba y estallaba una discusión, que frecuentemente terminaba con la amenaza de él, de irse para nunca volver. Ahí Ángela entraba en crisis y llegaba arrasada a su trabajo, y luego sería el turno de todas las compañeras del Hogar y hasta de los niños, que prestarían sus oídos al relato lacrimógeno de Ángela.
Dueña de un muy aguzado criterio para las prioridades, Ofelia salió por el pasillo y pensó inmediatamente en el pequeño Franz. Se asomó a la habitación todavía oscura donde las seis camitas en grupos de tres por pared, aun no mostraban movimiento alguno a esas horas. La habitación, afortunadamente, se había mantenido tibia durante la larga y helada noche, y el comprobarlo le genero una inmediata tranquilidad. No siempre había sido así en el pasado, y, a comparación de otras épocas pretéritas, la actualidad de Heiliges Herz era bastante venturosa.
La camita de Franz era la última de la izquierda, y hacia allí caminó Ofelia, sigilosa. Al llegar junto a ella vio los ojitos del niño pestañeando en la oscuridad, y entonces supo que estaba despierto. De cualquier manera y conociéndolo, Ofelia supo que no diría una sola palabra a menos que ella le preguntase algo o iniciara una conversación. Esa era una de las tantas características particulares de Franz que tenían a Ofelia especialmente preocupada todo aquel último tiempo. Además, la salud del niño había desmejorado notoriamente y nadie sabía explicar el porqué.
-Hola Franz, veo que ya estás despierto…
-Hola Sra Ofelia…
-¿Has podido dormir?
-Sí.
-¿Bien?
-Sí.
-¿Hace mucho que estás despierto?
-No, no hace mucho.
-¿No tenías más sueño?
-No.
-¿Soñaste algo lindo…o algo feo?
-No lo sé…
-Sabes que siempre puedes confiar en mí, para lo que sea, Franz.
-…
-En un rato debería venir el Dr. Wauer a revisarte…
-Sí.
-¿Tienes hambre?
-Un poco.
-¿Quieres tomar tu desayuno?
-Bueno.
-En un rato, Ángela lo preparará.
-Está bien.
-Bueno Franz. Seguiré con mis cosas. Más tarde te veré de nuevo.
Esas eran las charlas con Franz. Una colección de preguntas y observaciones breves a las cuales el niño contestaba o bien con monosílabos, o a veces ni siquiera contestaba. Y así había sido desde siempre, desde el primer día en que llegara al Hogar, hacía ya dos años.
Ofelia tenía esa ocasión entre los recuerdos más intensos de su dramática colección personal. Recordaba cómo, aquella mañana de febrero y durante los primeros años de posguerra, Julia, una trabajadora social de una localidad cercana, había irrumpido en su pequeña oficina mientras ella, como siempre, tomaba sus notas para organizar el día. Venía totalmente desesperada y afligida, y le pedía ayuda insistentemente. Ofelia la había recibido, la había hecho sentar y tratado de tranquilizarla, sin saber el motivo de tanta ansiedad. La joven mujer, que además se había desempeñado como enfermera en los hospitales de campaña durante la guerra, apenas si podía hablar cuando se sentó frente a Ofelia, en su pequeña oficina.
Le empezó a hablar de un niño que tenía en el auto que le había traído hasta allí, que el niño no tenía familia, que estaba muy afectado y algo enfermo, que no podía hablar, y que las autoridades regionales seguramente lo derivarían a unos de los grandes orfanatos del país si no hallaban una mejor alternativa para él. Julia le pedía a Ofelia por favor que lo recibiera, que le hiciera un lugar y que no permitiese que lo mandaran a esos lugares infernales donde cientos de niños vivían hacinados y con atención mínima, expuestos a toda clase de eventualidades. Sabía que la suerte de esos niños, en muchos casos, era innombrable, y que el pequeño en cuestión sería uno más si no lograban salvarlo a tiempo. Ofelia no había dudado ni un instante, y enseguida dos celadoras lo habían bajado del auto para ocuparse de él, primero dándole de comer, luego ofreciéndole un baño tibio que el niño no aceptó pero tampoco rechazó.
De Franz, entonces, no se sabía nada. Julia simplemente había contado que el día que lo encontraron, estaba solo dentro de una casa abandonada y semidestruida por uno de los últimos bombardeos, y que apenas había comido en los últimos siete días. Era, literalmente, piel y hueso, y tenía los ojos más absortos y ausentes que Ofelia jamás viera en sus largos años al frente del Hogar Heiliges Herz.
Con el tiempo y muy lentamente, Franz comenzaría a hablar. No diría demasiado, pero al menos se lograba comunicar. Había sido todo un logro el momento en que pudo recibir un abrazo y corresponderlo, sin ponerse duro como una piedra y empezar a agitarse. Aquel día fue bueno para Franz, y Ofelia entonces supo que el niño tenía posibilidades de rehacerse, en el mediano plazo, como personita nueva, dejando atrás el infierno que sin duda había vivido.
Luego de saludarlo y salir de la habitación, volvió rápidamente a la cocina y le encargó a Ángela el desayuno para el niño. Esta ya se encontraba algo más repuesta, y afirmó con la cabeza y las manos cuando Ofelia le habló; como siempre solía pasar, estaba un poco avergonzada por su nueva crisis de llanto, aun cuando sabía perfectamente que nadie la regañaría por eso.
El Dr. Viktor Wauer. Siguiente tarea. Ofelia no debía olvidárselo, aunque, si hubiera sido por su natural tendencia a evitar lo desagradable, no hubiera llamado al personaje vestido con su bata poco higiénica, sus lentes pequeños y sus gruesos bigotes, a veces desprolijos, a veces con restos de comida, que, muy a pesar de los demás, irrumpía en el Hogar a cualquier hora sin que nadie pudiese anticipar su ánimo ni su siguiente despliegue de humoradas o señalamientos mayormente de mal gusto. Pero era el único médico que tenían por ahora que además vivía en la misma ciudad y que, sea como fuere, conocía bastante la situación de los niños del Hogar.
A regañadientes, se sentó en la oficina y levantó el auricular del teléfono luego de leer el número en el índice de su libreta. Luego de un par de timbres, Wauer había contestado, primero de mala manera y luego riendo, por lo que Ofelia deduciría, una vez más, que estaba de buen humor y fingía no estarlo, para después divertirse –él solo- con la reacción del otro. A continuación, Ofelia había tenido que aguantar la obligada declaración de romanticismo burdo y soez que hablaba de sus caderas y sus labios y sus pantorrillas redondeadas, para finalmente decirle que sí, que sobre el mediodía estaría “por allí”, para ver al pequeño Franz y a los demás.
Ofelia colgó el auricular hastiada y volteó los ojos para arriba en gesto de gran fastidio. Cuánto tiempo iba a soportar a Wauer, no lo sabía. Pero sí sabía que el día que le dijera algo, sería definitivamente para alejarlo del Hogar y asegurarse que nunca más volviese. Y eso, en aquel momento y contexto de necesidad, no era posible. No era un lujo que pudiera darse, cuando los niños –además de Franz- necesitaban un control continuo de su condición física. Habría que soportar a Wauer, no quedaba alternativa.
Cuando pensó en la siguiente tarea –revisar el presupuesto del pintor-, volvió a su interrogante de la noche anterior. ¿Cómo se llamaba el niño de raza negra que había venido a buscar ropa? Otra vez se inquietó por esa idea, y no entendía por qué repicaba tanto en su memoria. Apoyando los codos sobre el escritorio, entró en profundas remembranzas.
En un cuadro algo remoto, se vio a sí misma, pequeña. En la mesa familiar, sus tres hermanos mayores -dos varones y una mujer- comían junto a ella y lanzaban comentarios que le resultaban aburridos o que simplemente no entendía. Ella era la hija menor y tardía del matrimonio, y por eso la diferencia de edad con sus hermanos era considerable. En cuanto a sus padres, la miraban comer como quien mira a un niño ajeno, sosteniendo un respeto obligado y casi actuado. Podía verlo en la mirada de su madre y en los gestos esquivos de su padre. En muchos sentidos inconfesados, Ofelia nunca se había sentido miembro de su familia, como si, efectivamente, hubiera caído del cielo –tal cual el viejo cuento de las cigüeñas trayendo al niño- desde un origen remoto y quizás fuera de la geografía convencional.
Aquellas cinco personas le resultaban extrañas y lejanas, y hasta ella le había confesado a Sarah, su gran amiga de la escuela inicial, que muchas veces los oía hablar en un idioma extraño que ella no entendía. Recordaba a su padre taciturno, introvertido y con un humor incomprensible, coleccionista de viejos billetes y estampillas de la guerra, criador improvisado de palomas mensajeras, y practicante de artes culinarias de laboratorio, como intentar conservas de carne en frascos apilados en un oscuro rincón del sótano familiar. Días enteros lo vería ahí abajo, husmeando como una comadreja pesada y añosa, con su andar característico de pies arrastrados y carraspera nerviosa, sus canciones apenas audibles que Ofelia asociaba a himnos militares de otras latitudes. De tanto en tanto ella intentaría acercarse al viejo grandote y encorvado, agarrándose de sus piernas, pero, en el mejor de sus días, este le correspondía tocándole un poco la cabeza y nada más. Jamás la echaría ni la maltrataría en modo alguno, pero simplemente la dejaba ahí, agarrada a su pantalón todo el rato que ella quisiera sin siquiera hacerle un mínimo comentario de nada, como si se tratara de una madre animal que carga a su cría de aquí para allá de modo instintivo, semi-consciente. Estar aferrada junto a sus piernas pesadas que se movían lentas de un lado a otro, le daba cierta sensación de confianza y seguridad que su padre jamás le negaría, aunque tampoco llegaría a saber jamás el interés verdadero de su pequeña hija por comunicarse con él, preguntarle tantas cosas, compartir verdaderas charlas, y contarle los encantos de su mundo infantil. No obstante, su padre no era así, no tenía el temperamento ni la energía para hacerlo, y tampoco estaba del todo cuerdo, según Ofelia bien recordaba. Ese humor tan peculiar lo delataba todo el tiempo; deambulando por la casa, por el patio o sentado junto a la radio, no era raro verlo sostener breves conversaciones musitadas, a veces consigo mismo, a juzgar por sus gestos autorreferenciales y por la mención continua de su propio nombre, y otras veces con otros, a los que también mencionaba e incluso les hablaba como si estuvieran sentados frente suyo. Como consecuencia de esto, los hermanos mayores de Ofelia solían imitarlo maliciosamente –sobre todo, uno de los varones-, e incluso lo harían frente a él, aunque el padre parecía tan ausente que cabía preguntarse si llegaba a entender la burla. Como una personalidad vacía cuyo último remanente era un automatismo perpetuado sin pausa, reía apenas con los ojos entrecerrados y seguía en sus “diálogos”, en sus ademanes y su balanceo incesante, provocando nuevas risas y más burlas de sus hijos mayores. Ofelia contemplaba el espectáculo azorada, sin comprenderlo del todo, y por mucho tiempo había creído que su padre era tan, tan bueno, que por eso jamás reaccionaba contra sus hijos. Recién con sus dieciocho años entendería que su padre nunca había estado del todo cuerdo, y que sus hermanos tampoco lo entendían así o, quizás, si lo habían entendido, poco les había importado. Luego recordaría también otros aspectos y facetas no tan pasivos de su padre…