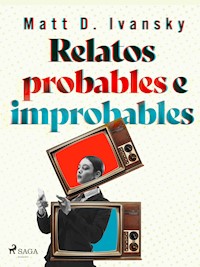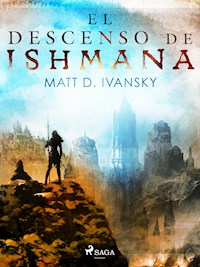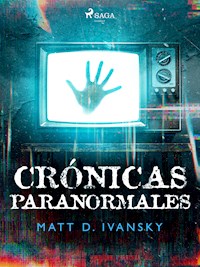Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Héctor vivió su infancia en una zona de la cordillera de Los Andes, repleta de colores. Los elementos fantásticos se fueron abriendo paso para él al vivir en esos escenarios que habían sido habitados por otros pueblos y otros espíritus. "El guardián de los cerros" es una novela muy particular, donde se dan cita la magia y la mística, la tenaz voluntad de "ver más allá", teñida por la nostalgia de una etapa signada por el asombro y las amistades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matt D. Ivansky
El guardián de los cerros
Saga
El guardián de los cerros
Copyright © 2022 Matt D. Ivansky and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728062258
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I.
Las zapatillas se le habían roto de nuevo. Se las miró mientras atravesaba el charco, de vuelta para su casa, un retorno cotidiano y predecible, casi siempre igual, por los mismos lugares, con los mismos aromas. Partiendo de la esquina de la placita nueva, con su mayoría de árboles todavía chiquitos y el pasto menudo, sus juegos infantiles que olían a pintura fresca, sus pequeñas paredes de piedra azulada levantadas en un contorno largo de curvas suaves. Una placita sin fuente, sin veredas de piedra ni faroles señoriales, y sin embargo dueña de un raro carisma que cada tarde los convocaba a todos, para un nuevo partido de fútbol, una ronda de cuentos y risas, o el simple mirar pasar a la vecina misteriosa, intrigante hasta la próxima primavera y no mucho más.
Las zapatillas se le habían roto y los cordones le habían quedado muy cortos. Sobre todo la izquierda, la que usaba para patear la pelota. De cualquier manera, su madre, su joven y silenciosa madre, le conseguiría otro par, y Héctor lo sabía. No tenía dudas, ninguna, y ella tampoco dudaba de su buen dios, oscuro, nativo y algo caprichoso, que aún en la pobreza había sabido proveerles siempre –aunque no sin dolor- de lo esencial, y muy cada tanto, de cierta abundancia.
Más allá de la plaza subía la callecita breve, hacia la ruta, frente a la ladera de los cerros tupidos, bajos, llenos de arbolitos, plantas rastreras y espinosas, esos que en los días de lluvia y niebla espesa desaparecían de la vista como si una voluntad extraña los hubiera arrebatado de sus cimientos con fuerza, escondiéndolos por un par de días, devolviéndolos después, cuando el sol volvía a brillar.
Al terminar la callecita que subía -de tierra, en su cuadra última-, Héctor doblaba a la derecha y se perdía entre las piedras enormes y las maderas de construcción que alguien había abandonado allí, quién sabe hacía cuanto, como si sin quererlo hubiera preparado una entrada fortificada -empalizada desprolija, bárbara- quizás al imaginar un morador ignoto y futuro necesitado de guarecerse de recurrentes ataques hostiles.
Héctor rumbeaba directo para la casa, cada tarde, caminando lento, casi siempre sonriente, con un balanceo breve que vestía su andar con un atavío invisible pero a la vez inconfundible, tanto, que cualquiera que lo hubiese visto a través de la neblina (esos mismos días en que los cerros cercanos se iban por varias horas), lo hubiera reconocido de inmediato. Además de las zapatillas, también el pantalón largo, siempre oscuro, y la casaca amplia y gastada que cubría su torso, sobrando por todos lados, eran también atuendos que la solidaridad le había regalado una tarde cualquiera, cuando su mamá volvía del lado de la parroquia, cargada de bolsas y paquetes, unos con pan, otros con algo de fruta, algunos como forma de pago por un trabajo breve, y otros como resultado de la generosidad de los vecinos que la veían pasar.
Como Héctor, su madre, bajita, de piel oscura y cabellos brillantes como el azabache, sonreía con dentadura incompleta y ojos indescifrables, saludaba siempre amable y humilde, y hasta alguna vez, interrogada sobre la idea de volverse para el lado de los cerros más altos, allá, por la Puna árida y fría, más cerca de su familia grande, había respondido simplemente que no, que no era necesario volver, que allí, en la ciudad chiquita de ese valle verde regado por dos ríos que la abrazaban eternos, ella sabía ser feliz.
Algunos, la mayoría, sabían poco de Héctor, pero creían saber mucho, como pasa siempre con tanta gente, que quizás no termina de entender que saber de otro es, apenas, estar con él en silencio, por largo tiempo, y aceptar –en lo más profundo del alma- cada rasgo y gesto, cada aspecto, cada palabra y voluntad efímera o perpetua expresándose en la persona ajena, sin que nada de todo eso lleve a poner una barrera invisible, una barrera categórica y quizás definitiva, portadora de un veredicto que muy rara vez será revisado y menos corregido en un tiempo futuro. Pero no. Como en todas las épocas y latitudes, la mayoría de las personas era aficionada al decir y dictaminar precipitados, a la censura y la corrección que no saben de esperas. Hablar mucho conociendo poco…Pocas, poquísimas, eran habitués de la pregunta sencilla, de la curiosidad simple e inocente que los niños suelen tener.
Pero Héctor no estaba preocupado por esa faceta del mundo. La conocía, la conocía muy bien, lo sabía en su corazón, y la sola consciencia de ello le bastaba para continuar su sendero, conscientemente elegido, aunque no recordara bien el momento exacto del inicio de aquella jornada interior.
Sí recordaba que un señor de los cerros altísimos de la quebrada (que ciertos pobladores del lugar decían conocer bien), lo había visitado secretamente una tarde, cuando Héctor era todavía pequeño. Jugaba con un autito de madera, sentado al borde de la vereda de su callecita poco transitada, y el misterioso personaje le dejaría un recado muy especial, que era a la vez un pedido, un encargo para los años venideros. Al principio, Héctor, niño como era, poco había entendido. De hecho, por mucho tiempo, no había recordado ese singular encuentro, y cuando comenzó a contornearlo en la pantalla de su memoria, primero lo creería un producto de su imaginería infantil; luego, con los años, un sueño curioso y tal vez recurrente, pero nunca una realidad tangible.
Recién en los últimos años de la escuela sabría entonces que realmente había sucedido.
Y sólo tiempo después conocería y entendería el carácter profundo, el sentido final de aquella “visita”, la más trascendente de su vida toda.
Sí recordaba que la tarde era nueva y cálida, bien de Agosto, bien de la Madre-Tierra. Cálida y sin brisa, con ese talante personal andino, con ese vapor suave y vegetal flotando en el aire, llenándolo de aromas minerales oriundos de la lejanía. Y también de secretos, de charlas y confesiones que, aferradas a una corriente descendente, tropical, llegaban de visita desde el norte, en cualquier momento, portadoras de algo de ese misterio que solamente los cerros y montañas dominan.
La tarde cálida de fines de invierno. Tarde emocionada que preanuncia una nueva primavera. La tarde en el valle verde.
Héctor, sentado sobre el cordón de la vereda haciendo andar su auto de madera por la línea áspera del cemento, mientras sus labios fruncidos chorreaban gotitas de saliva en su intento perfecto de emular la combustión del motor. Los cabellos desprolijos, tal vez sucios, polvorientos, con olores de comida del mediodía, con el brillo aborigen. Las manitos menudas de nudillos renegridos, de uñas sin cortar, con tierra debajo; los ojos enfocados en el juguete de cuerpo vegetal, las zapatillas de cordones desatados, la nariz algo congestionada, respirando con dificultad los últimos resfríos invernales.
-Hola, amigo…
La silueta frente a él se mostró entera y simple. Parada a medio metro, con gorro enorme que le hacía sombra en la cara, pantalones anchos pero cortos, un poco por debajo de las rodillas, los pies con sandalias de cuero doblado, gastado y durísimo. ¿Cuántos siglos habrían andado esas sandalias? ¿Cuántas tierras cordilleranas habrían pisado? El polvo de las fronteras más altas de la cordillera latinoamericana, las había vuelto casi blancas, como si de ceniza se tratara. Los pies rudos, de cayos gruesos, talón partido y uñas cuadradas. Arriba, un poncho del color de la tierra con vetas negras y grises. A los costados, los antebrazos venosos mostraban la piel quemada y reseca, con cicatrices de espinas y rocas. Finalmente, las manos medianas, sabias y fuertes, se movían suaves al saludar, y luego entrecruzaron los dedos.
-Hola…
-Vos no sabés quién soy, ¿no?
-No…
-No importa, mi chango…No importa…
Luego las palabras directas que lo marcarían de por vida, aunque él por entonces nada supiera de ello ni tampoco lo recordara después, por muchos años.
La tarde continuó su curso. Héctor siguió haciendo andar su auto de madera despintada por el rumbo minúsculo del cordón de cemento, mientras la brisa caliente, cargada de aromas y voces ajenas bajando de la quebrada lejana, cumplía su papel diligente, en ese ritual ordenado y fiel de un nuevo mes de la Madre-Tierra. Allí, frente al niño, un muy tenue óvalo de luz se desdibujó en el aire, quedando finalmente algunos filamentos apenas perceptibles, flotando ligeros por algunos segundos antes de disolverse como el humo que sahuma las casas. Debajo de ellos, un círculo extraño trazado en la tierra compacta de la calle duraría un poco más, y sería de esa suerte que un rato más tarde un vecino pasó cerca, mirando extrañado “cómo los niños habían logrado hacer esa forma tan precisa sobre la tierra”, resultando en aquel diseño geométrico que de a poco desaparecía. Para entonces Héctor ya no estaba ahí. El autito de madera había quedado sobre una de las piedras de la entrada, y él se encontraba adentro, sentado a la mesa de la cocina, tomando su taza de té que acompañaba con biscochos con grasa, a veces con mermelada de fruta. Luego bajaría otra vez rumbo a la plaza, porque seguramente estaba por empezar un nuevo partido y él, aunque todavía no jugaba, quería verlo completo. Al otro día vería, a la pasada, a su vecina, Doña Eugenia, hablando con su madre, comentándole de forma espontánea lo que otro vecino había visto dibujado en la calle. “No, Héctor no…Es muy chico y no le gusta dibujar”, la oyó decir a su madre. “Igual, no tiene importancia, sabe…Cosas de chicos. Pero nos llamó la atención de lo bien dibujado que estaba, era casi perfecto. Al vecino le costaba entender cómo lo habrían dibujado los chicos…”. Elsa, la madre de Héctor, había quedado indiferente frente al comentario de su vecina, pero igual después se lo preguntaría a su hijo. Éste le diría que ni siquiera lo había visto -aun cuando había ocurrido justo frente a él.
Los meses se tornaron años, y con estos vino la obligada rutina. A la mañana la escuela, a la tarde ayudar a la madre con la casa y los hermanitos, y después rumbear para la plaza nueva o para la casa de algún amigo, de los muy pocos que verdaderamente podía nombrar así. Aun en la pobreza, todo era más o menos normal, tanto como las recurrentes tristezas de su mamá que, en silencio y mientras fregaba la ropa frente al improvisado tendal del patio, solía mascullar y proferir algún insulto corto, soltándolo al aire con el total deseo de que llegara a los oídos de aquel que la había abandonado con los niños, con los cuatro, cuando eran muy pequeños todavía, y Héctor contaba apenas tres años y medio. “Andate nomás…Yo me arreglo sola. Suerte que te fuiste…No vuelvas nunca más”, decía Elsa, e incluso a veces se limpiaba alguna lágrima. Héctor, a veces, no la veía, pero siempre, siempre, sabía cuándo su mamá estaba un poco triste, un poco decaída, y para esto no necesitaba verla ni oírla. Lo sabía, así sin más, y a veces incluso la soñaba previamente, caminando sola por la ribera de un río seco, alzando las manos a las nubes que pasaban muy cerca de su cabeza, vertiginosas y muy oscuras. Y entonces sucedía que comenzaba a diluviar, haciendo que, en un fatal tiempo onírico que prescinde de otras lógicas, el río se llenara, se volviera correntoso y la arrastrara hasta tragarla. Héctor despertaba pero sin sobresalto alguno. Luego se dormía de nuevo, sabiendo que al día siguiente su mamá iba a estar no muy contenta ni conversadora, y que posiblemente se fuera a secar alguna lágrima cuando lavara la ropa o mojara el piso de tierra del patio chico.
De igual manera, Héctor solía anticiparse en sueños a las enfermedades estacionales de sus hermanitos. Los soñaba sentados en un desierto helado, llorando, asustados, o también en un cuarto oscuro y vacío. Al día siguiente, ya comenzaban con los dolores de cabeza, los mocos, la fiebre, el poco apetito.
Y un día, las cosas comenzaron a tornarse distintas para Héctor. Su vida comenzó a cambiar aun más. Fue una mañana en la escuela, se notó raro. Se notó más raro que de costumbre, porque, a decir verdad, nunca se sentía como el común de los chicos, y esto también lo sabía sin necesidad de preguntarlo. Ni tan despreocupado como el común de los chicos, ni tan alegre, pero, a la vez, nunca, jamás, triste ni temeroso. Y, como una nota característica, siempre se sentía acompañado, benévolamente observado, quizás protegido y sin duda guiado. ¿Por quién? No lo sabía, pero con los años entendería cuánto tenía que ver aquel señor de gorro grande que había dejado el dibujo prolijo sobre el suelo polvoriento de su calle, junto al cordón áspero de la vereda.
La mañana aquella de Abril, el patio de la escuela estaba todavía húmedo, tapizado con las hojas amarillas de los árboles enormes y añosos que ya las soltaban por montones. Todavía llovía, suavecito, y los cerros del otro lado del río, el más grande de los dos que circundaban la ciudad, ya se habían ido a otra parte, aprovechando la bruma otoñal. No lo sintió enseguida, sino unos minutos después. Cuando Amanda, flaquita, morena y cabizbaja, caminó desde la puerta de su aula rumbo al alambrado que bordeaba el barranco donde el terreno de la escuela terminaba, Héctor sintió que una corriente extraña le subía por la espalda y le disparaba puntadas en las sienes. Los pelos de sus antebrazos se erizaron y el corazón comenzó a latirle más fuerte. Amanda llegó al alambrado, empezó a llorar, y, sin saber cómo, Héctor podía sentir los sollozos dentro suyo, no en su oído ni tampoco en su cabeza, sino más bien en su pecho, como si una réplica en miniatura de Amanda viviese detrás de sus costillas. Tímido como siempre había sido, jamás se habría acercado si no la hubiese sentido llorar, pero aquel día ni lo dudó, avanzó con una determinación casi inconsciente, y se paró a un par de metros de Amanda, que apenas verlo llegar dio media vuelta y se tapó la cara, muerta de vergüenza.
-¿Qué querés? Dejame sola…
-…
-Dejame sola, te dije…Andate…
-…
Héctor estaba mudo, y siguió mudo. No podía parar de mirarla, no podía hablarle pero tampoco se iba. Le transpiraban las manos, respiraba agitado.
-¿Qué querés? –dijo finalmente la atribulada compañerita y se dio vuelta, con los ojos enrojecidos, tristísimos, y algo de bronca en el gesto de la boca.
-Nada…
-¡Entonces salí de acá!
Héctor, aturdido, se retiró. No entendió nada, ni lo entendería después, pero le quedaría grabado a fuego aquel episodio en que, literalmente, la había sentido a Amanda “llorando dentro suyo”. Mientras se alejaba caminando de regreso al aula, sintió que las lágrimas también mojaban sus ojos. Él no estaba llorando, lo sabía perfectamente, pero sin embargo las lágrimas corrían por sus mejillas. “Estas lágrimas son de Amanda”, concluyó en su mente de niño, simple pero certera. Al día siguiente, Amanda lo miraría desde lejos, algo avergonzada y arrepentida a la vez, pero no se acercaría a decirle nada, sino que seguiría caminando tomada del brazo de una de sus compañeras.
En otra ocasión, hubo una pelea entre dos niños algo más grandes que Héctor. Uno lo empujó, el otro se enojó, y al instante ya se había armado una trifulca de la que muchos participaban, parados en ronda alrededor de los contrincantes. Mientras todos gritaban, algunos coreando favoritismos, otros pidiendo que se detengan, y alguna niña incluso llorando del miedo que la pelea le despertaba, Héctor volvería a tener una vivencia extraña que lo llevó a reclinarse contra una de las paredes cercanas al duelo, tomarse la panza y comenzar a respirar agitadamente. Confundido y asustado, sentía los golpes que los niños se propinaban mutuamente como si se los estuvieran dando a él, pero lo curioso era que Héctor no tenía registro del dolor físico, sino más bien de las emociones que se agitaban en la riña: la ira desatada, el nerviosismo, o un temor intenso acompañado de angustia. Puso la cabeza contra la pared y miró hacia el lado opuesto a la pelea, mientras de fondo seguía escuchando el griterío del improvisado público que no paraba de corear los nombres de los contrincantes, o simplemente arengaba la continuidad de la pelea (“¡pi-ñas! ¡pi-ñas! ¡pi-ñas!”). Minutos después llegó una maestra y luego otra para intervenir y parar el combate, a la par que reprendían a los luchadores y tanto más a los espectadores, resolviendo mandar a los primeros a la oficina de la dirección para recibir una justa sanción, y a los segundos de vuelta a las aulas donde también tendrían unas palabras de necesaria reflexión. Cuando el alboroto había pasado y ya todos caminaban a los diferentes destinos, una tercera maestra vio a Héctor sentado contra la pared, con las manos en el estómago y los ojos cerrados con fuerza. Asustada, se acercó de inmediato.
-¿Estás bien? ¿Te pegaron?
-No, no…
-¿Qué te pasó, entonces?
-Nada, nada…
-¿Cómo que nada? ¿Por qué estás así?
-Nada, seño, en serio…Me mareé un poco, nada más…
-¿Te mareaste? ¿No desayunaste hoy?
-Muy poco…
-Bueno, vení a la cocina que te voy a dar una taza de té y pan con dulce…Hay que desayunar siempre…
Las recomendaciones de la maestra fueron pasando por los oídos de Héctor, mientras se incorporaba para caminar junto a ella rumbo a la cocina.
El aire húmedo colmaba el patio cubierto de hojas grandes y amarillas. Abajo, a lo lejos, al final de la bajada que bordeaba el pequeño barranco, algunos buses y automóviles marcaban el ritmo de la mañana otoñal. Más lejos todavía, las faldas verdes y tupidas de los cerros del otro lado del Río Grande, reaparecían de a ratos en el transitar intermitente de las nubes bajas, blanquísimas y serenas, cargadas de líquido mineral. Algunos rayos perforaban como flechas la capa nubosa, y estallaban en reflejos de plata sobre las aguas.
Había en el aire un olor suave y extraño, mezcla de pasto mojado, tierra negra, fecunda, y brasas ardiendo en algún hogar cercano a la salida trasera.
El vendedor de diarios pasaba en bicicleta justo por la puerta de la escuela, ofreciendo el matutino de la fecha a voz en cuello.
II.
Las pequeñas esferas de vidrio brillaban bajo el sol suave de las cinco. Un grupito de seis estaba dentro de un triángulo irregular trazado sobre la tierra, un triángulo extraño rematado en la parte superior por una línea horizontal que cortaba el vértice, formando otro triángulo más chiquito.
Parados a un par de metros del curioso diagrama, dos niños sostenían el duelo con otras dos bolitas -una por cada uno- que tenían que superar a la otra mediante una específica interacción de “medidas” y toques que entonces le daría la posibilidad a uno de los jugadores de hacer el disparo final contra el centro triangular. Ahí se definiría la jugada; las bolillas expulsadas del triángulo por el impacto del disparo, pasarían a ser propiedad del jugador en cuestión, que seguiría disparando hasta errar. Entonces, se iniciaría una nueva partida y así hasta vaciar el triángulo.
Alrededor de este, otros dos niños más pequeños hacían de breve público –y esto era así porque se trataba de dos jugadores desconocidos, de modesta fama y poco “arriesgados” en la apuesta inicial. Muy diferente era el marco en las ocasiones en que el triángulo estaba repleto de bolillas, los jugadores eran prestigiosos y la “bolsa” en juego prometía un duelo para la historia. Entonces hasta solían arrimarse jugadores más grandes, y los espectadores llegaban a contarse por decenas. (Y ni qué hablar si el partido, arrasado por la pasión y la supuesta trampa, rompía las reglas éticas del deporte y degeneraba en disputa física, cruda y salvaje, donde los jugadores intentarían desesperadamente hacerse con sus bolitas a como diera lugar. El primer movimiento sería, sin lugar a dudas, tirarse “cuerpo a tierra” sobre el triángulo, intentando así rescatar la mayor cantidad posible de las codiciadas esferitas).
Pero nada de esto era ni muy novedoso ni menos atractivo para Héctor, quien, subido a un pasamanos cercano de forma semicircular, contemplaba la escena con cierta indiferencia, sobre todo porque el partido era monótono y aburrido. Los niños le hacían algún comentario de tanto en tanto, apelando a la mayor edad de Héctor, porque la tradición del arte así lo establecía: el mayor allí presente sería el árbitro de ocasión que salvaría toda duda surgida durante el duelo.
-¿No es cierto que la mía “mide” a la de él? Vení, bajate y mirala…-le preguntó uno, de pantalones cortos, remera naranja y cabello castaño, en corte estilo militar.
-Sí, sí, la mide…-había contestado Héctor, sin bajarse, con total desgano y una sonrisa complaciente.
-¡Pero bajate!
-No, no…De acá veo bien…La tuya la mide a la otra…Te toca a vos…-sentenció Héctor, para frustración del otro niño, más pequeño y de pantalones largos polvorientos, tez oscura y cabellos lacios que la caían sobre los hombros. El resfrío le causaba largos mocos transparentes que la caían sobre la comisura del labio superior.
Chistando, el niño más grande intentó su turno pero erró el disparo hacia el triángulo. El más pequeño se entusiasmó al ver que todavía no perdería el partido, y así el juego siguió su curso. Tras ver la última secuencia, Héctor bajó cansinamente del juego metálico, y se alejó con su balanceo de lado, tan propio suyo, rumbo al quiosco de enfrente donde compraría su helado de agua. ¿Lo compraría azul o rojo? ¿Tal vez anaranjado? No lo tenía decidido, pero lo importante era que las monedas tintineaban en su bolsillo y bastarían para la compra. Eso lo hizo feliz.
-¿Te vas?
-Sí, sí. Ya vengo…-le contestó al niño más pequeño cuando este, algo desanimado, le preguntó.
-¡Pero si te vas, este me hace trampa! –protestó el niño.
-No le hagas trampa, vos…Ojo…-le dijo Héctor al otro, dándose media vuelta y señalándolo con un índice mientras caminaba hacia el quiosco.
-¡Este te está mintiendo! ¡Yo no hago trampa! -se defendió el mayor, con gesto sorprendido.
Mientras se alejaba en medio de las voces en disputa detrás de él, Héctor comenzó a buscar en su bolsillo el par de monedas y entonces decidió que compraría un “cubito” (tal la denominación oficial del vendedor) color rojo. Ya cruzaba la sombra del palo borracho grande, uno de los dos de la plaza, cuando el recuerdo del sueño de la noche anterior lo asaltó de súbito. No tenía un recuerdo claro ni menos ordenado; eran más bien un conjunto de imágenes que se arremolinaban en su cabeza en medio de declaraciones altisonantes, plenas de ansiedad y miedo, que expresaban asuntos ininteligibles para Héctor. Movimientos bruscos de los cuerpos presentes en el sueño, intentos de solucionar algo que iba muy mal, respiraciones agitadas, gritos y un llanto incipiente. El asalto de las imágenes disparadas en sucesión interminable, le hizo entrecerrar los ojos y le dio cierto dolor estomacal. Le pasaba siempre igual; un recuerdo, cercano o lejano, cargado de sonidos y colores de cierta intensidad, le provocaba un malestar corporal casi instantáneo, que Héctor, claro está, no podía controlar en lo más mínimo. Arrastrando los pies en medio del polvo que se desprendía alrededor de sus zapatillas gastadas, llegó a la ventana del quiosco y alcanzó a tocar las palmas. Luego tuvo que agarrarse de la reja negra para no desplomarse, porque entonces las piernas se le aflojaron y la vista se le nubló.
-¡Héctor! ¿Estás bien? –alcanzó a decir la quiosquera, la hija de la dueña, al mirarlo desde la ventana.
-Sí, sí. Un cubito rojo…por favor…
Dubitativa, la quiosquera retrocedió hasta el refrigerador, tomó el pedido y volvió a la ventana. Luego, recibió las monedas de la mano transpirada de Héctor, y le entregó el pequeño cubito tomándolo por el palillo de madera que sobresalía del hielo.
-¿Seguro que estás bien? ¿No querés pasar un ratito a mi cocina? Esta pesado el día…
-No, no, gracias. Estoy bien…
-Bueno, sentate a la sombrita y comete el cubito tranquilo…Cualquier cosa, estoy aquí. Vos llamame, nomás, y yo salgo…-le dijo la quiosquera, con gesto preocupado. Sabía de Héctor, de su pasar por demás austero, de la alimentación insuficiente que seguramente seguía teniendo, y todo ese saber no la dejaba tranquila, menos al verlo así.
-Bueno, gracias…
Minutos más tarde y sentado sobre la parecita de piedra bajo la sombra generosa del palo borracho, ya se sentía mucho mejor. El líquido rojizo y helado se deslizaba por su lengua y bajaba por la garganta, en la medida que los labios unidos succionaban el hielo y lo iban derritiendo. El dulzor intenso y la sombra fresca le hicieron bien, y además, la luz solar granulada en un millar de puntos brillantes colándose entre las hojas del inmenso árbol, captaron su atención por unos minutos que agradeció sin darse cuenta que lo hacía. ¿A quién agradecía? ¿A la Madre-Tierra? ¿A ese Dios del que tantos hablaban pero que él seguía sin entenderlo aunque poco le importaba? Porque agradecía en silencio, en el silencio de su mente simple, y no se percataba de que lo estaba haciendo. En sus doce inocentes años, pocas cosas comenzaban a insinuarse con claridad y certeza en su cabeza, y sólo con el tiempo las definiría con otra conciencia, más profunda, serena y certera.