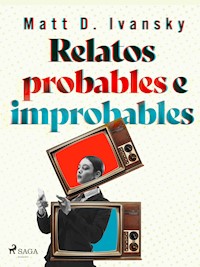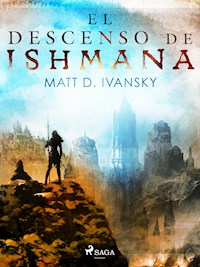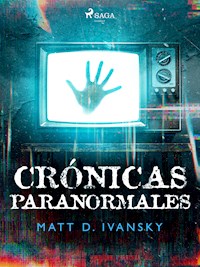
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
¡Cuánto misterio nos reserva la vida! ¡Cuántos mundos y planos conviven en este planeta! "Crónicas paranormales" es una investigación atrapante sobre muchos casos que resultan inexplicables para la ciencia y la religión tradicionales. Se trata de premoniciones, historias de vampiros, comunicaciones con los muertos y otros fenómenos más allá de la percepción habitual. Matt D. Ivansky quiso documentarse para contar de forma amena estas experiencias, que han sido vividas por personas de todos los continentes y como mínimo nos dejarán boquiabiertos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matt D. Ivansky
Crónicas paranormales
Saga
Crónicas paranormales
Copyright © 2013, 2022 Matt D. Ivansky and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728062203
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Crónica #1: La locura de Elías
La reputación y el prestigio por sobre la ética, la inclinación por la dogmática o el eclecticismo según la conveniencia, la preferencia por dispensar tiempo a una aprendiz atractiva antes que a una paciente anciana desesperada y de bajos recursos, el acorazamiento con recursos legales que lo eximieran de cualquier exceso cometido, y, muy especialmente, una debilidad atroz por el dinero conseguido por cualquier vía, eran las notas personales características del Dr. Edgardo Abel Mothas, psiquiatra de larga trayectoria y amplio reconocimiento en la comunidad médica de la hermosa pero siempre amenazante Bogotá.
Muy a pesar de quienes conocían éstos, sus aspectos más deleznables, el afamado psiquiatra tenía, también, un par de puntos fuertes que contrapesaban elegantemente aquellos otros. Una férrea disciplina para la investigación y el estudio, una memoria paquidérmica, y el olfato afinado de un mastín para detectar el lugar más indicado donde recalar nuevamente con sus libros y su verborragia cuasi imbatible, logrando, otra vez, hacerse con una plaza que nadie se animaría –al menos abiertamente- a cuestionar.
Organización de círculos de estudio (sobre tópicos a veces impredecibles), dictado regular de clases en cátedras que le otorgaban cíclicamente (y a la cual asistía con dudosa regularidad), traducción casi obsesiva de bibliografía publicada solamente en inglés, adueñamiento de ciertos lugares de opinión y gestión en los que inicialmente había sido un invitado más, recambio continuo y sistemático de orientaciones teóricas que pretendía dominar una tras otra a la perfección –todo esto, entre otros rubros, ocupaba la agenda anual del Dr. Mothas.
Como si tan exuberante despliegue no fuera suficiente, el notable doctor era muy versado en cuestiones relativas a organización, táctica, armamento, y tecnología militares en general, ya se tratara de las célebres conquistas napoleónicas o del arsenal computarizado diseñado por ingenieros y técnicos rusos contratados por el Pentágono.
Amante también –y no sin exceso- del buen whisky y de los banquetes de fastuosa mesa, no perdía oportunidad de ejercer su práctica incluso en los dispositivos psiquiátricos tradicionales. Y para esto, ningún lugar cuyo morbo fuera más atractivo a la mente psicologista que el Hospital Neuropsiquiátrico General de la ciudad de Bogotá. Su edificio inmenso y de arquitectura estilo francés albergaba una vasta población de pacientes crónicos, la mayoría demasiado alejados de la realidad como para regresar a ella. Todos, en diferente medida, pasaban horas interminables deambulando como espectros humeantes por los sinuosos corredores internos y externos, o, muy por el contrario, permanecían sentados en algún banco o silla, ensimismados, hablando y gesticulando consigo mismos, o simplemente presas de un horrible mutismo que los encerraba más y más tras las murallas de su propio mundo fantasmal, surrealista.
Cuando el “nuevo paciente” ingresó en horas de la noche al Servicio de Internación del hospital, el Dr. Adalberto Chávez Sierra lo recibió y lo hizo pasar a una pequeña sala pobremente amueblada con una mesa desnuda, dos sillas de metal y una camilla vieja en un rincón. Sobre una de las descascaradas paredes se apreciaba un pequeño tragaluz parcialmente cubierto de telaraña, mientras que en la pared opuesta un viejo crucifijo de hojalata con un Cristo torpemente tallado en hueso, era –quizás- la única evidencia para quienes entraban en la sala, de que alguien, en algún momento, había pensado en Dios dentro de aquel oscuro y estéril lugar.
El hombre joven se presentó como “Elías”, pero en el legajo que el Dr. Chávez recibió de manos de una enfermera, figuraba “el hermano Elías”. Tenía escasos treinta años, un cuerpo esbelto algo falto de peso, ojos muy oscuros, barba rala, y un pelo escaso que permitía ver el cuero cabelludo. Sobre una nariz aguileña y delgada, unos anteojos de marco antiguo con una lente quebrada se combinaban en una fisionomía que desde el primer momento llamaba la atención al observador atento. Quizás era la lentitud de algunos ademanes, quizás el timbre de voz o bien el modo de fijar la mirada en su interlocutor. O quizás no era nada de esto, pero lo que sí era cierto, es que Elías generaba cierta curiosidad, cierta intriga en quien se detuviera un poco más a escrutar este raro personaje aparecido de algún lugar olvidado por el mundo.
-Bien…Veamos…Así que estás aquí porque la policía te consideró un enfermo mental…En la delegación policial, la Dra. Torres te entrevistó ayer por la noche, luego de haber recibido una denuncia de un vecino que te acusó de prácticas obscenas realizadas con una jovencita muy deprimida que, semanas antes, se había hecho un aborto en forma ilegal…Mmmm…además –continuó leyendo el Dr. Chávez Sierra-, muchos en el barrio te consideran “un vago”, otros “un loco”, y algunos más…¡¿Qué?!, bueno, esto no lo entiendo…Lo que sí puedo ver es que éstos últimos te conocen como “el hermano Elías”, y otros más directamente como “el hermano mayor...”…Pero, un momento…en una ocasión te autodeclaraste como el hermano de, ¡¡¿dónde?!! –el Dr. Chávez se acercó más a la hoja del legajo para luego cerrarlo con fastidio y levantar la mirada, enfocándola, por vez primera, en Elías. Al hacerlo, se sorprendió al notar la mirada plenamente lúcida y bien orientada del muchacho, algo por demás raro en un lugar como aquel. No obstante, sin permitirse asombro alguno, retomó el interrogatorio:
-Pero, mejor, dime tú qué piensas de todo esto…
-“Pensar”, qué palabra tan mal empleada…Y, sin embargo, la usamos todo el tiempo, ¿lo ha notado, Dr. Chávez? Si realmente pensáramos, ¡qué distinto sería este planeta!…Más bien, los humanos ordinarios “reaccionan”, “actúan”, o, en el mejor de los casos, “planean” algunas cosas…
Chávez tuvo que reconocer, ante su conciencia, que aquella no era una respuesta ordinaria como la mayoría de las que oía a menudo y por montones. Pero, antes de poder detenerse demasiado en ese análisis, deslizó su mano lentamente sobre el bolsillo izquierdo que su guardapolvos tenía a la altura del pecho, comprobando, como lo había sospechado, que aquel no era el que estaba estampado con su nombre y apellido. De hecho, sobre el bolsillo no había inscripción alguna. Para su fortuna, cuando comenzaba a advertir que ciertos parámetros técnicos se le diluían entre las manos, una respuesta alternativa vino a su mente de inmediato y lo tranquilizó: “la enfermera le dijo mi apellido, claro…”
-Bien, bien…Veamos, “hermano Elías”…¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu ocupación?
-No tengo una ocupación…y a la vez, tengo tantas como sean necesarias…
-Qué haces para poder vivir, quiero decir…
-No necesito hacer nada para “poder vivir”…Su manera de preguntar me resulta curiosa, Dr. Chávez…¿Ha reparado usted en eso? –. Ahora Elías observaba a Chávez Sierra con ojos ligeramente divertidos.
-¿Qué ocurrió con esa muchachita, allá en tu barrio?
-Elena, dice usted. Ella está tan lastimada y necesita tanto amor…
-¿Y tú fuiste el encargado de dárselo, Elías?
-“Encargado de dar amor”…Usted realmente es digno de un estudio detallado, doctor.
-¿Te parece que deberíamos intercambiar lugares, entonces? –inquirió ahora Chávez, no sin un dejo de brutal sarcasmo.
-Uno nunca sabe dónde puede estar la gran lección de su vida, ¿no cree?
-¿Qué opinas del mundo, Elías?
-¿De cuál de todos?
-¡¿Cuántos conoces tú?!
-Sea más específico. Por favor, doctor…
-¿Cómo ves la realidad?
-Eso es una cuestión de elección, doctor…
Luego de un par de preguntas más -igualmente fallidas en su intención de instalar un intercambio con el raro muchacho-, Chávez dio por finalizada la entrevista. Siendo que Elías venía con un legajo policial previo que incluía, además, el examen de una facultativa forense, no podía negarse a la internación del joven por un lapso “a definir”, según anotó en la planilla de rutina. La página anterior del legajo, esa misma que oportunamente había completado –a medias- la psiquiatra del destacamento policial, incluía un casillero destinado al “diagnóstico presuntivo”. La forense había escrito solamente un “reservado” con letra grande y desprolija, y Chávez también decidió dejarlo pendiente en la planilla que le correspondía a él. No obstante, en su mente comenzaban a danzar las tipologías psiquiátricas que describían, nombraban y clasificaban los trastornos de personalidad graves, los desequilibrios más profundos y complejos en su abordaje terapéutico, sobre todo aquellos que se relacionaban con lo que la jerga urbana nombraba –indiscriminadamente- “delirio de grandeza”.
Apenas media hora después, Chávez dejaba por escrito un escueto informe que a la mañana siguiente sería entregado en mano al Dr. Mothas, director en jefe del Servicio de Patología Profunda del hospital. Él, sin duda, sabría decidir el mejor abordaje para este caso, pensó Chávez.
A media mañana del siguiente día, Mothas leía detenidamente el informe de Chávez. Apenas lo hubo terminado, levantó el auricular del teléfono y se comunicó con su colega para recabar más información a partir de preguntas puntuales. Chávez no pudo agregar demasiado. Sin embargo, lo que sí pudo afirmar con cierto rigor, es que le había llamado la atención el informe policial previo. Mothas se interesó por este; media hora más tarde, lo tenía en su escritorio. Luego de leerlo con especial curiosidad, decidió ir hasta el pabellón donde había sido ubicado Elías.
En ese preciso momento los pacientes se hallaban en un patio interno; disponían de una hora libre previa al horario del almuerzo. El erudito psiquiatra se paró detrás de una columna y observó detenidamente el conjunto de siluetas vestidas de gris que poblaban el lúgubre terreno. Identificando a todos y cada uno con un rápido vistazo, no tardó en dar con Elías. Lo vio sentado en un banco contra la pared, charlando amenamente con Esteban, un hombre muy mayor y cronificado en un colapso psíquico que le valiera, allá por sus años de mayor productividad, la ruptura prácticamente definitiva con la realidad exterior. Pero, como la mayoría de los enfermos psiquiátricos, Esteban solía tener momentos de lucidez y conexión, y aquel junto a Elías era uno de ellos. A los pocos minutos de iniciada esta charla, otro paciente anciano se acercó y se sumó a la misma. Un rato después el grupo ya contaba con cuatro integrantes, y a continuación fueron seis. No dando crédito a sus ojos, Mothas no sólo apreciaba un fenómeno de por sí extraño, sino que, además, no era algo fugaz como había pensado en un principio; la reunión tendía a consolidarse y prolongarse sin final aparente. Pero lo más llamativo de todo era que no se trataba de un intercambio errático, bizarro, sino que gozaba de un orden y una armonía tales que, por unos segundos, dejaron al impresionado psiquiatra con su mente en blanco. Pero Mothas reaccionó, se sacudió el asombro y volvió a la carga; seguramente en su laberíntica biblioteca –una de las mayores de Bogotá- encontraría referencias o antecedentes que le ofrecieran pistas válidas para comprender aquella espontánea escena entre los enfermos. Además, cuando se disponía a continuar con su primer análisis puramente visual, sonó la campana que indicaba que la hora de recreo había terminado, debiendo los pacientes dirigirse a los comedores.
Aquella primera impresión había sido ciertamente original, no había dudas de ello. Mothas tenía esto en mente mientras revisaba uno de sus ficheros de obras y autores especializados. En principio no sabía qué camino sería el más directo para abordar la temática que creía tener frente a sí, pero abruptamente cambió su estrategia: repetiría la observación antes de buscar literatura específica, y para ello una buena oportunidad serían los turnos de los comedores generales. Durante los mismos, Mothas trataría de adentrarse en los intersticios psicológicos del desconcertante joven.
Cuando llegó el turno de la cena, los pacientes se acomodaron en largas mesas comunes que reunían entre quince y veinte personas. En una de ellas ubicada sobre el sector derecho del amplio salón, Elías ocupaba justo el centro; Mothas, desde su observatorio al estilo panóptico de la vieja psiquiatría, veía al joven de espaldas. Muy cerca de él, el obeso José se debatía nerviosamente con la comida, dando otra vez el desagradable espectáculo que irritaba frecuentemente a más de uno. Con una vivencia persecutoria severamente instalada por años, José no podía evitar –por mucho que se lo medicase- el pensamiento intrusivo que llegaba a convencerlo de que la comida, de un modo absolutamente irracional, cobraría vida en su estómago y terminaría matándolo. Por eso en tales oportunidades comenzaba a girar el plato primero en un sentido, luego en el otro, y a continuación lo miraba por su reverso procurando cerciorarse de que no tenía un “orificio misterioso” por donde “alguien” estaría introduciendo alguna especie de “espíritu” que luego animaría la comida como si se tratase de un engendro maléfico. Ante la terrible comprobación de la no existencia de tal orificio, el pobre José se alteraba todavía más y se ponía de pie, desatando, ahora sí, reacciones espontáneas de otros compañeros que, o bien lo imitaban con igual o peor bizarría, o bien lo insultaban ofuscados por tan molesta conducta. Inevitablemente, una cuadrilla de enfermeros tenía que entrar al comedor y tratar de apaciguar la situación –la mayoría de las veces con resultado fallido. Cuando José, en cambio, no era asediado por su temor de devorar “comida viviente” (como algunos decían), tragaba descontroladamente todo lo que había en su plato y enseguida continuaba con algún otro que tuviera a su alcance. Otra vez, los enfermeros debían ingresar y retirar a José por la fuerza.
Pero aquella noche algo marcaría una notable diferencia apenas José comenzó a girar el plato en sentido horario, ante las miradas de ira de varios comensales. Ni bien hubo hecho tres o cuatro giros, Elías muy gentilmente lo convenció de poder resolverle el problema. Llamativamente, José le creyó y en el acto le entregó su plato. En este punto Mothas, que seguía la escena con ojos muy abiertos, lamentó no poder ver a Elías de frente; de cualquier modo, la acción de este último duró segundos. Usando su diestra movió los dedos arriba de la comida, y se la devolvió al atormentado José. Este le sonrió agradecido y comenzó a comer en silencio y sin la agitación habitual. Mothas no podía creer lo que veía, pero sin vacilar tomó nota rápidamente en una libreta de mano. El resto de la cena continuó sin mayores componentes “extraños”, y, al igual que durante la reunión en el patio, Elías era el centro de una conversación que toda la larga mesa seguía con gran interés.
Cuando al día siguiente llegó otra vez el horario de la cena, Mothas estaba ya instalado en la cámara de observación, pero con la diferencia de que había arreglado las cosas para que Elías quedase cerca suyo y sentado de frente.
Una media hora pasó sin irregularidades; ya sobre el final, en cambio, algo irrumpió en la escena que volvió a introducir conflicto en el bagaje científico del viejo psiquiatra. Elías se puso de pie lentamente, tomó un par de panes enteros y, recorriendo las tres mesas más cercanas mientras trozaba los panes con suavidad, depositaba una pequeña cantidad junto al plato de cada compañero. Como ya venía ocurriendo, el gesto de quienes recibían su trozo expresaba una gratitud que desconcertaría todavía más al Dr. Mothas, y, con el correr de los días, al cuerpo médico completo. Pero el fenómeno no se agotaba allí. Con cada nueva cena en que se verificaba el peculiar rito, los enfermos que habían tomado parte manifestaban luego una calma que ningún otro medio terapéutico podía lograr. Ni qué decir de José; no solamente no volvió a repetir jamás la crisis de la comida “viviente”, sino que además bajó significativamente de peso por lograr alimentarse en forma más ordenada.
Pero los inauditos indicadores de mejoría general fueron tomados por Mothas como simples coincidencias, o, en todo caso, producto de una obvia “contaminación histérica colectiva”. Con las observaciones realizadas tenía lo que buscaba; el diagnóstico “cayó por su propio peso” –diría al resto del equipo de psiquiatras-, y Elías fue, como otros tantos, rotulado de inmediato y sin piedad: “psicosis esquizofrénica con delirio místico y megalomaníaco”. Como no podía ser de otro modo, fue también medicado y esto abrió la puerta a otra serie de extrañas circunstancias. Durante los primeros dosajes que se le practicaban para chequear el impacto que su organismo recibía, la medicación directamente no aparecía en los índices. A esto se sumó otro detalle que el Dr. Chávez Sierra había verificado todas las veces que lo había observado. Elías se alimentaba mínimamente; apenas una porción del propio pan que repartía en las cenas, y el resto del día simplemente tomaba agua del grifo. Chávez se intrigó a tal punto que decidió él mismo dejar pasar un par de semanas para luego indicar nuevos hemogramas dentro de una frecuencia prefijada. No tenía dudas, a priori, de que los niveles en sangre tendrían que arrojar insuficiencias más que lógicas.
Pero su asombro volvió a crecer cuando los análisis salieron otra vez normales. Además, en una charla privada con Elías, este le contestaría “no sólo de pan vive el hombre, Dr. Chávez”, siempre contemplándolo en perfecta calma y enfocando sus profundos ojos oscuros. Y como ninguna ocasión parecía ser desperdiciada por el enigmático joven, en una de ellas no vaciló en hacerle una declaración que tuvo un enorme impacto en la mente de Chávez, dejándolo luego presa de lentas cavilaciones:
-“Sus hijos son seres amorosos y delicados, doctor, pero usted se empeña en obstaculizar sus sueños por culpa de miedos ridículos. Si, contra su parecer, Aldo quiere irse a estudiar a Europa, o si Joselita quiere una carrera que usted cree inadecuada, más bien respete sus deseos y déjelos que sean libres. Usted, ese muchacho universitario del alto promedio -aunque un tanto engreído de a ratos-, ha sabido siempre darles una buena educación y exhortarlos para que sean personas de bien. Déjelos, pues, libres, Dr. Chávez…”
Como en aquella primera entrevista cuando conociera a Elías, Chávez estaba seguro de no haber nunca revelado información personal al joven. Entonces, ¿cómo podía saber lo que sabía? Sin embargo, cuando lo quería discutir con Mothas, este se limitaba a sentenciar, con dureza y rigidez mentales: “¡Dr. Chávez, por favor! ¡Es harto sabido en nuestra materia que los psicóticos conectan, en forma azarosa, contenidos psicológicos de su interlocutor! ¡¿Eso le parece tan extraño aún?! –explicación esta que dejaba del todo insatisfecho y más confundido todavía a Chávez.
Con los días, la lucidez y perfecta calma de Elías no decayeron, pero no ocurrió lo mismo con su estado físico. Comenzó a vérselo más delgado y algo demacrado, fatigado el rostro y de a ratos triste la mirada. Su dieta se mantenía igual; lo mismo su benéfica influencia sobre sus pares a quienes siempre trataba con notables paciencia y ternura. Para entonces Chávez ya no era el mismo (ni volvería a serlo jamás), y Mothas, irritado por las frecuentes charlas entre su colega y Elías, comenzó a mirar al primero con ojos de desconfianza y creciente escepticismo respecto a su idoneidad profesional. Sin compartirlo con nadie, redactó un muy subjetivo informe en el cual expresaba sus reservas para con Chávez, y lo envió a la Comisión Colegiada de Psiquiatras, buscando, a toda costa, que un tribunal decidiera la no continuidad de aquel en el caso “Elías”, y, como medida inmediata, pedía la sanción del psiquiatra “por carecer de criterios médico -científicos a la altura de las circunstancias” –según sentenciaba el papel en el puño y letra de Mothas.
Pero el destino volvería a conspirar para llevar a la racionalidad de Chávez al cenit de la más completa estupefacción. La misma noche que el Dr. Mothas despachara el sobre conteniendo el lapidario informe, Elías pidió ver al Dr. Chávez y lo puso al tanto de las intenciones de su superior.
-Debe creerlo y defenderse, doctor. Y vuelvo a aclararle: acá está en juego su trabajo. Esta advertencia no tiene nada que ver con lo que pueda ocurrirme a mí…
-¿Por qué haces todo esto, Elías?
-Usted haría lo mismo, doctor ¿no es así? Además, esto tiene también carácter de despedida...Pero veo que usted ya lo sabía…
Chávez contempló en silencio la silueta de aquel querido extraño enfundado en su raído uniforme gris. Una vez más, Elías había leído su pensamiento. Por unos instantes no pudo encontrar palabra alguna digna de ser dicha ante algo de una cualidad tal, que escapaba con mucho a todo lo que jamás había experimentado. Segundos después, no obstante, se animaría a continuar el diálogo.
-¿Qué puedo hacer por ti? Si es que hay algo que yo pueda hacer por ti…
-Se lo iba a pedir justo ahora, doctor. ¿Lo vè? Cuando dos personas comienzan realmente a respetarse y aceptarse mutuamente tal cual son, entonces todo fluye sincrónicamente entre ambas…Sí, hay algo que puede hacer por mí. Por favor, retíreme la medicación por sólo tres días. Eso será suficiente, y de enorme ayuda…
Sin detenerse demasiado en el pedido de Elías –ínfimo al lado de lo que el joven había causado en su vida en tan poco tiempo-, Chávez quiso ir, por vez primera, un poco más lejos:
-¿Por qué aceptaste mansamente quedarte aquí todo este tiempo, Elías?
-Usted lo vio. Hay quienes pueden encontrar algo en mí, y yo en ellos.
-Pero, ¿por qué aceptar tanta injusticia sobre tu persona?
-El mundo no es injusto en realidad. No al menos de la manera que solemos imaginarlo.
-¿Cuánto más seguirás quedándote, Elías?
-Poco, muy poco tiempo, y para eso es que necesito su ayuda. Gracias, porque sé que lo hará…
Antes de dar por terminada aquella última entrevista, el Dr. Chávez se animó a hacerle a Elías la pregunta que por tanto tiempo había rondado su cabeza:
-¿Quién eres realmente, Elías?
A lo que el joven, sin afectación alguna, contestó:
-Cuando usted finalmente averigüe quién es el que hace esa pregunta, entonces ella habrá sido contestada.
En horas de la mañana del día siguiente, Chávez acordó con un enfermero de su confianza no darle la medicación a Elías por tres días. Por supuesto, nadie debía saberlo.
Durante la noche del tercer día, uno de los pacientes advirtió la sorpresiva pero anunciada ausencia. La noticia corrió por todo el hospital, llegando de inmediato a oídos del Dr. Mothas. Este, personalmente, acudió hasta el pabellón donde se localizaba la habitación del joven. Al entrar en ella, solamente encontró sobre la cama el uniforme gris prolijamente doblado; estaba recién lavado y por eso conservaba cierta humedad y una fragancia floral.
Junto al uniforme, había, además, un pequeño trozo de pan, y debajo de él una nota que rezaba:
“De Elías, para el Dr. Mothas.”
Crónica #2: En el cuerpo de María
Ante cualquier pregunta o comentario de un vecino, la respuesta más común e inmediata era: “Si es la voluntad de Dios, pues entonces que así sea…”, o bien “Nuestra Señora nos protegerá; nada debemos temer, hermano.” De la misma manera, cuando sabía de alguien enfermo, o aquejado por dificultades económicas, emocionales o familiares, la instantánea declaración era: “Le pediré muy especialmente a mi Señora por él…”, y a continuación: “¿Qué crees que pueda hacer yo por él…?”
Nadie en el barrio ignoraba la profunda, incomprensible devoción de Lupe Gonzáles (“Lupita”, para quienes más la conocían) por la Virgen de Guadalupe, Patrona altísima del pueblo mexicano en cada una de sus comunidades. Como bien es sabido, este pueblo todo arde de fervorosa fe por las “personas” divinas de Jesús y de María, la Madre de Dios (y un tanto menos, por ciertos santos populares). Sin embargo, si hay que elegir una figura predilecta en el panteón latino de este país heredero de las grandes civilizaciones precolombinas, esa es, sin el menor margen de duda, la Virgen de Guadalupe.
Y del mismo modo que la Santa Madre ocupa los rezos diarios de millones de mexicanos en sus quehaceres cotidianos insertos en vidas más o menos normales, así también hay vidas de excepción en las que la mente y el corazón se orientan con exclusividad hacia donde creen interpretar que Su sagrada Voluntad los guía. En el océano de vidas similares, cambiantes, sufrientes, hay unas pocas que destacan por su entrega, su abnegación, su olvido de sí, casi como comenzando a exudar un aroma de santidad.
En unos de los barrios más carenciados y marginales de Ciudad de México, Lupe Gonzáles lograba contagiar a muchos por su servicio permanente a los necesitados, sin importar demasiado la forma que este adoptara. Desde una corta visita para entregar alimentos al vecino lisiado, hasta acompañar a alguien largas distancias para realizar una consulta médica de urgencia en un atestado hospital de la inmensa urbe del D.F., desde un llamado telefónico a altas horas de la madrugada para consolar y acompañar a una madre desesperada por la demora de su hijo adolescente, hasta limpiar y cambiar los vendajes de un pequeño bebé quemado en un accidente hogareño, Lupe no sabía de momentos ni satisfacciones estrictamente personales. Creía con convicción inamovible que la única acción que valía la pena era aquella que nacía del corazón y que apuntaba al beneficio del otro “tal y como nuestra Madre nos pide”, solía explicarle a algunos.
De familia muy pobre y numerosa, padre alcohólico abandónico y algunos hermanos involucrados en reiteradas acciones ilegales, había cuidado a su anciana madre hasta su muerte, consecuencia de una afección cardiaca de larga data. Luego del deceso y conociendo su afanosa dedicación al prójimo, algunos conocidos con buenos contactos habían hecho los papeles necesarios para que Lupe conservase la pensión mensual de su difunta madre. Con tan sólo veinte años y sin más madre que cuidar, Lupe había hecho una íntima promesa a “su Señora” –como ella solía llamarle- de consagrar su vida a los demás. Su semana completa sin “día libre” la veía ir y venir, llevar y traer elementos de primera necesidad, escuchar, aconsejar, festejar pequeñas alegrías, consolar grandes dolores. Eso sí. Muy temprano, en horas de la madrugada, y luego muy tarde, a veces pasada la medianoche, Lupe se encerraba en la única pieza de la pequeña casa que alquilaba, se reclinaba en un rincón ante una mesa baja vestida con un paño sencillo pero pulcro, y allí, muy en silencio, le hablaba a su Señora representada en el yeso. Se encomendaba a ella confesándole lo más hondo y privado de su purísima interioridad.
Muchos sacerdotes locales y varias órdenes de hermanas y misioneras se habían querido contactar con ella para sumarla a sus “filas apostólicas”. Le ofrecían estudio, comida y albergue seguros, y le enfatizaban que de esa manera podría, además, salvarse de las privaciones que frecuentemente tenía que atravesar dado lo escaso de la pensión que percibía. Sin embargo, Lupe se rehusaba cortésmente, humildemente, incluso con cierta vergüenza, por no considerarse realmente digna de tantos favores.
Pero la más profunda razón de esta reticencia era otra. Lupita atesoraba un secreto muy íntimo, muy privado y enorme. Sabiendo que, de revelarlo, solamente atraería miradas desconfiadas y enjuiciatorias, había decidido guardarlo sólo para sí.
Más de una de las muchas ancianas devotas del barrio -también ellas muy entregadas a la Santa Patrona-, había creído adivinar que Lupe guardaba un peculiar secreto. La miraban pasar radiante durante la celebración de las tantas festividades religiosas que congregaban a miles, y a veces, disimuladamente, comentaban: “Lupe ha sido elegida por nuestra Madre para un encargo especial”.
Muy particularmente, Doña Carmen solía llamarla para hablar en privado, invitándola a su casa cuando Lupe andaba cerca de allí. Pero la joven, con una sonrisa como el sol y la mirada un tanto esquiva, prefería no hacerlo; aceptar hubiera implicado, por un lado, demorar la atención de alguno de sus “hermanitos necesitados”, y, por otro, tener que someterse a los interrogatorios de la bienintencionada pero un tanto fanática mujer. Y esto no era en modo alguno un capricho de Doña Carmen, no. Desde hacía varios años esta madura señora de crianza simple y muy elemental formación intelectual, había comenzado a experimentar algo que ella nombraba como “visitas” de la Virgen de Guadalupe. Primero con gran revuelo y luego asimilando desde la fe el especial fenómeno, la comunidad lo había aceptado, más aun cuando varias personas en curiosa sucesión aseveraron haber sido curadas por la cercanía y las oraciones de Doña Carmen. No faltaron los escépticos ni los detractores, pero en aquel piadoso barrio pudieron más la fraternidad y la esperanza, y esto había hecho posible que también Carmen continuara su vida sin mayores amarguras.
Intuitiva como se reconocía a sí misma, Doña Carmen quería poder hablar largamente con Lupe. Quería poder confesarle sus visiones, sus corazonadas certeras, su emoción religiosa contenida ante la certeza de que Lupe estaba tocada por Dios, y que la Buena Madre María tenía reservada para ella una tarea especial.
Pero la devota joven no sentía necesidad de confirmaciones externas. Doña Carmen era buena y muy querida de su corazón, pero Lupe sabía que su camino personal estaba atravesado de espinas; sabía que aquello había tenido un buen comienzo, pero que muy difícilmente continuaría así cuando “todo” comenzara a saberse…Cada vez que este pensamiento aparecía le oprimía el alma, y entonces sólo le quedaba apretar la medalla que colgaba en su cuello, implorando –sin palabras- la protección de su Señora.
Un par de meses pasaron sin cambios significativos, y Lupita hasta llegó a creer que Dios había cambiado los planes que le tenía reservados. Pero los planes no habían cambiado. Una tarde cualquiera, cuando en casa de un enfermo se disponía a asearlo y masajear su cuerpo paralítico, se vio a sí misma súbitamente trasladada a un ambiente distinto; se trataba de una colina pedregosa y gris con escasa vegetación, bajo un cielo frío cubierto de espesos nubarrones. En realidad, era como si su alma hubiera sido llevada a tal lugar, ya que, en un cuadro paralelo pero simultáneo, Lupe seguía viendo su propio cuerpo preparando lentamente el baño tibio para el hermano enfermo.
Aquella colina le era extrañamente familiar a la joven; le era conocida la escena y hasta los vestidos de las personas que la rodeaban, aun cuando se trataba de atuendos muy antiguos, vinculados a un tiempo histórico y a una cultura muy ajenos a la propia. Aquí y allá pequeños grupos parecían seguir -desplazándose o simplemente con la mirada- a otra comitiva mayor que marchaba colina arriba. En cada sector y por senderos alternativos al principal, concentraciones humanas variadas se revolvían agitadamente, testigos de algo de gran trascendencia que ocurría justamente en el centro de la comitiva mayor que encabezaba a las restantes, minoritarias. Algunos corrían y trataban de aventajar a sus compañeros, para intentar de ese modo ganarse un lugar desde el cual poder contemplar mejor la escena central. Otros discutían airadamente entre sí y hasta forcejeaban con otro grupo muy distinto en su vestimenta. Los cascos, espadas y lanzas de este último, ponían de manifiesto que se trataba de soldados que intentaban -siempre por medios agresivos- mantener contenida y bajo control a la muchedumbre.
En todo este cuadro que se desarrollaba con creciente tensión y bajo el amenazante cielo gris plomizo, una característica llamó poderosamente la atención de Lupe, testigo singular y quizás etéreo de la escena: muchas personas se acercaban a ella con gesto compasivo, y trataban de acompañarla en el tormento agónico que comenzaba a sentir. A su vez, un brazo masculino y tenso la sujetaba todo el tiempo por uno de los costados de su cuerpo. Los que se arrimaban pronunciaban palabras y frases en un idioma extraño que Lupe no comprendía pero que igualmente captaba en su intención emocional; se trataba, sin duda, de comentarios de fallido consuelo, demasiado limitados como para aproximarse al intraducible dolor que aquejaba su pecho, sus entrañas, su ser todo. Y, a la par que vivía esto, ese cuerpo que caminaba la ladera de la colina no era el suyo; el padecimiento tampoco lo era en realidad, aunque lo sentía tan en su carne que hubiera podido afirmar que le pertenecía desde hacía mucho tiempo. Cerca “suyo” y por el otro flanco, una mujer acompañaba su paso. Era un tanto más joven que ella y, a pesar de su visceral sufrimiento sin palabras, emanaba una sensualidad diferente, un atractivo apenas opacado por aquel desolador episodio. Tenía largos vestidos de tonos claros y una fina capa que se ajustaba a su cuerpo revelando sutilmente hermosos contornos femeninos. Sus pies pequeños y suaves vestían sandalias gastadas; su andar era ligero y casi todo el tiempo mantenía la cabeza gacha. De tanto en tanto miraba hacia allá, hacia donde la muchedumbre mayor continuaba presionando contra los soldados empeñados en reprimir y alejar a los curiosos que intentaban una mayor cercanía; entonces volvía a agachar la cabeza y se tomaba el rostro con ambas manos, incapaz de contener la angustia. En un par de ocasiones, incluso, esta “segunda mujer” cayó de rodillas contra el pedregullo, ante lo cual el propio ser de Lupe, o al menos ese cuerpo que ella sentía ocupar, fue capaz de hacer a un lado -por unos segundos- su propio dolor agónico y profundo, para asistirla y empujarla a ponerse de pie nuevamente, y así continuar la subida de la colina.
Y, otra vez, a la par de todo este cuadro que seguía desarrollándose sin pausa, Lupe volvía a verse a sí misma, moviéndose con cierta dificultad y torpeza pero sin detener los preparativos del baño para el paralítico enfermo.
Sumándose a todo lo anterior, una sensación de ahogo y muerte comenzó a inundar el corazón de la joven, súbitamente martirizada por el misterio. Y entonces, cuando la confusión comenzaba a ganar más y más terreno hasta el punto de amenazarla con perder la conciencia, cuando la familiaridad de aquel paraje de montaña y la cercanía afectiva de sus escoltas no eran suficientes para controlar esa escena de pesadilla que había irrumpido en su día, un comentario exaltado hecho a la segunda mujer (que había caído, otra vez, rostro en tierra) la hizo comprender, en una convulsiva revelación, lo que la Santa Madre le había venido anunciando compasivamente, por largo tiempo, en el retiro de su pequeña habitación:
-“¡Vamos! ¡Debes ponerte de pie! ¡Nuestro amado Señor nos necesita cerca! ¡Vamos! ¡Falta poco ya!”
Este comentario como los anteriores, también fue pronunciado en un lenguaje extraño y ajeno, pero, a diferencia de los previos, Lupe no sólo captó su intención sino que le fue revelado también su significado literal, único. La escena que siguió al mismo, fue que la mirada de la mujer que lo hizo se reorientó desde su compañera aun postrada sobre el polvo, hacia el centro de la muchedumbre principal de toda la escena, y allí, en ese preciso instante, un par de soldados se alejó de la misma para ahuyentar a los insistentes testigos, dejando un espacio libre a través del cual Lupe pudo ver con total claridad el rostro sudoroso, exhausto y sangrante de un hombre joven llevando sobre sus espaldas un grueso y pesado madero.
Como cayendo en forma abrupta desde las alturas cargando sobre las propias espaldas parte de aquel madero, Lupe, fulminada en su espíritu, se encontró de rodillas de nuevo frente al enfermo, con las manos dentro de una cubeta llena de agua tibia y el rostro totalmente mojado por las lágrimas. Le ardía el corazón, su alma estaba herida de muerte; el sentimiento más penoso y triste que jamás sintiera en toda su vida se había instalado en el puro altar de su ser, transmitiéndole la trágica sensación de que ya nunca más volvería a dejarla. Como pudo se enjugó las lágrimas y se puso de pié, pero cuando retiró ambas palmas de su rostro las vio teñidas de rojo, mientras de sus propios ojos brotaban lágrimas de sangre que caían pesadamente dentro de la cubeta. Incapaz de contener tanta agonía huyó hacia el baño, cerró la puerta y cayó del otro lado, apoyando la cabeza y la espalda sobre la pared para deslizarse, exhausta, hasta el piso. Estalló en un llanto interminable; se sentía tan triste y arrasada internamente que ni siquiera podía respirar; en un segundo, su única voluntad era morir cuanto antes, desesperada como estaba porque todo llegara a su fin. Lloró, estalló en más sollozos otra vez y volvió a retorcerse en el piso con las manos sobre su vientre. Luego, muy silenciosamente, el dolor y la angustia comenzaron a mermar, y su corazón latía agotado pero en progresiva lentitud. Recuperando algo de las fuerzas que hasta hace poco la abandonaran por completo, Lupe recordó al enfermo y salió del baño para volver a su impostergable obligación; no podía entender qué era todo aquello que había inundado su vida en un instante, pero, a pesar de ello, su espiritual sentido del deber se mantenía inconmovible. Con las mejillas manchadas de sangre y el rostro revelando su indecible agobio, fue al encuentro del hermano necesitado. Apenas avanzó, fue golpeada nuevamente por otra visión que tenía lugar en la misma habitación, y ya no en una colina lejana. El lisiado hombre se hallaba de pie y sus ojos atónitos enfocaban a Lupe; sus manos estaban mojadas y destilaban un agua rosácea por la punta de los dedos. Su voz, temblorosa, declaró:
-Cuando te fuiste la Santa Madre me dijo que bebiera de ésta agua…Pues así lo hice y ya vez, Lupita…He sido curado ¡Puedo ponerme de pie! ¡Nuestra Señora me he curado!
Aquello fue demasiado para la joven. Sus piernas se aflojaron, su visión se oscureció, y Lupe cayó sobre un costado, en profundo colapso.
Algunas horas más tarde ya siendo de noche, decenas de rostros conocidos entraban a la sala donde Lupe se hallaba tendida sobre un lecho amplio y tibio. Se despertó lentamente en medio de una fragancia a rosas que impregnó su respiración al instante; sobre un mueble antiguo ubicado a los pies de la cama, una pequeña plataforma escalonada sostenía numerosas velas que ardían vehementes delante de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Las mujeres mayores murmuraban nerviosas en cada rincón, mientras otras se empeñaban en sacar a los niños que se lanzaban ligeros hacia dentro de la habitación para intentar saludar a la querida Lupita.