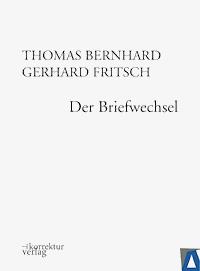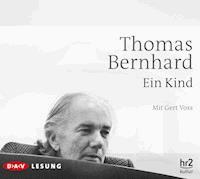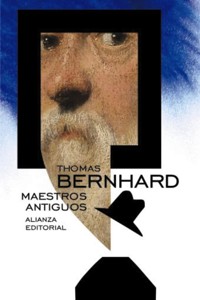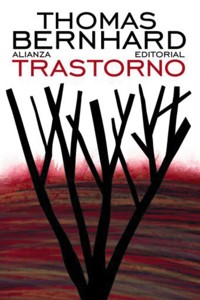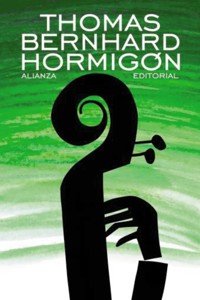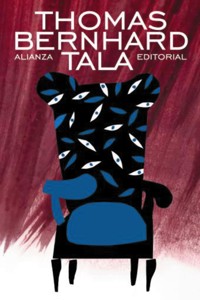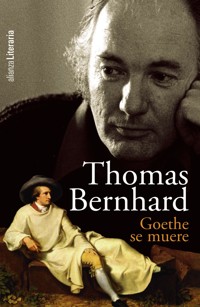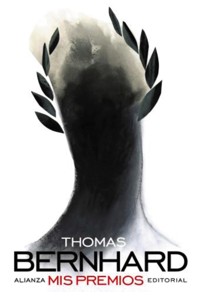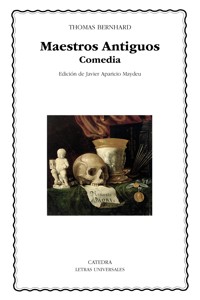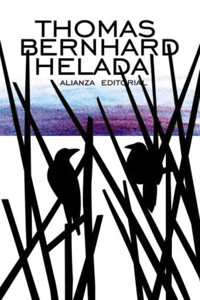
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Bernhard
- Sprache: Spanisch
Relato de sorprendente fuerza y soterrado lirismo, "Helada" (1963) significó la revelación de Thomas Bernhard (1931-1989) como uno de los grandes escritores del siglo xx en lengua alemana. La convivencia en un remoto valle austriaco sumido en una helada perpetua y todopoderosa de un estudiante de medicina y un pintor recluido en él desde hace veinte años y al borde de la desintegración mental, es el bastidor sobre el que se tejen observaciones relativas a la muerte, a la soledad, a la vejez, a la educación y a la política, que, si bien aparentemente inconexas, forman un sistema coherente que responde a la idea de un mundo imposible de someter a un proceso de racionalización. Traducción de Miguel Sáenz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Bernhard
Helada
Traducción de Miguel Sáenz
Índice
Primer día
Segundo día
Tercer día
Cuarto día
Quinto día
Sexto día
Séptimo día
Octavo día
Noveno día
Décimo día
En el asilo
Undécimo día
Duodécimo día
Decimotercer día
Decimocuarto día
El ladrido de los perros
Decimoquinto día
Decimosexto día
Decimoséptimo día
Decimoctavo día
Decimonoveno día
Vigésimo día
La historia del acarreador de troncos
Vigesimoprimer día
La historia del vagabundo
Vigesimosegundo día
De un lado a otro
Vigesimotercer día
Vigesimocuarto día
Vigesimoquinto día
La cuadrilla de ladrones de ganado
Vigesimosexto día
Declaración sobre alturas, profundidades y circunstancias
El desfiladero entre rocas
Mis cartas al Ayudante Strauch
Primera carta
Segunda carta
Tercera carta
Cuarta carta
Quinta carta
Sexta carta
Vigesimoséptimo día
Créditos
¿Qué habla la gente de mí?, preguntó.¿Dicen: ese idiota? ¿Qué habla la gente?
Primer día
Al fin y al cabo, un período de prácticas no consiste sólo en asistir a operaciones de intestino complicadas, abrir peritoneos, grapar lóbulos pulmonares y serrar pies, no consiste sólo realmente en cerrarles los ojos a los muertos y en sacar niños al mundo. Un período de prácticas no es sólo eso: arrojar por encima del hombro a un cubo esmaltado piernas y brazos enteros o serrados por la mitad. Tampoco consiste en desplazarse continuamente de un lado a otro detrás del Jefe y del Ayudante y del ayudante del Ayudante, en estar a la cola en la visita médica. Tampoco puede consistir un período de prácticas únicamente en tratar de hacer creer hechos falsos, en decir: «El pus se le disolverá sencillamente en la sangre y usted se curará». Ni en cientos de otras mentiras. No sólo en decir: «¡Ya se le pasará!»... cuando nada se le va a pasar. Un período de prácticas no es, al fin y al cabo, sólo un lugar para aprender a cortar y coser, hacer ligaduras y aguantar. Un período de prácticas tiene que contar también con hechos y posibilidades extracorporales. Mi misión de observar al pintor Strauch me obliga a enfrentarme con esos hechos y posibilidades extracorporales. A explorar algo inexplorable. A descubrirlo hasta cierto grado sorprendente de posibilidades. Como se descubre una conspiración. Y pudiera ser muy bien que lo extracorporal, no me refiero al alma, que lo que es extracorporal sin ser el alma, de la que al fin y al cabo no sé si existe, pero de la que espero que exista, que esa hipótesis milenaria sea una verdad milenaria; pudiera ser perfectamente que lo extracorporal, es decir, lo que no tiene células, sea aquello a partir de lo cual todo existe, y no a la inversa y no sólo una cosa a partir de la otra.
Segundo día
He venido con el primer tren, con el tren de las cuatro y media. A través de paredes rocosas. A izquierda y derecha, todo era negro. Yo estaba helado al subir. Luego, poco a poco, entré en calor. A ello se unieron las voces de los trabajadores y trabajadoras que volvían a casa del turno de noche. Tuvieron inmediatamente mi simpatía. Mujeres y hombres, jóvenes y viejos, pero de un mismo talante, faltos de sueño de la cabeza a los pies pasando por los pechos y por los testículos. Los hombres con gorras grises, las mujeres con rojos pañuelos en la cabeza. Se envolvían las piernas en trozos de loden, como única posibilidad de poner coto al frío. Supe en seguida que se trataba de un grupo de limpiadores de nieve, que había subido en Sulzau. Hacía tanto calor como en la panza de una vaca: el aire, como si se bombeara a sí mismo continuamente, con monstruosas contracciones musculares, saliendo de los cuerpos humanos para volver a penetrar en aquellos cuerpos humanos. ¡Más valía no pensar! Apoyé la espalda contra la pared del vagón. Como no había dormido en toda la noche, di una cabezada. Cuando me desperté, vi otra vez la huella de sangre que corría por el suelo húmedo del vagón, bastante irregularmente, como una corriente de agua en un mapa, rechazada una y otra vez por macizos montañosos, y terminaba bajo el freno de alarma, entre la ventana y el marco de la ventana. Había salido de un pájaro aplastado, al que la ventana, al subir de pronto, había partido en dos. Tal vez hacía ya días. Tan herméticamente que no entraba ningún soplo de aire. El revisor, que había pasado ejerciendo su desesperado oficio, no había hecho caso del pájaro muerto. Pero debía de haberlo visto ya. Lo noté. De pronto escuché la historia de un guardavía asfixiado en una tormenta de nieve, que terminaba así: «Ése no tiene preocupaciones». No sé si era mi exterior, mi interior, que se expresaban donde podía verse, la irradiación de mis pensamientos, de mi misión, que se preparaba enérgicamente dentro de mí..., pero nadie se sentó a mi lado, aunque, con el paso del tiempo, todo asiento se volvía precioso. El tren gemía a través del valle. Con el pensamiento, volví brevemente a casa. Y luego muy lejos, a alguna gran ciudad un día atravesada. Entonces vi motas de polvo en mi manga izquierda, que intenté quitarme con el brazo derecho. Los trabajadores sacaron navajas y cortaron pan. Se tragaban pedazos grandes y gruesos de pan, comiendo para acompañarlos trozos de carne y salchicha, pedazos de pan que nadie comería en una mesa. Sólo sobre sus rodillas. Todos bebían cerveza helada y, evidentemente, estaban demasiado débiles para reírse de sí mismos, si es que tenían ganas de reír. Su cansancio era tan grande que no pensaban en absoluto en cerrarse la bragueta, en limpiarse las comisuras de los labios. Yo pensé: cuando bajen, caerán inmediatamente en la cama. Y a las cinco de la tarde, cuando los otros dejen de trabajar, ellos empezarán de nuevo. El tren armaba estrépito y se precipitaba hacia allá abajo, lo mismo que el río próximo a él. Todo se hacía cada vez más oscuro.
La habitación es tan pequeña y tan incómoda como mi habitación de estudiante en prácticas en Schwarzach. Si el río corría allí próximo, de forma insoportablemente ruidosa, aquí todo es insoportablemente silencioso. Por deseo mío, la patrona ha quitado las cortinas. (Siempre lo mismo: no me gustan las cortinas en habitaciones que me espantan.) La patrona me asquea. Es el mismo asco que, de niño, me hacía vomitar ante las puertas abiertas de los mataderos. Si estuviera muerta, no me daría –hoy– asco de ella –los cuerpos muertos de la disección no me recuerdan nunca cuerpos vivos–, pero vive, y vive en medio de un olor fétido y viejísimo a cocina de mesón. Al parecer le he gustado, porque ha subido arrastrando mi maleta y me ha ofrecido traerme todas las mañanas el desayuno a la habitación, muy en contra de sus normas, que no prevén llevar desayunos a las habitaciones. «El señor pintor es una excepción», dijo. Al fin y al cabo era un cliente habitual, y los clientes habituales tenían sus privilegios. Y, para los patrones del mesón, «más desventajas que ventajas». ¿Que cómo había llegado yo a su mesón? «Por casualidad», dije. Quería reponerme rápidamente y volver otra vez a casa, donde me aguardaba un montón de trabajo por hacer. Ella dijo que entendía. Le dije mi nombre y le di mi documentación.
Hasta ahora no he visto a nadie, salvo la patrona, aunque entretanto ha habido en una ocasión mucho jaleo en la casa. A la hora de comer, que pasé en mi habitación. Le pregunté a la patrona por el pintor, y dijo que estaba en el bosque. «Casi siempre está en el bosque», dijo. No volvería antes de la cena. Si conocía al «señor pintor», preguntó. «No», dije yo. En silencio pareció preguntarme algo, todavía en el umbral, que sólo una mujer puede preguntar a un hombre con la rapidez del relámpago. Me cogió de sorpresa. No había error posible. Rechacé su ofrecimiento sin decir palabra y no sin sentir unas súbitas ganas de vomitar.
Weng es el pueblo más sombrío que he conocido jamás. Mucho más sombrío de lo que me había descrito el Ayudante. El Dr. Strauch lo había insinuado, como se insinúa la peligrosidad de un trayecto que un amigo tiene que recorrer. Todo lo que el Ayudante dijo fueron insinuaciones. Lazos invisibles con los que, de segundo en segundo, me ataba más fuerte a la misión que me confiaba, produjeron una tensión casi insoportable entre él y yo, que sentí los argumentos que me introducía, despiadadamente, como clavos introducidos en mi cerebro. Sin embargo, evitó irritarme. Se limitó a aquellos puntos a los que tendría que atenerme estrictamente. Realmente, esta comarca me asusta, y más aún el lugar, poblado por personas adultas muy pequeñas, a las que se puede calificar sin temor de débiles mentales. No mayores de un metro cuarenta por término medio, se tambalean entre grietas en los muros y pasajes, después de haber sido engendradas en estado de embriaguez. Parecen ser típicas del valle.
Weng se encuentra muy en alto, pero aun así como hundido en un barranco. Es imposible subir por las paredes rocosas. Sólo el ferrocarril, allí abajo, ofrece una salida. Es un paisaje que, por ser de tal fealdad, tiene carácter, más que los paisajes bellos, que no tienen ningún carácter. Todas las personas tienen voces borrachas de niño, agudas hasta el do de pecho, con las que le traspasan a uno cuando pasa ante ellas. Que perforan. Que perforan desde las sombras, tengo que decir, porque en verdad sólo he visto hasta ahora sombras de hombres, sombras de hombres en la miseria y en imágenes que tiemblan delirantes. Y esas voces, que perforan desde esas sombras, me desconcertaron al principio, forzándome a apresurar el paso. Sin embargo, esas observaciones las hice, a pesar de todo, de una forma bastante serena, y no me desmoralizaron. En realidad, todo me resultaba sólo molesto, por ser infinitamente incómodo. Por añadidura, tenía que cargar con mi maleta de cartón, cuyo contenido, revuelto, sonaba al desplazarse de un lado a otro. El recorrido desde la estación de ferrocarril, situada abajo, donde están las industrias y donde se construye la gran central eléctrica, para subir hasta Weng, sólo puede hacerse a pie. Cinco kilómetros que no se pueden acortar, por lo menos no en esta época del año. Por todas partes, perros que ladraban, que aullaban. Puedo imaginarme que, a la larga, se vuelvan locas las personas que tienen que hacer ininterrumpidamente las mismas observaciones que yo hasta ahora, en el camino de subida a Weng y en Weng, si no se distraen con el trabajo o la diversión u otras ocupaciones adecuadas, como ir de putas o rezar o emborracharse o todas esas ocupaciones a la vez. ¿Qué puede atraer a un hombre como el pintor Strauch a una comarca así, en esta época a una comarca así, que al fin y al cabo tiene que ser para él, continuamente, una bofetada en el rostro?
Mi misión es rigurosamente secreta, y se me ha confiado deliberadamente, de forma calculada, muy inesperadamente y de la noche a la mañana. Sin duda, desde hacía bastante tiempo el Ayudante había tenido la idea de encargarme de observar a su hermano. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a alguno de los otros, que son tan estudiantes en prácticas como yo? ¿Porque a menudo he acudido a él con preguntas difíciles y los otros no? Me ha encarecido que en ningún caso despierte en el pintor Strauch la sospecha de que tengo con él, con el cirujano Strauch, su hermano, cualquier tipo de relación. Por ello diré también, si me preguntan, que estudio Derecho, a fin de apartar la atención por completo de la Medicina. El Ayudante se ha hecho cargo de mis gastos de viaje y de estancia. Me dio una suma que le pareció ampliamente suficiente. Me pidió que observara atentamente a su hermano, y nada más. Una descripción de su comportamiento, del desarrollo de su jornada; información sobre sus opiniones, intenciones, manifestaciones, juicios. Una descripción de su forma de andar. De su modo de gesticular, de encolerizarse, de «rechazar a los hombres». De su manejo del bastón. «Observe usted la función del bastón en manos de mi hermano, obsérvela de la forma más atenta».
El cirujano lleva ya veinte años sin ver al pintor. Desde hace doce no se cartean. El pintor califica abiertamente la relación existente entre ellos de enemistad. «A pesar de todo, yo, como médico, voy a hacer un intento», dijo el Ayudante. Para ello necesitaba mi ayuda. Mis observaciones le serían más útiles que todo lo demás que ya había averiguado. «Mi hermano», dijo, «es soltero como yo. Es, como suele decirse, un intelectual. Pero desesperadamente confuso. Acosado por los vicios, la vergüenza, el respeto humano, los reproches, las autoridades... mi hermano es un paseante, es decir, una persona con miedo. De mal carácter. Y misántropo». Esta misión es una iniciativa particular del Ayudante, y forma parte de mi período de prácticas en Schwarzach. Es la primera vez que considero el observar como un trabajo.
Había tenido la intención de traerme el libro de Koltz sobre las enfermedades del cerebro, que se divide en «actividad intensificada» (síntomas de excitación) y «rendimiento disminuido» (parálisis) del cerebro, pero me lo olvidé. En cambio, tengo un libro de Henry James, que ya en Schwarzach me distrajo.
A las cuatro salí del mesón. En aquella tranquilidad, súbitamente brutal, se apoderó de mí, y no sólo hasta los huesos, una enorme inquietud. La sensación: me he puesto la habitación como una camisa de fuerza y ahora tengo que quitármela, hizo que me precipitara a bajar. Entré en la sala. Como, después de llamar varias veces, no apareció nadie, salí afuera, al aire libre. Tropecé en un trozo de hielo, pero me enderecé otra vez en seguida y me fijé una meta: un tocón de árbol situado a una docena de metros. Me detuve ante el tocón. Ahora no veía más que tocones que salían de la nieve, como mutilados por disparos, docenas y docenas. Me di cuenta de que había dormido más de dos horas, sentado en la cama. Mi llegada y el ambiente nuevo tenían la culpa de mi agotamiento. Es el föhn1, pensé. Entonces vi que del bosque, que no distaba de mí más de cien metros, salía un hombre andando pesadamente, sin duda el pintor Strauch. Sólo me mostraba el torso y sus piernas quedaban escondidas tras montones de nieve formidables. Me llamó la atención su gran sombrero negro. De mala gana, según me pareció, el pintor se desplazaba de un tocón a otro. Se apoyaba en su bastón, con el que se aguijoneaba luego como si fuera a la vez vaquero, bastón y res para el matadero. Pero esa impresión se desvaneció al instante, dejando la pregunta de cómo podría abordarlo tan rápidamente como fuera posible y de la mejor manera. ¿Cómo presentarme?, pensé. ¿Me dirijo a él y le pregunto algo, es decir, utilizo el método acreditado, aunque simple, de preguntar la hora o el lugar? ¿Sí? ¿No? Oscilaba de un lado a otro. Sí. Me decidí a atajarlo.
«Busco el mesón», dije. Y todo salió bien. Me miró fijamente, porque mi súbita aparición resultaba más inquietante que tranquilizadora... y me llevó con él. Él era cliente habitual del mesón, dijo. Debía de tratarse sin duda de una excentricidad o de un error, dijo, el que alguien se alojara en Weng. Dije que buscaba aquí reposo. «¿En ese mesón?». No podía ser tan joven, dijo, que no comprendiera inmediatamente que tal cosa era insensata. «¿En esta comarca?». Una idea tan peregrina sólo podía tenerla un imbécil. «O bien un candidato al suicidio». Me preguntó qué era, qué estudiaba, porque sin duda estudiaba «todavía algo», y le dije, como si dijera la cosa más natural del mundo: «Derecho». Eso le bastó. «No se preocupe y vaya delante. Al fin y al cabo soy un anciano», dijo. El aspecto que tenía me asustó tanto por unos instantes que me retraje totalmente en mí mismo al verlo así por primera vez, tan desamparado.
«Si camina en la dirección que le indico con el bastón, llegará a un valle, en el que podrá andar de un lado a otro durante horas, sin el menor miedo», dijo. «No debe tener miedo de que lo descubran. No le puede pasar nada: todo está completamente muerto. No hay tesoros en el subsuelo, ni cereales, nada. Encontrará algunas huellas de esta época o de aquélla, piedras, pedazos de muro, signos, de qué, no lo sabe nadie. Cierta relación secreta con el sol. Troncos de abedul. Una iglesia en ruinas. Esqueletos. Huellas de animales salvajes que han penetrado allí. Cuatro o cinco días de soledad, de silencio», dijo. «La Naturaleza totalmente imperturbada por el hombre. Cascadas aisladas. Es como pasearse por un milenio digno de los antecesores del hombre».
La noche cae aquí muy súbitamente, como un trueno. Como si, obedeciendo una orden, bajara un gigantesco telón de acero, separando una mitad del mundo de la otra, totalmente. Sea como fuere: la noche cae entre un paso y otro. Los colores, desesperadamente apagados, se diluyen. Todo se apaga. No hay transición. Que en la oscuridad no haga más frío se debe al föhn. Una atmósfera que costriñe al menos los músculos cardíacos, si es que no los paraliza. Los hospitales podrían decir muchas cosas de esas corrientes de aire: pacientes a los que se creía curados, a los que se había atiborrado de ciencia médica hasta el exceso, hasta que había esperanza otra vez, pierden el conocimiento y no pueden ser devueltos ya a la vida por ninguna teoría humana, por habilidosamente que se les aplique. Influencias atmosféricas que favorecen las embolias. Misteriosas formaciones de nubes, en algún lugar muy lejano. Los perros corren sin sentido por calles y patios, y atacan también a las personas. Los ríos respiran el olor de la descomposición a lo largo de todo su curso. Las montañas son estructuras cerebrales, contra las que se puede tropezar, de día son supervisibles, de noche no se pueden ver en absoluto. Los extraños se hablan de pronto en las encrucijadas, se hacen preguntas, se dan respuestas por las que nadie había preguntado. Como si, en ese instante, todo fuera fraterno: lo feo se atreve a acercarse a lo hermoso, y a la inversa, lo despiadado a lo débil. Gotean campanadas sobre el cementerio y los escalones de los tejados. La muerte se introduce hábilmente en la vida. Inesperadamente, también los niños caen en estados de debilidad. No gritan, pero se precipitan bajo un tren de viajeros. En los mesones y en las estaciones de ferrocarril, cerca de las cascadas, se establecen relaciones que no duran ni un instante, se hacen amistades que ni siquiera se manifiestan; se atormenta con el tuteo hasta llegar al deseo homicida y luego se le ahoga rápidamente con alguna pequeña bajeza.
Weng se encuentra en una fosa, enterrado por gigantescos bloques de hielo de millones de años. Las márgenes de los caminos inducen a la lujuria.
Tercer día
«No soy un pintor», ha dicho hoy, «todo lo más un embadurnador».
Entre él y yo hay ahora una tensión que, por debajo y por encima de nosotros, establece su relación entre nosotros. Estábamos en el bosque. Sin decir palabra. Sólo hablaba entre los dos la nieve húmeda, que cargaba los pies con su peso de kilos, de una forma desde luego incomprensible, pero sin embargo, constante. En el silencio. En las palabras inaudibles que, pensadas, estaban allí y, sin embargo, no lo estaban. Una y otra vez quiere que yo vaya delante. Tiene miedo de mí. Por relatos y por experiencia sabe que los jóvenes lo atacan a uno, lo acometen por atrás para robarlo. La fisonomía engaña a menudo, desviando la atención de los instrumentos del asesinato y el robo. El alma, en la medida en que se siente uno inclinado a calificar así a esa «peregrina de todas las leyes», porque se cree en ella para siempre, alarga el paso, pero la razón, compuesta de desconfianza, miedo y suspicacia, se queda atrás, haciendo imposible cualquier trampa. Aunque le digo que no me oriento en absoluto, hace que vaya delante de él. De vez en cuando, una orden como «a la izquierda» o «a la derecha» disipa mi idea de que él pudiera encontrarse demasiado lejos, perdido en sus pensamientos. Obedezco esas órdenes andando a tientas en una oscuridad total y con impaciencia. Era extraño que no viera absolutamente ninguna luz por la que poder orientarme. Era como remar hacia allí, también con el espíritu, y el equilibrio estaba en todas partes y en ninguna. ¿Qué haría yo si estuviera ahora solo? Fue un pensamiento que me vino de pronto. El pintor me seguía como una monstruosa carga para mi sistema nervioso: como si sacara conclusiones continuamente a mis espaldas. Luego se puso a jadear otra vez y me pidió que me detuviera. «Este camino lo ando a diario», dijo, «lo ando ya desde hace decenas de años. Podría andarlo dormido». Intenté saber algo más sobre la razón de que estuviera ahora en Weng. «Por mi enfermedad y por todas las razones juntas», dijo. Yo no había esperado información más detallada. Le describí tan bien como pude, con palabras clave, a las que fijaba momentos de esperanza o también alguna cosa triste, mi vida, tal como, en mi opinión, me ha hecho lo que soy –sin delatar quién soy realmente en este instante–, y con una franqueza que me sorprendió a mí mismo. Pero no le interesó en absoluto. Sólo se interesa por sí mismo.
«Si supiera usted cuántos años tengo según el calendario, se asustaría», dijo. «Sin duda se imagina usted que soy un anciano, cosa a la que los jóvenes, al fin y al cabo, están dispuestos en seguida. Se quedaría desconcertado». Pareció como si su rostro se oscureciera aún más en unos grados de desesperación. «La Naturaleza es cruel», dijo, «pero cuando más cruel es en contra de sus mejores talentos, los más sorprendentes y por ella misma escogidos. Los aplasta sin pestañear». No tenía una gran opinión de su madre, todavía menos de su padre y, con el tiempo, sus hermanos se le habían vuelto tan indiferentes como, según cree, él les ha sido siempre indiferente. Sin embargo, por la forma en que lo dice, resulta evidente cuánto ha querido a su madre y a su padre y a sus hermanos. ¡Cuánto cariño les tiene! «Todo ha sido siempre sombrío para mí», dice. Yo le llevé por un trecho de mi niñez. Él dijo entonces: «Todas las infancias son iguales. Lo único que ocurre es que ésta aparece bajo una luz trivial; aquélla bajo una luz suave y aquella otra bajo una luz infernal».
En la casa lo tratan, según me parece, con la necesaria consideración. A sus espaldas, sin embargo, todos hacen muecas.
«Sus excesos son conocidos. Se huele su sensualidad. Se siente lo que piensan, lo que se proponen esos hombres, se siente lo que continuamente se concentra en ellos de ilícito. Tienen las camas bajo la ventana o detrás de la puerta, o no se trata siquiera de camas; en ellas se entregan a una cosa horrible tras otra... Como a carne bien golpeada tratan los hombres a sus mujeres y a la inversa, ellas a ellos como débiles mentales que les estuvieran sometidos. Todo ello se podría considerar como grandes crímenes. Lo primitivo es del dominio público. Algunos reaccionan al lenguaje convencional, otros lo saben todo como por instinto... los pantalones, que les están demasiado estrechos, las faldas los enloquecen por sí solos. Las veladas se hacen interminables: ¡no se pueden aguantar! Unos pasos adentro, afuera, aquí, allá, para no helarse... La boca se contiene, el resto se desata... el amanecer le da a uno en el rostro y no se sabe lo que está arriba y lo que está abajo. La sensualidad es lo que los mata a todos. La sensualidad, la enfermedad, que mata por su propia naturaleza. Más pronto o más tarde destruye hasta la intimidad más profunda... produce la transformación de una cosa en otra, del Bien en Mal, del aquí en el allá, de lo que está arriba en lo que está abajo. Sin Dios, porque la destrucción pasa ante todo... lo moral se hace entonces amoral, un modelo de todo lo que ha perecido jamás. Duplicidad de la Naturaleza, se puede decir. Los obreros que andan por aquí», dijo, «viven sólo de lo sensual, como la mayoría de los hombres, como todos los hombres... viven un enloquecido proceso, continuamente proseguido hasta el fin, contra la vergüenza y el tiempo, y a la inversa: la destrucción. El tiempo les asesta golpes, y entonces su camino está empedrado sólo de lujuria. Unos la reprimen, la disimulan mejor, otros no tan bien. Si alguno es hábil, sólo se le nota cuando todo es inútil. Sin embargo, todo es siempre inútil. Todos ellos viven una vida sensual, que no es vida».
Que cuánto tiempo estaré en Weng, me preguntó. Tenía que volver ya pronto a casa. A fin de prepararme para unos exámenes en la primavera, dije. «Como estudia usted leyes», dijo, «sin duda le será fácil encontrar para siempre un empleo. A los juristas se los emplea siempre y por todas partes. Tenía un sobrino que era jurista, pero se volvió loco por las montañas de expedientes y tuvo que dejar su puesto de funcionario. Terminó en Steinhof. ¿Sabe lo que eso quiere decir?». Le dije que había oído hablar del establecimiento ’Am Steinhof’. «Entonces ya sabe cómo terminó mi sobrino», dijo.
Yo estaba preparado para un caso difícil, no para un caso desesperado. «Firmeza de carácter que lleva a la muerte», esa frase de un libro leído ya anteriormente se me ocurrió, inició los pensamientos que dediqué por la tarde a la persona del pintor: ¿cómo es posible que sólo se ocupe del suicidio? ¿Puede ser el suicidio para un hombre algo así como un placer secreto, importunarlo como quiera? El suicidio, ¿qué es? Extinguirse. Con derecho o sin él. ¿Con qué derecho? ¿Por qué no? Todos mis pensamientos trataban de concentrarse en un punto donde encontrara la respuesta a la pregunta: ¿es lícito el suicidio? No encontré respuesta. En ninguna parte. Porque los hombres no son una respuesta, no pueden serla, nada de lo que vive ni tampoco los muertos. Al suicidarme, aniquilo algo de lo que no soy responsable. ¿Algo que se me ha confiado? ¿Por quién se me ha confiado? ¿Cuándo? ¿Tuve conciencia entonces de lo que ocurría? No. Pero una voz, que es sencillamente imposible no oír, me dice que el suicidio es pecado. ¿Pecado? ¿Así de fácil? ¿Pecado mortal? ¿Así de fácil, pecado mortal? Que es algo que hace que todo se derrumbe, dice la voz. ¿Todo? ¿Qué es «todo»? Su consigna, tanto si está despierto como hundido en el sueño: ¡suicidio! Lo ahoga. Él va tapiando una ventana tras otra. Pronto estará emparedado. Luego, cuando no vea ya, porque no puede ya respirar, resultará convincente: porque estará muerto. Me parece estar a la sombra de un proceso mental que me resulta próximo, de su proceso mental: de su suicidio.
«Un cerebro es la imagen de un Estado», dice el pintor. «De pronto reina la anarquía». Yo estaba esperando en su habitación a que se pusiera los zapatos. «Los grandes atacantes y los pequeños atacantes entre los pensamientos» concertaban a menudo alianzas, como los hombres, para romper luego estas alianzas a cada minuto. Y «ser comprendido y querer ser comprendido es un engaño. Basado en todos los errores de los sexos». Los opuestos reinaban simultáneamente en una noche, que era eterna, sobre el día, que sólo aparentemente actuaba. «Los colores, sabe usted, lo son todo. Por lo tanto, las sombras lo son todo. Los opuestos tienen grandes matices». En muchas cosas pasaba como con la ropa que se compraba y se usaba unas cuantas veces, y luego se dejaba y no se usaba más, en el mejor de los casos se volvía a vender, no se regalaba, o se dejaba echar a perder en el armario. «Se puede juzgar por la noche la mañana», dijo, «pero la mañana es siempre sorprendente sin embargo». No había experiencia, en sentido estricto: «¡por ello, no hay nadie equilibrado!». De todas formas había posibilidades de no quedar ya a la merced de nada, de no quedar ya sin salvación. «Sin embargo, esas posibilidades nunca las he tenido». En ese instante, aquello que importaba para la vida perdía todo su valor. «El esfuerzo trepa por la decepción», dijo. Lo mismo que una cosa ocurría de forma espléndida, ocurría otra de forma brutal, más brutal todavía que la antes ocurrida. «De todas formas, los que llegan arriba descubren que no hay arriba. Era yo tan joven como usted, y me tranquilizaba ya, desde hacía tiempo, saber que nada merece un esfuerzo. Y me intranquilizaba. Hoy vuelve a espantarme. Con ese espanto, he perdido la orientación». Llamó su estado «expediciones a las selvas vírgenes de la soledad. Como si tuviera que recorrer milenios porque unos instantes me fustigan por detrás», dijo. Nunca le habían faltado privaciones, y nunca se había sustraído, ni había podido sustraerse, a la explotación por los demás. «Seguía invirtiendo capital en los hombres cuando sabía ya que me engañaban, sabía hacía tiempo que se habían propuesto matarme». Entonces se había aferrado sólo a sí mismo, «como se aferra uno a un árbol que está también podrido, pero es, a pesar de todo, un árbol», y la razón y el corazón se habían alejado de él, relegados a un segundo plano.
Hay gente en el pueblo que nunca ha salido del valle. La repartidora de pan, por ejemplo, que empezó a repartir pan a los cuatro años y nunca ha dejado ya de repartir pan hasta el día de hoy, en que tiene setenta. El lechero. Los dos han visto el tren hasta ahora sólo por fuera. Y la hermana de la repartidora de pan y el sacristán. El Pongau es para ellos lo que para otros el África tenebrosa. El zapatero. Están donde obtienen sus ingresos, y lo demás no les interesa. O tienen miedo de dar un paso fuera. «Un amigo me dio la dirección del mesón», dije. ¿Cómo surgió esa mentira? Tan sencillamente como si no hubiera nada más fácil que mentir. Y seguir y seguir mintiendo. «Como me gusta ir a los lugares o las regiones que no conozco», dije, «no vacilé». – «El aire es de una composición horrible», dijo el pintor. «Las circunstancias empezarán de pronto a socavar su libertad de movimientos». Por qué había elegido precisamente para alojarme ese mesón y no otro mejor, quiso saber, cuando había varios mesones y hasta pensiones. «También en el valle, ahí abajo. Pero, desde luego, sólo tienen interés para los que van de paso, simplemente para pernoctar». Todo había sido idea de un amigo mío, mentí. Y así, provisto de unas cuantas direcciones, había venido. «Y su viaje, ¿fue sin incidentes?», me preguntó. Yo no podía acordarme de ningún incidente ocurrido durante el viaje. «Sabe usted», dijo, «cuando yo viajo siempre ocurren incidentes». Mientras volvíamos al pueblo y al mesón, dijo: «Hay que tener algo para leer o un trabajo. ¿No tiene usted nada?» – «Un libro de Henry James», dije. «¿Henry James?», preguntó. «Yo», dijo, «me he dejado intencionadamente los libros en casa. De todos modos, tengo algunos escritos de poca importancia. En realidad, sin embargo, nada más que mi Pascal». Durante todo ese tiempo no me miraba, caminaba muy encorvado. «Porque he echado el cierre», dijo. «Echado el cierre como se echa el cierre a un negocio cuando el último cliente ha salido». Y luego: «Aquí no podrá hacer usted más que observaciones que se transformarán en frío, en malevolencia hacia usted mismo. Si quiere: donde hay hombres, se puede observar. Sobre todo, lo que no hacen, es decir, lo que los mata». Aquí no había nada, «ante lo que uno pudiera descubrirse». Todo era tan insondablemente feo como caro. «Me gusta que no le guste la patrona», dijo. «Eso, está bien». No dio más detalles. No tener ninguna compasión, sino dejar sólo actuar y alcanzar su fin a la repugnancia, eso era en muchos casos el ornato absoluto de la razón. «Ella es un monstruo», dijo. «Aquí conocerá usted aún a una serie de monstruos. Sobre todo en la casa». ¿Que si tenía la facultad de comparar dos caracteres, una cualidad «que no exige ninguna inteligencia y que pocos hombres poseen»? De construir con dos caracteres un tercero, y así sucesivamente... que era en lo que ocupaba su tiempo. «Ahora ya no. Existe la posibilidad», dijo, «de que se despierte usted de noche. No tenga miedo: se tratará de algún prófugo del lecho de la patrona que no esté familiarizado con las circunstancias de la casa. O del desollador, que parece no ver de noche. Fracturas y torceduras de toda clase no le han impedido hasta ahora introducirse en el lecho de la patrona». Al parecer, la patrona concedía sus favores a todos los demás, y sólo a él, el pintor, se los negaba. Por ejemplo, ella cambiaba cada cuatro o cinco días las sábanas en todas las habitaciones, pero no en la suya. Le llenaba mal el vaso de agua, y cuando alguien le preguntaba a ella por él, profería mentiras desvergonzadas. Pero no tenía pruebas de ello, y por eso no podía pedirle cuentas. Yo dije que no creía que la patrona difundiera infamias sobre él. «Claro que sí», dijo, «habla de mí como si fuera un perro. También dice que hago mis necesidades en la cama. A mis espaldas se da golpecitos con el índice en la cabeza, lo que quiere decir, al parecer, que estoy loco. Se olvida de que hay espejos. La mayoría de las personas lo olvidan». Ella le aguaba la leche. «Y no solo mi leche». Con independencia de que, según cree él, cocina con carne de perro y de caballo. «A sus hijas les dijo una vez, hace años, que yo era un ogro. A partir de entonces sus hijas se apartaron de mí». Ella había leído siempre sus postales e incluso había abierto cartas dirigidas a él, al vapor del puchero, empapándose de su contenido. «Una y otra vez sabía cosas que nunca le había contado». Ahora él no recibía ya correo. «Ya no, definitivamente». Me dijo: «Aparte de que todo me lo cobra dos o tres veces más caro, porque se cree que soy rico. Lo mismo que todos lo creen aquí. Hasta el párroco se hace esa ilusión y me pide continuamente donativos. ¿Es que tengo aspecto de tener dinero? ¿De ser un terrateniente?».
«Para la gente del campo», dije, «todo el que viene de la ciudad tiene dinero, que se le puede sacar. Sobre todo creen que las personas cultivadas tienen dinero». – «¿Es que parezco cultivado?», preguntó. «La patrona me carga en la cuenta cosas que nunca me ha dado. Y me mendiga la comida semanal de algún obrero sin trabajo. Naturalmente, no le digo que no. Pero debería decirle que no. ¿Por qué no le digo que no? Todo lo basa en el engaño. No sólo me engaña a mí. Los engaña a todos. Hasta a sus hijas». El engaño podía ser un estímulo para un ser humano. «Y un impulso», dijo el pintor.
«Cuando estuve por primera vez en Weng, ella no tenía aún dieciséis años. Sé que escucha tras las puertas. Si las abriera rápidamente, le daría en la cabeza. Pero me guardo muy bien». Ella lavaba muy mal la ropa. En sus toallas plegadas se encontraban manchas de bichos y hasta los propios bichos, sí, incluso gusanos. En la noche del viernes al sábado, entre dos hombres, «a los que agota sin miramientos», amasaba un gigantesco pastel de levadura de cerveza, el llamado schlögel. «El desollador no sabe que ella, un piso más abajo, acoge a un huésped entre sus pechos, de la misma manera infame». Ella tenía recetas de cocina que se transmitían de boca en boca. «Todo lo que tiene de peligrosa, de degenerada, lo tiene de buena cocinera». En su despensa del sótano y en el desván se encontraban, entre víveres, sacos de harina, sacos de azúcar, ristras de cebollas y hogazas de pan, y montones de patatas y de manzanas, pruebas de su depravación, como calzoncillos de hombre, atacados por la podredumbre y las ratas. «Hay una colección digna de ser vista de esas sucias pruebas, arriba y abajo, por todas partes, en desorden. A ella le produce una satisfacción especial, en las épocas en que escasean los hombres, contar de vez en cuando y una y otra vez esas pruebas y acordarse de sus antiguos propietarios. Las llaves de esos tesoros, del sótano y del desván, las lleva siempre encima, a lo largo de los años, y nadie, salvo yo, tiene idea de lo que puede abrir con esas llaves».
Lo mismo que los ancianos salivan escupe el pintor Strauch sus frases. No volví a verlo hasta la cena. Entretanto, me senté en la sala y observé el trajín de la cena. El pintor apareció demasiado tarde para la patrona, después de las ocho, a esas horas los lugares habituales estaban ocupados nada más que por borrachos. En la sala había un desagradable olor a sudor y cerveza y tela de ropa de trabajo, que se había hecho espeso. El pintor, al aparecer en el marco de la puerta, buscó un sitio levantando mucho la cabeza y, cuando me vio, vino hacía mí y se me sentó enfrente. Le dijo a la patrona que no quería nada de su comida recalentada. Que le trajera un pedazo de morcilla de hígado y patatas rehogadas. Renunciaba a la sopa. Desde hacía ya días, dijo, lo atormentaba la falta de apetito, pero hoy tenía hambre. «La verdad es que me he quedado helado.» La verdad era que no hacía frío, al contrario, pero: «el föhn, sabe usted. Interiormente, comprende, me he quedado helado. Se hiela uno interiormente».
No come como un animal, ni como los obreros, ni como si estuviera en un estado primitivo. Cada bocado es como un sarcasmo hacia sí mismo. El pedazo de morcilla de hígado que tenía delante era «un pedazo de cadáver», dijo. Al decir esa frase me miró. Pero no mostré la repugnancia que había esperado de mí. Al fin y al cabo, trabajo siempre con carne de cadáver, a uno no le da ya asco nada. De eso no podía tener el pintor ninguna sospecha. «Todo lo que come el hombre son pedazos de cadáveres», dijo. Me di cuenta de lo decepcionado que estaba. Una decepción pueril dejaba en su rostro una dolorosa inseguridad. Luego habló conmigo de la dignidad y la indignidad del hombre. «La bestialidad», dijo, «que acecha dentro del hombre y que relacionamos con las fieras, y que, a la menor señal, salta y desgarra, es también la bestialidad que percibimos al atravesar la calle, lo mismo que otros cientos de personas con nosotros, comprende...». Masticó y dijo: «Ya no sé lo que quería decir, pero era algo malvado, eso lo sé. A menudo, de todo lo que se dice, sólo queda esa sensación de haber querido decir algo malvado».
Cuarto día
«Sólo con llegar a cualquier parte», dijo el pintor, «se dejan atrás, aunque lo son todo, todos los objetos, todo lo que se absorbe fácilmente, la prehistoria entera. Cuanto más viejo se es, menos se atiene uno a los contextos que ha conocido, estudiado, resuelto ya una vez. Una mesa, una vaca, un cielo, un arroyo, una piedra y un árbol, todo eso se ha investigado a fondo. Los objetos, toda la armonía de las invenciones, totalmente incomprendidos..., no se trata ya de ramificaciones, profundizaciones, matices. Sólo se ocupa uno de los grandes contextos. De pronto se echa una ojeada a la arquitectura del mundo y se la descubre: una ornamentación del espacio universal y nada más. De las escalas más pequeñas, las mayores reproducciones..., se descubre que uno ha estado siempre perdido. Con la edad, el pensamiento se convierte en un mecanismo del tormento de rozar las cosas. No tiene ningún mérito. Digo: árbol, y veo bosques gigantescos. Digo río, y veo todos los ríos. Digo: casa, y veo los mares de casas de las ciudades. Y así digo nieve, y son los océanos. En definitiva, un pensamiento lo desencadena todo. El gran arte consiste en pensar tanto en lo grande como en lo pequeño, continua y simultáneamente en todas las escalas...».
La inseguridad era lo que espoleaba a los hombres a las grandes realizaciones, lo que hacía que los hombres, que en realidad no estaban hechos para nada, fueran capaces de todo. Los héroes surgían de la inseguridad. Es decir, de un estado de angustia, de miedo, de desesperación. «Salvo las creaciones del Arte». No era la seguridad lo que imperaba, sino la debilidad mental, la impotencia..., lo ordinario, no lo extraordinario. Esas observaciones las hace durante el almuerzo. Devuelve la carne de vaca, aunque la ha encargado, y quiere que le sirvan carne ahumada. La patrona le quita la carne de vaca y desaparece. Tenemos una mesa para nosotros solos, pero por lo demás la sala está llena. Más gente no cabe, se piensa. Traen y colocan sillas que, por lo común, tienen su sitio en la cocina, sacan el gran banco de debajo de la ventana y lo alargan unos dos metros. Finalmente, se acurrucan en el suelo, en tablas de cajón colocadas sobre baldes invertidos. Viernes, pienso. Luego, cuando no tienen ya ningún sitio, vienen también a nuestra mesa. Primero el desollador, el ingeniero, luego obreros que se aprietan contra el pintor. La patrona, que le sirve su carne ahumada, ve con malvada alegría cómo casi aplastan al pintor. Hace otra vez una mueca a sus espaldas, a él y también a mí, porque ha descubierto que he hecho amistad con el pintor. De forma que también le resulto sospechoso. Me cuenta en el mismo bando que a él. Como lo aborrece, tiene que aborrecerme a mí también.
El desollador es un hombre alto y moreno; el ingeniero una cabeza más bajo, castaño, hablador, muy distinto del desollador. «Los trabajos se alargan», dice el ingeniero. Los trabajos de construcción del puente, un proyecto parcial de la construcción de la central eléctrica, que se está realizando abajo en el valle. Ésta era la peor época para los trabajos de hormigonado, pero, sin embargo, había que hacerlos. «Ni las horas extraordinarias sirven de nada», dice. Es un hombre, como se dice, impenetrable. Domina bien a su personal. Habla con ellos. Bebe como ellos. No se anda con contemplaciones, como harían también ellos si estuvieran en su lugar. Lanza sus nombres por la sala. A cada nombre le agrega una orden para el día siguiente. Parece como si el ingeniero lo tuviera todo en la cabeza: cifras, acarreos, soportes, travesaños, puntos de demolición todavía no asegurados por completo, y así sucesivamente. Fuma un cigarrillo tras otro y, al reírse, aprieta el vientre contra el tablero de la mesa. El desollador guarda silencio. El ingeniero parece acometer lo formidable con fuerza formidable. Los obreros lo respetan. No los engaña. «Tienen que entrar los carriles», dice, y todos, salvo el pintor y yo, saben lo que eso quiere decir, lo que eso significa. El pintor se levanta; sin despedirse de mí, desaparece. No me importa quedarme todavía un rato en la mesa y escuchar.
El mesón era uno de esos mesones en los que, obligado por la necesidad, se duerme sólo una vez. A él, el pintor, le había atraído una y otra vez. No por ninguna ventaja, no; las deficiencias lo incitaban. Una inclinación de la época de la guerra, en la que el mesón fue refugio para él y para su hermana. Una y otra vez había realizado ejercicios de hambre y de necesidad. De vida primitiva. De falta de pretensiones. «Conozco hasta los ruidos más imperceptibles de esta casa», dijo el pintor. Con la palma de la mano podía tocar de noche irregularidades familiares de los muros, que conocía hasta en sus más pequeñas insignificancias. «Me he alojado ya en todas las habitaciones», dijo. «Una vez hubiera podido también comprar el mesón. En aquella época hasta tenía dinero. Pero entonces todo habría terminado, comprende». Cuando se hartó de todo se vino aquí. «Los muros podrían contar muchas cosas», dijo. «Cada habitación tiene su acontecimiento inaudito. También en esta casa penetró la guerra. Por ejemplo, la habitación en que se aloja usted...».
Dijo: «Mi estado de ánimo hace que sea mejor que me calle. Se trata de una decisión que un hombre tomó en ese cuarto. Incomprensible para todos. Irreligiosa». Los métodos eran diversos, pero todo era una sabiduría antiquísima. Y por reaccionarios que fueran a menudo los procesos mentales de un hombre, los efectos producidos podían ser revolucionarios. A veces, el aire frío penetraba en la casa cuando se habían olvidado de cerrar las ventanas, y todo lo que había en ella se moría de frío. «Hasta las imágenes soñadas se mueren de frío. Todo se vuelve frío. La fantasía, todo». Jamás, en este mesón, había tenido lo que se llama un pensamiento «elevado». De todas formas, esos pensamientos le eran por naturaleza extraños, resultaba ya obsceno querer tenerlos. La verdad era que los rechazaba. «La clase de pensamientos que quiere tener un hombre la determina él mismo». Era asombroso, «qué hostil es a menudo aquello a lo que uno se acerca confiado». La vida en el mesón estaba «en la misma línea de todos los grandes atropellos», que al fin y al cabo él buscaba. Causarse dolor a sí mismo era algo que había ensayado ya de niño. «Primero lo probé. Y luego me entusiasmó». Con los años lo había desarrollado hasta las cumbres de la demencia. «El mesón es, en fin de cuentas, testigo privilegiado de mis sentimientos, de mis estados de ánimo. Así soy yo, dice todo..., ya no hay virtudes, ni simplicidad, nada más que una unión consanguínea intensificada en sí misma hasta más allá y más abajo de todo lo fantástico».
«Mi época ha pasado, como pasa una época que no se quiere vivir. Sí, nunca he querido vivir mi época. La enfermedad es consecuencia de la falta de interés por mi época, de la falta de interés, de la falta de trabajo, de la insatisfacción. En efecto, la enfermedad apareció precisamente donde no había nada ya..., mis investigaciones se interrumpieron; de pronto lo comprendí: ¡no, ese muro no puedo franquearlo! Lo que ocurría era: tenía que encontrar un camino que nunca había recorrido... Las noches eran de insomnio, obtusas, grises..., a veces me levantaba de un salto: y veía lentamente cómo todo lo imaginado se volvía falso, sin valor, cómo todo se iba volviendo sucesivamente, de forma lógica, sabe usted, sin finalidad y sin sentido... Y descubrí que el entorno no quiere que se le abran los ojos».
Quinto día
«Mi familia, mis padres, todo, el mundo entero, al que hubiera podido agarrarme y al que he intentado siempre agarrarme, se disolvió pronto para mí en la oscuridad, desapareció simplemente en la oscuridad de la noche a la mañana, se sustrajo a mi mirada, o bien me alejé de él, me perdí en la oscuridad. No lo sé con certeza. En cualquier caso, pronto me dejaron solo, quizá estuve siempre solo. La soledad me preocupaba, hasta donde puedo acordarme. Y también el concepto de la soledad. Del estar encerrado en sí mismo. Tal como yo era, no podía imaginarme permanecer quizá siempre solo todo el tiempo. No me entraba en la cabeza, no podía metérmelo en la cabeza ni sacármelo ya de ella». Dijo: «Volvía sobre ello una y otra vez. Estaba desamparado. Estaba allá de una forma incoherente. Y entonces desperté. Y no allá donde hubiera debido despertarme, de acuerdo con mi temperamento. Infancia y juventud fueron una soledad tan espantosa como mi vejez es una espantosa soledad. Como si la Naturaleza tuviera derecho a rechazarme continuamente, siempre hacia mí mismo, hasta el fondo de mí, lejos de todo, hacia todo, pero siempre en el límite. Comprende usted lo que quiero decir: se tienen los oídos llenos de reproches que uno se hace a sí mismo. Y si uno cree que se trata alguna vez de un canto, de alguna pieza musical, con su partitura o en estado salvaje, se equivoca uno: todo eso no es tampoco más que soledad. Así ocurre con los pájaros del bosque, con el agua del mar que le golpea a uno en las rodillas. Jamás pude bastarme a mí mismo, y hoy menos que nunca. Es sorprendente, ¿verdad? Los hombres, creo yo, fingen sólo no estar solos, porque están siempre solos. Cuando se ve cómo son absorbidos por sus comunidades: ¿o bien son precisamente las uniones, las sociedades, las religiones, los Estados, pruebas de una soledad infinita? Ya ve, siempre son los mismos pensamientos. Antinaturales, quizá. Con exceso de ilación. Quizá insensatos. Diletantes, puede ser. Cuando a la soledad se añade cierta independencia útil», dijo, «resulta al fin y al cabo todavía soportable, pero yo no tuve nunca la menor independencia. No sabía por dónde empezar. Con todo lo que uno recibe, influencias, entornos, yo no sabía qué hacer. Con lo que siempre ha estado en mí de una vez para siempre. Sí. ¡Ya ve!». Dijo: «La verdad es que los seres humanos que hacen otro ser humano asumen una enorme responsabilidad. Todo es irrealizable. Sin esperanza. Es un gran crimen hacer un ser humano que se sabe será infeliz, que al menos alguna vez será infeliz. La infelicidad que dura un instante es toda la infelicidad. Engendrar una soledad porque no se quiere estar ya solo, eso es criminal». Dijo: «El impulso de la Naturaleza es criminal, e invocarlo es una excusa, lo mismo que es sólo una excusa todo lo que tocan los hombres».
Se volvió hacia el pueblo que teníamos delante. «No es ésta una buena raza», dijo. «Las gentes son relativamente pequeñas. A los niños de pecho les meten “trapos de aguardiente” en la boca para que no lloren. Muchos abortos. Los anencéfalos son cosa corriente. No se tienen niños queridos, sino sólo montones de niños. En verano sufren insolaciones, porque sus débiles tejidos no soportan el sol, que a menudo quema cruelmente. En el invierno se hielan, como digo, en el camino de la escuela. El alcohol ha desplazado a la leche. Todos tienen voces agudas y roncas. La mayoría, alguna deformidad congénita. Todos engendrados en la embriaguez. En su mayor parte, son de naturaleza criminal. Un porcentaje elevado de los jóvenes están siempre en la cárcel. Las lesiones graves y la fornicación, y la fornicación contra natura, están al orden del día. Los malos tratos a los niños, el asesinato, incidentes de domingo por la tarde... Las bestias lo pasan mejor; al fin y al cabo se quiere tener un cerdo, pero no a un hijo. Las escuelas son del nivel más bajo y los maestros son taimados, despreciados como en todas partes. Con frecuencia perecen de úlcera de estómago. La tuberculosis los sume en una melancolía lechosa, de la que no salen ya. Lentamente, los hijos de los campesinos se hunden en la masa obrera. Nunca he visto una persona hermosa en esta región. Y, sin embargo, no se sabe nada de esos seres humanos, nada de lo que pasa en su interior: a menudo se tropieza con esas profesiones, existencias, torturas, excesos. Se tropieza sólo».
De niño se crió con sus abuelos, bastante salvaje. Lo ataban corto en invierno. Entonces, con frecuencia, tenía que permanecer sentado días enteros y aprenderse de memoria combinaciones de palabras. Cuando entró en la escuela sabía más que el maestro. El aula de esa escuela rural de un tranquilo lugar de la Baja Austria «no ha cambiado hasta hoy». Un capricho súbito le había hecho dirigirse recientemente allí. El mismo olor, dijo, que ya de niño lo había irritado siempre, un olor de mucho alquitrán, retrete, cereal y perfume de manzana. Ahora había respirado ese olor como todo un día de primavera. A menudo se obligaba a crear ese olor para sí mismo, de pronto, en cualquier parte. Casi siempre lo lograba. Como lograba un maestro de vez en cuando una obra maestra. Toda su infancia se componía de olores; reunidos, hubieran formado su infancia. No era algo muerto, sino en continuo movimiento. Y hecho de juegos de palabras y de pelota, de miedo a los bichos, los animales salvajes, las callejas oscuras, los ríos turbulentos, el hambre, el futuro. En su infancia conoció los bichos, el hambre, los animales salvajes y los ríos turbulentos. Y también el futuro, el horror. La guerra le permitió ver lo que la gente que no conoce la guerra no ve jamás. Durante su vida cambió con frecuencia la gran ciudad por el campo, porque su abuelo era inquieto, tan inquieto como él mismo. La abuela, ingeniosa, majestuosa, inaccesible para los hombres vulgares. El abuelo se llevaba consigo al nieto a los paisajes, a las conversaciones, a las tinieblas. «Mis abuelos eran personas dominantes», dijo. Su pérdida fue para él la mayor pérdida de todas. Sus padres se ocupaban poco de él y más de su hermano, un año mayor, del que esperaban todo lo que no esperaban de él: un porvenir ordenado, simplemente un porvenir. Su hermano recibió siempre más amor y más dinero de bolsillo. En aquello en que él los decepcionaba, su hermano no los decepcionaba jamás. Con su hermana lo unía un lazo demasiado débil para que pudiera resistir. Más tarde volvieron a anudar ese lazo sobre el océano, se escribieron cartas, de Europa a México, de México a Europa, intentaron hacer de su mutuo afecto un amor, una dependencia, lo que quizá consiguieron después de todo. «Ella me escribe dos o tres veces al año, lo mismo que yo», dijo. De la soledad y muy dentro de él surgieron sus muchos pensamientos, que cada vez eran más sombríos. Al morirse sus abuelos entró en «unas tinieblas que no cesarán ya».
Entonces murió también el padre, y la madre le siguió un año después. Mientras su hermano seguía su camino, subía escalón por escalón en su carrera y se convertía cada vez más en el cirujano que es hoy, su hermano se perdía, dijo, en el mundo de sus pensamientos. Tan pronto no había ya esta solución, tan pronto no había aquélla. Tan pronto estaba él aquí, tan pronto estaba allí, ante la destrucción. Hacia afuera no dejaba que se notase nada, iba siempre bien vestido por la calle. En casa, sin embargo, en su habitación, siempre falto de sueño, degeneraba en los peores conjuntos de circunstancias, en las ciencias, en las consideraciones artísticas y en la pobreza. A medida que aumentaba su pobreza, se encerraba cada vez más en sí mismo. Sus «intentos artísticos» dejaban que desear. Él mismo veía a menudo con demasiada claridad que lo que producía, aunque fuera penosamente, no era nada para asombrarse, por no hablar de dar gritos de admiración. Le parecía corriente lo que salía de él. Todo se desmoronaba. A pesar de todo, golpes de suerte, «puros errores», le procuraban suplementos de amistad, incluso, siempre, algo de que vivir. ¿De dónde? «Por ello, las excursiones eran a veces como una brisa de primavera», que lo llevaba a alguna pequeña ciudad del Danubio, a alguna aldea en una zona boscosa, incluso, cruzando la frontera, a Hungría, de la que, durante toda su vida, nunca pudo hartarse, a la «llanura de la melancolía». Pero su infancia le resultó de lo más atroz el día en que, después de perder a sus padres, no tuvo ya a sus abuelos. Estaba tan solo que, a menudo, en patios ajenos, se sentaba en la piedra de un escalón y creía morir de náuseas. Durante días enteros vagaba de un lado a otro, hablando a la gente, que lo tenía por loco, y lo consideraba mal educado y asqueroso. En el campo las cosas no eran distintas: a menudo no veía durante días enteros los prados ni los campos, porque a causa de las lágrimas no podía ver más allá de sus ojos. Lo enviaban de aquí para allá, y pagaban por él. O dejaban a deber su estancia allá y su estancia aquí, y era mucho peor aún para él. Buscaba amigos, pero no encontraba ninguno. Llegó a ocurrir que creyera que, de pronto, había hecho un amigo, pero luego resultó todo un engaño, del que se retrajo temeroso. A una confusión aún mayor, a un querer acabar aún mayor, a una falta de claridad aún mayor. A ello vino a añadirse lo destructor y seductor de la sexualidad, el trato con escenas prohibidas y enfermedades a las que, abandonado a sí mismo, tenía que enfrentarse, lo trastornaban. Qué distinto era todo para sus hermanos, que podían vivir en casa de sus padres, que «podían gozar allí de la vida». Como todo le salía mal, malgastó sus posibilidades de estudiar, y un día no le quedó otro remedio que aceptar un trabajo en una oficina, del que sólo pudo salvarse otra vez mediante un tremendo escándalo, entrando en la Academia de Bellas Artes. Le concedieron becas y pasó los exámenes finales en todas las disciplinas exigidas. «Sin embargo, no llegué a nada», dijo. Su juventud fue para él más amarga aún. Quizá tenía más contacto con personas de su misma edad, de su misma cuerda, pero «todo era bastante irreflexivo». La infancia y la juventud no le resultaron fáciles. En muchas cosas me recuerdan mi propia infancia y juventud. Yo también era una persona triste, pero no amargada como él, tan pronto ya. A pesar de todo, infancia y juventud eran para él lo único «de lo que sólo con dificultad puede uno separarse».
Hoy me confesó haber quemado en la chimenea todos los cuadros pintados por él. «Tenía que separarme de algo que me ponía siempre ante los ojos que no soy nada». Como llagas se abrían a diario y lo hacían enmudecer. «No me anduve con contemplaciones. Un día me resultó evidente que no llegaría a nada. Sin embargo, como todo el mundo, no quería creérmelo, y prolongué el horror durante años aún. Luego, la víspera de mi marcha, me golpeó en la cabeza con toda su violencia».
«Hubo un tiempo en que no hubiera creído posible perderme en mí mismo de una forma tan aturdida», dice el pintor. Se detiene, toma aire y dice: «Al fin y al cabo, yo podría estar de buen humor. ¿Por qué no estoy entonces de buen humor? No tengo ningún fastidio, ningún miedo. Ningún dolor. Nada que me irrite. Como si en este instante fuera alguien completamente distinto. Y entonces aparece otra vez: me duele y me molesta. Sí, soy yo mismo. Ya ve: ¡durante toda mi vida!... ¡y jamás he sido una persona alegre! ¡Jamás! ¡Ni contenta! Ni lo que se llama una persona feliz. Porque siempre la búsqueda de lo extraordinario, peculiar, excéntrico, de lo único inalcanzable, porque por todas partes esa búsqueda, en lo que se refiere también a la tortura del espíritu, me lo ha estropeado todo. ¡Me lo ha desgarrado todo como una hoja de papel! Mi miedo es un miedo reflexivo, un miedo desmembrado, desgastado, descompuesto en sus detalles, no infame. Me pongo a prueba continuamente, ¡sí, eso es! ¡Corro siempre tras de mí mismo! Puede imaginarse lo que es abrirse a sí mismo como a un libro y no descubrir más que erratas, una tras otra, ¡todas las páginas pululan de erratas! ¡Y todo, a pesar de esos cientos y miles de erratas, es magistral! ¡Se trata de una sucesión de obras maestras!... Los dolores vienen de abajo arriba y de arriba abajo y se convierten en dolores humanos. Por todas partes me golpeo contra los muros que me rodean. ¡Soy el hombre de argamasa más puro que existe! ¡Pero es cierto, sin embargo, que a menudo he tenido que contener la risa!
»¿Sabe lo que oigo ahora? Oigo las acusaciones contra las grandes ideas, se ha reunido un inmenso tribunal contra las grandes ideas, y oigo cómo, lentamente, se empieza a juzgar a todas las grandes ideas. Cada vez más se detiene a las grandes ideas y se las mete en la cárcel. Se condena a las grandes ideas a penas horribles, ¡eso lo sé! ¡Lo oigo! ¡Se captura a las grandes ideas en las fronteras! ¡Muchas huyen, pero se les da alcance y se las castiga y van a parar a los presidios! Cadena perpetua, digo, perpetua es la pena más suave a la que se condena a las grandes ideas. ¡Las grandes ideas no tienen defensor! ¡Ni siquiera un piojoso defensor de oficio tienen! ¡Oigo actuar a los fiscales contra las grandes ideas! ¡Oigo a la policía golpear a las grandes ideas con sus porras de madera! ¡La policía ha derribado siempre a golpes a las grandes ideas! ¡Ha encerrado a las grandes ideas! ¡Pronto estarán encerradas todas las grandes ideas! ¡No habrá ya ni una gran idea libre! ¡Escuche! ¡Vea! ¡Por principio, a todas las grandes ideas se les ha cortado siempre la cabeza! ¡Escuche!». El pintor me dice que vaya delante, y yo voy delante y él me guía con su bastón hacia la hondonada.