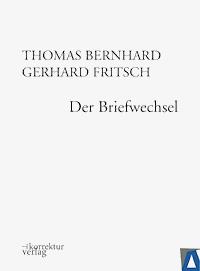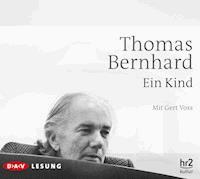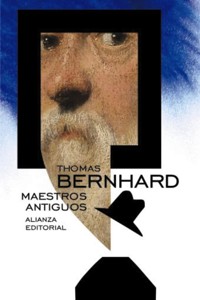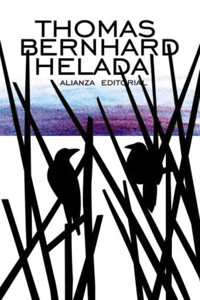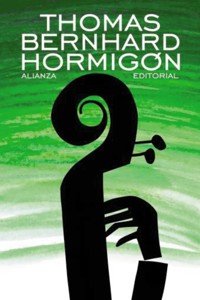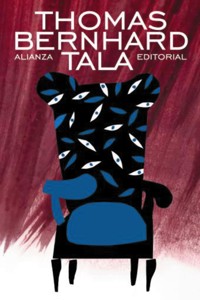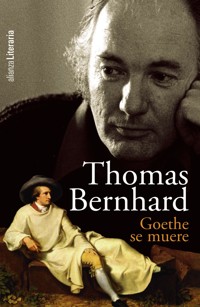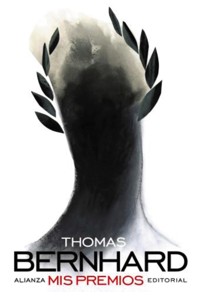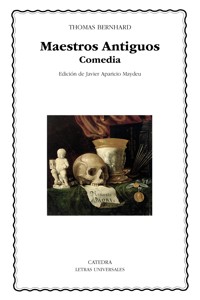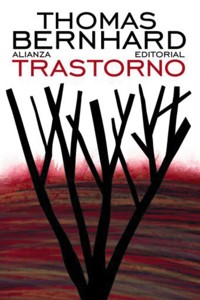
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Bernhard
- Sprache: Spanisch
Novela publicada en 1966, en las páginas de Trastorno el peculiar mundo literario de Thomas Bernhard, revelado tres años antes con la publicación de Helada, comienza a tomar definitiva consistencia. Narrada por el hijo de un médico rural que acompaña a su padre en sus visitas y periplos por la comarca, el ambiente cerrado, aislado, malsano, opresivo por el que se desenvuelven y que domina, significativamente, el castillo de Hochgobernitz, habitado por el príncipe Saurau, personaje que vive en el filo de la navaja entre la lucidez y la locura, se hace metáfora de una sociedad enferma. Traducción de Miguel Sáenz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Bernhard
Trastorno
Traducción de Miguel Sáenz
Me estremece el silencio eternode esos espacios infinitos.
Pascal,Pensée 206
El 26 salió mi padre a las dos de la madrugada hacia Salla para visitar a un maestro, al que encontró moribundo y dejó ya difunto cuando volvió a salir en seguida en dirección a Hüllberg, para tratar allí a un niño que, en la primavera, se había caído en una tina para cerdos llena de agua hirviente y que ahora, dado de alta en el hospital, llevaba ya varias semanas con sus padres.
Le gustaba visitar al niño y no desaprovechaba oportunidad de hacerlo. Los padres eran gente sencilla: el padre trabajaba como minero en Köflach y la madre en casa de un carnicero en Voitsberg, pero el niño no estaba todo el día solo, sino al cuidado de una hermana de la madre. Ese día mi padre habló del niño con más detención que nunca y dijo que se temía que le quedase poco tiempo de vida. Podía afirmar con certeza –dijo– que no pasaría el invierno, y quería visitarlo ahora tan a menudo como pudiera. Me di cuenta de que hablaba del niño como de un ser querido, con mucha serenidad y sin tener que buscar las palabras; se permitió mostrar hacia él un afecto natural, al referirse al medio en que había crecido –más protegido que educado por sus padres– y completar y aclarar sus propias suposiciones sobre los padres y sus relaciones con el niño gracias a su conocimiento del ambiente de las personas descritas. Mientras lo hacía, se paseaba de arriba abajo por el cuarto y pronto no sintió ningún deseo de volver a acostarse.
Mi padre era ahora el único médico de una comarca relativamente extensa y, por añadidura, «difícil», desde que el otro aceptó un puesto en la Universidad de Graz y se trasladó a la capital de la región. Según mi padre, las esperanzas de que viniera algún otro eran escasas. Abrir aquí un consultorio era casi una locura. Sin embargo, él se había acostumbrado ya a ser víctima de una población básicamente enferma, propensa a la violencia y el desvarío. El que yo pasara el fin de semana en casa, decía, era para él un sedante cada vez más necesario. Parecía cansado. Sin embargo, cuando nos deslumbró el Ache al abrir yo los postigos de la ventana, dijo que iba a dar un paseo. «Acompáñame», dijo, «ven». Mientras yo me vestía, me habló de un «fenómeno de la Naturaleza», de un castaño que ahora, a finales de septiembre, estaba floreciendo y que él había descubierto en las afueras, a orillas del Ache. Quería aprovechar la oportunidad, dijo, para hablar conmigo de una vez; probablemente, pensé, de algo relacionado con mis estudios en Leoben, en la Escuela de Minas. Ahora habría tiempo, dijo, antes de que se pasara el día dedicado a sus visitas. «¿Sabes?», me dijo, «a veces no puedo más».
No queríamos despertar a mi hermana y bajamos tan silenciosamente como pudimos al zaguán, donde colgaban nuestros abrigos. Sin embargo, cuando, con los abrigos puestos, estábamos a punto de salir de casa sonó la campanilla y apareció ante la puerta un –para mí– desconocido, que resultó ser un posadero de Gradenberg y pidió a mi padre que lo acompañase sin perder tiempo.
De modo que fuimos a Gradenberg en el coche del posadero, en lugar de pasear por el Ache y conversar, no se habló más del castaño en flor y pudimos escuchar las cosas más inquietantes sobre la mujer del posadero.
Ella, dijo su marido, ocupada hasta las dos de la madrugada en servir a unos mineros que, borrachos desde hacía horas, se sentaban frente a frente en dos grupos hostiles, había recibido de uno de los mineros, sin motivo alguno, un golpe en la cabeza e, instantáneamente, había caído al suelo desvanecida. Los asustados mineros la habían llevado en seguida a la alcoba, situada en el primer piso de la posada, operación en la que la cabeza de la mujer había tropezado varias veces con la barandilla. Habían echado a la mujer en la cama y habían aconsejado al marido –el cual, cuando los mineros abrieron la puerta del dormitorio, se había despertado, se había incorporado aturdido y había sido informado de lo que pasaba por los mineros, repentinamente serenos– que denunciase en la gendarmería inmediatamente, sin esperar a que amaneciese, a Grössl, el culpable, a quien, aunque superficialmente, conocían todos. Los gendarmes, incluido el de guardia, estaban durmiendo, dijo el posadero, pero a fuerza de tirar piedras a la ventana de la gendarmería había conseguido que por fin lo oyeran y lo dejaran entrar en el puesto. Al principio, los gendarmes le habían recomendado que volviera por la mañana para hacer su denuncia, pero él había insistido en que se levantase atestado inmediatamente y en que por lo menos uno de los gendarmes lo acompañase a la posada, donde, les había dicho, se encontraba su mujer inconsciente y donde esperaban los mineros que, en su opinión, tenían que declarar sin demora. Sin embargo, cuando volvió a la posada con dos de los gendarmes había pasado demasiado tiempo, y todos los mineros, menos uno, se habían marchado ya cuando entró en el dormitorio con los gendarmes. Inmediatamente –al encontrarse de pronto ante su mujer, lleno de horribles sospechas y conjeturas, y ver a Kolig, el minero que había estado todo el tiempo con ella, al que no conocía bien, sino sólo por sus visitas irregulares a la posada, que no era considerado como del pueblo, en el sentido de persona de fiar y que hablaba, además, un dialecto de Estiria desagradablemente distinto del de la región– había pensado que no hubiera debido dejar sola a su mujer ni un segundo.
Aunque Kolig, el minero que había permanecido con la mujer del posadero, dijo, estaba tan borracho que podía tenerse en pie, pero no articular palabra, había sido interrogado inmediatamente por el más joven de los gendarmes, quien le había ordenado que se sentase en el sillón del rincón, mientras el más viejo tomaba fotos de la mujer desmayada en la cama, como si se tratase de un cadáver. Lo declarado por Kolig en su interrogatorio era realmente inservible y como, al no poder permanecer sentado, amenazaba caerse hacia adelante, el gendarme, descontento de él, lo agarró y lo sacó al pasillo a tirones y empujones.
Grössl, el fugitivo, dijo el posadero, era un hombre que, cuando llegaba a una posada, se quedaba en ella hasta que, sin remedio, entraba en conflicto con la Justicia. No sería difícil encontrarlo, habían dicho los gendarmes, y, teniendo en cuenta los antecedentes penales del imputado, habían hablado de una pena de muchos años de prisión, porque la figura delictiva de las lesiones graves se había dado como consecuencia de su puñetazo en la cabeza a la mujer del posadero y del desvanecimiento de la mujer. Apenas había mencionado el más viejo de los gendarmes las lesiones graves, todos habían caído en que había que avisar a un médico. «Entre tanto habían pasado algunas horas», dijo el posadero.
Eran las cuatro y media de la mañana cuando, llegados a Gradenberg, el posadero nos hizo pasar en seguida a la alcoba, en la que estaban los dos gendarmes. Mi padre dijo a todos los hombres que salieran al pasillo. Mientras, dentro del cuarto, reconocía a la mujer –que, en el poco tiempo que pude verla, me había dado la impresión de estar ya muerta–, los dos gendarmes me hablaron en tono reprobatorio del yacente Kolig, al que calificaron de embrutecido y cada día más irresponsable hacia su familia de seis bocas. No sabían qué hacer con él: cuando mi padre salió de la alcoba, lo estaban arrastrando de los hombros para apartarlo de la escalera, que obstruía a medias con sus piernas, y no volvieron a hacerle caso. La mujer estaba realmente malherida y tenía que ser llevada inmediatamente al hospital de Köflach, dijo mi padre; los gendarmes debían bajarla con cuidado y meterla en la furgoneta, en una camilla.
El cuarto del que los gendarmes sacaron a la mujer del posadero era una habitación húmeda, decorada en un marrón verdoso, llena de muebles baratos de madera y oscura hasta a plena luz del día. Mi padre me miró al pasar por mi lado siguiendo a los gendarmes, que bajaban cuidadosamente a la mujer por la escalera, y yo pensé que aquello no significaba nada bueno para la mujer del posadero.
Mientras yo me sentaba en la furgoneta junto al posadero, que conducía, mi padre lo hizo atrás, junto a la mujer echada en la camilla.
Durante todo el viaje, que acortamos pasando por Krennhof, el posadero y yo no cruzamos palabra. Por lo temprano de la hora se podía viajar bien y deprisa. Hacía tiempo que no venía por aquí, pensé, y tuve que remontarme a mi primera infancia para verme otra vez correteando a orillas del Gradner. Se me ocurrió que mi padre me llevaba rara vez con él en sus viajes y que, desde la muerte de mi madre, yo dependía sólo de mí mismo. Mi hermana –porque a ella le pasaba igual– debía de notarlo de forma mucho más dolorosa.
Muy de acuerdo con el ambiente, el posadero –a diferencia de antes, durante el viaje a Gradenberg, en que tanto había hablado– no dijo nada durante el trayecto hasta Köflach. Me hubiera resultado absurdo también dirigirle la palabra. Me parecía que, si había comprendido bien a mi padre, la mujer no soportaría el viaje, pero cuando los enfermeros del hospital la sacaron de la furgoneta no había muerto aún, aunque murió mientras estábamos en el hospital. Estaba muerta incluso antes de llegar al único cuarto –no se podía llamar sala– de operaciones existente en el hospital, y su marido lo presintió y, mientras los enfermeros la llevaban por el pasillo, le cogió la mano llorando. No le permitieron quedarse con el cadáver sino que lo acompañaron abajo, al patio, donde, totalmente abandonado a sí mismo, tuvo que esperar media hora a mi padre. Yo lo dejé solo, observándolo de forma que no notase que lo observaba. Luego llegó mi padre y paseó con él por el patio, intentando tranquilizarlo. Le habló de las cosas que había que hacer ahora, de las formalidades del entierro, de la comisión judicial y de la denuncia contra Grössl por homicidio. Para él, el posadero, sería mejor ahora, dijo mi padre, estar acompañado y no aislarse en su dolor; en ese dolor él, mi padre, le evitaría algunos trámites necesarios, como el judicial, y en otros, como el principal de todos con respecto a su mujer, que ahora estaba en la sala de autopsias, lo acompañaría para mitigar su pena. Había comprobado en la difunta, dijo mi padre, un derrame cerebral mortal de necesidad, y a primeras horas de la mañana tendría ya el informe detallado del forense. El que él, mi padre, no hubiera sabido por el posadero lo ocurrido hasta pasadas tres horas desde el golpe fatal, dijo, carecía de importancia. No se hubiera podido salvarla. La difunta tenía treinta y dos años y mi padre la conocía desde hacía muchos. Siempre le había parecido una monstruosa falta de delicadeza por parte de los posaderos, dijo mi padre cuando nos separamos por unos momentos de quien nos acompañaba y parecía haber perdido la razón, el dejar a sus mujeres –mientras ellos mismos, en la mayoría de los casos, se iban a la cama pronto porque durante todo el día se habían afanado en sus carnicerías, sus chalaneos y su agricultura– en aquellos locales –abiertos hasta altas horas porque sólo pensaban en el negocio–, abandonadas a sí mismas y a un mundo de hombres que, con el consumo creciente de alcohol hacia la madrugada, se recataban cada vez menos en la expresión de su brutalidad. «Todas las largas veladas de las posadas acaban mal», dijo mi padre, «y, en esta región, con muertes en un porcentaje elevado». No era raro que la víctima fuese la propia mujer –ya en circunstancias normales indefensa–, obligada por el posadero de la forma más odiosa a atender a los borrachos durante la mitad de la noche o durante la noche entera, con el único fin de sacarles dinero por todos los medios y de atiborrar sus sufridos estómagos del aguardiente más barato. Al posadero le dijo mi padre, cuando lo alcanzamos otra vez, que sería fácil encontrar a Grössl. La gendarmería tenía conocimiento del homicidio, y aunque Grössl se hubiera escondido no le serviría de nada. Sin embargo, cuanto más hablaba mi padre con aquel hombre –que, precisamente porque en su trato con el ganado, con el que comerciaba, en su trato con el mundo de las posadas, que era el suyo, encarnaba la brutalidad misma, de la forma tan característica del Bundschek, y por ello resultaba conmovedor cuando lloraba y se mostraba totalmente desvalido–, tanto más absurdo le parecía indudablemente, y por eso se limitó a darle, pensé, las indicaciones más necesarias, de un modo muy sencillo y fácil de comprender, antes de que lo dejásemos otra vez abandonado a sus fuerzas.
Mi padre se dirigió a la sala de autopsias y quedó citado con sus colegas en el juzgado, mientras yo –sin dejar de observar al posadero, que se sentó en el único banco de todo el patio del hospital– me imaginaba el cadáver de su mujer en el carrillo de dos ruedas que un enfermero joven pasó empujando ante mí. El espectáculo del carrillo no me era nuevo, porque a menudo, en el camino del colegio, que pasaba junto al hospital, me había detenido en un lugar desde donde, entre dos saúcos, se podía ver la sala de autopsias, para contemplar el carrillo que, de día y de noche, cuando no se utilizaba, permanecía junto a la entrada de la sala en un cobertizo abierto hacia el lado desde el que yo miraba. Aquel carrillo de chapa metálica había ejercido siempre una horrible fascinación sobre mí y había sido con frecuencia, en mis sueños infantiles, un espeluznante elemento escénico principal. El joven enfermero –casi en edad escolar– empujó el carrillo hacia la entrada de la sala de autopsias y oí a mi padre que venía de ella. Mi padre –pensé mientras salíamos del patio del hospital rápidamente y pegados al muro para, si era posible, no ser vistos otra vez por el infeliz posadero, que seguía sentado en su banco– nunca se comportaba en su ambiente de enfermos y hospitales –como suele achacarse a los médicos– como si todo aquello fuese un tinglado gigantesco y un complicado negocio, sino más bien –se me ocurrió ese día– como si se tratase de una ciencia cada vez más clara. Indudablemente había muchos médicos, pensé, que, aun teniendo una mentalidad plenamente científica, no eran otra cosa que hombres de negocios y hablaban y actuaban como tales; mi padre, sin embargo, no era de ésos. Para mí, dijo, debía de ser una continua tristeza acompañarlo, y por ello vacilaba casi siempre en llevarme con él en sus visitas, porque siempre resultaba que todo lo que él veía, tocaba o atendía era enfermizo y triste; se tratase de lo que se tratase, se movía constantemente en un mundo enfermo, entre gentes y personas enfermas; incluso cuando ese mundo pretendía o simulaba estar sano, estaba en realidad enfermo, y las gentes y las personas, incluso las pretendidamente sanas, estaban enfermas siempre. Él estaba acostumbrado, dijo, pero a mí podía trastornarme e inducirme a reflexiones perjudiciales; precisamente yo, en su opinión, tendía siempre a dejarme trastornar por todo y por todos, de una forma que me hacía daño. Y lo mismo le ocurría a mi hermana, de un modo mucho más peligroso aún. No obstante, era un error, creía él, negarse a aceptar la evidencia de que todo era enfermizo y triste –dijo realmente enfermizo y triste– y, por esa razón, tarde o temprano se «sentía tentado» a llevarnos a mí o a mi hermana en sus visitas. «Siempre hay un riesgo», dijo. Lo que más temía él, dijo, era que alguno de nosotros, mi hermana o yo, pudiera quedar traumatizado para toda su vida por la vista de un enfermo y su enfermedad, cuando la preocupación de mi padre había sido siempre lo contrario.
Entramos en Köflach. Mi padre tenía que ir al banco y a correos, que estaban cerrados aún, de manera que me llevó a casa de un abogado amigo, con el que había estudiado en Graz y a quien yo conocía porque nos visitaba los veranos: un abogado de éxito en asuntos inmobiliarios. Mi padre esperaba que su amigo nos daría de desayunar a los dos.
Llamamos y nos abrieron, y entramos en una vivienda grande para una ciudad pequeña; aunque sin mucho gusto en los detalles, parecía cómoda a primera vista y llamaban la atención, sobre todo, los muchos asientos. Nos recibió la joven mujer del abogado y nos hizo pasar en seguida al comedor. No pasó mucho rato sin que el abogado entrase. Mi padre dijo que disponía de poco tiempo y tenía que volver conmigo a casa. Durante el desayuno, al que habíamos llegado muy oportunamente y que era tan abundante como no recordaba otro igual, podía ver desde mi silla la calle y observar lo que en ella pasaba; hablamos del homicidio cometido por Grössl en la mujer del posadero de Gradenberg. Era horrible, dijo mi padre, ver cómo los hombres, cuando pierden las inhibiciones –especialmente en las posadas–, se acometen entre sí sin saber por qué, porque, dijo, tampoco el fugitivo Grössl sabía por qué había golpeado a la mujer del posadero; «pudiera ser», dijo mi padre, «que ni siquiera supiese que la había matado». Las gentes del campo que degeneran en la brutalidad y luego en una indefensión total ante su propia brutalidad, que degeneran en todo, que tienen que degenerar en todo, esas gentes, dijo, son hoy mayoría, lo que resulta aterrador.
En realidad, dijo, había más brutos y criminales en el campo que en la ciudad. En el campo, la brutalidad, lo mismo que la violencia, era la base de todo. La brutalidad de la ciudad no era nada comparada con la del campo y la violencia de la ciudad, nada comparada con la del campo. Los crímenes de la ciudad, los crímenes urbanos, no eran nada en comparación con los crímenes del campo, con los crímenes rurales. Los crímenes ciudadanos resultaban ridículos al lado de los del campo. El posadero, dijo, era un delincuente y un criminal nato. Todo en él y dentro de él era violento y criminal. Era un tratante de ganado, y lo era en todos los momentos y situaciones de su vida. «Aunque ahora esté llorando», dijo mi padre, «llora como una res. Para un posadero su mujer no es más que una res». La capturaba un día, dijo, con intención aviesa, en el inmenso rebaño de las mujeres por casar y la sometía a su voluntad. Todas esas posadas –lo mismo que todas las casas de los carniceros, de los tratantes de ganado, de los campesinos del Bundscheck– no eran más que un brutal establecimiento penitenciario femenino. Si se escuchaba con atención, dijo, podía oírse, siempre que se iba al campo y dondequiera que se fuese, a las mujeres castigadas en casa por sus maridos. A diario, dijo mi padre, encontraba casi exclusivamente personas repulsivas; al entrar en aquellas casas tropezaba con la brutalidad, con la violencia; en realidad, con su maletín de médico, se movía siempre en un mundo de criminales. Y las gentes que vivían bajo el Gleinalpe y el Koralpe y las de los valles del Kainach y el Grönitz eran típicos ejemplos de una Estiria levantada durante millares y millones de años sobre los más bajos excesos. Sin embargo, recordó su anterior visita al hijo del minero de Hüllberg y contó cómo lo habían recibido cordialmente, cómo había descansado un cuarto de hora y cómo lo habían despedido de forma igualmente cordial. No obstante, sería un error creer, dijo, que lo que había dicho sobre personas como el posadero se refería sólo a las clases pudientes; los padres de ese niño y el niño eran una excepción, «porque los pobres son doblemente brutales, malvados y criminales, dentro de sus posibilidades, de un modo mucho más espantoso aún», dijo.
Del maestro que había visitado en primer lugar no habló porque, me pareció, había muerto demasiado pronto, sin que hubiera podido ocuparse realmente de él. Pensé que lo había olvidado ya porque, después de referirse una vez más al niño y sus quemaduras y de haber imitado su forma de hablar, volvió a mencionar al posadero. Nos esperaba en el hospital, dijo mi padre, y nos tenía que llevar otra vez en la furgoneta, primero a Gradenberg y luego a casa. Ahora estaría probablemente en la sala de autopsias –a la que quería haberlo acompañado mi padre, pero debía de habérsele olvidado por completo– y yo pensé que en aquellos momentos le estarían dando en la sala los vestidos de su mujer muerta; y, con los vestidos de su mujer en un paquete bajo el brazo, nos estaba esperando efectivamente a la entrada del hospital cuando, después de salir de casa del abogado, hubimos pasado por correos y por el banco.
En el viaje de vuelta a Gradenberg, mi padre enumeró los enfermos que tenía que visitar ese día, y pronunció los nombres de Saurau, Ebenhöh, Fochler y Krainer. Mientras yo, sólo por lo que había vivido en relación con la muerte de la mujer del posadero, me sentía ya abatido, no pude observar en mi padre el menor signo de cansancio. Sentados los dos junto al posadero, que conducía la furgoneta con tanta tranquilidad como si no le hubiera ocurrido algo espantoso, nos imaginamos, cada uno por su cuenta, a las personas que había que visitar y, mientras el posadero se detenía en casa de un carnicero en las afueras de Krennhof y, disculpándose, desaparecía por unos minutos para cerrar un trato, mi padre dijo que aquel hombre, al que conocía desde la infancia –aquel hombre que hacía diez años era todavía un muchacho y ahora estaba cada vez más gordo y más repulsivo, tenía una inercia sexual creciente y se desplazaba sobre dos piernas torcidas–, le resultaba odioso. En sus visitas a Gradenberg había encontrado a su recién fallecida mujer no menos repulsiva. La falta de hijos en personas como el posadero y la posadera de Gradenberg hacía cada vez más absurdo su matrimonio y, en fin de cuentas, lo abocaba a una bajeza perversa, en la que los dos se hubieran hundido de la forma más miserable de no haber sido separados por la violencia, es decir, por un Grössl enloquecido.
En la última parte del camino, al pasar por el arroyo de Gradner, tuvimos que esquivar un rebaño de vacas, y fue entonces cuando el posadero dijo varias veces que no podía comprender lo que había pasado. No podía creérselo.
Al llegar a Gradenberg vimos muchas personas delante de la posada, en la que poco antes había entrado la comisión judicial. Cuando bajé de la furgoneta pude ver por todas partes, a mayor o menor distancia, curiosos que miraban.
Mi padre me dijo que esperase frente a la posada y entró rápidamente para hablar con la comisión, que estaba reunida en la sala. La posada estaba llena hasta rebosar de una burocracia parloteante y en el primer piso, en una ventana abierta –la ventana del dormitorio–, descubrí al levantar la vista dos cabezas de gendarme. Me paseé por delante de la posada hasta que mi padre salió con el posadero, que nos llevó a casa. En el comedor de la posada estaban, además de Kolig, todos los mineros testigos del homicidio. Era sábado y la mina estaba cerrada. La mayoría de los mineros no podían acordarse de lo ocurrido y todos hacían declaraciones contradictorias, pero dos de ellos habían visto a Grössl golpear a la mujer del posadero y eso bastaba. Efectivamente, dijo mi padre, aunque él no lo hubiera creído posible, Grössl seguía huido y probablemente se había escondido en los alrededores; nadie creía que pudiera escapar más lejos, aunque tenía dinero suficiente para marcharse tranquilamente al extranjero. Al llegar a casa cogimos en seguida nuestro coche. «Vamos a Stiwoll», dijo mi padre.
La carretera de Graden, hacia el Kainach, estaba cerrada, también a causa de Grössl, pero como nos conocían nos dejaron pasar. Un caso como el de Grössl era naturalmente una sensación y en todo el contorno no se habló en seguida de otra cosa; todos estaban impresionados por el homicidio de la mujer del posadero y la noticia se había difundido con rapidez por los puestos de la gendarmería, lo que pudimos notar sobre todo en Afling, donde nos detuvimos para ver a un tío mío. Mi padre llevaba medicinas para la mujer de mi tío. Entramos en la casa y dimos voces, penetramos en las habitaciones interiores y en la cocina y pudimos comprobar que en la casa, que estaba abierta, no había nadie. Mi padre dejó los medicamentos en el aparador de la cocina, escribió algo en un papel y salimos otra vez. En Afling, dijo mi padre, había estado con mi madre, un año antes de su muerte, en el entierro de un compañero de estudios, y ella había hablado insistentemente de la inminencia de su propia muerte. Aunque él, dijo, no había descubierto todavía síntoma alguno de su enfermedad mortal, ella, ya entonces –como sólo mucho después supo él–, estaba penetrada de su enfermedad, y desde el entierro en Afling se había podido apreciar en ella un cambio que a él, como médico, le resultaba todavía totalmente inexplicable: una creciente melancolía que, cada día más, se extendió a todos nosotros. Se acordaba, dijo, de cada una de las palabras de ella, podía ver el camino que habían seguido los dos antes y después del entierro –había sido en esta época del año, a finales de septiembre–; todo lo relacionado con el entierro de Afling lo recordaba con más claridad que nunca. Precisamente en los días despejados, dijo, en que el mundo se mostraba en todas direcciones transparente como el aire y, simplemente por su serenidad, la Naturaleza era bella, el dolor de los que sobrevivían a alguien muerto hacía tiempo era doble.
Aunque los colores sean siempre los mismos –como los que ahora, a lo largo del Söding, hacían resaltar con claridad los inclinados rayos del sol y en los que reconocíamos un otoño en todo su esplendor–, la visión del reflejo de la Naturaleza en sí, como consecuencia de una intensa contemplación, nos fascina siempre.
Lo esencial de una persona, dijo mi padre, sólo se nos mostraba cuando teníamos que considerarla perdida, cuando esa persona se estaba despidiendo aún de nosotros. De pronto podía descubrirse su verdad en todo lo que, hasta entonces, había sido sólo una preparación para su muerte definitiva.
Durante todo el recorrido del valle del Söding mi padre habló de mi madre: cada vez pensaba más en ella cuando soñaba despierto –no durante la noche– y a menudo eso lo tranquilizaba durante largos períodos, exteriormente dedicados a sus actividades médicas, con lo que conseguía una clara visión de los fenómenos naturales.
Ahora conocía realmente, dijo, a la que, mientras vivió a su lado, había querido sin lugar a dudas, pero nunca conocido. El ser humano sólo era capaz de estar con otro ser querido cuando éste había muerto y se encontraba verdaderamente dentro de él.
Después del entierro en Afling, dijo, ella le había pedido a menudo que la llevase con él en sus visitas; hoy, ese deseo no le parecía ya incomprensible. Naturalmente, ella no había podido estudiar el sufrimiento y el dolor del mundo, dijo, pero desde el entierro de Afling no había dejado de contemplarlos. En aquellos tiempos había hablado frecuentemente con ella de nosotros, sus hijos; sobre todo de la dificultad de hacer de su afecto por nosotros una educación.
Ella, dijo, le había dicho con frecuencia que nosotros éramos más hijos del paisaje que nos rodeaba que de nuestros padres. Habiendo tenido esa idea durante toda su vida, mi madre nos había considerado –y a mi hermana aún más que a mí– como seres nacidos de la Naturaleza, por lo que siempre le habíamos sido extraños. Él, dijo mi padre, siempre había pensado en casarse de nuevo –inmediatamente después de la muerte de mi madre y, como dijo ahora, cuando veíamos ya Stiwoll, «en realidad durante el entierro mismo»–, porque los tres habíamos quedado totalmente indefensos tras la muerte de mi madre, y mi hermana y yo –ella de doce años y yo de diecisiete– nos encontrábamos en la fase más peligrosa del desarrollo; pero la idea había sido cada vez más reprimida por nuestra madre dentro de él.
Recordé la carta que unos días antes había escrito yo a mi padre, en la que me había esforzado por describir las desafortunadas relaciones existentes entre nosotros tres: entre él y yo, entre él y mi hermana y entre mi hermana y yo. La había escrito con la ilusión de recibir una respuesta, pero ahora comprendía claramente que nunca la recibiría.
Las preguntas que yo hacía en la carta nunca las podría responder mi padre.
Nuestras relaciones eran caóticas y difíciles en todos los aspectos, y las de él con mi hermana, y las mías con mi hermana, las más caóticas y difíciles.
En la carta había intentado caracterizar, con detalles en lo posible insignificantes pero –me parecía a mí– significativos, las observaciones sobre nuestras relaciones hechas por mí en los últimos años. Al hacerlo, había puesto el máximo cuidado en no herir a mi padre. En no herir a nadie. Como resultado de aquellas observaciones de años no me era difícil trazar un cuadro de nosotros que pudiera calificarse de exacto desde todos los ángulos. Había redactado la carta desapasionadamente y no me había permitido en ella ninguna excitación, ni la más mínima, aunque no faltaban los puntos culminantes que me había propuesto incluir, puntos que aparecían en la carta en forma de preguntas directas o indirectas como, por ejemplo, quién tenía la culpa del más reciente intento de suicidio de mi hermana o de la temprana muerte de mi madre. Desde hacía mucho tiempo había querido escribir esa carta e incluso lo había intentado varias veces, pero siempre me habían entrado dudas, ya al comenzar, sobre la utilidad de una carta así. Siempre me había sido imposible escribirla. Cada vez me había dado cuenta en seguida de la dificultad de expresar de pronto en esa carta lo que, durante años, sólo había pensado. También frustraba mis intenciones el miedo a tener que recurrir en la carta a datos olvidados hacía tiempo, como pruebas imprescindibles para demostrar mi punto de vista. Tenía que proceder con franqueza y, por lo tanto, sin escrúpulos y, sin embargo, con consideración hacia todos los afectados, lo que había hecho durante tanto tiempo imposible la carta.
Sin embargo, el lunes pasado me había resultado de repente fácil escribir la carta: de una sola tirada, en menos de ocho páginas, expuse mi investigación, que culminaba en las preguntas sobre la posibilidad de aclarar la situación de todos nosotros, de mejorar todas nuestras relaciones. Al terminar, había estudiado la carta a fondo varias veces y no había encontrado nada que pudiera disuadirme de enviarla. Mi padre debía de haberla recibido ya el martes por la mañana. No obstante, hasta ahora no había hecho la menor alusión a ella, aunque había tenido tiempo sobrado y aunque todo en él indicaba que no sólo había recibido la carta sino que la había leído también con la máxima atención, la había estudiado y no la había olvidado.
También en Stiwoll era muy conocido mi padre, como pude ver en cuanto llegamos.
Su buena memoria le permitía dirigirse a todos por su nombre. También conocía exactamente las circunstancias de cada uno.
Cuando le parecía que yo no había comprendido bien a alguien con quien él había intercambiado un saludo o unas palabras, me lo describía.
Atravesamos con rapidez el lugar para ir a casa de un tal Bloch, propietario de una agencia inmobiliaria. Mi padre dijo que el hombre le gustaba. Casado con una mujer que, como el propio Bloch, dijo, tenía cincuenta años, el propietario de la agencia vivía voluntariamente, por afición a sus negocios, en medio de una sociedad montañesa embrutecida que, por naturaleza, le era hostil.
En Stiwoll, dijo mi padre, había también un médico, pero Bloch, desde el día en que consultó a mi padre, había librado a ese médico de la continua vergüenza a que había estado expuesto por tratar a Bloch, un judío. El padre de Bloch, dijo mi padre, había vivido ya en Stiwoll.
Entre Bloch y mi padre se había desarrollado sobre el Knobelberg y las alturas de Kaintal, a una distancia de sus buenos veinticinco kilómetros, una amistad que, como decía mi padre, «tenía su filosofía». Bloch vivía en la misma casa que su padre, asesinado por los alemanes.
Como pude ver en seguida, la casa, situada inmediatamente a la derecha de la plaza mayor, era una de las más bonitas de Stiwoll, y ya su fachada me gustó, precisamente porque estaba muy abandonada, era gris, como correspondía a su verdadera edad, y se veía maltratada aún por la última guerra; y cuando entramos en la casa, bajo una bóveda recientemente blanqueada, tuve el convencimiento de que Bloch tenía buen gusto. Aquí solía venir, dijo mi padre, por lo menos una vez por semana, para conversar sin prisas y escuchar o exponer ideas, y aquí –aunque en vista de las circunstancias indudablemente reinantes en Stiwoll no se hubiera considerado posible– se hacían «autopsias de la Naturaleza» y también «del mundo y su historia», se cultivaban «las ciencias políticas comparadas, la historia natural aplicada y la historia de la literatura» y se era «despiadado con la sociedad y no menos despiadado con el Estado». No obstante, por lo general, dijo, en casa de Bloch predominaba la política, y se hablaba más de las personas desde el punto de vista de su sustancia política que desde el de su sustancia privada. En la biblioteca situada sobre el zaguán, dijo, uno se permitía hacer una penetración del mundo basada en el máximo esfuerzo intelectual y no se hacía ilusiones. La mayoría de las veces las artes merecían un estudio demasiado escaso, pero en atención a la mujer de Bloch, dijo, se les daba entrada en ocasiones.
Bloch estaba sentado en su despacho, que se encontraba a la derecha del zaguán, separado sólo por una pared de cristales, y dictaba a su secretaria, evidentemente excitado, un escrito dirigido, como luego nos explicó, a Rosenstingl, un agrimensor de Voitsberg, a quien yo conocía también. Mi padre llamó con los nudillos en la ventana del despacho y Bloch salió. Nos saludó amablemente y nos llevó en seguida al primer piso, a la biblioteca. Verdaderamente, nunca había visto en el campo tantos libros juntos como en la biblioteca de Bloch y, por cierto, como pude comprobar, se trataba de libros continuamente utilizados sin el menor valor del llamado bibliográfico –tan ridículamente estimado, incluso venerado, en los países de habla alemana–... si se exceptúa una edición latina de la historia mundial de Schedel, médico de Nuremberg, de la que sólo existen en el mundo algunos ejemplares.
Bloch preguntó qué era lo que traía a mi padre a Stiwoll a aquellas horas insólitas de la mañana y mi padre dijo que quería devolverle, porque los había terminado, los Prolegomena de Kant y la Tesis de Marx; sacó ambos libros de su maletín y los puso ante nosotros, sobre la mesa. Quería llevarse todas las conferencias de Nietzsche Sobre el porvenir de nuestras escuelas y una edición francesa de los Pensamientos de Pascal y la Mixtificación de Diderot. Tenía que visitar a una tal Ebenhöh, en el camino de Piber, dijo. Bloch no la conocía. Como no tenía otra cosa en casa, nos invitó a sendos vasos de vino: un Klöscher. Dijo que aquella mañana él, Bloch, había padecido otra vez su «espantoso» dolor de cabeza pero, mientras se ocupaba cada vez con más intensidad de su correspondencia comercial, el dolor había desaparecido. Cada vez tomaba mayores dosis del medicamento para el dolor de cabeza que mi padre le prescribía semanalmente, dijo. Hacía cuatro o cinco días que no dormía. Mi padre le advirtió que no tomase dosis excesivas del medicamento, que era perjudicial, sobre todo para el riñón.
Recientemente, dijo Bloch, había conseguido comprar un gran terreno en las proximidades de Semriach. «Me ha costado dos años», dijo. Hacía sólo ocho días era todavía campo y ahora, gracias a su habilidad, un solar que iba a dividir en más de cien parcelas; de esa forma le podría dar salida rápidamente. «Hay que saber esperar a que el enemigo pierda la cabeza», dijo. Según Bloch, había sido su gran negocio de aquel año. Pidió un somnífero más fuerte y mi padre se lo recetó. Bloch dijo: «La gente, naturalmente, no me quiere»; mi padre se levantó y los dos quedaron citados para el próximo miércoles. Desde hacía dos años mi padre se veía con Bloch cada miércoles. A casa de la señora Ebenhöh fuimos a pie.
Mi padre dijo que Bloch dominaba el arte de considerar la vida como un mecanismo cuyas funciones más importantes eran fáciles de comprender, un mecanismo que, según sus necesidades, podía hacer funcionar a un ritmo más lento o más rápido, pero siempre útil y, por tanto, soportable, y se había esforzado siempre por iniciar a su familia en ese arte, que le agradaba. En el fondo, dijo, Bloch era la única persona con que podía hablar sin que nunca le resultara penoso y también la única en que confiaba plenamente. Se había convertido para él en un amigo, dijo, más importante que los otros amigos perdidos, los dispersos por toda aquella región hipócrita, desterrados a profundos valles sin sol, pequeñas ciudades y abúlicos pueblos y mercados, y resignados desde hacía mucho a su monótono destino de médicos, de una forma que, durante años, después de acabar sus estudios, le había dolido pero que ahora le repugnaba sólo. Todos ellos habían llegado a su apogeo al concluir sus imperfectos estudios superiores y, lanzados a un mundo que se mostraba hacia ellos desastrosamente crédulo, habían sido devorados por el más atroz embrutecimiento familiar y profesional, tanto en los hospitales como en el ejercicio privado de la medicina. La desesperada situación en que habían caído por todas partes sus compañeros de estudios horrorizaba a mi padre, dijo, aunque seguía escribiéndoles cartas esporádicas y totalmente insulsas. Diletantes de toda la vida, dijo, se habían casado demasiado pronto o demasiado tarde y habían sido aniquilados por su progresiva falta de ideas, falta de fantasía, falta de energía; en definitiva, por sus mujeres. Dijo que había encontrado a Bloch precisamente en el momento en que ya no tenía amigos, sino sólo personas con las que se carteaba, unidas a él únicamente por una juventud común y por la credulidad que el mundo mostraba hacia ellos.
A veces, dijo, se encontraba con alguno de los que, entre tanto, se habían integrado plenamente en la jerarquía sexual y vulgar, que le hablaba sentimentalmente de compañerismo, pero sólo por casualidad, en estaciones de ferrocarril y congresos, y sentía náuseas y tenía que hacer esfuerzos para no perder la compostura. Todavía en la universidad, dijo mi padre, en los cursos clínicos obligatorios, habían hablado mucho de investigar y luchar por una sociedad básicamente enferma, de descubrimientos y esfuerzos supremos de sus cerebros y de un radicalismo intelectual despiadado en su propio perjuicio, por amor a la medicina y a una humanidad miserable, pero ahora sólo quedaban unos viajantes de comercio bien trajeados, dedicados a la estafa curativa, que se saludaban apresuradamente al encontrarse y se informaban de las afecciones de sus esposas e hijos, de las casas que se construían y de sus obsesiones automovilísticas. En Bloch veía siempre mi padre, dijo, a alguien que, gracias a una insolencia elemental, no perdía nunca el control sobre una historia que, de año en año, se aceleraba cientos o miles de veces por lo menos.
Desde Stiwoll, rodeado de un antisemitismo que era ya sólo grotesco, entre montañeses malvados que lo despreciaban y hacían con él pequeños negocios –en cierto modo, desde un «horrible infierno privado bajo el Gleinalpe» creado por él mismo diez años antes–, Bloch contemplaba el mundo mejor que desde cualquier centro famoso. Tenía, en casi todos los países, muchos amigos que sacudían la cabeza al hablar de él y pocos parientes, y de vez en cuando decía que allí, en Stiwoll, estaba realizando estudios de imposible conclusión en favor de su pueblo.