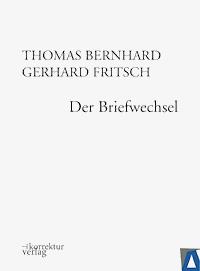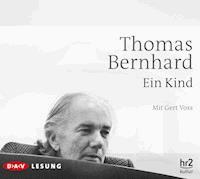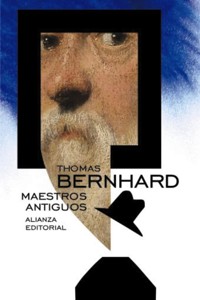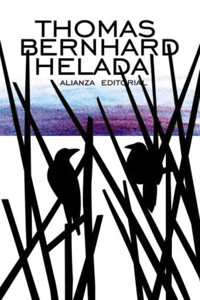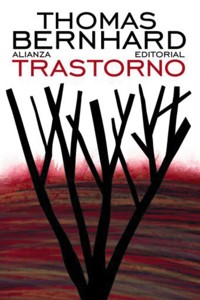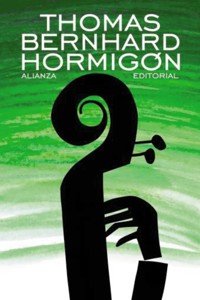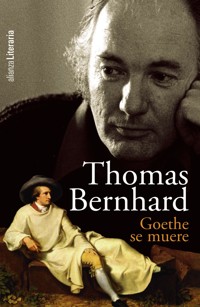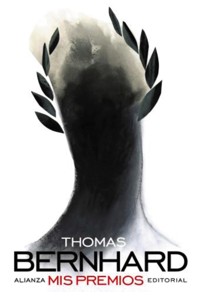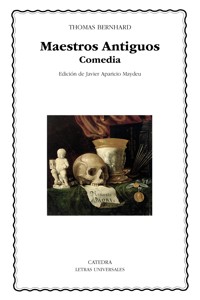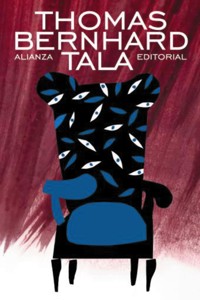
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Bernhard
- Sprache: Spanisch
Considerada por el conocido crítico alemán Marcel Reich-Ranicki como una de las veinte obras maestras de la literatura alemana, Tala (1984) es una demoledora invectiva contra el mundo artístico de Viena y, al mismo tiempo, un análisis de la extraordinaria complejidad que caracteriza las relaciones y los sentimientos humanos. En esta novela impregnada del inconfundible estilo de Thomas Bernhard (1931-1989), el narrador, invitado a una cena en casa de unos viejos amigos con los que había cortado toda relación, da libre curso a la memoria desde su posición de observador implacable, atrayéndola una y otra vez hacia el presente en un vaivén jalonado de diatribas y reflexiones que se traduce en un reconocimiento irritado y profundo de la infelicidad, de la esterilidad del esfuerzo y de la desesperanza. Traducción de Miguel Sáenz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Bernhard
Tala
Traducción de Miguel Sáenz
Como no he conseguido hacermás sensatos a los hombres,he preferido ser Jeliz lejos de ellos.
Voltaire
Mientras todos esperaban al actor que les había prometido venir a su cena de la Gentzgasse, después del estreno de El pato salvaje, hacia las once y media, yo observaba al matrimonio Auersberger, precisamente desde el sillón de orejas en el que, a principios de los años cincuenta, me sentaba casi a diario, y pensaba que había sido un grave error aceptar la invitación de los Auersberger. Hacía veinte años que no veía a los Auersberger y, justamente el día de la muerte de nuestra común amiga Joana, me los había encontrado en el Graben y, sin circunloquios, había aceptado su invitación a aquella cena artística, así había calificado el matrimonio Auersberger su banquete. Durante veinte años no había querido saber nada del matrimonio Auersberger y durante veinte años no había visto al matrimonio Auersberger y en esos veinte años el matrimonio Auersberger me había dado bascas sólo al oír su nombre pronunciado por un tercero, pensaba en mi sillón de orejas, y ahora el matrimonio Auersberger me enfrenta con ellos y con mis años cincuenta. Durante veinte años he evitado al matrimonio Auersberger, durante veinte años no me los he encontrado una sola vez, y justamente ahora he tenido que tropezarme con ellos en el Graben, pensaba; y que realmente había sido una tontería devastadora ir precisamente ese día al Graben y, más aún, como me había acostumbrado a hacer, por cierto, desde que había regresado de Londres a Viena, recorrer el Graben varias veces de un lado a otro, cuando hubiera tenido que imaginarme que tendría que encontrarme a los Auersberger alguna vez, y no sólo a los Auersberger, sino también a todas las demás personas que había esquivado en los últimos decenios y con las que, en los años cincuenta, había tenido un intenso, como solían decir los Auersberger, un intenso trato artístico, al que, sin embargo, había renunciado hacía ya un cuarto de siglo, es decir, exactamente en el momento en que, dejando a los Auersberger, me fui a Londres, porque rompí, como suele decirse, con todos aquellos vieneses de entonces y no quise verlos más ni tener absolutamente nada que ver con ellos. Al fin y al cabo, ir al Graben no es otra cosa que ir directamente al infierno de la sociedad vienesa y encontrarme precisamente con la gente que no quiero encontrarme, y cuya aparición me causa todavía hoy todas las crispaciones físicas y mentales imaginables, pensaba sentado en mi sillón de orejas, y sólo por esa razón había evitado ya el Graben en los últimos años de mis visitas a Viena viniendo de Londres, y tomado otros caminos, tampoco el Kohlmarkt, lógicamente tampoco la Kärntnerstrasse, había evitado la Spiegelgasse lo mismo que la Stallburggasse y la Dorotheergasse e igualmente la Wollzeile, a la que siempre había temido, y la Operngasse, en la que con tanta frecuencia había caído en la trampa precisamente de las personas que siempre había odiado más. Pero en las últimas semanas, pensaba en mi sillón de orejas, había tenido de repente una gran necesidad de ir precisamente al Graben y a la Kärntnerstrasse, a causa del aire puro y del matutino torbellino de gente, que de repente me resultaba agradable, precisamente allí y precisamente también al Graben y a la Kärntnerstrasse, probablemente porque, final y decididamente, quería sustraerme, escapar a mi soledad de meses en mi piso de Währing, a aquel aislamiento que realmente me estaba embruteciendo ya. En las últimas semanas he sentido siempre como un alivio mental y físico el recorrer la Kärntnerstrasse y el Graben y, por consiguiente, el ir de un lado a otro por el Graben y la Kärntnerstrasse; ese ir de un lado a otro ha hecho tanto bien a mi cabeza como a mi cuerpo; como si en los últimos tiempos necesitase más que nada ese ir y venir por el Graben y por la Kärntnerstrasse, en esas últimas semanas subía y bajaba diariamente por el Graben y por la Kärntnerstrasse; en la Kärntnerstrasse y en el Graben estaba de repente, dicho sea con franqueza, después de una debilidad mental y física de meses, otra vez en forma y me recuperaba a mí mismo; me regeneraba subir por la Kärntnerstrasse y volver a bajar por el Graben; sólo ese ir de un lado a otro, había pensado siempre al hacerlo, y, sin embargo, había sido más; sólo ese ir de un lado a otro, me decía una y otra vez, y realmente me había permitido otra vez pensar y realmente otra vez filosofar, ocuparme otra vez de la filosofía y la literatura, que habían estado en mí tanto tiempo reprimidas, incluso muertas. Precisamente ese largo invierno malsano que, desgraciadamente, como pienso ahora, he pasado en Viena y no, como los anteriores, en Londres ha matado en mí todo lo literario y todo lo filosófico, pensaba en mi sillón de orejas; gracias a ese ir y venir por el Graben y por la Kärntnerstrasse me lo he hecho posible otra vez, y realmente atribuía ese estado mental vienés mío, que podía calificar de repente de, por decirlo así, estado mental rescatado, a la terapia de Graben-Kärntnerstrasse que me había prescrito desde mediados de enero. Esta espantosa ciudad de Viena, pensaba, que me ha precipitado profundamente en la desesperación y realmente, otra vez, en algo que es sólo una situación sin salida, es de pronto el motor que permite otra vez pensar a mi cabeza, que permite otra vez a mi cuerpo reaccionar como un cuerpo vivo; de día en día observaba en cabeza y cuerpo ese revivir progresivo de todo lo que, durante el invierno entero, había estado ya extinguido en mí; si durante el invierno entero había echado la culpa a Viena de mi extinción mental y física, ahora era a esa misma Viena a la que debía el haber vuelto a revivir. Estaba sentado en mi sillón de orejas y cantaba, pues, las excelencias de la Kärntnerstrasse y del Graben, atribuyendo mi restablecimiento mental y físico a esa terapia mía de la Kärntnerstrasse y el Graben, y a nada más, y me decía que, como era natural, tenía que pagar un precio por esa terapia acertada y pensaba que el haber encontrado al matrimonio Auersberger en el Graben era el precio de esa terapia lograda y pensaba que ese precio era un precio muy alto, pero que hubiera podido tener que pagar también un precio mucho más alto, porque al fin y al cabo me hubiera podido encontrar en el Graben a gente mucho peor que los Auersberger, porque, considerándolo bien, los Auersberger no son los peores, por lo menos no los peores de todos; pero, sin embargo, ya es bastante malo haberme encontrado precisamente a los Auersberger en el Graben, pensaba en mi sillón de orejas. Un hombre fuerte y un carácter igualmente fuerte, pensaba, habría rechazado la invitación, pero yo no soy ni un hombre fuerte ni un carácter fuerte; al contrario, soy el más débil de los hombres y el más débil de los caracteres, y estoy más o menos a la merced de todos. Y volví a pensar que había sido un grave error aceptar la invitación del matrimonio Auersberger, porque al fin y al cabo no quería tener nada que ver con el matrimonio Auersberger en toda mi vida, y entonces voy por el Graben y me dirigen la palabra y me dicen si no he sabido de la muerte de Joana, que Joana se ha ahorcado, y yo me comprometo y acepto su invitación. Que por un instante me había puesto sentimental de la forma más vergonzosa, pensaba, y que el matrimonio Auersberger había aprovechado inmediatamente ese sentimentalismo mío, y pensaba que habían explotado igualmente el suicidio de nuestra común amiga Joana para hacer una invitación que yo había aceptado de forma igualmente fulminante, aunque hubiera sido más sensato rechazar su invitación; pero para eso no había tenido tiempo, pensaba en mi sillón de orejas, me habían dirigido la palabra desde atrás, diciéndome lo que ya sabía, es decir, que Joana se había ahorcado, en Kilb, en la casa de sus padres, y que me invitaban a una cena, a una cena totalmente artística, como había subrayado expresamente el matrimonio Auersberger, todos amigos de antes, dijeron. La verdad es que realmente se estaban alejando ya de mí cuando formularon su invitación, pensaba, y se habían alejado ya unos pasos cuando dije que sí, es decir, cuando acepté venir a su cena de la Gentzgasse, en este horrible piso. Los Auersberger llevaban colgando de los brazos varios paquetes envueltos en papel de envolver de tiendas famosas del centro, y tenían puestos los mismos abrigos ingleses que se ponían treinta años antes para hacer sus compras en el centro, todo en ellos estaba, como suele decirse, elegantemente desgastado. Realmente sólo la Auersberger me había hablado en el Graben, y su marido, ese compositor seguidor de Webern, como suele decirse, no me había dicho nada en todo el tiempo, y con su silencio había querido indudablemente herirme, pensaba ahora en mi sillón de orejas. Todavía no sabían nada de cuándo sería el entierro de Joana en Kilb, me dijeron. A mí, poco antes de salir ese día a la calle, la amiga de la infancia de Joana en Kilb me había informado de que Joana se había ahorcado; al principio, esa amiga, una tendera de ultramarinos de Kilb, no había querido decirme por teléfono que Joana se había ahorcado, que había muerto, me había dicho la amiga por teléfono, pero yo le había dicho a la cara que Joana no había muerto, sino que se había matado, de qué forma lo sabía sin duda ella, la amiga, sólo que no quería decírmelo; las gentes del campo tienen aún más inhibiciones que las de la ciudad para decir claramente que alguien se ha matado, y lo que más les cuesta es decir de qué forma; yo había pensado en seguida que Joana se había ahorcado, y realmente le dije por teléfono a la tendera de ultramarinos: Joana se ha ahorcado; eso había desconcertado a la tendera de ultramarinos y sólo había dicho que sí. La gente como Joana se ahorca, había dicho yo por teléfono, no se tira al río, ni desde un cuarto piso, sino que coge una cuerda, la anuda con habilidad y se deja caer en el lazo. Las bailarinas, las actrices, le había dicho por teléfono a la tendera de ultramarinos, se ahorcan. Que no hubiera sabido nada de Joana en tanto tiempo, pensaba en mi sillón de orejas, me había resultado ya sospechoso muchísimo tiempo, no se suicidará un día esa engañada, esa abandonada, esa escarnecida, esa mortalmente herida, había pensado a menudo en los últimos tiempos. Pero delante de los Auersberger, en el Graben, había hecho como si no supiera nada del suicidio de Joana y les había fingido una sorpresa y, al mismo tiempo, conmoción totales, aunque a las once de la mañana, en el Graben, no me había visto sorprendido ya ni tampoco conmovido ya por aquella desgracia, porque la había sabido ya a las siete de la mañana y, realmente, gracias a haber ido y venido varias veces por el Graben y por la Kärntnerstrasse había podido soportar ya, resistir el suicidio de Joana con el aire frío y fresco del Graben. Realmente hubiera sido mejor privar a la noticia de los Auersberger del suicidio de Joana de su efecto de sorpresa total, diciéndoles en seguida que sabía hacía tiempo que Joana se había matado, e incluso cómo se había matado, hubiera tenido que contarles las circunstancias exactas, pensaba, y quitarles así el triunfo de su noticia, que realmente habían aprovechado y, por consiguiente, disfrutado de la forma más baja, como pude comprobar ante la abierta tienda de Knize; en lugar de hacer como si no supiera absolutamente nada de la muerte de Joana, interpretando el papel del absolutamente sorprendido, desconcertado, abrumado por la horrible noticia, di a los Auersberger la satisfacción de ser súbitos portadores de malas noticias, lo que, como es natural, no podía haber sido mi intención, pero causé con mi propia torpeza, al pretender, en el momento de mi encuentro con los Auersberger, no saber nada, ni lo más mínimo, del suicidio de Joana; representé durante todo el tiempo no tener ni idea, mientras, sabiéndolo más o menos todo sobre el suicidio de Joana, estaba allí con los Auersberger. No sabía cómo sabían que Joana se había ahorcado, probablemente también por la tendera de ultramarinos de Kilb y, sin duda, la amiga de Kilb les había dicho lo mismo que a mí, pero no tanto como a mí, pensé, porque si no los Auersberger me hubieran dicho mucho más de lo que me dijeron sobre el suicidio de Joana. Naturalmente que estarían en el entierro en Kilb, me dijo la Auersberger, pensaba, y me lo dijo como si para mí no fuera nada natural ir al entierro de Joana, como si me reprochara ya desde entonces el que, aunque al fin y al cabo, lo mismo que ellos, había sido amigo de Joana tantos años, incluso decenios, de la forma más íntima, posiblemente no fuera al entierro de Joana, pudiera sustraerme realmente, incluso por comodidad, al entierro de Joana, amiga de todos nosotros, y la forma en que dijo lo que me dijo, pensaba, había sido realmente, en el fondo, una forma ofensiva, lo mismo que también el que la Auersberger dijera que, sin duda, me verían en el entierro de Joana en Kilb, pero, con independencia de ello, me invitaba ya hoy y ahora y aquí en el Graben para el martes siguiente, es decir, el día del entierro de Joana, a su llamada cena artística en la Gentzgasse. La verdad es que conocí a Joana por los Auersberger, en una fiesta de cumpleaños del marido de Joana en la Sebastiansplatz, en el distrito III, hace más de treinta años; fue una de esas llamadas fiestas de atelier a la que habían ido casi todos los artistas vieneses de cierto renombre. El marido de Joana era lo que se llama un artista de tapices, es decir, un tejedor de tapices, originalmente pintor, que a mediados de los años sesenta recibió una vez el gran premio de la Bienal de São Paulo por uno de sus tapices. Hubieran esperado cualquier cosa de Joana, salvo que se suicidara, dijeron los Auersberger en el Graben y, antes de continuar con sus paquetes, me comunicaron que se habían comprado todo lo de Ludwig Wittgenstein para ocuparse en los próximos tiempos de Ludwig Wittgenstein. Probablemente tienen a Wittgenstein en el más pequeño de sus paquetes, el que colgaba del antebrazo derecho de la Auersberger, pensé. Y otra vez pensé que había sido un grave error aceptar la invitación del matrimonio Auersberger, cuando, en general, aborrezco todas esas invitaciones y al fin y al cabo evito ya desde hace decenios las invitaciones a cenas artísticas, porque asistí a suficientes y aprendí a conocerlas a fondo en mis cuarenta, y no conozco nada más repelente. Realmente, esas invitaciones de los Auersberger no han cambiado, pensaba sentado en mi sillón de orejas, son como en los años cincuenta, como hace treinta años, cuando al final no sólo me aburrían realmente, sino que me volvieron medio loco. Veinte años hace que aborreces al matrimonio Auersberger, pensaba en mi sillón de orejas, y entonces te los encuentras en el Graben y aceptas su invitación y vienes realmente a la hora prevista a la Gentzgasse. Conoces a todos los invitados a esta cena y, sin embargo, vienes. Y pensé que hubiera sido mejor leer esa velada o, llegado el caso, la noche entera a Pascal o Gogol o Dostoyevski o Chéjov que venir a aquella repulsiva cena artística de la Gentzgasse. El matrimonio Auersberger destruyó tu existencia, incluso tu vida, te arrastró a aquel espantoso estado mental y físico a principios de los años cincuenta, a tu catástrofe existencial, a una falta de salidas extrema, que en definitiva te llevó entonces incluso a Steinhof, y tú vienes. Si no les hubieras vuelto la espalda en el momento decisivo, te hubieran aniquilado, pensaba. Te hubieran destruido primero y aniquilado luego, si no hubieras huido de ellos en ese momento decisivo y último. Si me hubiera quedado sólo unos días más en su casa de Maria Zaal, pensaba en mi sillón de orejas, ello hubiera significado mi muerte segura. Te hubieran exprimido, pensaba en mi sillón de orejas, y luego tirado. Te encuentras a tus horribles destructores y asesinos en el Graben y te pones sentimental por un instante y te dejas invitar a la Gentzgasse, y vienes por añadidura, pensaba en mi sillón de orejas. Y que hubiera sido mejor, pensé otra vez, leer mi Pascal o mi Gogol o mi Montaigne o tocar Satie o Schönberg, incluso en aquel piano viejo y desafinado. Recorres el Graben para respirar aire puro y reanimarte y vas a parar precisamente a las manos de tus antiguos destructores y aniquiladores. Y les dices además cuánto te alegras ya pensando en su velada, en su cena artística, que sólo puede ser insulsa, como todas las veladas, como todas las cenas en su casa que recuerdas. Sólo un estúpido sin carácter puede aceptar una invitación así, pensaba en mi sillón de orejas. Han pasado treinta años desde que te atrajeron a su trampa y desde que caíste en su trampa, pensaba en mi sillón de orejas. Han pasado treinta años desde que te humillaban diariamente y desde que te sometías a ellos de una forma vil, pensaba en mi sillón de orejas, treinta años desde que te vendiste más o menos a ellos de la forma más abyecta. Treinta años desde que hacías el bufón para ellos, pensaba en mi sillón de orejas. Y han pasado exactamente veintiséis años desde que (en el último momento) te escapaste de ellos. Y en veinte años no los has visto y de repente, totalmente desprevenido, vas al Graben y caes en sus manos y te dejas invitar por ellos a la Gentzgasse y vienes además a la Gentzgasse y dices además que te alegras de su cena artística, pensaba en mi sillón de orejas. Continuamente hablaba la Auersberger de aquel actor grandioso, que en aquel Pato salvaje había alcanzado la cumbre de su carrera, y entretenía cada cuarto de hora a sus invitados, que habían llegado ya dos horas antes de medianoche, con una botella de champaña tras otra, que vaciaba en las copas que le tendían todas aquellas gentes más o menos repulsivas. Llevaba el vestido amarillo que yo conocía ya, posiblemente se había puesto aquel vestido amarillo para mí, pensaba, porque treinta años antes le hacía siempre cumplidos por ese vestido, que en aquella época me había gustado tan extraordinariamente en ella, mientras que ahora no me gustaba en absoluto, al contrario, me parecía realmente de mal gusto, y que ahora tenía un cuello negro de terciopelo en lugar del rojo de treinta años antes. Una y otra vez decía la Auersberger grandioso actor y arrebatador Pato salvaje con aquella voz que, también treinta años antes, me atacaba los nervios, sólo que entonces, treinta años antes, había creído que aquella voz que me atacaba los nervios era una voz interesante, mientras que ahora encontraba aquella voz nada más que vulgar y repugnante. La forma en que la Auersberger decía el actor más importante en general y el primero de todos los actores vivos me resultaba nada más que repelente. Nunca había podido sufrir su voz, pero ahora, cuando aquella voz se había vuelto además vieja y cascada y tenía además continuamente resonancias histéricas, y realmente, como suele decirse, había sido derrochada y gastada al máximo, la encontraba a la larga insoportable. Con aquella voz había cantado la Auersberger en otro tiempo a Purcell, pensaba, y el Libro de canciones de Anna Magdalena Bach, y su marido, mi amigo, el compositor seguidor de Webern, como habían dicho siempre los entendidos, la había acompañado de tal forma en el Steinway que a mí, dicho sea sinceramente, se me saltaban las lágrimas. En aquella época yo tenía veintidós años y estaba enamorado de todo lo que eran Maria Zaal y la Gentzgasse, y escribía poemas. Ahora, sin embargo, me asqueaban los cuadros repulsivos en los que yo mismo, treinta años antes, había participado sin avergonzarme. Cada quince días alternaba entonces con el matrimonio Auersberger entre Maria Zaal, y la Gentzgasse, durante años, hasta no poder más, pensaba en mi sillón de orejas, y en poquísimo tiempo me había bebido ya varias copas de champaña. Observando a los Auersberger, pensaba en mi sillón de orejas, ella te ha dirigido la palabra en el Graben, no su marido, y tú has aceptado inmediatamente su invitación. Ellos te han dirigido la palabra desde atrás, pensaba, probablemente te llevaban ya observando un rato desde atrás y te siguieron sin dejar de observarte y te dirigieron la palabra fulminantemente en el momento decisivo. Al fin y al cabo, yo también hace años, pensaba en mi sillón de orejas, había observado a Auersberger, que desde hace treinta años no ha dejado de estar borracho, cuando con una mujer que yo no conocía, de unos cuarenta años, realmente degenerada, incluso abiertamente desastrada, de largos cabellos y botas de cuero gastadas, iba por la Rotenturmstrasse, había observado a Auersberger yendo detrás de él, los había observado más o menos a fondo a él y a su acompañante, preguntándome todo el tiempo si debía dirigirle la palabra o no, y finalmente no le dirigí la palabra, mi instinto me dijo: no debes dirigirle la palabra, si le diriges la palabra hará algún comentario repulsivo que te destrozará durante días, y nole dirigí la palabra, me dominé, observándolo hasta llegar a la Schwedenplatz, donde desapareció con aquella mujer en una vieja casa a punto de ser demolida. Observé todo el tiempo la fealdad de sus piernas, metidas en unas medias grises típicas, groseramente tejidas, sus andares sólo rimados por la perversidad, su nuca desprovista de pelo. Rimaba muy bien con su acompañante totalmente degenerada, probablemente una artista, cantante famélica, actriz de sótano sin trabajo, como pensé entonces, pensaba en mi sillón de orejas. Recordé en mi sillón de orejas que, estremecido de asco, torcí en dirección a la Stephansplatz cuando los dos desaparecieron en la casa derruida de la Schwedenplatz, y realmente había llevado tan lejos mi aversión hacia ellos que, para vomitar, me volví hacia la pared delante del café Aida; pero entonces me miré en uno de los espejos del café Aida y vi cara a cara mi propio rostro degenerado y vi mi propio cuerpo degenerado y sentí mucho más asco de mí que el que había sentido de Auersberger y su acompañante, y me di otra vez la vuelta y anduve tan rápidamente como pude por la Stephansplatz y por el Graben y por el Kohlmarkt, y finalmente entré en el café Eiles, para precipitarme sobre un montón de periódicos a fin de olvidar mi encuentro con Auersberger y su acompañante y mi encuentro conmigo mismo, pensaba en mi sillón de orejas. Aquel truco del café Eiles tenía éxito siempre, entraba, me buscaba una pila de periódicos y me calmaba. Y no tenía que ser necesariamente el café Eiles, también el Museum y el Bräunerhof producían siempre ese efecto. Lo mismo que otros al parque o al bosque, yo he corrido siempre a un café para distraerme y calmarme, durante toda mi vida. Así, el matrimonio Auersberger me había observado ya probablemente muchísimo tiempo, antes de dirigirme por fin la palabra, lo mismo que yo entonces, andando por la Rotenturmstrasse, había observado a Auersberger, con la misma falta de escrúpulos, con la misma infamia, con la misma inhumanidad. Aprendemos mucho cuando observamos desde atrás a personas que no saben que las observamos y a las que, tanto tiempo como es posible, observamos desde atrás y tanto tiempo como es posible en esa observación sin escrúpulos e infame no dirigimos la palabra, pensaba en mi sillón de orejas, cuando por añadidura podemos dominarnos para no dirigirles la palabra en absoluto, y tenemos la habilidad de darnos la vuelta sencillamente y alejarnos de ellas en el sentido más exacto de la palabra, lo mismo que yo entonces, al final de la Rotenturmstrasse y, por consiguiente, en la Schwedenplatz, tuve la habilidad y la astucia de darme la vuelta y alejarme de ellos. Ese proceso de observación puede aplicarse exactamente igual a las personas que queremos como a las que odiamos, pensaba sentado en mi sillón de orejas, observando a la Auersberger, que continuamente miraba el reloj y entretenía a sus invitados, que tendrían que esperar para el banquete, pensé, hasta que hubiera aparecido el actor. Realmente yo había visto una vez, hacía muchos años, en el Burgtheater, al esperado actor, en una de esas asquerosas farsas de sociedad inglesas en las que la tontería sólo es tolerable porque es inglesa y no alemana o austriaca, y que en el Burgtheater, en el último cuarto de siglo, se representan una y otra vez con espantosa regularidad, porque el Burgtheater, en este último cuarto de siglo, se ha especializado sobre todo en la tontería inglesa y el público vienés del Burgtheater se ha acostumbrado a esa especialización, y realmente a él lo recuerdo como actor del Burgtheater, como un actor, por lo tanto, lo que se llama un favorito del público vienés y pisaverde del Burgtheater, que tiene una villa en Grinzing o en Hietzing y hace el bufón en el Burgtheater para esa tontería teatral austriaca que, desde hace ya un cuarto de siglo, tiene en el Burgtheater su asiento, como uno de esos berreadores sin espíritu que, en el último cuarto de siglo, con la colaboración de todos los directores por él contratados, han hecho del llamado Burg una institución teatral de aniquilación de autores y del vocerío de una falta total de cerebro. El Burgtheater ha entrado artísticamente en bancarrota desde hace ya tanto tiempo, pensaba en mi sillón de orejas, que ya no puede determinarse cuándo se produjo esa bancarrota, y los actores que actúan en el Burgtheater son bancarrotistas que todas las tardes actúan en el Burgtheater. Pero invitar a uno de esos vociferadores dramáticos a un banquete, a una, así llamada, cena artística, pensaba en mi sillón de orejas, observando a los Auersberger y a sus invitados, sigue siendo para un matrimonio como los Auersberger de la Gentzgasse una magnificencia austriaca, como perversidad austriaca muy especial, según pensaba en mi sillón de orejas, y qué magnífica era realmente esa magnificencia para los Auersberger en esa velada lo supe por el hecho de que hubo que esperar para el banquete de los Auersberger más de una hora cumplida después de lo anunciado, concretamente hasta que el actor, a las doce y media, llamó a la puerta y, con su desvergonzada tosecilla del Burgtheater, entró en el piso de los Auersberger en la Gentzgasse. Siempre he odiado en secreto a los actores y los actores del Burg han suscitado siempre en mí un odio muy especial, prescindiendo de los muy grandes, como la Wessely o la Gold, a los que durante toda mi vida he querido entrañablemente, y el actor del Burg invitado esa noche por el matrimonio Auersberger en la Gentzgasse es sin duda uno de los más repugnantes que jamás me he encontrado. En su calidad de tirolés de origen que, en el transcurso de tres decenios, se ha ganado con Grillparzer el corazón de los vieneses, como leí una vez sobre él, personifica para mí el ejemplo típico del antiartista en general, pensaba en mi sillón de orejas, y es el prototipo del histrión totalmente carente de inspiración y, por lo tanto, completamente de espíritu, como ha gustado siempre en el Burgtheater y, por consiguiente, en Austria en general, uno de esos horrorosos actores patéticos como los que todas las tardes se lanzan en manadas en el Burgtheater sobre cualquier obra poética que allí se represente, con su provinciano perverso retorcerse de manos y sus brutales mazazos verbales, y la destrozan y aniquilan. Todo lo aniquilan esas gentes en el Burgtheater desde hace decenios con su mímica fuerza bruta, pensaba en mi sillón de orejas, no sólo se destroza y aniquila en el Burgtheater desde hace decenios al delicado Raimund, no sólo al nervioso Kleist, hasta el gran Shakespeare cae allí, donde se imaginan haber arrendado todo el arte teatral para la eternidad, víctima de los carniceros del Burgtheater. Pero aquí, en este país, pensaba en mi sillón de orejas, un actor del Burg es realmente lo más alto, y conocer a un actor del Burg, aunque sólo sea, por decirlo así, de vista, o tener en casa y para un banquete a uno de esos actores del Burg, lo considera el austriaco, pero especialmente el vienés, como un acontecimiento extraordinario sin igual, lo que para mí lo ha hecho siempre, al austriaco y especialmente al vienés, según pensaba en mi sillón de orejas, ridículo de la forma más repelente; ya diga que conoce a un actor del Burg, ya diga que un actor del Burg ha venido a alguna de sus cenas. Los actores del Burg son fantoches pequeñoburgueses, que no tienen la menor idea del arte teatral y que han hecho desde hace tiempo del Burgtheater un asilo para su diletantismo dramático. No en vano había elegido ya en los años cincuenta aquel sillón de orejas, que seguía estando en el mismo sitio, porque desde ese sillón de orejas, que los Auersberger han hecho tapizar entretanto, lo veo todo, lo oigo todo, nada se me escapa, pensaba. Con mi llamado traje de los entierros, negro, demasiado estrecho ya, que me había comprado exactamente veintitrés años antes en Graz, de camino hacia Trieste, y que había llevado en el entierro de Joana, el cual no había terminado hasta últimas horas de la tarde en Kilb, estaba allí sentado, pensando que otra vez estoy en vías, en contra de mis convicciones, de actuar baja y abyectamente, al haber aceptado la invitación de los Auersberger a su cena en lugar de rechazarla, al haber sido por un instante blando y débil en el Graben y haber renegado de todas mis convicciones, de forma que esta velada y esta noche no sólo he puesto patas arriba mi carácter, sino también todas mis convicciones. Sólo a causa del suicidio de Joana ha podido producirse ese cortocircuito para mí devastador, lógicamente hubiera rechazado la invitación de los Auersberger si no hubiera estado consternado por el suicidio de Joana de una forma francamente aniquiladora, pensaba ahora en mi sillón de orejas, y en cómo el matrimonio Auersberger me había invitado en el Graben con la franqueza abrupta y la desvergüenza por sorpresa característica en ellos, que siempre me había repelido en ellos. Casi todos los que habían venido a la cena llevaban aún sus trajes negros del entierro, pensaba en mi sillón de orejas, sólo uno o dos se habían cambiado para la cena, de manera que casi todos habían aparecido de negro, realmente, lo mismo que yo, agotados por las fatigas de Kilb, donde, precisamente durante la ceremonia del entierro, había llovido intensamente. Y el contenido de su conversación, que sólo percibía en fragmentos, no era otro, naturalmente, que el entierro de Joana, la desgracia de su vida a la que la había precipitado el hombre que, ya siete u ocho años antes de su suicidio, la había dejado para irse a México. Los tapices que colgaban aislados, aquí y allá, de las paredes de los Auersberger, de aquel hombre que, según decían todos, tenía sobre su conciencia el suicidio de Joana, oscurecían, acusando a su autor, la escena, que de todas formas sólo estaba insuficientemente iluminada por unas lámparas débiles, inspiradas en el estilo Imperio. Precisamente con la mejor amiga de su mujer se había escapado a México el artista del tapiz, oí decir varias veces en la penumbra de la Gentzgasse, dejando sola a la pobre Joana. Precisamente a México y precisamente en el momento en que ello tenía que herir mortalmente a Joana. Había dejado sola a aquella mujer de cincuenta y dos años en el estudio de la Sebastiansplatz sin el menor apoyo financiero, más o menos sin nada. Se dijo varias veces que era sorprendente que Joana no se hubiera ahorcado en el estudio de la Sebastiansplatz, sino en casa de sus padres en Kilb, es decir, no en la gran ciudad, sino en el campo. La nostalgia de casa de sus padres la había empujado a Kilb, oí decir varias veces, de Viena a Kilb, de la ciénaga de la gran ciudad al idilio rural. No sin resonancias perversas había oído realmente las palabras ciénaga de la gran ciudad e idilio rural, creo que fue Auersberger quien pronunció esas palabras una y otra vez, mientras yo, en mi sillón de orejas, observaba a su mujer, que de cuando en cuando soltaba una y otra vez su risa histérica, cuando trataba de mantener la animación de la gente hasta que llegara el actor del Burg. El piso de la Gentzgasse es un tercer piso, siete u ocho habitaciones, abarrotadas de muebles de estilo Francisco José y Biedermeier, lo componen; en él habían vivido los padres de la Auersberger; su padre era un médico más o menos imbécil, natural de Graz, que tenía aquí en la Gentzgasse su consulta, sin que llegara a hacer nunca carrera como médico, y la madre de la Auersberger era de la Estiria, una mujer informe, un ser mofletudo de la pequeña nobleza campesina que, como consecuencia de un tratamiento contra la gripe recetado por su marido, perdió para siempre, ya a los cuarenta años, todo su cabello y por eso se apartó muy pronto de toda vida social. En el fondo, los padres de la Auersberger vivían en la Gentzgasse de la fortuna de la mujer, que ella había heredado de los bienes de sus padres en la Estiria. La mujer lo costeaba todo, el marido, como médico, no ganaba nada. Era un hombre de mundo, lo que se llama un hombre guapo, que en Carnavales iba a todos los grandes bailes de Viena, y hasta el fin de su vida tuvo la habilidad de disimular su tontería detrás y debajo de su agradable esbeltez. La madre de la Auersberger, con aquel marido, no había tenido muchos motivos para estar satisfecha en toda su vida, pero se había contentado con su modesto papel, que no era tanto aristocrático como totalmente pequeñoburgués. Su yerno, recordé de repente en mi sillón de orejas, le había escondido de cuando en cuando la peluca, cuando le daba la vena, tanto en la Gentzgasse como en la Maria Zaal de la Estiria, y entonces la pobre no podía salir. A Auersberger le divertía, escondiéndole la peluca, sacar de sus casillas a su suegra, como se dice en Austria, y todavía le escondía las pelucas, porque finalmente ella se procuró varias, cuando él tenía unos cuarenta años, signo perverso de infantilismo. Yo mismo fui testigo a menudo, en Maria Zaal y en la Gentzgasse, de ese juego del escondite y, dicho sea sinceramente, me había divertido también con él sin la menor vergüenza. Especialmente los días de grandes solemnidades y fiestas, la suegra de Auersberger tenía que quedarse en casa porque su yerno le había escondido la peluca. Sólo cuando le daba la gana le tiraba Auersberger a la cara las pelucas previamente escondidas. Necesitaba humillar a su suegra, pensaba sentado en mi sillón de orejas y observándolo a él al fondo de la sala de música, lo mismo que necesitaba su triunfo, conseguido de esa forma francamente infernal. Cómo practicaba Auersberger precisamente un pequeño ejercicio de dedos en su piano, levantando al hacerlo hacia lo alto su cabeza pálida, vidriosa y embrutecida por el alcohol y sacando la punta de la lengua de su boquita azulada. Ha elegido a Giovanni Gabrieli para este momento perverso, pensaba. Y pensaba también que en la época en que mi amistad con el matrimonio Auersberger había sido de lo más íntimo, incluso realmente de lo más profundo, muy a menudo me había situado junto al Steinway de los Auersberger para, con una sobrestimación de mí mismo vista desde ahora perversa, cantar arias italianas y alemanas e inglesas, y en el hecho de que había terminado mis estudios en el Mozarteum, la Academia de Música y Artes Dramáticas de Salzburgo, sin explotar jamás ese hecho, al contrario, había terminado mis estudios en el Mozarteum como barítono-bajo profundo totalmente sin perspectivas, y luego no había dedicado nunca la menor atención al pensamiento de ser un artista musical en ejercicio. Pero las tardes en Maria Zaal eran largas y las tardes y noches en la Gentzgasse también, y por eso Auersberger se sentaba más o menos todos los días al piano y yo me ponía a su lado y hacíamos música, durante varias semanas, como recordaba ahora en mi sillón de orejas, toda la literatura clásica italiana y alemana e inglesa de arias y lieder, de arriba abajo. Auersberger, al que una vez llamé Novalis de los sonidos, ha sido siempre un pianista de primera categoría, pensaba ahora en mi sillón de orejas, y sólo necesita, incluso ahora, sentarse dos o tres minutos al Steinway para, incluso en estado de embriaguez, demostrar ese arte suyo. Pero ha degenerado, ha dejado que se perdiera todo lo que había en él, incluso lo musical, que fue en otro tiempo para él lo más alto, con los años de su alcoholismo patológico, pensaba sentado en mi sillón de orejas. Sabemos durante decenios que una persona que nos está próxima es una persona ridícula, pero sólo lo vemos de pronto después de decenios, pensaba en mi sillón de orejas, lo mismo que ahora veo de repente con toda claridad que Auersberger, el llamado seguidor de Webern, es una persona ridícula, y lo mismo que Auersberger, ininterrumpidamente borracho, es a su modo una persona ridícula y probablemente lo ha sido siempre, también su mujer es una persona ridícula y siempre ha sido una persona ridícula. De esas personas ridículas estuviste una vez enamorado, incluso chiflado, me decía ahora en mi sillón de orejas, de esas personas ridículas y bajas y abyectas, que de repente, después de veinte años, te han vuelto a ver por primera vez y precisamente en el Graben y precisamente el día en que Joana se ha matado, y te han dirigido la palabra y te han invitado a la Gentzgasse a su cena artística con el famoso actor del Burg. Qué personas más ridículas y bajas, pensaba sentado en mi sillón de orejas e, inmediatamente después, qué persona más baja y ridícula soy yo mismo, que he aceptado su invitación y, sin avergonzarme lo más mínimo, como si nada hubiera ocurrido, me he sentado en su sillón de orejas de la Gentzgasse, he estirado totalmente y cruzado las piernas y, sin duda, he apurado ya la tercera o la cuarta copa de champaña, y pensaba que yo mismo era mucho más bajo y abyecto aún que aquellos Auersberger que con su invitación, que tú has aceptado, me habían engañado. Sin duda esperaban al actor, pero estaban dominados