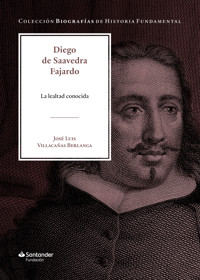Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
LA MEJOR HISTORIA DE LAS LUCHAS POR EL PODER EN ESPAÑA. Examinar cómo el poder se ha configurado y consolidado en un territorio es siempre una manera de mirar el pasado, pero también una forma de entender el presente de ese espacio geopolítico. A partir de esta premisa, José Luis Villacañas explora en esta penetrante obra el ejercicio del poder en tierras hispanas a lo largo de su historia, desde los visigodos hasta nuestra época. Para ello, este análisis histórico nada complaciente sabe mirar más allá del deseo de los gobernantes de ser vistos de manera positiva por los gobernados. El resultado es un apasionante relato de las luchas en las que los diferentes poderes se implicaron y de cómo estos se impusieron o fueron derrotados. Pero también es un retrato de unas élites hispánicas atenazadas por las crisis, los miedos, las desconfianzas y el instinto de supervivencia que las moldearon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1090
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© José Luis Villacañas Berlanga, 2014.
© de esta edición digital: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO306
ISBN: 9788491871194
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE.EL ORDEN DE LOS ESPACIOS HISPANOS
1. VISIGODOS: TABÚ Y DESTINO
2. LA CONSOLIDACIÓN ISLÁMICA
3. EL TAJO
4. DEL EBRO AL GUADIANA
5. EL GUADALQUIVIR
6. TURIA, JÚCAR
7. EL RÍO SEGURA Y EL RÍO SALADO
SEGUNDA PARTE. GUERRAS CIVILES Y PRÍNCIPES
1. TRASTÁMARAS EN CASTILLA
2. TRASTÁMARAS EN ARAGÓN
3. EL POGROMO DE 1449
4. ÉLITES EN TIEMPOS DE LOS REYES CATÓLICOS
5. CARLOS, EL BORGOÑÓN
6. LA DECADENCIA DE LA ESPAÑA IMPERIAL
7. LA GRAN HORA DE LOS GUZMÁN
8. FELIPE V: CAMBIOS, TRAUMAS, CONTINUIDADES
9. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII: DEL MOTÍN A LA REVOLUCIÓN
TERCERA PARTE. CONSTITUCIONES (1808-1978)
1. CÁDIZ
2. JUNTAS Y CARLISMO
3. LA «GLORIOSA»
4. LA OBRA CONSTITUCIONAL DE CÁNOVAS
5. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
6. FRANQUISMO
7. SEGUNDA RESTAURACIÓN
NOTAS
PRÓLOGO
Tiene el lector en sus manos una historia de la clase dirigente en España. Como no hay dirigentes sin dirigidos, este libro ofrece la historia de las relaciones entre los que mandan y los que obedecen en tierras hispanas. Por eso es también una historia del poder político en España.
La historia del poder no es ni gloriosa ni inútil. Es parte del conocimiento de la realidad y, en tanto tal, no obedece al principio de placer, que dice solo lo que uno quiere oír, ni al narcisismo, que refleja solo cómo uno quiere ser visto. La historia del poder, en realidad, no está al servicio de nada. No tiene otra causa que el conocimiento. Desde luego, todo el mundo está inserto en relaciones de poder, pero la manera en que el conocimiento de su historia sirva a la vida social ya no le interesa a este libro. Aquí cada uno ejerce su libertad. En este sentido, solo recordaré que la ignorancia nunca fue útil a nadie para nada.
Puesto que el poder nunca se da en equilibrio, sino que se ejerce o se padece en mayor o menor medida, conocer su historia constituye un elemento imprescindible para manejar nuestra actitud respecto al mando y la obediencia. Así, solo un ciudadano que conozca esa historia podrá disponer de actitudes políticas fundadas. La historia del poder, por ello, es un elemento insustituible de responsabilidad política. Lo imperdonable en ella es fomentar las ilusiones y las mitologías. Por eso, toda historia del poder al servicio de una idea sentimental de «nación» es completamente estéril. En realidad, es más bien imposible y solo goza de esa realidad alucinatoria propia de la ilusión. No goza de nada concreto, de nada singular, de nada real. Retórica vacía, la llamada «historia nacional» es un producto imaginario.
Como parte de la realidad, el poder nunca reside en el pasado. Por eso, una historia del poder es siempre, en algún sentido, historia del presente. Lo que el pasado del poder deja al presente es algo tan imponente que resulta difícil apreciarlo. Conforma los ojos con los que el poder desea ser mirado. Lo que une a los portadores de una historia del poder es ante todo un deseo de ser vistos de manera positiva por los gobernados. Hay que resistir ante este deseo del poder. Por eso aquí no aparecerán los actores políticos españoles como ellos desearían o como han reclamado en una larga historia. Lo harán sin que nuestro ojo esté determinado por su presión, por su voluntad, por su deseo, por su manipulación. No nos creeremos su propia propaganda engañosa. Todas esas operaciones del poder buscan ante todo la identificación del impotente con el poderoso. Esta historia promueve la no identificación. Aquí se va a hablar de acciones de hombres concretos que habitaron las tierras hispánicas, pero el autor lo hará como si fuera un esquimal. No aparecerá aquí —salvo confusión— la palabra «nosotros». Tras esa palabra siempre se esconden los que no forman parte de esa realidad común que invocan, los que se quieren ocultar tras ella. Este libro quiere ver tras ese «nosotros» las luchas entre varios «ellos».
El conocimiento histórico alberga una paradoja. La única manera de resistirse a ver el poder como él quiere ser percibido consiste en reconocer a aquellos testigos contemporáneos que estaban en su contra. El único modo de hacer una historia del poder pasa por reconstruir las luchas históricas en las que el poder se implicó. Esto nos lleva a una premisa que atraviesa este libro: hay historia del poder porque este nunca es único, sino plural. No hay otra forma de conocer el poder sino la que describe la manera en que los poderes plurales luchan en la historia. Y no hay otro modo de describir esas luchas más que dando voz a todas las partes. Y eso hace precisamente este libro: narrar las luchas de diversos «ellos» entre sí. En lugar de contar la historia del poder constituido, vencedor, cuenta la historia de los poderes que buscan una forma de constituirse, las luchas previas al instante de la victoria. No se mira cómo quiere ser mirado el que ha ganado la batalla, sino cómo se ven los actores en medio de la lucha antes de decidirse el vencedor. No como si el resultado estuviera prefijado de antemano en un destino, sino atendiendo justo a esos momentos en que todo pudo ser diferente, cuando la lucha no estaba decidida todavía. Pero hubo lucha, y hubo victoria, y hubo forma de decidirla y de gestionarla, y ahí el poder forjó sus antecedentes, sus hábitos, su estilo, su manera de gobernar, su forma de conocer la realidad y de tratar al vencido; en suma, su forma de administrar la historia y, lo más misterioso, el tiempo.
Ahí, en la pluralidad de los poderes, surge la lucha. En medio de ella, las idealizaciones y las imaginaciones mitológicas constituyen un arma más, una que también define a los actores, que los conforma según sea su complejidad, sutileza, eficacia o arcaísmo cultural. En todo caso, en esas luchas se muestran las prácticas, las mentalidades, las estrategias, los hábitos, las formas de vencer y de mandar, las debilidades, las inseguridades, las ansiedades, las formas de manejarlas y superarlas, las maneras de hacer equipos, de cooperar y de negociar, toda la amplia gama de actitudes que intentan controlar la realidad del poder, inasible, inestable, insegura por naturaleza. Ahí se forjan el estilo de poder, su capacidad integradora o desintegradora, su estabilidad o su fragilidad, su fortaleza o su debilidad. Ahí, en las luchas, los imaginarios se estrellan frente a las acciones, y los testigos siguen hablando a pesar de sus derrotas.
Este libro ofrece una historia del estilo de poder, de las prácticas concretas, de las batallas políticas centrales y determinantes de las plurales clases dirigentes hispánicas y la condición ambivalente y frágil de toda victoria. Si algo caracteriza la historia política hispana es esa pluralidad siempre a la búsqueda de nuevos equilibrios. Hay una obstinación por la pluralidad política en la tierra hispánica que debe apreciarse. Por eso, esta no es una historia solo de los centros de poder. Una historia de las prácticas y los estilos de poder no puede hacerse sin el contrapunto de las prácticas de las poblaciones concretas obedientes, la manera en que los grupos sociales miran a los que toman las decisiones, la forma en que se protegen, se defienden, resisten, se someten, se esconden o huyen de ellos, pactan o se unen, estallan o se hunden en los letargos de las depresiones históricas. Por eso, esta es una historia de lucha y guerra, de derrotas y victorias, de amistad y hostilidad, de pactos y rupturas. En este sentido es un libro que narra pasiones, aspiraciones, decepciones, intereses, tabúes. El conjunto de estos elementos subjetivos constituyen ese estilo político complejo que se busca describir y del que este libro ofrece abundantes ejemplos.
Si se quiere señalar una tesis que orienta este libro, que lo ordena, que define la mirada desde la que se escribe y que, por lo tanto, supone el lugar desde donde leerse, la diré con prontitud. Está inspirada en una obra que escribió Helmuth Plessner, científico, antropólogo y filósofo alemán que deseaba explicarse la tragedia del nazismo. Tituló su libro sobre Alemania La nación tardía. Pues bien, frente a todo lo que dice el prejuicio, España es una nación tardía. Pero frente a Alemania, es la que más se resiste a aprender de su propia condición de nación tardía, la que menos dispuesta se halla para extraer consecuencias de su carácter tardío, presa de un imaginario que niega este hecho. Frente a Alemania, país que ha superado la tragedia más tremenda que haya vivido pueblo alguno sobre la faz de la tierra, España no acaba de superar su tragedia porque no termina de comprender que es la propia de una nación tardía, que llega muy tarde a la fase constituyente y que, por este motivo, debe abordar este proceso con una sabiduría política extrema y adecuada. Si se quiere un síntoma de nación tardía, helo aquí: la desconfianza respecto del propio pueblo, una que presenta la clase política española a lo largo de toda su historia, lastrando su sentido de la democracia. Este libro ofrece pruebas continuas de ello.
El lector tiene derecho a disponer de una información sumaria sobre el contenido de este libro, puesto que no se embarca en una empresa liviana. Espero ofrecérsela en unos párrafos. Como sabe la filosofía desde hace tiempo, el ser humano es una realidad inestable y difícil de apresar. Aunque todo ser humano tiene la posibilidad de verse a sí mismo, no siempre tiene la capacidad de ser objetivo consigo mismo. Cuando se trata de grupos, todavía se hace más difícil dar con ese elemento que vincula y conforma a los actores. Desde el filósofo Immanuel Kant se sabe que lo más influyente en la formación del ser humano es el espacio. Por eso no debe sorprender que la primera parte del libro explique la formación del orden de los espacios hispanos a partir de la vieja organización romana. No fue fácil estabilizar ese orden espacial ni se comprende su lógica si no se conoce desde el principio. Por eso esta obra arranca de la lucha de las ciudades y grandes villas hispanorromanas frente a los nómadas visigodos y lo que significó la irrupción del islam en este mundo inestable.
Sin duda, el islam es un principio civilizatorio urbano. Pero llevó a cabo una transformación del imaginario de la ciudad como isla en medio de desiertos, punto distante unido por los caminos de las caravanas. El islam arruinó en parte la estructura de las grandes villas romanas, y allí donde gozó de un tiempo evolutivo largo generó una estructura de alquerías, lejana de las villae y los pagui romanos, que tejió una relación armoniosa entre el campo y el distrito urbano. Sin embargo, al norte de la frontera andalusí desde Mérida hasta Toledo, desde Zaragoza hasta Huesca y Lleida, el islam intensificó el sentido del desierto sin ciudades. Así, dejó a los cristianos norteños los espacios regresivos de las cuevas, los altos, los roquedales, los castillos, los castra, los burgos, pero no las ciudades. De hecho, únicamente dos ciudades, Pamplona y Barcelona, estaban en poder cristiano hacia el siglo IX. La impronta de este espacio regresivo es inmensa. Las cuevas y sus derivados constituyen el lugar más arcaico, el espacio mítico por excelencia. No es por azar que una metafórica constante para describir cierto estilo del poder hispano utilice términos como la «camarilla», la «covachuela», el «búnker», y que se hable de «enrocarse», «encastillarse», «encerrarse», «apiñarse», o que el orden castrense sea tan dominante.
Este libro desea explicar la debilidad estructural del poder musulmán en al-Ándalus y propone el sistema de taifas como la revelación del verdadero orden urbano desde la conquista pactada del año 711. También explica desde cuándo el incipiente orden cristiano aspiró a la toma de tierras, pues no fue desde el principio. Implicó una mayor relación con los francos y la introducción del catolicismo romano, con su institución de cruzada. No se entenderá la historia de España sin reparar en aquel trauma por el cual el pueblo mozárabe perdió su religiosidad específica a favor de la franca, en paralelo a como la cultura andalusí desapareció ante la irrupción bereber. Por eso se concede tanta importancia a ese momento de indecisión entre los años 1085 y 1135, entre la toma de Toledo por Alfonso VI y la coronación imperial de Alfonso VII, respectivamente; un tiempo en el que lo viejo mozárabe muere ante lo nuevo borgoñón, y Roma se impone sobre lo que consideraba la superstición toledana.
Desde el comienzo, el esquema más influyente para la formación del orden espacial de los poderes hispanos cristianos fueron los ríos. Por eso muchos capítulos de esta primera parte llevan los nombres de los cursos fluviales y de las luchas por ellos. En efecto, cada río, con su tierra, marcó una frontera y definió un tipo de batalla, generó una forma de población, de sociedad, de orden, de relaciones campo-ciudad, de economía y de estructura urbana. Ahí reside el origen de la heterogeneidad hispana, los estratos de su formación. Los ríos peninsulares fueron los ejes de las batallas, las líneas que organizaron la expansión cristiana. La batalla decisiva, la más larga, desde el año 800 hasta el 1035, se dio sobre todo por ese cruce de las fuentes del Duero y del Ebro desde donde alcanzar la ruta hacia Francia a través del Bidasoa. El espacio franco domina desde fuera la construccion del espacio hispano y prioriza los ejes de comunicación. Esa batalla por las fuentes del Duero y del Ebro hizo a Castilla y a Aragón. El río Llobregat, por su parte, fue desde principios del siglo IX la frontera de la Marca Hispánica y definió el destino de la Cataluña vieja, su vínculo con las realidades francas y provenzales. El occidente hispano al norte del Duero se entregó a una vida histórica ordenada por el Camino de Santiago. Fue la ósmosis con Europa que transpiró por allí, debido a la fuerte defensa de la línea de ciudades musulmanas al norte del Ebro, señal inequívoca de que los enemigos eran los francos.
De forma muy curiosa, la línea del Tajo se tomó antes que la del Ebro, un reflejo de que entre el Duero y Toledo, el ámbito de los dos ríos castellanos, no había realidades importantes. Pero Toledo, y la línea del Tajo, estuvo amenazada siglo y medio, y su defensa determinó el espacio urbano castellano de retaguardia tanto como el espacio defensivo antes del Guadiana, la tierra de los castillos y las órdenes de caballería, de los rebaños y de la ganadería, tierra de nuevo sin ciudades. El orden definitivo no se logró hasta alcanzar la línea de ciudades del Guadalquivir, tras ganar Despeñaperros, el paso entre la Meseta y el sur, y llegar al río Segura, después de ganar el Turia, desde Teruel hasta Valencia, y el Júcar, desde Cuenca hasta Alcira. Aquí, la formación colonial de Castilla y de Aragón dejó toda su impronta diferente y constituyó las dos realidades sin cuyas relaciones de poder no se puede entender lo tardío y frágil de la formación nacional hispana. En todo caso, solo cuando se llegó en el año 1340 al mismo cauce en el que se había iniciado todo, al río Salado, cerca del Guadalete, se supo que el orden musulmán estaba vencido. Entonces, las realidades políticas fruto de la expansión se comprendieron como unidades. Pero al verse como unidades, dejaron de percibirse como expansivas. Entonces estallaron los conflictos internos y externos.
Narrar estos conflictos es lo que hace la segunda parte de este libro, titulada «Guerras civiles y príncipes nuevos» porque la fragilidad del orden político logrado se vio en la constancia de la guerra civil. Esta llevó a frecuentes cambios de dinastía que impidieron una formación endógena del orden hispano, una evolución no traumática, y bloquearon la emergencia del orden de la soberanía moderna, hasta entonces firme. La guerra civil produce fragilidad y dependencia porque, para decidirse, hace entrar a nuevos agentes en la lucha. Así, la guerra civil castellana entre Pedro I y los bastardos Trastámara implicó a la Corona de Aragón, con Pedro IV, y cuando no bastó este peso, se implicó a Inglaterra y a Francia. Fue así como las élites políticas de la Corona de Aragón, dirigidas por la casa de Barcelona, se mezclaron en el destino de las élites de Castilla, de tal modo que conformaron un cosmos sistémico unido por el conflicto y el enfrentamiento de pueblos. Al final, la constelación internacional dominó sobre la evolución endógena y decidió en las ocasiones importantes de guerra civil. Lo hizo en 1412, con el Compromiso de Caspe; en 1506 y en 1517, con la guerra de los partidarios de Felipe I contra Fernando II, y luego con Carlos V, con las comunidades y las germanías; en 1640, con Cataluña y Portugal; y en 1700, con Felipe V y la guerra de Sucesión. En todas las ocasiones, la guerra civil con implicaciones internacionales decidió el destino del orden político hispano. Y lo haría de nuevo en 1808. Esta dependencia de las relaciones internacionales, con su dimensión imperial, impidió que la monarquía hispánica asumiera ese proceso interior por el que otros pueblos europeos se elevaron a la forma de Estado, la única potencia verdadera capaz de transformar las viejas naciones plurales en la nación moderna. Ese proceso de singularización no tuvo lugar en España de forma rotunda. El dispositivo imperial permitió así una intensa superviviencia de la ancestral pluralidad nacional.
Sin embargo, en 1808 ocurrió algo que no había sucedido en 1705, y por eso aquí comienza la tercera parte de este libro. Contra Napoleón emergieron las realidades existenciales hispánicas largamente conformadas. En esa lucha apareció una nación existencial. Sin embargo, no surgió un verdadero poder constituyente. Cádiz no lo fue. Toda la historia contemporánea del poder en España, y de su clase dirigente, consiste en una lucha intensa y consciente por decidir un poder constituyente y alcanzar una Constitución. A este ensayo continuo, frágil, propio de nación tardía, indeciso, dudoso, temeroso de la ratio democrática, a este proceso lo he llamado «revolución pasiva», frente a la «revolucion activa» propia de los poderes constituyentes burgueses. De hecho, esta categoría atraviesa la tercera parte de esta obra, en la que se narra cómo se intenta forjar una y otra vez una Constitución para solidificar el tiempo histórico a favor de un «nosotros» no suficientemente inclusivo. Por eso, la revolución pasiva concede a las poblaciones esas constituciones como si fueran las últimas, diseñadas para detener el tiempo, para «constituir» en el sentido de coagular la realidad histórica de un pueblo en cuya evolución histórica no se confía. De ahí la índole necesaria de su repetido y continuo fracaso. De este modo, la lucha por elevarse a poder constituyente continuó la guerra civil que había caracterizado la anterior etapa y dejó sin eficacia política el amago de nación existencial que había emergido contra Napoleón.
Por ese motivo, la historia del poder en tierras españolas después de 1808 no puede dar un sencillo ejemplo de una Constitución que haya sido capaz de reformarse y adaptarse al devenir del tiempo. Es la prueba de que España no ha dispuesto de un poder constituyente sustantivo, sino circunstancial, atravesado por el final de una guerra civil, de una revolucion, de una tragedia popular. Mi idea es que esto tiene que ver con una indisposición radical de la clase dirigente a reconciliarse con la dimensión histórica de la vida social. Esta es la base de un estilo de poder «encastillado», «atrincherado», «bunkerizado», «enrocado», propio de una «camarilla» o «covachuela» cada vez más débil, numantina, hasta que el río de la historia inunda en su torrente las débiles defensas y genera la lucha indecisa acerca del poder constituyente. Creo que este proceder, este estilo, es casi una ley histórica de parte de la clase política española.
Por eso concedo en este libro tanta importancia a la «cuestión judía» y, también por eso, el dispositivo inquisitorial que se elevó para su solución me parece sustantivo, por lo que hay que perseguir su influencia más allá de su vigencia oficial hasta 1834, como parte del dispositivo hispano de poder. Pues los conversos, los «cristianos nuevos», fueron la piedra de toque para enfrentarse a los fenómenos generales de la novedad histórica. Al exterminar, marginar y discriminar a los conversos, al mantener a todo judío por razones de sangre como un paria en la tierra que habitaba desde milenios, el poder hispano manifestó su incapacidad de mirar de frente a la historia y su apertura, vio en toda novedad un peligro y definió ese estilo desconfiado cuya ciega visión de perennidad garantizaba la defensa más despiadada del estatuto y de la apropiación exclusiva de lo público. Ahí se forjó la mentalidad que hizo del futuro un peligro y de la expresión libre de lo social, una amenaza. Al definir este estilo, la clase dirigente dejó ver su estructura mental, forjada en una comprensión apocalíptica de su propia existencia, con su sensación de estar inmersa en una batalla final con un enemigo radical. Esta forma mental fue siempre fruto de una inseguridad y de una falta de fe en su inteligencia, que no hacía sino crecer en proporción a su disposición a la exclusión.
Durante demasiado tiempo, conocer esta verdad del poder implicaba aguar la fiesta artificial que se había organizado sobre suelo español, que nos ha costado tan cara. La decisión política de acabar con un estilo de poder será tanto más fuerte y fundada cuanto más se conozca la índole de las tragedias que ese estilo ha producido en la historia. Despertar esta responsabilidad es la esperanza de este libro. Como tal, aspira a la formación de una ciudadanía que todavía debe dar un paso más allá de la indignación y del cansancio, hacia la sobria existencia política de un juicio maduro y de la búsqueda de una representación política adecuada, capaz de abrirse a la novedad de la vida histórica, y no dedicada a paralizarla y bloquearla. Una representación de servidores públicos, no de señores públicos, como con demasiada frecuencia se describe en estas páginas.
PRIMERA PARTE
EL ORDEN DE LOS ESPACIOS HISPANOS
(450-1350)
1
VISIGODOS: TABÚ Y DESTINO
LA SOMBRA DE RECAREDO
Cuando el 17 de julio de 1945 Franco ofreció un simulacro de Constitución para su régimen, le puso un título arcaico: Fuero de los Españoles. Este nombre revela que el Caudillo pensaba forjar de nuevo el pueblo de los españoles y regresar al momento en que España había quedado unida bajo una fe. Franco evocaba a los visigodos, que habían entregado su primer código al pueblo hispano, el Fuero Juzgo. Ahora él, nuevo dux Hispaniae, entregaba el definitivo. Alfa y omega de nuestra historia, a su texto debía darle el nombre castizo de «fuero» y no el liberal y francés de «constitución».
Las dos notas de la nación hispana desde los visigodos eran la unidad territorial y la catolicidad. Eso es lo que deseaba imitar Franco. Pero el uso de las historias de los visigodos más de mil cuatrocientos años después no era una ocurrencia suya. Él no inventó casi nada, sino que, con su victoria militar, impuso diversos elementos de la cultura católica tradicional, presentes en las políticas de la Restauración, desde 1878. La fe en la fuerza del imaginario visigodo había sido una consigna de algunos conservadores durante el último tercio del siglo XIX. Franco lo tomó de ellos.
Elevar la monarquía de los godos a modelo de la nación española no fue una invención de los carlistas. Ya lo habían hecho los Borbones en el siglo XVIII, cuando celebraban la íntima unidad de la realeza y la Iglesia goda como prototipo de una Iglesia nacional. Pero no siempre se alabó a los godos. Otros vieron en aquella monarquía el secreto del triste destino de la historia española, pues no se podía olvidar que, pese a sus pactos con los hispanos, los godos no habían sido capaces de hacer frente a la invasión de los musulmanes en el año 711. En este sentido, los hombres que vivieron la decadencia española desde 1648, reflexionaron sobre la analogía entre los godos que habían perdido el favor divino y entregado sus tierras y su poder a los musulmanes, y los reyes de la casa de Austria, también germanos, que ahora perdían su hegemonía ante los protestantes.
Así, el diplomático Diego de Saavedra Fajardo, en vísperas del Tratado de Westfalia, escribió su Corona gótica, un libro que no podía ignorar los amenazadores pronósticos que anticipaban la pérdida de la hegemonía de España. Allí, en medio de las negociaciones de la paz, en tono entristecido, Saavedra recordaba las maldiciones ancestrales. «Ay de ti, España, dos veces te perdiste y te perderás la tercera por casamientos ilícitos», decía recordando a san Isidoro de Sevilla. Para Saavedra Fajardo resultaba evidente que aquellas maldiciones se volvían a escuchar en tiempos de Felipe IV. Y todavía más. De la misma manera que don Rodrigo, el último rey godo, había cometido pecados imborrables vinculados a su lascivia, así este mismo vicio, en tiempos de su rey, Felipe IV, estaba siendo castigado con la decadencia de la monarquía. En un tono depresivo, Saavedra recordaba las profecías de Jeremías aplicables a los españoles, que anticipaban que Dios les quitaría su poder «y que cuatro vientos de las cuatro partes del mundo los combatirían». Por mucho que Saavedra previera que se aplacaría la ira de Dios, era evidente que hacia 1648 se estaba ejecutando el castigo divino. Lo decisivo era que la duración de las monarquías parecía «premio de la virtud, y que por el vicio, la imprudencia, el engaño y la injusticia, muda Dios los reinos de unas gentes a otras». Esta sentencia se podía aplicar tanto a los Austrias como a los godos. Para el entristecido Saavedra, aquella era una certeza insuperable.
A los ojos de Saavedra, todavía había algo más misterioso y telúrico que escapaba al poder de los seres humanos. Este sentimiento de asistir a un destino fatídico, extendió la leyenda más interesante acerca de la caída de los godos. Al inicio del siglo XVII era muy conocida y la narró el jesuita Juan de Mariana (1536-1624), en su Historia de España. Pero en realidad la tomó del arzobispo de Toledo, el navarro Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247), que escribió una historia sobre las Cosas de España hacia 1243. La leyenda es como sigue. Al parecer, existía en la ciudad del Tajo un palacio encantado que se mantenía cerrado con fuertes cadenas y candados. Nadie podía entrar en él, pues cuando la puerta fuera abierta, España sería destruida. No hay más noticias acerca de por qué esto era así. Saavedra da el texto latino de esta leyenda, porque quiere demostrar que él no se inventa nada. Simplemente nos narra un tabú. No se debe abrir la puerta del palacio. Esa es la ley. Hay un arcanum, un secreto que no se puede romper. El destino de España depende de mantener cerrado ese secreto. Si se abre la puerta, todo se hunde. Rodrigo, en esta leyenda, se muestra no como el rey adúltero y descontrolado en su lascivia, como Felipe IV. Su dificultad para ordenar sus pasiones se concentra en esta incapacidad de mantener el tabú del palacio cerrado. Él lo abrió. Saavedra identifica el motivo: pensaba encontrar grandes tesoros. Otra leyenda sobre los godos nos ofrece la tesela complementaria del puzle. Se creía que el rey Alarico, en el asalto a Roma del 410, se había hecho con el arca de la Alianza, llevada a Roma por el emperador Tito cuando destruyó el Templo de Jerusalén. Se decía que Tariq convenció a su califa de la importancia de España porque envió a Siria una pata de oro de la mesa del arca. Todavía Carlos Saura rodó en 2001 una película sobre el asunto: Buñuel y la mesa del rey Salomón.
Quizás eso es lo que buscaba don Rodrigo al abrir las puertas del palacio de Toledo. El caso es que el rey no encontró nada de esto. Solo halló una caja y dentro un lienzo. El rey lo extendió y vio dibujados unos hombres extraños. Debajo se decía: «Por estos se perderá España». Mientras Rodrigo miraba perplejo este maravilloso anuncio, Tariq atravesaba el estrecho de Gibraltar. Unos días después, el rey godo reconocía, en los africanos que lo derrotaban, a los hombres dibujados en el lienzo toledano.
Deseo hacer referencia a un último uso histórico de la leyenda, anterior todavía a Saavedra Fajardo, pues viene del siglo XVI. Un clérigo que había estudiado en París, al llegar a arzobispo de Toledo, tras ser preceptor del infante Felipe II, y cambiarse el nombre de Guijarro por el de Silíceo, conocía estas historias. Sin embargo, Juan Martínez Guijarro, o Silíceo (c. 1486-1557), estaba dispuesto a hacerle frente de forma valiente. Eran tiempos de optimismo y confianza y él tenía ideas muy claras acerca de lo que se debía hacer para que la gente extraña no se hiciera con España. Por eso deseaba ver el rostro verdadero de los que podían perderla. Este hombre elaboraría los estatutos de limpieza de sangre de 1547 por los que los judíos y su descendencia no podían alcanzar cargos públicos. Pues bien, en la cima del poder de España, todavía reinando Carlos V, Silíceo ordenó romper el tabú y contrató una partida para explorar la cueva que estaba bajo el suelo de la iglesia de San Ginés. El hecho, que tuvo lugar en 1546, fue muy comentado y hay diversas versiones que Jacques Lezra ha citado en su libro Materialismo salvaje. En todas ellas, los espeleólogos descubren muchas estatuas y, sobre todo, una grande de bronce encima de una mesa que, al ser mirada, se cae y se rompe. Los hombres, despavoridos, huyen y al salir de la cueva enferman y mueren. Quebrar el tabú destruye la estatua de bronce, símbolo del poder, y mata a quienes han violado la prohibición. No aparecieron pintados rostros semíticos en sitio alguno pero Silíceo, un año después, con sus estatutos, identificó a los judíos conversos como aquellos que debían perder España. Por eso no podían ocupar cargo alguno.
LAS REALIZACIONES DE LOS GODOS: CONSPIRACIÓN CONTINUA
Pero al margen del mito y de los tabúes, los godos son en verdad un accidente en la historia hispana. La Hispania que ocuparon los godos en el siglo V era una provincia de la prefectura de las Galias. Además, los godos no fueron alojados en Hispania por los emperadores. Habían sido instalados como tropas de paso en la Galia del sur, mediante pactos de hospitalidad. La ciudad de Toulouse era su capital. Entraron en Hispania para realizar la misión militar de recuperar la parte occidental de la Península en poder de los suevos, alanos y vándalos. Estos habían venido como tropas imperiales para dominar a los grandes señores occidentales separatistas. Tras derrotar a los ejércitos de los terratenientes, las tribus germánicas se quedaron con sus tierras. Los godos, que venían a expulsarlas, hicieron lo mismo. Echaron a los vándalos a África, derrotaron a los alanos, redujeron a los suevos a la Galicia montañosa, y se quedaron con las ricas tierras palentinas, los Campos Godos. Luego se extendieron por Extremadura y la Lusitania. Un hispano, Paulo Orosio (c. 383-c. 420), hablaba de ellos como unos tiranos extranjeros.
Los godos no tenían derecho alguno a poseer las tierras hispanas. Cuando en el año 461 los soldados romanos desaparecieron de la Tarraconense, Eurico (c. 420-484) interpretó los pactos de hospitalidad romana del 418 como si incluyeran Hispania y ocupó todas las tierras que pudo. No fue un acto legítimo, pero en el 475 el impotente emperador bizantino lo reconoció como rey. Los caudillos godos, tras Eurico, dejaban a su lugarteniente en Hispania (el hispaniarum praefectus) y se concentraban en los asuntos de la Galia, su interés central, donde querían ganar Arles y Lyon. Si las cosas iban mal con los francos, se refugiaban en Barcelona o Zaragoza. Cuando Alarico II murió en lucha contra los francos, cerca de Poitiers, en el año 507, los visigodos solo tenían la franja que va desde Carcasona hasta Montpellier. La derrota hizo más importante el dominio hispano. Pero este era muy frágil. La Bética estaba controlada por las aristocracias hispanorromanas. El Mediterráneo oriental todavía tenía presencia bizantina, muy fuerte en Cartagena. Los suevos seguían en Galicia. Los astures y los vascos se entregaban a su destino de pastores y cuatreros. El dominio visigodo se reducía a poco más de los Campos Godos y a la zona de Cataluña. Poco a poco comenzaron a expandirse desde las tierras del trigo de los campos castellanos, hacia Galicia, Lusitania, Tarragona y el Guadalquivir. Los godos sabían que esta expansión era una usurpación y el emperador romanobizantino no la reconoció. Las tropas de Justiniano, en el 543, desembarcaron en la Península desde Cartagena y llegaron hasta Hispalis, en la Bética. En el año 552, Sevilla estaba a punto de caer en manos bizantinas. Solo entonces Toledo comenzó a ser la sede del poder godo. Hacia el 568, la impresión dominante era que Hispania se iba a fragmentar en un mosaico de dominios independientes.
Los bizantinos y los hispanorromanos eran católicos, y los godos, arrianos. Al norte, los francos eran también católicos. La cristianización de vascones y astures debía ser muy limitada. Las posibles alianzas eran varias. Los hispanorromanos católicos podían aliarse con los francos y presionar a los godos. Eso es lo que hizo el converso Hermenegildo contra su propio padre, el arriano Leovigildo. Pero también podían aliarse con los bizantinos, el poder legítimo, y oponerse a unos usurpadores arrianos. Eso era lo que deseaba la gente como san Leandro. Los godos, de un modo u otro, estaban rodeados. Hacia el 571, con Leovigildo, seguían enfrentados a las mismas dificultades estructurales para dominar Hispania. Entonces sucedió algo decisivo. El obispo Leandro, hermano de san Isidoro de Sevilla, de una familia procedente de Cartagena, conectó con Gregorio, luego obispo de Roma, mientras era delegado en la misma Constantinopla. Esto fue hacia el 579. Estos hombres no querían impugnar la autoridad de Bizancio, pero sabían que si querían escapar a los azares de la lejana ayuda imperial, debían crear un orden autónomo en Occidente. Para eso, Gregorio pensó que debía impulsar una política de conversiones al catolicismo de los pueblos germánicos desde Roma. Se trataba de lograr lo que ya se había hecho con los francos desde el 511. Así se intentó con los sajones, con los anglos, y se renovó la presencia papal entre los irlandeses y los daneses. Si se lograba convertir al catolicismo a los godos de Hispania, la lógica política occidental podría organizarse sin los bizantinos.
Eso planteó Leandro a la vuelta de su viaje a Roma y Bizancio. Así, en lugar de pactar con los francos, las élites hispanorromanas y sus obispos ofrecieron un pacto a los godos. Se les ayudaría a expulsar a los bizantinos, a los suevos, a los francos, pero a cambio de convertirse al catolicismo. Presionados por las circunstancias, los godos optaron por federarse con los hispanorromanos, quemar los libros arrianos, convertirse a la religión trinitaria, unificar sus fuerzas y, con ellas, expulsar a bizantinos, vencer a suevos y mantener a raya a francos. Una nueva monarquía católica al estilo de Francia, con líderes amigos de Gregorio I, como san Isidoro, capaz de dominar el Mediterráneo occidental, fue la solución.
Así se llegó al Concilio de Toledo en el 589. Por él se fundaba una federación de dos pueblos: el godo y el hispanorromano. Unos disponían de la administración fiscal y militar, los otros de la administración judicial y religiosa, exenta de impuestos y desvinculada del fisco regio. El rey solo podía proceder de los godos, y los hispanorromanos quedaban excluidos de la realeza. Al disponer de una única religión, las familias godas y las aristocráticas hispanas se podían casar. Hispania, como dijo san Isidoro, había ofrecido su lecho nupcial a los romanos y ahora lo ofrecía a los godos. El pacto se vio como una verdadera expansión territorial del poder godo, pero su fruto fue la hispanitas, que hacía olvidar a la fecunda romanitas. Ahora la vitalidad de España daba frutos maduros. Los pactos eran claros: los reyes serían elegidos en concilios de la federación, por los condes y duques godos y por los obispos hispanos. En esos concilios se ungirían los reyes, se pactarían las normas regias y se promulgarían las leyes con las que pensaba constituir el nuevo pueblo. Así, «del gloriosísimo Suintila» se pudo decir que: «Fue el primero que obtuvo el poder monárquico sobre toda la España entre los océanos, hecho que no se dio en ningún príncipe anterior». Entonces se dijo que Dios miraba con benevolencia a los hispanos. Entonces se alabó a la «Hispania sagrada y siempre feliz, madre de pueblos». Suintila murió en el 631. Los musulmanes entraron en Hispania en el 711. El reino hispánico unitario de los godos sobrevivió apenas ochenta años.
EL ÚLTIMO SIGLO DE LOS GODOS
¡Y qué años! Ahora se puede ver la realidad de ese mito de la unidad católica hispánica. Ni un solo instante de orden, de paz, de sucesión reglada, de profundizar de forma equilibrada en aquella federación de pueblos. Ni siquiera el «gran Suintila, el nuevo Julio César», murió en paz. Fue depuesto por el IV Concilio de Toledo en el 631, que encumbraba a quien había logrado el cargo con la violencia. El destino de ese cuarto concilio, arreglar y maquillar sucesos violentos, iba a ser endémico. El medio verdadero de sucesión será la elevación militar, lo que sucedió con Wamba; la rebelión o el asesinato, como ocurrió con Chindasvinto; o la conspiración, como la de Ervigio en el 695 para nombrar a Égica sucesor.
La causa de este desastre fue una razón social y política. El reinado sintomático fue el de Chindasvinto, quien se vio dueño de un fisco muy debilitado por las usurpaciones y privatizaciones de los anteriores reyes, que repartían las tierras de la Corona entre su familia. Él cortó por lo sano. Eliminó a más de doscientas familias de magnates y confiscó sus tierras. También eliminó a más de quinientas familias de «mediocres», pequeña nobleza goda. Un cronista de la época llegó a decir que Chindasvinto «destruyó a los godos». De este modo, se hizo con todas las propiedades que pudo. Los obispos aceptaron sus puntos de vista y, en el VIII Concilio de Toledo, en el 653, eligieron como sucesor a su hijo Recesvinto y se aceptó el principio hereditario, que unos pocos años antes otro concilio había rechazado. Este aumento drástico de propiedad concedió al monarca cierto poder. Lo muestran las coronas votivas del Tesoro de Guarrazar. Con ellas, Suintila y Recesvinto aumentaron las donaciones a las iglesias al modo de los emperadores bizantinos. Como Justiniano, Recesvinto se vio como un legislador y, como el emperador, comenzó a nombrar al arzobispo de Toledo y a los demás obispos. La liturgia de Toledo se hizo al modo bizantino. Con el dominio de los obispos, se deseaba asegurar el juramento del heredero en el concilio. Al tiempo, se prohibió el derecho romano y la justicia fue ejercida por los duques, con lo que se militarizó. El sistema de gobierno urbano desapareció. Se intentó organizar la monarquía a golpe de código, con lo que se agitaron los pactos fundacionales del reino. Los hispanorromanos perdieron poder político, judicial y eclesiástico. El rey se elevó a la altura de la divinidad. Aquellos tiempos de Recesvinto se conocieron como de «confusión babilónica». No se reunió ningún concilio. Quedaban cuarenta años para que se cumpliera la fecha del 711.
A pesar de los esfuerzos de Recesvinto, no se iba a consentir un rey hereditario. El siguiente rey, Wamba, un militar puro, fue elegido por los soldados, y cuando pacificó diversas rebeliones, fue destronado porque quiso militarizar de nuevo a la sociedad, incorporar a los señores a la milicia e integrar a los siervos de las grandes propiedades en el ejército. Ervigio, por el contrario, un rey débil dirigido por san Julián, servía a los intereses de las aristocracias señoriales y tuvo que reconocerles una especie de habeas corpus que regulaba las garantías judiciales e impedía las expropiaciones al estilo de Chindasvinto. Los francos, los vascos y los bizantinos volvieron a cargar contra Hispania y solo su propia debilidad impidió el desastre. No obstante, por débil que fuera, Ervigio, como cualquier otro rey, aspiraba a asegurar el reino como herencia de su familia. Podría lograrlo porque godos aristócratas romanizados no querían un rey poderoso que desarticulara el sistema de la propiedad. Sin embargo, los godos militares no querían un rey hereditario que los dejara sin tierras fiscales que administrar. Como a partir de Ervigio y Égica los reyes aspiraron a ser reyes sacerdotales al modo bizantino, con amplia intervención en los asuntos religiosos, toda la administración episcopal se politizó de forma radical. La consecuencia fue que estas cuatro fuerzas, terratenientes hispanos y obispos, godos romanizados y godos militarizados, no lograron el consenso mínimo.
El primer paso se dio con la alianza de hispanos, obispos y godos romanizados ya afincados en sus señoríos. Esta alianza funcionó en el 680 contra el militar Wamba. Fue destronado y se elevó a Ervigio, un rey débil y oportunista que logró nombrar a su familiar Égica en el 687, quien a su vez pudo imponer como rey a su hijo Witiza en el 700, el monarca que según la leyenda fundía las espadas para forjar arados. Esta secuencia de dos generaciones, operando durante treinta años, estuvo cerca de lograr la hegemonía de un grupo, el llamado de los «witizianos». Con ellos ganaba la nobleza goda romanizada, dirigida y protegida por un rey hereditario que disminuía el ejército y el papel de la nobleza goda militar y su presencia en la corte, y que tenía necesidad de los obispos para legitimarse. Sin embargo, los obispos, tras san Julián, vieron cómo el monarca ahora se sacralizaba a sí mismo y controlaba el arzobispado de Toledo como «sedis nostre». Égica ya fue el verdadero obispo supremo y controló el acceso a los obispados de sus familiares. Así que el sistema evolucionaba hacia el cierre oligárquico del clan, con un esquema césaro-papista de realeza hereditaria y de sometimiento de la Iglesia como una administración más. Esta evolución manejada por los witizianos les hizo perder la base militar, la de muchas voluntades episcopales, y llevó el sistema a la crisis.
Y esto sucedió con don Rodrigo, un nuevo militar puro que asesinó a Witiza y fue elevado al trono por lo que quedaba del ejército godo, con el apoyo de los obispos que no querían un rey césaro-papista como Égica, según el modelo arriano. Sin embargo, esta alianza fue fatídica. Los obispos querían independencia y no ser desalojados de sus iglesias por un rey-sacerdote, pero no podían apoyar la administración militar de Rodrigo. Los witizianos, instalados en sus señoríos, no querían prestar sus siervos para el ejército ni fortalecer a un rey asesino de su líder. Los grandes señores godos del sudeste, como Teodomiro, en la zona de Orihuela, o don Julián en el Estrecho, ya eran casi independientes. Así que don Rodrigo no gozaba de apoyos suficientes. Cuando uno de esos señores, don Julián, incitó a los bereberes a intensificar sus incursiones por el sur peninsular y plantar cara al reducido ejército de los godos, pensaba en propiciar la ruina de don Rodrigo, no en una invasión permanente.
Las noticias de la incursión llegaron al rey mientras mantenía a raya a los vascones. A marchas forzadas, Rodrigo se dirigió al sur rehaciendo el ejército a su paso con levas obligatorias de siervos. Cuando llegaron a Cádiz, los witizianos y sus siervos desertaron y don Rodrigo sucumbió aislado. Los witizianos se convirtieron al islam y mantuvieron sus tierras. Teodomiro fue reconocido como rey por las nuevas autoridades. Las ciudades con sus duques los imitaron y no plantaron batalla a los musulmanes. Los obispos mantuvieron sus sedes. Todos esperaron que los bereberes se marcharan tras recoger el botín. La previsión no era insensata. En el 740 ya no quedaba casi ninguno en la Península. Pero los caballeros sirios mahometanos que los dirigían eran otro tipo de poder y, de forma inesperada para godos y obispos, hicieron de estas tierras su nueva casa, al-Ándalus. Fue tan fácil aquella derrota que no se vio obra humana, sino divina. De ahí que se entendiera como el cumplimiento de una profecía. Los cronistas musulmanes, como Mūsa al-Rāzī (889-955), interpretaron que Alá les daba esas tierras. De hecho, de fuentes musulmanas procede la leyenda sobre don Rodrigo. Estaba escrito que Hispania sería para ellos. Pero tampoco al-Ándalus comenzó con una conquista oficial decretada por la autoridad legítima de Damasco.
El mito godo de la pérdida de España tiene así más realidad que el de la unidad católica de España. El III Concilio de Toledo fue una experiencia única e irrepetible. Lo sustantivo fue la violencia. El pacto, lo excepcional. La tradición ha invertido las cosas al imaginar que con el pacto del III Concilio ya se había conquistado lo natural, la unidad regia y católica de España. En tanto algo natural, debía haberse mantenido a lo largo de la historia sin problemas. Si no fue así, si con frecuencia se malogró, esto debió de ser por enemigos poderosos que conspiraron a la contra, cuyos rostros traidores ya estaban dibujados y sellados en las arcas del poder donde se guardan los secretos de Estado. Todavía Marcelino Menéndez Pelayo dijo:
Averiguado está que la invasión de los árabes fue inicuamente patrocinada por los judíos que habitaban en España. Ellos les abrieron las puertas de las principales ciudades. Porque eran numerosos y ricos.
Las puertas las abrieron los duques y los obispos. Para la posteridad fue una traición de los judíos.
Incapaces de generar de nuevo el clima de pacto del III Concilio, los pensadores de la época posterior a san Isidoro percibieron la fragilidad del sistema político y social de los godos. Y lo hicieron con las herramientas de la cultura cristiana. San Julián, de quien Jiménez de Rada dijo que había «nacido del árbol judío como la flor de la rosa entre las espinas», miró su propia época desde la evidencia de que el Apocalipsis se acercaba y la sexta y última edad del mundo estaba a la vista. El Apocalipsis, con el fin de los tiempos, fue la mentalidad que dominó a los hispanos al final de la monarquía goda. El Apocalipsis los preparó para la lucha a muerte. Los rostros de los que perdían España pasaron a ser dibujados con los rasgos del Anticristo. Como se verá, esta imagen, herencia de los últimos días de los godos, ha dominado la historia hispana tanto o más que los propios godos.
COVADONGA
Ante el avance de los musulmanes, los godos resistentes se dispersaron y muchos debieron huir hacia el norte. Pequeños grupos de godos fieles a Rodrigo llegaron en su huida a través de Toledo hasta la cornisa cantábrica y pirenaica. Algunos regresaron a Amaya y Astorga, lugares fuertes. Puede que Pelayo dirigiera uno de esos grupos y que viajara hacia el norte porque su zona de influencia familiar fuese Astorga. Tariq, el general musulmán, llegaba a estas zonas en el 713 para ultimar su conquista. Al parecer, hacia esa fecha, y ante Tariq, Pelayo se había integrado en las estructuras de poder musulmán y se le debió reconocer el gobierno de las tierras que se ordenaban desde Astorga. En este mismo sentido, se debió pactar un estatuto de gobierno en Orihuela, en Mérida, en Sevilla, en Córdoba, en Zaragoza, donde su conde Casius mantuvo la ciudad bajo su control, se convirtió al islam y dio origen al linaje de los Banu Qasi. No hay constancia de que los otros godos replegados en el norte se convirtieran al islam. Los Banu Qasi, por el contrario, se cruzaron con matrimonios árabes ya en la segunda generación.
Hacia el 714, el caudillo Musa se embarcó para entregar la nueva tierra de al-Ándalus a su califa. Un historiador árabe fiable, Ibn al-Qutiyya, descendiente de godos witizianos, en el siglo XII, recuerda que con él marcharon «cuatrocientos hijos de reyes» godos, dispuestos a jurar fidelidad al califa Suleymán. Se trataba de legalizar lo que había sido una campaña no oficial de conquista y de garantizar los patrimonios de los aliados godos. En efecto, Hispania no había sido tomada bajo declaración de yihad o guerra santa. Todavía en la fase expansiva del islam, el califa aceptó los pactos, no sin resistencia. Pero su sucesor, Umar, cambió la política. Insensible a las realidades occidentales, deseaba abandonar Hispania y concentrarse en el asedio de Bizancio. En todo caso, Umar acusó a Musa de no respetar la reserva de la quinta parte de las tierras fiscales debidas al poder califal, no vio bien la conquista pactada y endureció las condiciones acordadas en la capitulación. Esto afectaba sobre todo a los estatutos de los propietarios godos, todavía cristianos pero protegidos, y de los propios conquistadores bereberes. Este cambio generó malestar por doquier. Según todas las fuentes, hasta alrededor del 718 la imposición fiscal había sido moderada, los obispos urbanos ofrecían el censo de los dhimmíes o cristianos protegidos y servían de intermediarios con las autoridades islámicas. Con Umar, y todavía más con el nuevo califa Yazid II al-Malik [720-724], las cosas fueron a peor y se impuso la doctrina de que las tierras de al-Ándalus eran infieles, por lo que todos sus propietarios debían pagar como tales.
Cuando el califa exigió que los andalusíes fueran tratados como conversos o infieles protegidos, elevó el impuesto al 30 por ciento. Lo más probable es que en algún momento del reinado de Umar se quisieran hacer efectivos los nuevos tributos. Se sabe que Pelayo, antes de su rebelión, viajó a Córdoba, donde quizá se enteró de que los impuestos se habían incrementado. Si esto fue o no suficiente para provocar la rebelión, no se sabe. En todo caso, hacia el 718 es probable que tuviera lugar una rebelión. En ese caso, es fácil que Pelayo huyese desde Córdoba hasta Astorga y que, presionado, fuera retrocediendo desde su ciudad hasta el refugio en las paredes de los Picos de Europa. Perseguidos por un destacamento de los jinetes islámicos, quizá muchos se reunieran en las cuevas más inaccesibles y sagradas. Una de ellas pudo ser Covadonga.
De atender a las fuentes musulmanas y asturianas más antiguas, la escena no deja lugar a dudas. Fue un momento de ruptura de estatutos, pero todavía se le ofreció a Pelayo una oportunidad de pacto. Los actores de esta escena se conocen bien. Ante Pelayo se sitúa un general, Alqama, socio de Tariq, el vencedor de Guadalete. Con ellos va ni más ni menos que un obispo católico, don Oppas, hijo de Witiza, uno más del nutrido grupo de los que habían abierto las puertas de las ciudades al islam. No es un sometido, sino un aliado cristiano de los musulmanes. Este don Oppas se dirige a Pelayo, a quien con seguridad conoce, y le exige que cumpla los compromisos pactados. Una crónica lo llama confrater de Pelayo. El obispo, por su parte, promete que se atendrá a su parte del trato, la entrega a Pelayo de sus tierras. Este es el sentido de la exhortación del obispo que nos describen las crónicas. Pertrechado con un puñado de fideles, quizás acorralado y sin salida, Pelayo hace caso omiso de la exhortación del obispo. Escondidos entre los bosques que rodean Covadonga, los astures observan la escena.
Se ve que Oppas quiere salvar un pacto que Pelayo pone en peligro. Esta es la prehistoria del encuentro. Un noble godo que ha pactado su estatuto lo rompe. Si se tiene en cuenta que las tierras en aquellos parajes son inhóspitas y los astures rebeldes, su situación es desesperada. En el cálculo que debió de hacer Pelayo, elige ganarse la confianza de los hombres de la tierra e indisponerse frente a un poder imprevisible. Esta apuesta por los hombres de la tierra es la decisiva. En todo caso, el gesto de resistencia de Pelayo le debió de valer la confianza de la gente astur y le aseguró algún tipo de jefatura sobre ellos. Alguna crónica posterior dice que lo nombraron rey en una reunión o concilium. Fue una primera unión entre grupos tribales astures, jefes godos y emigrantes del sur. Las fuentes hablarán de «cristianos y astures». Esta alianza con los astures enemigos era un escándalo para los obispos cristianos como Oppas, para los godos islamizados y para los jefes islámicos.
Ahora se puede entrar en la escena bélica. En la deliberación de Oppas con Pelayo, se debe de producir un ataque por sorpresa y Alqama muere. Tras unas escaramuzas, los caballeros musulmanes, ya sin jefe, se impacientan. Dada la verticalidad del blanco, las flechas de los musulmanes no llegan a su meta, sino que caen de nuevo sobre ellos. Los caballeros islámicos no se sienten seguros. Grupos de astures merodean ocultos en los bosques y de forma oportunista atacan a la tropa islámica. Inquietos, sus jefes se dirigen al obispo y le exigen abandonar el campo. ¿Qué importancia tienen estos ladrones? «Treinta asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos?», escribieron las fuentes musulmanas. Eran «unas gentes que iban desnudas como bestias».
Y en realidad eran insignificantes. Los cristianos cultos de Toledo, por su parte, no tenían noticias de ellos. Para los cristianos anteriores al año 750, tampoco hay poderes hispanos cristianos. Solo hay francos, bizantinos y musulmanes. Astures y vascones no cuentan. Todas ellas eran realidades lejanas para un mozárabe. Jamás se le habría pasado por la cabeza a un toledano que las fuerzas arcaicas que habían resistido todo lo que significaba Hispania desde los romanos, ahora la representaran. Hispania eran ellos, los habitantes cristianos de al-Ándalus.
Sin embargo, los pocos godos de las montañas norteñas, desde la Galicia occidental hasta las tierras vascas, portaban una idea de poder. Con mayor o menor fortuna, esos nobles godos, como Pedro, duque de Cantabria, o el propio Pelayo, transmitieron una forma de liderazgo a las tribus norteñas. Lo hicieron mediante pactos familiares que vincularon las castas destacadas indígenas a los nobles godos con aspiraciones gubernativas. Fue un nuevo sistema de integración familiar. En el caso del norte de la muy romanizada Tarraconense, sus nobles godos se refugiaron más allá de los Pirineos y entraron en contacto con los poderes francos de la Galia del sur.
Para la óptica musulmana, lo importante era controlar los pasos hacia el norte franco por la costa catalana y los valles vascos. Su aspiración era dominar la parte sur de la Galia. La mayoría de los nobles godos supervivientes estaban con ellos y mantenían la influencia social en tierras y ciudades. La cornisa cantábrica quedaba lejos del paso por el Bidasoa y era despreciable porque solo llevaba a un mar oscuro y agitado. No iba a ninguna parte. El interés musulmán era adentrarse en las ricas tierras de la Aquitania y de la Galia romana. Y eso es lo que hicieron. Hacia el 722 llegaron a Burdeos. Buscaban el mítico tesoro de la iglesia de San Martín de Tours. Solo en el 732 fueron detenidos en Poitiers, por una alianza de aquitanos y francos, en una batalla en la que las fuentes hispanas hablan de un enfrentamiento entre «europenses» y semitas.
Las crónicas musulmanas confirman que sus autoridades se habían hecho con Álava y Pamplona hacia el 738, y reconocen que «no quedaba una alquería sin conquistar, excepto la Peña». Todavía nos dicen que allí seguía «Pelayo, con trescientos hombres», un poder del que se confiesa que «no pueden hacer gran cosa». A las autoridades musulmanas se les presentaba el mismo problema que ya había tenido Octavio César Augusto siete siglos antes, o Rodrigo, siete años atrás; pero ahora aquellos dirigentes tribales podían reunirse en concilium, una forma más abierta de organización. En todo caso, esos hombres no eran hispani. Para los andalusíes y para los astures, este gentilicio se reservaba para los mozárabes. Sin embargo, en ese concilium se acogía a esos hispani, vinieran de donde vinieran. Esta novedad fue suficiente y resultó formidable. Alentó la emigración, aumentó el número de refugiados y atrajo a gente al pequeño núcleo de las cuevas norteñas.
REBELIONES FISCALES
Antes del año 740 el poder islámico sobre la Península era pleno. Y sin embargo, el nuevo califa Hisham (724-743) daba muestras de debilidad. La rebelión bereber del norte de África fue la consecuencia. Todas las tribus bereberes se alzaron. Estos sucesos iban a tener su influencia en la tierra hispana, pues el malestar fiscal de los bereberes que habían pasado a Hispania era intenso. La debilidad fue aprovechada por los grupos cristianos. Es sabido que el núcleo astur se expandió hacia levante con pactos familiares con el duque Pedro de Cantabria. Los dos linajes condales se unificaron. El hijo de Pedro, Alfonso I, casará con la hija de Pelayo, Ermesinda, respetando la filiación femenina. De estos acuerdos familiares surgió una estructura aristocrática con capacidad de mando sobre aquellas tierras. De los acuerdos con los astures debió de seguirse una mayor cristianización y se sabe que Fávila, sucesor de Pelayo, construyó un templo a la Santa Cruz en Cangas de Onís. Así se identificó el símbolo que permitía reconocer al grupo humano que surgió de aquellos pactos de linajes, pues una cruz era fácil de implantar en los puentes, en los caminos, para dar a conocer que una tierra ajena al islam se iniciaba en ese umbral.
La expansión no fue solo hacia el oriente cántabro. También se dio hacia occidente. Una nieta de Pelayo, Adosinda, casó con Silo, un caudillo de los pésicos, pueblos que habitaban entre el Navia y el Nalón y que llegaban a la frontera entre Asturias y Galicia. Los linajes godos y sus herederos se mostraron así como unos mediadores operativos. Dos núcleos de poder comenzaron a forjarse, uno en Cangas de Onís y otro hacia occidente, en Pravia. Los rudos dirigentes sabían lo suficiente para acumular gente hispana hacia levante. Se trataba de poblar los alrededores de los pasos hacia Francia, desde Pamplona hasta Guipúzcoa. Estos pasos eran frecuentados por los musulmanes que aspiraban a controlarlos. A lo más oriental que llegaron los cristianos fue a Álava, donde otro nieto de Pelayo, Fruela, casó con Munia. De este matrimonio nacería Alfonso II. El caso es que en parte de Álava, Cantabria, Asturias y el oriente gallego se estaba forjando un sistema de intercambio familiar que trababa un tejido de élites descendientes de godos y de aristocracias tribales. Era una base estrecha, pero apegada a la tierra, firme y con raíces.
Este proceso expansivo significaba acuerdos y desacuerdos. Ni los gallegos ni los vascones entraron con fuerza en este sistema de relaciones familiares. Los primeros eran vistos como hostiles a los astures. Los segundos tenían un sistema familiar demasiado cerrado como para permitir aquellos matrimonios mixtos con linajes godos. Eso aisló todavía más a los vascones. Por eso, la política de poblaciones consistió en llevar gente hacia esa tierra oriental. Alfonso I (693-757) trasladó a muchos hispani de la franja del norte del Duero hacia los valles de Liébana, Trasmiera, Sopuerta, la Bardulia y Álava. Todavía el Poema de Fernán González habla de que «eran en poca tierra muchos omnes juntados». Todos buscaban de forma ansiosa la conexión con las tierras que servían de paso natural con la actual Francia. Nadie quería quedarse en una península aislada. El poder astur, así, se acreditaba sobre todo en una política de poblaciones a las que protegía bajo el símbolo de la cruz, frente a los núcleos tribales vascones y los musulmanes.
Todo esto fue posible por la debilidad del poder musulmán. El problema principal que había surgido era el malestar bereber. Dado el escaso beneficio de la incursión, muchos bereberes cruzaron de nuevo el Estrecho y marcharon a sus lugares de origen. Otros se organizaron y demandaron mejoras. Aprovechando la campaña califal contra Sicilia, se conjuraron y rebelaron hacia el 741. Cuando un destacamento sirio los venció en el río Guazalete, cerca de Toledo, fueron exterminados sin piedad. Las crucifixiones humillantes se extendieron por doquier. Las tierras asignadas a los bereberes, la zona de Galicia y la situada entre las cordilleras norteñas y el Duero, quedaron mermadas de población. La emigración hacia el norte intensificó los desplazamientos hacia los valles cántabros. Así se forjó eso que se ha llamado «el desierto del Duero», unas tierras casi despobladas donde se mostraría la productividad histórica de los vacíos.
La consecuencia fue que el norte del Duero comenzó a ser repoblado por comunidades de eremitas organizados en monasterios, con un gobierno autoelegido y con fuerte capacidad de integración familiar, que mantuvieron las formas canónicas visigodas. Estas gentes no estaban sometidas a fiscalidad. Liberadas de las formas de señorío hispanogodo, carecían de ordenación política y se sumieron en la ruralización. Dispersarse fue la manera de evitar el control musulmán y de habitar las tierras desde Astorga hasta Burgos, que se entregaron a su propio dinamismo histórico. La población no desapareció del norte del Duero pero se ruralizó.