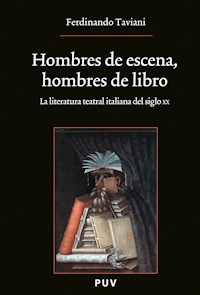
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Oberta
- Sprache: Spanisch
Este libro ofrece una visión del teatro italiano del siglo XX, de sus mejores textos y de sus espectáculos, con una abundantísima y rigurosa información, que comprende casi una guía de autores y obras. El autor opera una selección exigente y la expone vinculándola a una teoría interpretativa global, que le permite plantear con originalidad un horizonte articulado del conjunto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto: Ferdinando Taviani, 2010
© De la traducción y edición: Juan Carlos de Miguel y Canuto, 2010
© De esta edición: Universitat de València, 2010
Coordinación editorial: Maite Simón
Maquetación: Inmaculada Mesa
Cubierta:
Ilustración: Giuseppe Arcimboldo, El bibliotecario, c. 1566
Museo Skoklosters Slott, Suecia
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Communico C.B.
ISBN: 978-84-370-7622-5
Depósito legal: V-4-2010
ePub: Publidisa
Al profesor
Claudio Meldolesi
(Roma, 1942-Bolonia, 2009),
in memoriam
PRÓLOGO
El autor al editor y traductor, con ocasión de la edición española
Querido Juan Carlos:
Los lectores juzgarán si este libro merece verdaderamente los elogios de tu Exordio. Personalmente te estoy agradecido por haberlo elegido para traducirlo, por tu competencia y por la calidad del resultado. Te doy las gracias, por último, por la paciencia con la que has soportado mis retrasos.
Después de su primera edición, en Italia el libro se ha vuelto a publicar varias veces. Pero no lo he actualizado. Actualizarlo habría significado escribirlo de nuevo. Ahora, mirándolo con algunos años de distancia, me parece que habla tanto por sus silencios, por lo menos, como por sus palabras. Alterar este equilibrio (en el cual no había pensado cuando lo escribí) significaría traicionarlo. En las breves conversaciones que tú y yo hemos mantenido, hemos estado de acuerdo en este punto. Lo que me ha hecho entender que dejar el libro en tus manos era la solución justa y feliz.
Este libro no lo escribí por mi propia voluntad sino por obligación. Una obligación moral. Por el respeto y la estima hacia mí de una persona: Francesco Schino, que dirigía la Redacción de Programas Multimedia y Educativos de la Enciclopedia Italiana. Había creado una revista, en la que yo colaboraba, titulada Lettera dall’Italia. La revista estaba dedicada a los Institutos italianos en el exterior, pero lentamente fue apreciada también en casa. Después de un viaje a Argentina, ideó un proyecto para dotar a las escuelas italianas de aquel país de materiales didácticos actualizados,
«pero –decía– no quiero los trillados resúmenes escolares». Me pidió que me ocupara de la sección de teatro. Quería que estuviese centrada en la literatura dramática del siglo XX. Yo tenía ganas de dedicarme a asuntos muy distintos. Sin embargo, no fui capaz de negarme. Más tarde puso en marcha una «Enciclopedia del cuerpo», que en realidad habría tratado sobre los fundamentos de las distintas ramas del saber, incluidas las artísticas y espirituales. Pero esta obra, habiéndola ya empezado, no se la dejaron hacer. En el Istituto dell’Enciclopedia Italiana prevalecieron las tendencias académicas tradicionales. Quisiera que uno de los primeros ejemplares de tu traducción se le enviase a Francesco Schino. Os mandaré su dirección.
Este libro, pues, hubiera podido titularse «La literatura teatral italiana del siglo XX contada a los argentinos». Después, un editor pensó que se le podría contar también a los italianos. Y ahora se cuenta en España. Y podría titularse: «El ejemplo italiano». Ejemplo ¿de qué?
El corazón de este libro, su verdadero argumento –que no estoy seguro de haber hecho visible con la debida claridad– es la exigencia de concebir de manera menos rígida de como suele hacerse el vínculo entre artesanía literaria y artesanía escénica. La rigidez del modo tradicional de pensar esta relación deriva de un vínculo fuerte, que tiene el peso de una auténtica impronta cultural. En los siglos XV y XVI, en el período en el que tomó fuerza lo que denominamos la «cultura teatral moderna», los libros que venían de los antiguos y que –en consecuencia– había que interpretar, entraron en contacto con las prácticas performativas, después de que durante siglos los unos y las otras hubiesen vivido en orillas separadas, en una casi completa ausencia de relaciones. Jorge Luis Borges ha resumido esta irremediable separación en un relato en el que aparece Averroes, al final del siglo XII, dedicado a traducir la Poética de Aristóteles, incapaz de imaginar de qué hablaba, en la práctica, el antiguo filósofo cuando se refería a la tragedia, la tragōidia. Es un relato refinado y paradójico, pero basta leer cómo de hecho Averroes tradujo aquel texto, todavía hoy considerado fundamental para el teatro, para constatar que en él de la Poetica no queda nada más que la corteza argumentativa. No porque Averroes conociese poco el griego o el pensamiento del antiguo filósofo, sino, en todo caso, por lo contrario: la lógica del pensamiento le resultaba clara, pero aquello a lo que Aristóteles la aplicaba era totalmente ajeno a la experiencia del traductor. Incluso para Dante, un siglo más tarde, la «tragedia» no tenía nada que ver con lo que nosotros llamamos «teatro».
Sin embargo, cuando los antiguos libros griegos y romanos empezaron a ser leídos en relación con las prácticas escénicas, como guía y como fuente de inspiración, el vínculo entre teatro y libro se hizo muy fuerte, hasta el punto de llegar a concebirlo como indisoluble. Talmente indisoluble que, en adelante, la presencia de la literatura en las prácticas del teatro se vio como una necesidad y la relación entre texto literario y escena fue concebida como si esta última fuese la traducción, la ilustración, la transcripción o la transposición crítica de un texto. O bien, se vio como una lucha cuerpo a cuerpo entre lo que está pre-escrito y lo que en escena debe ocurrir como si estuviese ocurriendo por primera vez.
Con todos los matices necesarios entre la simbiosis y la impaciencia, se desarrolló una relación que, más que a una colaboración entre artes, se parece a las distintas escenas de un matrimonio: el matrimonio del libro y de la escena. En el caso del teatro, de hecho, parece imposible plantear la relación en los términos de una simple comparación (como cuando se dice: literatura y cine, literatura y música, literatura y artes figurativas). Muchos, cuando salen del teatro, al acabar el espectáculo, la primera pregunta que se hacen es: ¿la representación era o no fiel al texto escrito? Pero, ¿por qué? Si hubiese sido infiel, ¿hubiera querido decir que era por esto, en cuanto representación, menos eficaz, menos hermosa? ¿La representación es tal vez una esposa burguesa del siglo XIX? ¿Pierde quizá el honor?
Detrás de este modo de pensar –el problema de la fidelidad– hay de hecho otro: el valor (el honor) de hacer teatro deriva de su puesta al servicio de la obra literaria. Lo que hacen los actores (y el director), lo que añaden, pertenece al horizonte de lo superfluo.
Cuando se publicó la primera edición de este libro, en Italia, en 1995, algunos lectores, tal vez un poco demasiado académicos, encontraron desproporcionada la importancia concedida a Dario Fo y, más en general, la propuesta de un «canon del siglo XX» del que formaban parte tres actores-autores (Viviani y De Filippo, junto a Fo). También de Pirandello el libro subrayaba la pertenencia al «país del teatro», en vez de imaginarlo inclinado sobre su mesa, ajeno a la vida de las tablas (una imagen que ha prevalecido hasta hace pocos decenios, y a la que hoy se le ha dado completamente la vuelta, sobre todo después del gran trabajo de indagación efectuado por Alessandro d’Amico para su prestigiosa edición de todo el teatro de Pirandello en la colección «I Meridiani», del editor Mondadori).
Sin embargo, se acogió más favorablemente la idea de tomar en consideración el «espacio literario del teatro» junto a la tradicional y rígida noción de «literatura dramática».
En 1997, Dario Fo recibió el Premio Nobel de literatura. Fue una gran satisfacción, para mí, responder a las críticas con un simple: «¿Habéis visto?». Una satisfacción, no obstante, más que nada imaginaria. Porque en muchos ambientes literarios y académicos italianos, el ascenso de Fo al Nobel tuvo el efecto de un bofetón. Decían: «Es un bufón genial, acaso un moderno juglar, ¿pero qué tiene que ver con la literatura?». Y añadían: «Las obras de Fo tienen sentido sólo cuando él las interpreta. No están hechas para ser leídas». Y, sin embargo, estaban hechas también para ser leídas. En todo el mundo, en efecto, se traducían, se publicaban, se leían y se releían. ¿Cuándo, pues, una obra pertenece a la literatura y quién lo decide?
Pero, sobre todo, deberíamos preguntarnos de qué está compuesto ese auténtico émbolo que bloquea el pensamiento ante el simplísimo caso de una manufactura, un tejido (el sustantivo texto es un derivado del verbo tejer) compuesto en modo tal que funciona en dos direcciones distintas, ya sea como soporte de los espectáculos, ya sea como una obra para ser leída.
A veces se escuchan afirmaciones involuntariamente ridículas, pronunciadas con la máxima seriedad por literatos y críticos muy serios. Por ejemplo: en una importante colección de clásicos de la literatura, con todos los necesarios aparatos críticos, se publica el teatro completo de Eduardo De Filippo. Algunos finos literatos proclaman: «Sí, pero no es verdadera literatura». Y eso, ¿por qué? «Porque estos textos eran extraordinarios cuando los recitaba su autor». Es obvio que Napoli milionaria, interpretada por Eduardo era mucho más que buena literatura: era una inolvidable obra maestra escénica. Nada permite deducir de ello que no sea también buena literatura. No os gusta, de acuerdo, pues entonces deberíais criticarla como se hace con cualquier manufactura literaria. No sólo porque los espectáculos eran excelentes. El mismo paralogismo se usaba contra las grandes obras literarias compuestas por Molière, cuando él todavía vivía. Algunos literatos con las gafas bien plantadas sobre la nariz, decían: «¡Oh, pero hay que verlas, estas comedias, interpretadas por Molière en persona! ¡Cuando las leemos son otra cosa!». Ciertamente: otra cosa. Pero no literatura ilegítima.
Algunas reacciones descompuestas, arrogantes, al «bofetón» del Nobel a Dario Fo aparecieron en la prensa, pero no eran nada comparadas con la cólera y el escándalo que ciertos eminentes escritores y estudiosos manifestaban en conversaciones privadas. Y que todavía manifiestan, cuando el discurso recae sobre este punto. ¿Qué era (qué es)? ¿Celos? Sin duda. ¿Era orgullo herido? Sí, porque, habiendo sido consultada discretamente por la comisión del Nobel, la Accademia dei Lincei (lo más parecido que hay, en Italia, a la famosa Académie Française) había señalado el nombre de un poeta italiano de valor, un poeta «correcto», el cual se esperaba el gran premio como coronación de una muy noble carrera. Los representantes del establishment literario casi se lo habían garantizado. La involuntaria burla la urdieron ellos, en buena fe. Pero fue él quien pagó, el provecto poeta amargamente desilusionado. Peor que la mala fe está sólo la buena fe.
Pero hubo también mucha mala fe intelectual: la voluntad de defender una antigua y cómoda miopía. Mantener firmes sobre la nariz las gafas que hacen ver el valor del teatro sólo cuando éste coincide con los valores de una literatura que puede prescindir del escenario. Que esto es un contrasentido lo entienden todos. Pero reconocer que lo entienden crearía muchos problemas de método y de gusto al trabajo ordinario de los críticos y de los especialistas de las literaturas. En las historia literarias italianas, incluso Carlo Gozzi sigue siendo considerado hasta casi hoy en día un autor «menor», a pesar de su peso y de su presencia en la cultura europea.
Con la distancia del tiempo, me doy cuenta de que este libro intentaba aproximarse a un problema de método que está todavía bien lejos de su resolución. El problema no es sólo rescatar la historia del teatro de la identificación con la literatura dramática, sino encontrar el modo de atraer a esta última fuera del recinto de las convenciones exclusivamente literarias. Aprendiendo de una vez a darle la vuelta al problema, que no es (solamente) el del paso del libro a la escena, sino (sobre todo) el del paso de la escena al libro.
¿Es una contradicción en términos? Tal vez sí, al menos en parte. Pero de contradicciones en términos, aparentes o sustanciales, vive el pensamiento. Esta contradicción en términos es el eje de la historia del teatro italiano. Con las gafas tradicionales, ésta sufre de un complejo de inferioridad respecto a las otras grandes literaturas europeas. Y esto, por lo menos, desde el siglo XVIII en adelante. Desde Ludovico Antonio Muratori, a principios del Settecento, hasta el marqués Scipione Maffei, hasta Vittorio Alfieri y, posteriormente, hasta bien entrado el siglo XX. Se repite siempre la habitual larga queja: «Nada hay comparable, en nuestra literatura, a Corneille, Molière y Racine; nada comparable a Ibsen y Chejov –o a Feydeau. No tenemos ningún Teatro Nacional, no tenemos ninguna lengua literaria capaz de reproducir de verdad la lengua hablada», etc., hasta Moravia e infinitos otros, cercanos y lejanos en el tiempo.
Las miradas que vienen de posiciones alejadas a menudo resultan privilegiadas para ver las cosas a la luz del sentido común. Un profesor de «Italian Studies», por ejemplo, intenta individuar, observándolo desde el mundo anglosajón, el carácter de base del teatro italiano, sobre el cual está componiendo una introducción para una obra universitaria colectiva.1 Busca un elemento unificador. Y la noción de teatro «italiano» se le escapa. Para el lector anglófono, dice, se trata de adentrarse en un territorio poco familiar. No sólo –explica– porque es raro que los teatros de Londres o Nueva York pongan en escena textos del repertorio italiano, sino porque este repertorio de referencia pierde consistencia en cuanto se lo considera dentro del canon teatral de Occidente. La noción de teatro «italiano» no se reúne en torno a autores centrales comparables al peso de Shakespeare, Marlowe, de Lope de Vega o Calderón, Racine, Corneille, Molière, Schiller y Goethe, Ibsen y Strindberg, Chejov, Shaw, Bretch o Becket. Además el sistema teatral italiano se caracteriza por una especie de endémica escisión. Algunos de sus máximos autores, desde el siglo XV al XX, escribieron en lenguas regionales, que no se adhieren al canon literario común. Desde Ruzante a Goldoni, desde Viviani a Eduardo De Filippo. Incluso el repertorio pirandelliano se caracteriza por una significativa sección en lengua siciliana, y en su conjunto ha sido definido con autoridad, por Antonio Gramsci, como «lugareño»: no porque sea un teatro provincial, sino porque tiene un aliento profundamente local y profundamente internacional, saltándose la dimensión intermedia, la estrechamente nacional.2
Al final, el profesor escocés responde así a la pregunta sobre el carácter del teatro italiano: se trata de un teatro anomalous. Y explica por qué: «Si hay una figura típica de este teatro, un representative man en el sentido de Ralph Waldo Emerson, éste no es un autor de importancia central, sino la figura extendida del actor-autor». La anomalía, en definitiva, depende del hecho de que en Italia la distancia entre la vida en el escenario y la composición literaria es muy corta, más que en cualquier otra tradición teatral. Así pues, «Hombres de escena, hombres de libro» no indica ni una conjunción ni una auténtica distinción, y ni siquiera una simple oposición, sino lo que se mueve entre los vértices de este triángulo.
Muchas de estas discusiones están ya superadas por los hechos, y –yo diría– por el inicio de una mentalidad que se extiende. En el paso entre el siglo XX y el XXI, los confines entre literatura oral, literatura escrita y acción escénica resultan líneas cada vez más imaginarias en la geografía de los territorios artísticos y culturales. Una misma obra puede pasar desde el teatro a la radio, a la televisión, al libro y al DVD. Puede pasar sin saltos desde la literatura oral al espectáculo y desde el espectáculo a la obra literaria. Una región completa del teatro italiano de nuestros días recibe el nombre global de «Teatro de narración». A ella pertenecen artistas eminentes y muy distintos. Mencionaré sólo tres ejemplos:3
Marco Paolini (nacido en 1956), autor del Racconto del Vajont, una catástrofe nacional que él narra a los espectadores alternando comicidad y sentido trágico, con una cantidad de documentos digna de una indagación histórica de primer orden y una tensión política y civil que en el teatro «normal» parece que ya no existe con la misma fuerza. La ha interpretado, él solo en el escenario, a partir del 1993-94, en lugares no teatrales, en la que se puede denominar la amplia región subterránea de los teatros libres. Hasta que emergió, en 1997, en una cadena de la televisión nacional. Una valiente y larga velada televisiva que acumuló consensos imprevistos, un número altísimo de espectadores, tan alto que llegó a constituir un «caso», que provocó amplios debates (entre otras cosas, Paolini tuvo la fuerza de imponer la ausencia de cualquier interrupción publicitaria). Todavía hoy se cita como ejemplo por quienes mantienen que no es verdad que la televisión esté obligada a ser mediocre para poder ser popular. El texto, acompañado de documentos, ha sido publicado varias veces, con y sin el acompañamiento del correspondiente DVD.
Ascanio Celestini (nacido en 1972), narrador cómico, onírico, político y autor de textos literarios populares y muy refinados (Fabbrica, 2002; Scemo di guerra, 2004), capaz de hacer evidente incluso la lucha de clases en años que parecen engañarse y engañar con que ésta pertenece sólo al pasado. Él atraviesa, igualmente sin esfuerzo, los confines entre el teatro, el cine, la televisión y el libro. Parece esconder siempre una sonrisa bajo su barbita de hijo sabio del extrarradio romano. Como si viniera desde muy lejos y fuese por ello capaz de desenmascarar las hipocresías del presente, sin tener necesidad ni tan siquiera de usar palabras altisonantes. Nunca es polémico. Está siempre lejos del pensamiento de los más. Profeta de un rarísimo, revolucionario, sentido común.
Mimmo Cuticchio, el menos joven de los tres, nacido en 1948, es el que ha efectuado el viaje más largo. Nació en el corazón de la tradición popular siciliana del teatro de las marionetas (Pupi) y de los contadores de historias. La ha puesto en contacto con las inquietudes de los teatros libres y «experimentales». Actor de una potencia casi única, capaz de encarnar él solo la idea misma del Gran Teatro, ha traspasado el recinto del folclore, del teatro para turistas o para niños y del teatro popular petrificado. Construye tramas y dramaturgias en las que la soledad del artista se asocia con la imagen de un artesano titiritero que dialoga con sus criaturas. Puede ocupar tranquilamente las plazas, los teatros, los auditorios musicales, la radio y la televisión y es un maestro de dramaturgia que no tiene demasiada necesidad de escribir.
He puesto sólo tres ejemplos porque no se trata de actualizar el libro, aparecido por vez primera hace quince años. Se trata, si acaso, de indicar los puntos de partida de un libro completamente distinto para el cual la diferencia, la alianza y el conflicto entre hombres de escena y hombres de libro deja de ser interesante e incluso de ser pertinente.
En vez de usar dos palabras, «actor y autor», hay quien usa ya una sola actautor, como queriendo decir que el confín no sirve ya para pensar. Ni siquiera para pensar de manera cómoda y equivocada. Algo así como en aquel filme de Chaplin titulado The Adventurer, mediometraje de 1917, en el que, al final, el protagonista se va libre por su camino, visto de espaldas, con su paso característico de oca, sin darse cuenta de que está poniendo los pies a una parte y a otra de una línea blanca: en una parte está EE.UU. y en la otra México. De cómico en este final feliz no hay nada: ni la situación, ni el peculiar caminar del protagonista. Lo que hace reír es sólo la existencia de la línea de confín.
Ahora, querido Juan Carlos, tendrás que traducir también estas páginas. Supongo que no te será difícil. Son pensamientos corrientes.
Un saludo agradecido y afectuoso.
FERDINANDO TAVIANI
Vànvera, agosto de 2009
1. Joseph Farrell: «In search of Italian Theatre», en J. Farrell y P. Puppa (eds.): A History of Italian Theatre, Cambridge University Press, 2006, pp. 1-5.
2. He desarrollado este tema en «La minaccia d’una fama divaricata», ensayo de introducción al volumen Saggi e interventi de las Opere di Luigi Pirandello, Milán, Mondadori (I Meridiani), 2006, pp. XI-CXVIII.
3. Se ocupan de esta zona (y son expresión de esta mentalidad) sobre todo dos importantes, y muy bien informadas, revistas italianas: Prove di Drammaturgia – Rivista di inchieste teatrali (dirigida por Claudio Meldolesi y Gerardo Guccini, editada por el CIMES de Bolonia), y Teatri della diversità (dirigida por Emilio Pozzi y Vito Minoia, <www.teatridellediversita.it>).
EXORDIO
El libro que el lector tiene en sus manos es un pequeño tesoro. El original italiano fue publicado por vez primera en Bolonia en 1995 y su autor, Ferdinando Taviani, encarna el destilado actual más granado de la rica tradición italiana de estudios teatrales, además de ser un representante insigne de una fecunda generación de estudiosos e investigadores.1
Este volumen cubre con autoridad y prestigio un vacío en la bibliografía en lengua española, el de una historia global del teatro italiano del siglo XX. Y lo hace de manera muy clara y completa, dentro de unas dimensiones factibles y con un enfoque especial, personalísimo. Es un fruto maduro aportado por quien está en la culminación de un espléndido recorrido profesional.
Ferdinando Taviani (La Spezia, 1942) es profesor de Historia del teatro y del espectáculo en la Università dell’Aquila –localidad no muy distante de Roma–. Su trayectoria de estudio y sus publicaciones alcanzan campos e intereses dispares, pero anudados por hilos comunes. Desde hace muchos años está muy vinculado al Odin Teatret de Eugenio Barba y al ISTA (International School of Theatre Antropology), así como a la revista universitaria Teatro e Storia (1986-).2 Bien conocidas son sus aportaciones al estudio de la Comedia del arte –que incluye los volúmenes La fascinazione del teatro (...), Roma, 1969, e Il segreto della Commedia dell’Arte, Florencia, 1986 (este último en colaboración con M. Schino), ambos reeditados, el segundo de nuevo en el 2007–. Se ha ocupado en varios libros del teatro italiano del siglo XIX y de la cultura de los actores, y ha participado en la edición del teatro completo de Pirandello dentro de la prestigiosa colección «I Meridiani» de la editorial Mondadori. Es un seguidor minucioso del teatro de investigación contemporáneo; sus ensayos y artículos, que aparecen con regularidad en las mejores revistas especializadas, se cuentan por decenas.3
Las incursiones en la historia y crítica del teatro de Taviani suelen ir acompañadas de una rigurosa revisión metodológica y de ambiciosas calas teóricas sobre las materias que trata, como se comprueba también en este libro, sobre todo en las primeras secciones. El que un estudioso orientado al espectáculo y no a la dramaturgia o literatura teatral publicara esta Introducción a la literatura teatral sorprendió a los especialistas.4 Sin embargo, una lectura detenida revela cómo esta obra tiene una vocación sincrética y una voluntad conciliadora de ambas orientaciones, que se visualiza ya desde el propio título. Pocas personas pueden, con la maestría del autor, aunar una información amplia de dramaturgia italiana del siglo XX con otra, complementaria, más específicamente teatral y espectacular. Este libro tiende un puente entre los estudios literario-dramatúrgicos y los estudios del espectáculo, y está escrito desde una perspectiva superadora de metodologías excluyentes y de antiguas querellas académicas. Quien sale ganando, sin duda, es el lector.
Las reflexiones teóricas y metodológicas del texto, recién apuntadas, constituyen una rica arquitectura intelectual, en la que se alternan las interpretaciones de fundamento prevalentemente material con la construcción de imágenes y la evocación de estampas que proporcionan un acceso intuitivo al conocimiento, junto con observaciones de índole más idealista. Un ramillete de tesis forma el armazón intelectual sobre el teatro italiano del siglo XX y actúa de hilo conductor del extenso panorama expuesto (los logros históricamente desperdiciados; teatro en lengua/teatro en dialecto; los autores-actores; la desarmonía dramaturgos/teatrantes –aludida en el título–; la dicotomía teatro de arte o investigación/teatro popular-comercial, etc.). Conceptualmente se articula a través de una serie de nociones y distinciones –propias y ajenas– bien explicadas, que no llegan a ser nunca una nomenclatura esotérica. Todo ello completa y redondea el volumen, dotándolo de un perfil audaz que puede ser incluso polémico.
Taviani efectúa un recorrido personal, rastreando, seleccionando y relatando lo más interesante del proteico teatro italiano del siglo XX, que comprende mucho más de las pocas grandes figuras conocidas en el exterior (Pirandello, De Filippo, Fo...). Su enfoque es variado, multiforme. Siempre va al corazón de los asuntos, pintando con pocas pinceladas esenciales el cuadro de conjunto, las líneas maestras de un panorama. Proporciona el contexto imprescindible para poder entender y disfrutar más de muchísimas obras de teatro italiano del siglo XX, sus razones profundas, sus dependencias, su significado histórico, su valor. El texto contiene una alta divulgación de los contenidos de las principales obras –coloreados con maestría– y de los esquemas operativos del espectáculo teatral italiano de la época. Dramaturgos, actores, directores, programadores...
Es un libro de ida y vuelta, para releer y redescubrir, para consultar el capítulo que necesitemos refrescar en cada ocasión, pues es un excelente punto de partida para una profundización posterior y, en algunos casos, es una profundización de alto nivel en sí misma. Sorprenderán relámpagos de inteligencia, intuiciones felices y secretos escondidos entre las líneas dedicadas a figuras menores o a asuntos de índole ajena, o en las notas. Por otra parte, pese a ser un libro de historia del teatro, no faltan en él esbozos de teoría, de crítica, de sociología, de historia cultural, libresca y cívica italiana; en definitiva, de interpretación cultural y antropológica. Taviani nos vuelve conscientes de principios y mecanismos que obran en el universo del teatro: los tenemos ante nuestros ojos, nos parecen casi obvios y, sin embargo, antes de leerlos nos pasaban desapercibidos.
Más que un tratado o manual estamos ante un ensayo apasionado. Exento de las constricciones que impondrían esos moldes de género, el autor explica, con suma libertad y sencillez, casi con informalidad, sus interpretaciones, a menudo muy personales, introduciendo por la puerta chica problemas enjundiosos, complejos, que de esta manera quedan abordados con notable lucidez. Toca al lector valorar todo el acervo hermenéutico.
Parangona, cuando es el caso, el teatro italiano con su homólogo europeo. Aprovecha lo mejor de la crítica teatral italiana y nos guía con cuidado en sus sutiles notas a pie de página –restringidas, sorprendentes, informadísimas–, descubriéndonos lo más selecto, a veces casi secreto, de la cosecha de sus colegas, sus mejores caldos. Da cuenta de las obras dramáticas más relevantes del Novecento italiano y propone una lectura. Un tratamiento extenso y muy rico de matices lo disfruta Pirandello; es casi un estudio monográfico; en él, como en otros casos, se da una sapiente integración de datos biográficos y de testimonios del acontecer teatral en la interpretación de conjunto de su obra.
En virtud de la especial consideración de lo que Taviani denomina el «espacio literario» del teatro, entre los hombres de libro, incluye en apartados específicos un reconocimiento –y un tratamiento– de los paradigmas mayores de la historia y crítica teatral italiana del siglo XX (en la que destacan monumentos como la Enciclopedia dello Spettacolo). Esto confiere un valor añadido a la obra, que se configura así también como una excelente guía iniciática de la bibliografía crítica italiana sobre la materia que ella misma trata.5
Ahora comienza la aventura del lector.
J. C. M. C. Valencia, octubre del 2008
* * *
Esta edición mantiene las marcas gráficas, tales como mayúsculas, cursivas, comillas, guiones, etc., según los ha dispuesto su autor en el texto original italiano, incluso cuando se apartan del uso común actual en las ediciones españolas.
Para una mayor comodidad de la consulta se ha completado considerablemente el índice general del original (que comprende sólo los epígrafes que ahora constan precedidos por un único numeral). Se advierte, no obstante, de que el texto, al tener la consistencia que se ha explicado, se ramifica por numerosos meandros y, además, posee un discurrir Guadiana, por lo que no ha sido posible reflejar todos los distintos asuntos tratados o citados, y ciertos temas y autores reaparecen en distintos lugares igualmente no indexados. Se recomienda, pues, acudir también, en su caso, al índice de nombres.
Agradezco la ayuda prestada en la supervisión del texto a Ana M.ª Canuto, Anna Giordano, Cesáreo Calvo y Concepción Miñana.
1. A algunos de ellos he aludido en «La teatrología italiana ante el nuevo milenio: artífices, medios y documentos», en V. González Martín (ed.): La filología italiana ante el nuevo milenio [Actas del X Congreso Nacional de Italianistas. Universidad de Salamanca, 7-9 de noviembre de 2002]. Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2003, pp. 133-155.
2. Que cuenta con una interesante página web (<www.teatroestoria.it>).
3. Algunos pueden leerse ahora en <http://www.teatroestoria.it/Pubblico/Pagine/ZOffNomi.asp?Key=Taviani (en lengua italiana).
4. Puede verse la amplia reseña de A. Barsotti que sintetiza, elogiosamente, las paradojas y los vuelcos metodológicos contenidos en el texto. Está publicada en la revista italiana Ariel 1, 1996, pp. 255-259.
5. Tras la publicación del libro que ahora el lector se apresta a leer, no han surgido en Italia –ni fuera– muchas más obras con este alcance global, no obstante se pueden señalar dos: Ariani, Marco y Giorgio Taffon: Scritture per la scena. La letteratura drammatica del Novecento italiano, Roma, Carocci, 2001, y Paolo Puppa: Il teatro dei testi. La drammaturgia italiana del Novecento, Turín, utet, 2003.
Capítulo 1
MEMORIAS RIVALES
Hablaremos casi exclusivamente de literatura teatral, un fragmento del conjunto «teatro». Hablaremos sobre todo de Italia, especialmente del siglo XX, pero con un discurso que a menudo será deshilachado. No porque nos guste la confusión, sino por amor a la precisión –o al Desorden–, que es lo mismo.
Si la ausencia de ambiciones no fuese perniciosa, este libro declararía desde su primera línea no tenerlas. Es un relato. Y a veces debe relatar de manera rápida. Por lo que quienes quisieran apostar contra él, buscando la laguna de algún personaje importante en el índice de nombres, pueden ahorrarse el esfuerzo: ya han ganado.
Pero dado que relata una porción del teatro del siglo XX –no la más significativa, sino una de las más desequilibradas–, necesita algún marco y algunas preguntas.
En el siglo XX el arte teatral conquista para sí un puesto de alta cultura a través de su independencia de la literatura. Mientras, rodeados de espectáculos grabados y retransmitidos por televisión, los teatros se transforman velozmente en un espectáculo marginal. Se trata de una metamorfosis que los eleva a la categoría de excepción (no: los reduce a una excepción, como muchos han pensado y piensan). Los teatros pierden el vasto mercado del entretenimiento y, en consecuencia, mayoritariamente, la posibilidad misma de una autonomía económica. Viven como entretenimiento de elite, bien cultural protegido o bien de frontera, y crecen en valor en tanto que «espectáculo viviente», apreciados precisamente por su ser arcaico, que los hace distintos de la norma del espectáculo actual, fílmico y televisivo.
El desnivel de nuestro tiempo entre prestigio cultural y valor marginal no es una crisis: crea energía potencial. Si ésta se transmuta en acción, empuja el valor del teatro bastante más allá de los límites que parecían haber sido asignados por una historia secular; pero si no es coherentemente explotada, el potencial ignorado u ocioso corroe los teatros desde dentro, se transmuta en autoindulgencia y determina esa degradación en la cual gran parte del teatro habitual ha engordado y sufrido en los últimos decenios del siglo.
Igualmente tensa entre dos polos muy lejanos es la condición de la literatura en el teatro.
La ideología teatral mayoritaria al principio del siglo XX ve todavía el texto dramático como un hecho sobre todo literario y la práctica de la representación como una sierva efímera de la literatura. A finales del siglo –después de los profundos cambios habidos, ligados a la dirección escénica y a la práctica de la «escritura escénica», por la renovada situación del teatro en la sociedad del espectáculo–, se ha entregado al futuro una idea de texto dramático cuyo estatuto no es muy distinto del de la dramaturgia cinematográfica (la cual, normalmente, es poco menos que ignorada por la institución literaria y sistemáticamente excluida en sus historias).
En el plano de las charlas profesorales y periodísticas, sin embargo, es precisamente en el siglo XX, y con particular vigor en Italia, cuando se desarrolla la muy extraña idea según la cual la esencia del arte teatral consistiría en dar vida a –o llevar a la escena– la palabra del poeta. Idea a la cual se asocia un ramillete de ideas igualmente incongruentes: que un texto literario dramático vive sólo cuando es representado; que en él está de algún modo contenida la semilla de la puesta en escena; que literariamente no tiene consistencia autónoma; o que, al contrario, sea pura literatura, mientras que el teatro es sólo puesta en escena y espectáculo; o que, en cambio, el texto literario dramático sea más semejante a una partitura que a un opus acabado, una partitura hecha para la ejecución, similar por la forma a una partitura musical, pero llena de vacíos y vaga en la codificación.
Pues bien, mientras algunos, con pedantería, batallan con ahínco en la descripción de tales inexistentes naturalezas exclusivas del texto dramático, los textos teatrales, de hecho, continúan siendo publicados y leídos tanto como las novelas o las recopilaciones de poesía; los espectáculos teatrales continúan componiéndose a veces sin referencia alguna a textos literarios dramáticos y otras veces con referencias que tienen tan sólo la finalidad de alejarse del punto de partida.
Los pedantes, entonces, imaginan que existen dos teatros posibles: un teatro de palabra y un teatro del cuerpo o del gesto. Y llegados a este punto su mundo imaginario y libresco se hace tan impenetrable que, para quien tenga alguna experiencia, llega a resultar imposible entenderse.
Una vez considerado este estado de cosas, quizá un libro como éste verdaderamente no se habría debido hacer. Las discusiones contra el paradigma de don Ferrante son siempre muy complicadas.
1. EL ESPACIO LITERARIO DEL TEATRO
1.1 ¿Qué es?
Hablar del teatro italiano del siglo XX sólo desde el punto de vista de su espacio literario, ¿es un modo para volver a tratar sólo una historiografía teatral disminuida?
Ya la propia noción de espacio literario del teatro no es tan obvia como parece. No indica solamente el conjunto de los textos literarios dramáticos, sino toda la literatura que hace teatro incluso sin drama: haciendo crítica, historia, polémica, memoria y relato.
Las obras literarias teatrales pueden ser textos dramáticos o visiones.
Este último término parecerá extraño. Pero hay que darse cuenta de que algunas de las obras fundamentales del teatro del siglo XX son «teorías» que tienen tanta consistencia de obra creativa como un conjunto de textos dramáticos o de espectáculos. Algunas de estas teorías (recuérdese que tal palabra originariamente significaba visiones) no deben ser consideradas discursos sobre el teatro, sino auténticas obras de teatro. Son uno de los modos de hacer teatro.
Veamos el panorama europeo de principios del siglo XX: artistas como Craig o Artaud han dejado una huella indeleble no a través de sus propios espectáculos (poquísimos, y en el caso de Artaud tal vez mal realizados), sino a través de libros en los que hablaban de un teatro posible. Asimismo, gran parte de la influencia de Brecht deriva del teatro que él realizó en forma de «teoría», por más que Brecht haya sido un grandísimo dramaturgo y (tras la vuelta a Berlín Este, al final de la guerra) un gran director.
Las «visiones» de teatros posibles son tan eficaces como los espectáculos y los textos, y están casi siempre basadas en una reinterpretación de los teatros del pasado. Es éste un hecho especialmente significativo para Italia, que no ha tenido importantes «visionarios», sino importantes «historiadores», capaces de hacer cambiar, a través de los instrumentos propios, el modo de pensar la escena.
Hacer teatro tiene muchas posibilidades: o bien montar espectáculos, o bien escribir piezas, o imaginar y organizar escuelas o laboratorios para las artes escénicas (como han hecho casi todos los grandes maestros del siglo XX, desde Stanivslaski a Copeau, desde Mejerhold a Craig, a Grotowski, Brook, Decroux y Barba); o también reconstruir la imagen de un teatro ausente, a través de una visión profética o historiográfica.
Habrá que tener presentes estas premisas cuando a continuación concentremos nuestra atención sobre las obras dramáticas: habrá que recordar que observaremos, por razones de programa, sólo una porción del teatro, y ni siquiera la más importante en todos los casos.
En general, no hay coincidencia entre las fases de la vida de los espectáculos y las de la producción dramatúrgica. Muchas de las obras de arte teatral más significativas no se acompañan de una igualmente significativa producción de repertorios dramáticos. Nicola Savarese ha puesto el dedo sobre esta asimetría, y ha evidenciado cómo en muchas obras historiográficas sobre la cultura grecolatina, por ejemplo, ya no se habla de teatro cuando se sale del período en el que toma forma el repertorio de los textos canónicos. El repertorio en muchas culturas teatrales se produce en breve tiempo, después se repite y varía durante siglos por los actores (ocurre así para el teatro clásico ateniense, para los teatros clásicos asiáticos y, en alguna medida, para el teatro de Ópera y para el Ballet).1
A veces (como sucede, por ejemplo, con la renovación escénica del Teatro de Arte de Moscú, estrechamente ligado a la producción dramática de Anton Chejov), innovación del arte escénico e innovación dramatúrgica coinciden. Pero se trata de excepciones. En la mayor parte de los casos se asiste al surgimiento de una nueva dramaturgia en un contexto teatral inadecuado para acogerla o, viceversa, a una renovación del arte escénico que corre más deprisa que los escritores que escriben para el teatro.
Si se observa el teatro de un siglo o de un país, a menudo se descubre que el autor teatral más actual y más nacional no es ni un contemporáneo ni un compatriota. Así, por ejemplo, Shakespeare fue –en los espectáculos– el más importante autor teatral de la segunda mitad del siglo XIX italiano (no el más representado, pero sí el más representativo) y Alejandro Dumas hijo (con el abanico de sus dramas, no sólo por La dama de las Camelias) fue el más importante dramaturgo en el teatro italiano de finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX.
La vida del teatro italiano –y de cualquier otro teatro nacional, del siglo XIX en adelante– no se entiende si se la observa a través del filtro de la producción contemporánea de literatura dramática. Esto es, paradójicamente, lo que hace interesante nuestro tema, porque si la literatura dramática no representa casi nunca la vida teatral del tiempo, sin embargo, constituye a menudo un problema o una contradicción significativa.
Todavía más fuertes aparecen los límites impuestos a nuestro discurso cuando se piensa que, para muchos, hoy el hacer teatro no consiste en la práctica de poner en escena textos ya escritos (tanto si son «novedades» como si son «clásicos»), sino en la «escritura escénica», que es la elaboración del material dramatúrgico a través del proceso creativo de los actores y del director, es decir, sin escritura del texto separada de las pruebas. En estos casos, dado que no hay un texto de partida, los resultados se hacen invisibles para la historia del teatro cuando ésta se basa en la sucesión de textos teatrales.
Volvamos a la noción de espacio literario del teatro: durante mucho tiempo el campo teatral ha estado subdividido en espectáculos y literatura dramática (theatre y drama en el uso inglés), pero hoy emerge cada vez con más claridad la exigencia de corregir esta dicotomía demasiado genérica que identifica únicamente en la literatura dramática la literatura teatralmente pertinente.
El espacio literario del teatro comprende todo aquello que de la literatura revierte en el mundo de los espectáculos y que de los espectáculos refluye en la literatura. Es un lugar turbulento de objetos cambiantes que comprende, como se ha dicho, las visiones, pero también la literatura de los actores, sus memorias y autobiografías, los tratados y todo lo que a partir del teatro se convierte en relato, crónica y memoria.
El concepto de espacio literario del teatro permite subrayar la afinidad electiva entre teatro y literatura, entre espectáculo y libro, sin que por esto se transforme tal afinidad en una idea angosta que sujete el teatro sólo a la imagen de alguien que hace espectáculo poniendo en escena un texto teatral preexistente. Permite, entre otras cosas, tener en la debida cuenta aquellos casos en los que el texto dramático existe sólo a posteriori, después de la escritura escénica.
La producción de textos dramáticos constituye un caso especial (no siempre el más importante, sobre todo en el siglo XX) dentro del problema general del espacio literario del teatro.
En principio, una pieza teatral no está conectada a su puesta en escena, no está encinta de su espectáculo.
Un eslogan feminista del pasado decía: «una mujer sin hombre es como un pez sin bicicleta». Propondría aplicarlo también a las piezas teatrales: «una pieza sin puesta en escena es como un pez sin bicicleta», y también al contrario: «una puesta en escena sin pieza...». Si se me consiente, osaría incluso sospechar que para el teatro es más verdad que para la mujer y el hombre.
Estará bien librar a la literatura dramática del riesgo de una doble rigidez: la que, agazapada en cada texto literario, deriva de la superstición según la cual el «contenido profundo» estaría verdaderamente dentro de la obra y el significado sumergido sería fijo y único, el sentido estaría establecido; y una fijación específica y ulterior por la cual el vínculo entre texto y representación se vería como algo íntimo e indisoluble y no como el simple y provisional y no necesario encuentro entre literatura y espectáculo en una normal vida de relación.
Un escritor italiano muy conocido, poeta en lengua romañola, guionista cinematográfico entre los más apreciados y personales en la historia del cine de estos años (hablo de Tonino Guerra, que ha colaborado con Antonioni, Fellini, Anghelopoulos, Tarkovski y los hermanos Taviani), publicó hace unos años un texto, A Pechino fra la neve (Rímini, Maggioli, 1992), que él mismo definió no como «drama» o «comedia» sino como «una cosa teatral». Es una tendencia cada vez más extendida la de escribir pensando en el teatro o con vistas al teatro textos que, sin embargo, no siguen las reglas normales de la literatura dramática y no contienen elementos que permitan pre-ver la representación.
Los textos teatrales no pre-vistos son una de las consecuencias de esa situación típica del siglo XX, que más adelante veremos como «pérdida de equilibrio», en la cual resulta cada vez más difícil que escritores y teatrantes tengan un teatro o una idea de teatro en común.
Tal situación asimétrica y aún operativa, en la que el espacio literario del teatro tiende a ensancharse en el momento mismo en el que se pierde el orden de la relación anterior entre escenario y escritura, no se ajusta a las exigencias de una recapitulación como ésta nuestra: es una materia todavía en movimiento, todavía no bien definida históricamente que, en consecuencia, se resiste a ser ordenada en esquemas.
Por otra parte, no sería ni siquiera justo sacrificar el desorden de una cultura viva a las exigencias didácticas de esquemas impostados y claros.
1.2 La invención desaprovechada
Por más que sea un poco presuroso y recapitulador, este libro mantiene una tesis: que el teatro del siglo XX italiano es en conjunto una «invención desaprovechada» y que el desaprovechamiento deriva sobre todo de la ruptura –de origen decimonónico– entre el teatro llamado «dialectal» y el teatro llamado «en lengua».
Tal ruptura, muy potente a nivel ideológico, en un mundo que consideraba la literatura, y por ende la lengua, materia prima del teatro, se tradujo en tiempos del fascismo incluso en términos administrativos: subvencionando el teatro «dialectal» menos que el hecho «en lengua».
Algunos piensan que en las decisiones estatales sobre el teatro hay una lógica y no el mero imperio de la superstición. Pues fíjense que la «lógica» de las decisiones fascistas en materia de teatro dialectal no era muy vejatoria o, directamente, no lo era. Respondía a un presupuesto más hipócrita y «normal»: que la única función del teatro dialectal consistiese en el entretenimiento y que, en consecuencia, no valiese la pena protegerlo más allá de ciertos límites exiguos, dada su naturaleza exclusivamente comercial y de éxito.
Refrendada por la concreción de las normas administrativas, la ruptura entre teatro en lengua y teatro dialectal se convirtió en algo normal, pareció natural.
Cuando Eduardo De Filippo, a caballo entre el invierno de 1961 y la siguiente primavera, fue por primera vez a Moscú con su compañía, donde interpretó Filumena Marturano, Napoli milionaria!, Questi fantasmi, Il Sindaco del rione Sanità y la versión napolitana de Il berretto a sonagli, de Pirandello, algunos críticos y hombres de teatro, tras el éxito, le pidieron noticias sobre su modo de interpretar a Goldoni, Chejov, Ibsen y otros dramas en los cuales habría debido de destacar como actor. Les desconcertó saber que Eduardo nunca había interpretado esos dramas.
En Italia nos habríamos sorprendido de lo contrario. Habría parecido impensable que el hijo de Scarpetta conservase la tradición del padre, interpretase Miseria e nobiltà y después pasase a Tio Vania. Impensable no por razones internas del arte de aquel admirable actor, sino por la ruptura entre nosotros considerada «normal» entre teatro dialectal y teatro en lengua.
Para entender la historia hay que aprender a no aceptarla. Sobre todo la historia del teatro, que parece incluso consagrada por cuanto ha sucedido. Por ello, nos sería muy útil redescubrir algo del desconcierto de los críticos moscovitas y observar como rara, rarísima, aquella «obvia» ruptura. Ruptura que puede ser considerada como una prevaricación de las subdivisiones internas del espacio literario del teatro.
Además, en razón de aquella ruptura, pareció normal que algunos de los más hábiles y fuertes actores/jefes, personas como Raffaele Viviani o Eduardo De Filippo, que eran autores, actores, directores y organizadores, no tuviesen voz en capítulo en materia de organización del teatro italiano.
Aquí, sin embargo, entramos en otro orden de cuestiones y nos acercamos a la contraposición entre los hombres que son el teatro y aquellos que del teatro son los chupópteros y que pretenden saber cómo hay que organizarlo.
De hecho, no tuvieron voz en capítulo ni siquiera «guerreros de la muerte», como Eleonora Duse y Luigi Pirandello, ni –a pesar de sus repetidos intentos de intervención– Ermete Zacconi, el más importante, el mejor y el más valiente entre los actores/jefes del período que va desde finales del siglo XIX a la Segunda Guerra Mundial, aquellos decenios en los que se decidió la suerte del teatro italiano y se desaprovechó la diferencia interna de potencial.
Como todos los derroches, también éste tuvo entre las muchas conse-
cuencias amargas algunas fecundas. De hecho, cada desaprovechamiento crea vacío y del vacío, durante algunos decenios, al final del siglo XX, se derivó para Italia la posibilidad de ser un gran laboratorio internacional del teatro, un laboratorio no programado por nadie y casi subterráneo, mientras que el teatro acomodado caía en la degradación artística y moral, zona de ocupación en la que mangoneaban elementos de los partidos, la incompetencia ministerial y la corrupción del oficio.
Las razones por las que no tuvieron voz en capítulo Pirandello o la Duse y después Carmelo Bene o Dario Fo son evidentes: el buen sentido parece siempre paradójico e incompetente a los ojos del sentido de la mayoría.
Menos obvio es que se les haya retirado el derecho de palabra a personas como Zacconi y después como Luca Ronconi, capaces de hablar, si se lo proponen, también la lengua de los chupópteros, y hayan tenido, sin embargo, a espuertas, el derecho a intervenir, intelectuales e ideólogos óptimos organizadores como Silvio d’Amico e Paolo Grassi (bien distintos entre ellos: el primero fecundo diseminador de inteligencias; el segundo, insaciable fundador de actualizadas burocracias).
La exigencia de subvenciones estatales explica en parte la sistemática exclusión de los hombres de teatro de los proyectos de reorganización. Reorganizar el teatro sobre bases nacionales también significó aceptar y acentuar la pérdida de poder de los actores/jefes, que en Italia habían sido los guías del teatro. Esto es, significó hacer del teatro dramático, desde el punto de vista organizativo, una versión menor del teatro de Ópera. El sistema del teatro de Ópera, de hecho, no había sido gobernado nunca por los cantantes, ni por los compositores, ni por los directores de orquesta, sino por los teatros, es decir, por las empresas que gestionaban los edificios teatrales de las ciudades. El paso a la organización teatral a escala nacional en aquel caso sucedió, pues, sin una grave alteración. En el teatro dramático, la pérdida del poder por parte de los actores/jefes, sin embargo, significó un verdadero vuelco. Implicó incluso un giro en su relación con los autores de textos teatrales, dentro de una batalla de más vastas proporciones –o más bien de una serie de sordas escaramuzas– que vio a la clase de los autores y de los críticos –es decir, los hombres de libro– oponerse a la de los actores, los hombres de escena.
Estas ecaramuzas tuvieron consecuencias en el plano económico y todavía más fuertes y duraderos reflejos en el plano ideológico: aquellas rarísimas ideas que he mencionado, según las cuales el valor del teatro estaría indisolublemente unido a la puesta en escena de obras de literatura dramática, según las cuales un texto dramático para «vivir» tendría necesidad del concurso de alguien que lo ponga en escena, proporcionaron un cobijo ideológico a las reivindicaciones de los hombres de libro.
Estas concepciones torcidas de la relación entre el teatro y la literatura, y las asimismo raras reacciones que se produjeron a veces al refutarlas, están en el centro del modo propio del siglo XX de pensar el teatro.
Quedan por decir dos palabras sobre términos como invención desaprovechada, guerreros de la muerte y actor/jefe. Además, es necesario añadir algunas informaciones bibliográficas generales.2
«Invención desaprovechada» es una expresión acuñada por Claudio Meldolesi (Fra Totò e Gadda. Sei invenzioni sprecate dal teatro italiano, Roma, Bulzoni, 1987) que entró inmediatamente en circulación, tal fue su capacidad de representar ciertos eventos típicos, sobre todo de la historia del teatro: no la incomprensión, la falta de éxito, sino el éxito abandonado a su suerte, no acogido en sus implicaciones y, en consecuencia, no reinventado. Éxito en italiano es successo, que –a menudo se olvida– viene de «suceder»: algo ha acaecido, ha sucedido, ha habido amplios consensos. ¿Pero cuáles han sido sus consecuencias? Cuando éstas son banales, el éxito (successo) se desaprovecha.
Meldolesi habla de Totò, de Eduardo De Filippo, de Mario Apollonio, del joven Strehler, de Pirandello y de Gadda, no ciertamente de personajes oscuros o descuidados, sino de algunas cumbres del trabajo teatral, sea éste artístico o histórico-crítico (como es el caso de Apollonio). Pero muestra cómo la fuente secreta de su energía, el aspecto más fecundo de su invención –celebrada sin embargo en los resultados–, fue ignorada o rechazada. Algo semejante podría decirse también de lo que ha suscitado durante largo tiempo interés del teatro italiano: su doble faz de teatro en lengua y teatro en dialecto.
«Guerrero de la muerte» (mortanguerriero) me parece una hermosa expresión, acuñada dentro del habla romanesca. Nacida probablemente como alteración fonética para evitar mortacci (muertos), después ha comenzado a volar con alas propias. Hoy evoca imágenes como la de cangaceiro, pero jaspeada de una cierta sonrisa. Y, a pesar de todo, tiene que ver con la muerte. No con la muerte que es infligida por el «guerrero», sino la que, por el contrario, él contempla a través del incremento de su propia vitalidad, y que socava el pozo del cual manan sus energías. El mortanguerriero no olvida nunca –no puede– que su muerte está posada ahí, sobre su hombro izquierdo. En suma, es un solitario. Mientras que el guerrero tiene, o comparte, una ética de grupo, combate por ésta o aquella facción, por ésta o aquella bandera, el mortanguerriero tiene visiones mudas, combate por una voz suya a menudo difícil de traducir en palabras y proyectos. Parece a veces un desarraigado y un egoísta porque sabe que no vale la pena secundar el sentido común. Y es esto lo que les da tanta rabia a los chupópteros: que en el mundo del arte y de la cultura, a diferencia de lo que ocurre en el mundo de la organización política y económica, sean de hecho los guerreros de la muerte –a los que en política se les llamaría francotiradores– las personas más concretas, más clarividentes y los mejores organizadores.3
Tengo mucho afecto por esta palabra. Desde hace muchos años trabajo a menudo junto a un mortanguerriero como Eugenio Barba y he podido darme cuenta, con la evidencia de los hechos, hasta qué punto el buen sentido choca con el sentido de la mayoría. Me he dado cuenta asimismo de que los chupópteros no son, en la política cultural, males necesarios. Y esta consciencia tiene alguna relevancia también para el historiador del teatro, porque hace pensar en la pérdida de poder de los actores y en el final del sistema teatral regulado por compañías como en un lance no inevitable y no traído por el llamado progreso.
«Actor/jefe» no tiene nada que ver con el arte del mando. Es una expresión acuñada por Cesare Garboli en un ensayo de 1982 titulado «L’Attore», contenido en el volumen Falbalas (Milán, Garzanti, 1990, pp. 134-141). Observando a Carlo Cecchi en escena durante los ensayos, Garboli dice: «Los otros actores lo miran como a uno de ellos, y, al mismo tiempo, lo reconocen como el portador, dentro del teatro, de una diferencia. Esta diferencia es una consciencia pero también una herida, un sufrimiento».
Después, Garboli, deja de escrutar la escena presente y extiende su visión al entero panorama teatral. E inventa una categoría, o mejor, la descubre:
Lo que crea el carisma de un actor, y lo convierte en el punto de referencia obligado, el guía, no es una sobredosis de talento; es la sospecha de una no pertenencia al teatro, la misteriosa capacidad por parte de un actor de trascender el teatro precisamente en el momento en el que él es su testigo absoluto.
Y añade:
Se puede emplear una metáfora. Si la profesión de actor es similar a una condena o a un exilio, el actor/jefe es el que lleva sobre sí todo el castigo, el peso del delito y del sacrificio (...) Si para un actor/súbdito el teatro es una totalidad, para el actor jefe es una totalidad que ya no da gloria, una totalidad mutilada, sangrante.
Uno de los modos en los que el actor/jefe lleva la diferencia –como dice Garboli– dentro del teatro es ser, a la vez, actor dentro de la escena y autor fuera de la escena, cuando es él quien ha escrito el drama que representa guiando a sus actores. Pero no es el único modo. El actor sobre el que discurre Garboli, Carlo Cecchi, ha ejercido una fuerte influencia sobre la cultura teatral italiana de los últimos decenios del siglo XX, pero en un libro como éste, dedicado a la literatura dramática y, todo lo más, al espacio literario del teatro, tiende a ser invisible, porque no es actor-que-escribe.
1.3 Actor-que-escribe
Actor-que-escribe es un modo de no decir «escritor». Usa a menudo tal expresión (pero los guiones los he añadido yo) Stefano De Matteis en un artículo en Teatro e Storia 8, abril 1990, «Identità dell’attore napoletano», y en el libro Lo specchio della vita. Napoli: antropologia della città del teatro (Bolonia, Il Mulino, 1991), en cuyo centro, además de Nápoles, están Viviani y Eduardo, visto uno como «antropólogo» y el otro como «etólogo» de la propia ciudad y de sus familias. De Matteis quiere evitar que a estos dramaturgos se los tenga en cuenta como «escritores» normales con todas las connotaciones sociológicas que este término implica, como si fuesen similares a los hombres de libro que escriben para el teatro.
Desde su punto de vista, de antropólogo de la «ciudad del teatro», tiene razón: para un actor protagonista escribir un drama es algo profundamente distinto a lo que es para un escritor, incluso cuando este último escribe para un teatro o un actor concretos. Pero esto no quiere decir que, por el hecho de no ser obra de un «literato», las obras de los actores-que-escriben no formen parte de la literatura o estén al margen de ella. La noción de espacio literario del teatro sirve también para remontar semejantes paralogismos, a los que recurren a veces ciertos críticos cuando intentan huir de las dificultades que presentan los textos teatrales para ser incluidos en las categorías dispuestas por los manuales literarios: dicen entonces que no se trata de verdaderos textos literarios sino de apuntes o guiones de teatro.
Pero éstas no son distinciones serias.
Además, la noción de espacio literario del teatro abre en la escritura el espacio para la memoria y el testimonio, para todos aquellos teatros que no han desaparecido definitivamente, porque de ellos queda una imagen hecha de palabras, que se rebela contra la vida fugitiva.
En la «Nota» antepuesta al volumen Teatro, que –excluido el minúsculo Cormorano– recoge sus últimas seis comedias (Turín, Einaudi, 1990), Natalia Ginzburg dice:
En todo lo que hemos escrito, sean novelas o comedias u otra cosa, está oculto y custodiado el tiempo que hemos pasado mientras estábamos escribiendo. En las comedias ese tiempo está custodiado más disfusa e intensamente (...) Países a los que no regresaremos. Teatros. Gruesos hilos negros esparcidos por el suelo. Amigos a los que hemos dejado de tratar. Voces que hemos escuchado con devoción cuyo sonido se ha perdido. Rostros amados. El recuerdo de los muertos.
Pero es difícil que haya de verdad lectores capaces de ver en una comedia destellos de la vida fugitiva que la rodeaba. En general la comedia es algo que, a pesar de sí misma, permanece. Los centelleos escénicos de los que nació y en los que se compuso habitualmente se apagan. El brío y las sacudidas de los actores se pierden.
En general, para aquellos centelleos sirven más los diccionarios y los archivos.
2. LO QUE VIVIÓ Y LO QUE QUEDA
2.1 Luigi Rasi
Algunos siguen todavía hoy repitiendo que en el teatro, en el fondo, lo que más cuenta son los textos. No es verdad: éstos son lo que queda.
Es pura barbarie, la negación misma de la vida, confundir lo que se conserva más con lo que tiene más valor y, en consecuencia, suponer la historia como un mundo de piedra hecho de obras sin la memoria de los hombres desaparecidos, de su importancia y de su peso.
En el espacio literario del teatro ocupan un puesto importante ciertos grandes repertorios enciclopédicos y biográficos, ciertos monumentos de erudición o de colección, que no son meros órdenes de noticias, sino verdaderos teatros construidos con imágenes y palabras. Tienen su carácter, transmiten, en su conjunto, un modo bien preciso de ver y juzgar el teatro, de definir su valor.
A finales del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, Luigi Rasi dedicó gran parte de su vida a recoger las huellas y conservar la memoria de los actores.





























