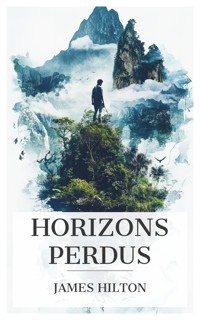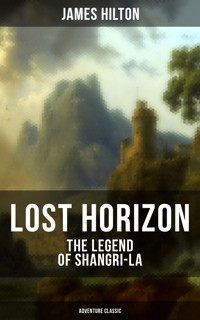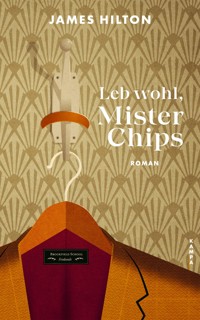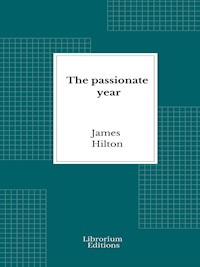0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Horizontes Perdidos, novela clásica de James Hilton, transporta al lector a un mundo fascinante y misterioso en el que aventura y belleza se funden de manera cautivadora. Tras el secuestro de un avión en Asia Central, cuatro pasajeros británicos son llevados hacia las majestuosas montañas del Himalaya, donde descubren la legendaria Shangri-La, una remota y secreta utopía escondida entre nevadas cumbres y valles exuberantes. Shangri-La es descrita como un lugar mágico y seductor, caracterizado por una belleza exótica, casi sensual, con jardines florecientes, templos ornamentados y una atmósfera de eterna serenidad. Aquí, la vida transcurre en un equilibrio perfecto, marcado por la armonía, la sabiduría milenaria y una inquietante juventud que parece desafiar el paso del tiempo. Robert Conway, diplomático culto, refinado y profundamente sensible, se siente irresistiblemente atraído hacia esta tierra idílica, debatiéndose entre la fascinación por el pacífico estilo de vida y sus responsabilidades externas. Su joven colega Mallinson, impulsivo y apasionado, lucha por aceptar la aparente inmovilidad del tiempo y desea desesperadamente regresar al mundo exterior. Miss Brinklow, una misionera ferviente e idealista, intenta comprender este paraíso desde su perspectiva moralista y religiosa, mientras que Barnard, un empresario pragmático, se ve inesperadamente transformado por la mágica influencia del lugar. La enigmática presencia del sabio Gran Lama, líder espiritual que oculta secretos profundos y atemporales, incrementa aún más el misterio de Shangri-La, convirtiéndola en símbolo eterno de la búsqueda humana de la felicidad absoluta. Revolucionaria por cuestionar críticamente la sociedad occidental y sus valores materialistas, Horizontes Perdidos continúa siendo relevante, legando al lector una profunda reflexión sobre la eterna búsqueda del sentido existencial, la armonía interior y el anhelo universal por un mundo mejor. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Horizontes perdidos
Índice
PRÓLOGO
Los cigarros se estaban consumiendo y empezábamos a sentir la desilusión que suele afligir a los viejos amigos de la escuela que se reencuentran ya adultos y descubren que tienen menos cosas en común de lo que creían. Rutherford escribía novelas; Wyland era uno de los secretarios de la embajada; acababa de invitarnos a cenar en Tempelhof, no muy alegre, me pareció, pero con la ecuanimidad que un diplomático debe mantener siempre en ocasiones como esa. Parecía probable que nada más que el hecho de ser tres ingleses célibes en una capital extranjera pudiera habernos reunido, y yo ya había llegado a la conclusión de que el ligero toque de pedantería que recordaba en Wyland Tertius no había disminuido con los años y un M.V.O. Rutherford me gustaba más; había madurado mucho desde aquel niño delgado y precoz al que yo había intimidado y tratado con condescendencia. La probabilidad de que estuviera ganando mucho más dinero y tuviera una vida más interesante que cualquiera de nosotros nos provocaba a Wyland y a mí un sentimiento mutuo de envidia.
Sin embargo, la velada distó mucho de ser aburrida. Teníamos una buena vista de los grandes aviones de Lufthansa que llegaban al aeródromo desde todas partes de Europa Central y, al anochecer, cuando se encendieron las luces de arco, la escena adquirió un brillo teatral y espectacular. Uno de los aviones era inglés y su piloto, con su uniforme de vuelo, pasó junto a nuestra mesa y saludó a Wyland, que al principio no lo reconoció. Cuando lo hizo, se presentaron todos y se invitó al desconocido a unirse a nosotros. Era un joven agradable y alegre llamado Sanders. Wyland hizo un comentario disculpándose por la dificultad de identificar a la gente cuando todos iban vestidos con trajes Sibley y cascos de aviador, a lo que Sanders respondió riendo: «Oh, lo sé muy bien. No olvides que estuve en Baskul». Wyland también se rió, pero con menos espontaneidad, y la conversación tomó entonces otro rumbo.
Sanders fue una atractiva incorporación a nuestro pequeño grupo y todos bebimos mucha cerveza juntos. Hacia las diez, Wyland nos dejó un momento para hablar con alguien en una mesa cercana y Rutherford, aprovechando la repentina pausa en la conversación, comentó: «Por cierto, acabas de mencionar Baskul. Conozco un poco ese lugar. ¿A qué te referías con lo que pasó allí?».
Sanders sonrió con cierta timidez. «Oh, solo fue un pequeño incidente que tuvimos una vez cuando yo estaba en el ejército». Pero era un joven que no podía contenerse mucho tiempo sin confiar sus secretos. «La verdad es que un afgano, un afridi o alguien así se llevó uno de nuestros autobuses y, como te puedes imaginar, se armó un buen lío. Lo más descarado que he oído en mi vida. El muy canalla emboscó al piloto, lo dejó inconsciente, le quitó el equipo y se subió a la cabina sin que nadie lo viera. Incluso hizo las señales adecuadas a los mecánicos y se largó con todo. El problema es que nunca volvió».
Rutherford pareció interesado. «¿Cuándo ocurrió eso?».
«Debió de ser hace un año. En mayo del treinta y uno. Estábamos evacuando civiles de Baskul a Peshawar debido a la revolución, quizá recuerdes el asunto. El lugar estaba un poco revuelto, o no creo que pudiera haber pasado. Pero pasó, y eso demuestra que el hábito hace al monje, ¿no?».
Rutherford seguía interesado. «¿No crees que en una ocasión así habría más de una persona a cargo de un avión?».
«Los teníamos, en todos los aviones de transporte de tropas normales, pero este era especial, construido originalmente para un marajá, una especie de aparato acrobático. La gente del Servicio Topográfico de la India lo había estado utilizando para vuelos a gran altitud en Cachemira».
«¿Y dices que nunca llegó a Peshawar?».
—Nunca llegó allí, ni aterrizó en ningún otro sitio, por lo que pudimos averiguar. Eso fue lo más extraño del asunto. Por supuesto, si el tipo era un miembro de una tribu, podría haber huido a las montañas con la intención de pedir un rescate por los pasajeros. Supongo que todos murieron de alguna manera. Hay montones de lugares en la frontera donde se puede estrellarse un avión y no saber nada más de él».
«Sí, conozco ese tipo de terreno. ¿Cuántos pasajeros había?».
—Cuatro, creo. Tres hombres y una misionera.
—¿Por casualidad uno de los hombres se llamaba Conway?
Sanders pareció sorprendido. —Sí, de hecho. ¿Conocías a «Glory» Conway?
—Él y yo fuimos al mismo colegio —dijo Rutherford un poco cohibido, pues era cierto, pero sabía que era un comentario que no le favorecía.
—Era un tipo estupendo, por lo que se dice de lo que hizo en Baskul —continuó Sanders.
Rutherford asintió. «Sí, sin duda... pero qué extraordinario... extraordinario...». Pareció recomponerse tras un momento de distracción. Luego dijo: «Nunca salió en los periódicos, o creo que lo habría leído. ¿Cómo fue eso?».
Sanders se sintió de repente bastante incómodo e incluso, me pareció, a punto de sonrojarse. —A decir verdad —respondió—, creo que he hablado más de la cuenta. O quizá ya no importe, debe de ser una noticia vieja en todos los comedores, por no hablar de los bazares. Se silenció, ya ves, me refiero a cómo ocurrió todo. No habría quedado bien. La gente del Gobierno se limitó a decir que faltaba una de sus máquinas y mencionó los nombres. El tipo de cosas que no llaman mucho la atención de los forasteros».
En ese momento, Wyland se reunió con nosotros y Sanders se volvió hacia él con aire de disculpa. —Oye, Wyland, estos tipos han estado hablando de «Glory» Conway. Me temo que se me ha ido la lengua con lo de Baskul. Espero que no te importe.
Wyland se quedó en silencio durante un momento. Era evidente que estaba sopesando la cortesía hacia su compatriota y la rectitud oficial. —No puedo evitar sentir —dijo al fin— que es una pena convertirlo en una simple anécdota. Siempre pensé que ustedes, los del aire, tenían el honor de no contar chismes fuera de la escuela. Tras reprender así al joven, se volvió, con algo más de amabilidad, hacia Rutherford. «Por supuesto, en tu caso no pasa nada, pero estoy seguro de que te das cuenta de que a veces es necesario que los acontecimientos que ocurren en la frontera estén envueltos en un poco de misterio».
—Por otro lado —respondió Rutherford con sequedad—, uno siente una curiosidad insaciable por saber la verdad.
—Nunca se ocultó a nadie que tuviera una razón real para querer saberlo. Yo estaba en Peshawar en aquella época y te lo puedo asegurar. ¿Conocías a Conway desde la escuela, quiero decir?
—Solo un poco en Oxford y algunos encuentros fortuitos desde entonces. ¿Tú lo veías mucho?
—En Angora, cuando estuve destinado allí, nos vimos una o dos veces.
«¿Te caía bien?».
—Me parecía inteligente, pero bastante holgazán.
Rutherford sonrió. «Sin duda era inteligente. Tuvo una carrera universitaria muy emocionante hasta que estalló la guerra. Remador en el equipo universitario, figura destacada en la Unión y ganador de premios por esto y lo otro... Además, lo considero el mejor pianista aficionado que he oído nunca. Era un tipo increíblemente polifacético, de esos que uno siente que Jowett habría apostado por un futuro primer ministro. Sin embargo, lo cierto es que nunca se supo mucho de él después de sus días en Oxford. Por supuesto, la guerra truncó su carrera. Era muy joven y tengo entendido que pasó por lo peor».
«Lo volaron por los aires o algo así», respondió Wyland, «pero nada muy grave. No le fue nada mal, obtuvo una D.S.O. en Francia. Luego creo que volvió a Oxford por un tiempo como una especie de profesor. Sé que se fue al este en el veintiuno. Sus conocimientos de lenguas orientales le consiguieron el trabajo sin ninguno de los trámites habituales. Ocupó varios puestos».
Rutherford sonrió aún más. —Entonces, claro, eso lo explica todo. La historia nunca revelará la cantidad de brillantez desperdiciada en la rutina de descifrar notas del Ministerio de Asuntos Exteriores y servir té en las peleas de las legaciones.
—Estaba en el servicio consular, no en el diplomático —dijo Wyland con altivez. Era evidente que no le importaban las bromas, y no protestó cuando, tras un poco más de charla del mismo tipo, Rutherford se levantó para marcharse. En cualquier caso, se estaba haciendo tarde, y yo también dije que me iba. La actitud de Wyland al despedirnos seguía siendo la de un funcionario que sufre en silencio, pero Sanders fue muy cordial y dijo que esperaba volver a vernos en alguna ocasión.
Tenía que coger un tren transcontinental a una hora muy temprana y, mientras esperábamos un taxi, Rutherford me preguntó si me importaría pasar el rato en su hotel. Me dijo que tenía una sala de estar y que podríamos charlar. Le dije que me parecía estupendo y él respondió: «Bien. Podemos hablar de Conway, si quieres, a menos que te aburran mucho sus asuntos».
Le dije que no, que no me aburrían en absoluto, aunque apenas lo había conocido. «Se marchó al final de mi primer trimestre y no volví a verlo. Pero en una ocasión fue extraordinariamente amable conmigo. Yo era nuevo y no había ninguna razón en el mundo para que hiciera lo que hizo. Fue algo sin importancia, pero siempre lo he recordado».
Rutherford asintió. «Sí, a mí también me caía muy bien, aunque también lo veía sorprendentemente poco, si lo mides en tiempo».
Y entonces se produjo un silencio un tanto extraño, durante el cual era evidente que ambos estábamos pensando en alguien que había significado mucho más para nosotros de lo que se podría juzgar por esos contactos tan casuales. Desde entonces, he descubierto que otras personas que conocieron a Conway, incluso de manera bastante formal y fugaz, lo recordaban con gran viveza. Sin duda, era un joven extraordinario y, para mí, que lo conocí en una edad en la que se idolatraba a los héroes, su recuerdo sigue siendo muy romántico. Era alto y muy guapo, y no solo destacaba en los deportes, sino que se llevaba todos los premios escolares imaginables. Un director bastante sentimental se refirió una vez a sus hazañas como «gloriosas», y de ahí surgió su apodo. Quizás solo él podría haber sobrevivido a eso. Recuerdo que pronunció un discurso en griego en la ceremonia de graduación y que era excepcional en las representaciones teatrales del colegio. Había algo en él que recordaba a la época isabelina: su versatilidad natural, su atractivo físico, esa efervescente combinación de actividades mentales y físicas. Algo un poco a lo Philip Sidney. Nuestra civilización no suele producir personas así hoy en día. Le hice un comentario al respecto a Rutherford, y él respondió: «Sí, es cierto, y tenemos una palabra despectiva especial para ellos: los llamamos diletantes. Supongo que algunas personas debían de llamar así a Conway, gente como Wyland, por ejemplo. No me gusta mucho Wyland. No soporto a los de su clase, con su afectación y su enorme importancia. ¿Te fijaste en su mentalidad de jefe de estudios? Pequeñas frases como «poner a la gente en su lugar» y «contar chismes», ¡como si el maldito Imperio fuera la quinta clase de St. Dominic! Pero bueno, siempre me llevo mal con estos diplomáticos sahib».
Condujimos unas cuantas manzanas en silencio y luego continuó: «Aun así, no me habría perdido esta velada. Para mí fue una experiencia peculiar escuchar a Sanders contar esa historia sobre el asunto de Baskul. Verás, ya la había oído antes, pero no la había creído del todo. Formaba parte de una historia mucho más fantástica, que no veía ningún motivo para creer, o bueno, solo uno muy leve, en cualquier caso. AHORA hay DOS razones muy leves. Me atrevo a decir que puedes adivinar que no soy una persona particularmente crédula. He pasado buena parte de mi vida viajando y sé que hay cosas extrañas en el mundo, si las ves con tus propios ojos, claro está, pero no tan a menudo si las oyes de segunda mano. Y, sin embargo...».
De repente, pareció darse cuenta de que lo que estaba diciendo no significaba mucho para mí y se interrumpió con una risa. «Bueno, hay una cosa segura: no voy a confiarle mis secretos a Wyland. Sería como intentar vender un poema épico a Tit-Bits. Prefiero probar suerte con usted».
«Quizá me halagas», sugerí.
«Tu libro no me lleva a pensar eso».
No había mencionado que era el autor de aquella obra tan técnica (al fin y al cabo, la neurología no es un tema que le interese a todo el mundo), y me sorprendió gratamente que Rutherford la conociera. Se lo dije, y él respondió: «Verás, me interesó porque Conway sufrió amnesia en una época».
Llegamos al hotel y él tuvo que recoger su llave en recepción. Mientras subíamos a la quinta planta, dijo: «Todo esto son evasivas. La verdad es que Conway no está muerto. Al menos no lo estaba hace unos meses».
Aquello parecía imposible de comentar en el reducido espacio y tiempo de un ascensor. Unos segundos más tarde, en el pasillo, respondí: «¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes?».
Y él respondió, abriendo la puerta: «Porque viajé con él desde Shanghái a Honolulu en un transatlántico japonés el pasado noviembre». No volvió a hablar hasta que nos acomodamos en unos sillones y nos servimos unas copas y unos puros. «Verás, estuve en China en otoño de vacaciones. Siempre estoy viajando. Hacía años que no veía a Conway. No nos escribíamos y no puedo decir que pensara mucho en él, aunque era uno de los pocos rostros que me venían a la mente con facilidad cuando intentaba imaginarlo. Había estado visitando a un amigo en Hankow y regresaba en el expreso de Pekín. En el tren, entablé conversación con una encantadora madre superiora de unas hermanas de la caridad francesas. Viajaba a Chung-Kiang, donde estaba su convento, y, como yo sabía un poco de francés, parecía disfrutar charlando conmigo sobre su trabajo y sus asuntos en general. A decir verdad, no simpatizo mucho con la labor misionera en general, pero estoy dispuesto a admitir, como mucha gente hoy en día, que los romanos son un caso aparte, ya que al menos trabajan duro y no se dan aires de oficiales al mando en un mundo lleno de otros rangos. Pero eso es otra cuestión. Lo importante es que esta señora, hablando conmigo sobre el hospital misionero de Chung-Kiang, mencionó un caso de fiebre que habían ingresado unas semanas antes, un hombre que creían que debía de ser europeo, aunque no podía dar ninguna explicación sobre sí mismo y no llevaba documentos. Vestía ropa autóctona, de la más pobre, y cuando las monjas lo recogieron estaba muy enfermo. Hablaba chino con fluidez, así como un francés bastante bueno, y mi compañera de viaje me aseguró que, antes de darse cuenta de la nacionalidad de las monjas, también se había dirigido a ellas en inglés con un acento refinado. Le dije que no podía imaginarme tal fenómeno y la tomé el pelo por ser capaz de detectar un acento refinado en un idioma que no conocía. Bromeamos sobre esto y otras cosas, y terminamos con su invitación a visitar la misión si alguna vez pasaba por allí. Por supuesto, eso me parecía tan improbable como escalar el Everest, y cuando el tren llegó a Chung-Kiang, le di la mano con sincero pesar por haber terminado nuestro fortuito encuentro. Sin embargo, casualmente, volví a Chung-Kiang a las pocas horas. El tren se averió un par de kilómetros más adelante y, con mucha dificultad, nos empujaron de vuelta a la estación, donde nos informaron de que no llegaría una locomotora de rescate hasta dentro de doce horas. Este tipo de cosas ocurren a menudo en los ferrocarriles chinos. Así que tenía medio día por delante en Chung-Kiang, lo que me llevó a decidir aceptar la invitación de la amable señora y visitar la misión.
Lo hice, y recibí una bienvenida cordial, aunque naturalmente algo asombrada. Supongo que una de las cosas más difíciles de comprender para un no católico es lo fácilmente que un católico puede combinar una rigidez oficial con una amplitud de miras no oficial. ¿Es eso demasiado complicado? En fin, no importa, aquella gente de la misión resultó ser una compañía encantadora. Antes de que hubiera pasado una hora, descubrí que habían preparado una comida, y un joven médico cristiano chino se sentó conmigo a la mesa y mantuvo una conversación en una alegre mezcla de francés e inglés. Después, él y la Madre Superiora me llevaron a ver el hospital, del cual estaban muy orgullosos. Les había dicho que era escritor, y eran lo bastante ingenuos como para emocionarse ante la idea de que pudiera incluirlos a todos en un libro. Caminamos entre las camas mientras el médico me explicaba los casos. El lugar estaba impecablemente limpio y parecía estar dirigido con gran competencia. Había olvidado por completo al misterioso paciente con el acento inglés refinado hasta que la Madre Superiora me recordó que estábamos a punto de llegar a él. Todo lo que podía ver era la parte trasera de la cabeza del hombre; aparentemente dormía. Me sugirieron que le hablara en inglés, así que dije “Buenas tardes”, que fue lo primero —y no muy original— que se me ocurrió. El hombre levantó la vista de repente y respondió “Buenas tardes”. Era cierto; su acento era culto. Pero no tuve tiempo de sorprenderme por eso, porque ya lo había reconocido, a pesar de su barba, su aspecto completamente cambiado y el hecho de que hacía tanto que no nos veíamos. Era Conway. Estaba seguro de que lo era, y sin embargo, si me hubiera detenido a pensarlo, bien podría haber llegado a la conclusión de que no podía ser. Afortunadamente, actué por impulso. Grité su nombre y el mío, y aunque me miró sin ninguna señal clara de reconocimiento, estaba convencido de no haberme equivocado. Había un pequeño y extraño temblor en los músculos de su rostro que ya le había notado antes, y tenía los mismos ojos que en Balliol solíamos decir que eran mucho más de un azul Cambridge que de un Oxford. Pero además de todo eso, era un hombre con el que simplemente no se cometían errores: verlo una vez era conocerlo para siempre. Por supuesto, el médico y la Madre Superiora estaban muy emocionados. Les dije que conocía al hombre, que era inglés y amigo mío, y que si no me reconocía, solo podía ser porque había perdido completamente la memoria. Estuvieron de acuerdo, con cierto asombro, y tuvimos una larga consulta sobre el caso. No pudieron hacer ninguna sugerencia sobre cómo Conway podría haber llegado a Chung-Kiang en ese estado.
«Para abreviar la historia, me quedé allí más de quince días, con la esperanza de que, de alguna manera, pudiera hacerle recordar cosas. No lo conseguí, pero recuperó la salud física y hablamos mucho. Cuando te dije con toda franqueza quién era yo y quién era él, se mostró lo suficientemente dócil como para no discutir. Incluso estaba bastante alegre, de una manera vaga, y parecía contento de tener mi compañía. A mi sugerencia de que te llevara a casa, simplemente respondió que no le importaba. Era un poco inquietante esa aparente falta de deseo personal. Tan pronto como pude, organicé nuestra partida. Me gané la confianza de un conocido de la oficina consular en Hankow y así conseguí el pasaporte y todo lo necesario sin el alboroto que se habría formado de otro modo. De hecho, me pareció que, por el bien de Conway, era mejor que todo el asunto se mantuviera alejado de la publicidad y los titulares de los periódicos, y me alegra decir que lo conseguí. Por supuesto, podría haber sido un desastre para la prensa.
«Bueno, salimos de China con total normalidad. Navegamos por el Yangtsé hasta Nanking y luego tomamos un tren a Shanghái. Esa misma noche salía un transatlántico japonés hacia San Francisco, así que nos dimos mucha prisa y conseguimos embarcar».
«Hiciste mucho por él», le dije.
Rutherford no lo negó. «No creo que hubiera hecho tanto por nadie más», respondió. «Pero había algo en ese tipo, siempre lo hubo, es difícil de explicar, pero hacía que uno disfrutara haciendo lo que podía».
«Sí», coincidí. «Tenía un encanto peculiar, una especie de simpatía que aún hoy me resulta agradable recordar, aunque, por supuesto, sigo viéndolo como un colegial con pantalones de críquet».
«Es una pena que no lo conocieras en Oxford. Era brillante, no hay otra palabra. Después de la guerra, la gente decía que estaba diferente. Yo también lo creo. Pero no puedo evitar pensar que, con todo su talento, debería haber hecho algo más importante. Todo eso de la majestad británica no es mi idea de la carrera de un gran hombre. Y Conway era, o debería haber sido, GRANDE. Los dos lo conocimos, y no creo exagerar cuando digo que fue una experiencia que nunca olvidaremos. Incluso cuando nos encontramos en medio de China, con su mente en blanco y su pasado envuelto en un misterio, seguía habiendo en él ese extraño núcleo de atractivo».
Rutherford hizo una pausa, recordando, y luego continuó: «Como pueden imaginar, renovamos nuestra vieja amistad en el barco. Le conté todo lo que sabía sobre él y él me escuchó con una atención que casi podría parecer un poco absurda. Recordaba todo con bastante claridad desde su llegada a Chung-Kiang, y otro dato que quizá te interese es que no había olvidado los idiomas. Me dijo, por ejemplo, que sabía que debía de haber tenido algo que ver con la India, porque sabía hablar hindú.
En Yokohama, el barco se llenó y entre los nuevos pasajeros se encontraba Sieveking, el pianista, que se dirigía a una gira de conciertos por Estados Unidos. Comía con nosotros y a veces hablaba con Conway en alemán. Esto te dará una idea de lo normal que parecía Conway. Aparte de su pérdida de memoria, que no se notaba en el trato cotidiano, no parecía haber nada extraño en él.
«Unas noches después de zarpar de Japón, convencieron a Sieveking para que diera un recital de piano a bordo, y Conway y yo fuimos a escucharlo. Tocó muy bien, por supuesto, algo de Brahms y Scarlatti, y mucho Chopin. Una o dos veces miré a Conway y me pareció que estaba disfrutando mucho, lo cual era muy natural, teniendo en cuenta su pasado musical. Al final del programa, la actuación se prolongó con una serie informal de bises que Sieveking concedió, muy amablemente, en mi opinión, a unos cuantos entusiastas que se habían agrupado alrededor del piano. Volvió a tocar principalmente Chopin; es su especialidad, ya sabes. Por fin, dejó el piano y se dirigió hacia la puerta, seguido todavía por sus admiradores, pero evidentemente con la sensación de que ya había hecho suficiente por ellos. Mientras tanto, empezó a ocurrir algo bastante extraño. Conway se había sentado al teclado y estaba tocando una pieza rápida y animada que no reconocí, pero que hizo que Sieveking volviera muy emocionado para preguntarle qué era. Conway, tras un largo y extraño silencio, solo pudo responder que no lo sabía. Sieveking exclamó que era increíble y se emocionó aún más. Conway hizo entonces lo que pareció un tremendo esfuerzo físico y mental para recordar, y finalmente dijo que se trataba de un estudio de Chopin. Yo no creía que pudiera serlo, y no me sorprendió que Sieveking lo negara rotundamente. Sin embargo, Conway se indignó de repente por el asunto, lo que me sorprendió, porque hasta entonces no había mostrado ninguna emoción por nada. «Querido amigo», protestó Sieveking, «sé todo lo que hay sobre Chopin y te puedo asegurar que nunca compuso lo que acabas de tocar. Podría haberlo hecho, porque es totalmente su estilo, pero no lo hizo. Te reto a que me muestres la partitura en cualquiera de las ediciones». A lo que Conway respondió extensamente: «Ah, sí, ahora lo recuerdo, nunca se publicó. Solo lo sé porque conocí a un hombre que fue alumno de Chopin... Aquí hay otra cosa inédita que aprendí de él».
Rutherford me estudió con la mirada mientras continuaba: «No sé si eres músico, pero aunque no lo seas, me atrevo a decir que podrás imaginar el entusiasmo de Sieveking, y el mío también, mientras Conway seguía tocando. Para mí, por supuesto, fue un repentino y bastante desconcertante atisbo de su pasado, la primera pista de cualquier tipo que se me había escapado. Sieveking estaba naturalmente absorto en el problema musical, que era bastante desconcertante, como comprenderás cuando te recuerde que Chopin murió en 1849.
Todo el incidente fue tan incomprensible, en cierto sentido, que quizá debería añadir que hubo al menos una docena de testigos, entre ellos un profesor universitario de California de cierto renombre. Por supuesto, era fácil decir que la explicación de Conway era cronológicamente imposible, o casi, pero aún quedaba por explicar la música en sí. Si no era lo que Conway decía que era, ¿entonces qué era? Sieveking me aseguró que si esas dos piezas se publicaban, en seis meses estarían en el repertorio de todos los virtuosos. Aunque sea una exageración, esto demuestra la opinión que Sieveking tenía de ellas. Tras mucha discusión, no pudimos llegar a ningún acuerdo, ya que Conway se mantuvo firme en su versión y, como empezaba a parecer cansado, yo estaba ansioso por alejarlo de la multitud y llevarlo a la cama. El último episodio fue sobre la grabación de algunos discos. Sieveking dijo que se encargaría de todos los preparativos en cuanto llegara a Estados Unidos, y Conway prometió tocar ante el micrófono. A menudo pienso que fue una gran lástima, desde todos los puntos de vista, que no pudiera cumplir su palabra».
Rutherford miró su reloj y me insistió en que tenía tiempo de sobra para coger el tren, ya que prácticamente había terminado su historia. «Porque esa noche, la noche después del recital, recuperó la memoria. Los dos nos habíamos acostado y yo estaba despierto cuando entró en mi camarote y me lo contó. Su rostro se había endurecido en lo que solo puedo describir como una expresión de tristeza abrumadora, una especie de tristeza universal, si sabes a lo que me refiero, algo remoto o impersonal, un Wehmut o Weltschmerz, o como lo llamen los alemanes. Dijo que podía recordar todo, que había empezado a volverle la memoria mientras Sieveking tocaba, aunque al principio solo eran fragmentos. Se sentó un buen rato en el borde de mi cama y le dejé que se tomara su tiempo y encontrara su propia forma de contármelo. Le dije que me alegraba de que hubiera recuperado la memoria, pero que lamentaba que ya deseara no haberlo hecho. Entonces levantó la vista y me hizo lo que siempre consideraré un cumplido maravilloso. «Gracias a Dios, Rutherford», dijo, «tú eres capaz de imaginar cosas». Al cabo de un rato, me vestí y le convencí de que hiciera lo mismo, y nos pusimos a pasear por la cubierta del barco. Era una noche tranquila, estrellada y muy cálida, y el mar tenía un aspecto pálido y viscoso, como leche condensada. Si no fuera por la vibración de los motores, podríamos haber estado paseando por una explanada. Dejé que Conway siguiera a su manera, sin hacerle preguntas al principio. Al amanecer, empezó a hablar sin parar, y cuando terminó era la hora del desayuno y el sol ya calentaba. Cuando digo «terminó», no quiero decir que no tuviera nada más que contarme después de aquella primera confesión. Durante las siguientes veinticuatro horas, llenó muchos vacíos importantes. Estaba muy triste y no había podido dormir, así que hablamos casi sin parar. A media noche, el barco debía llegar a Honolulu. La noche anterior tomamos unas copas en mi camarote; se marchó sobre las diez y no volví a verlo.
«No querrás decir...». Tenía en mente la imagen de un suicidio muy tranquilo y deliberado que vi una vez en el barco correo de Holyhead a Kingstown.
Rutherford se rió. «Oh, Dios, no, él no era de ese tipo. Simplemente se me escapó. Era fácil llegar a tierra, pero debió de resultarle difícil evitar que lo localizaran cuando envié a gente a buscarlo, como hice, por supuesto. Después supe que había conseguido enrolarse en un barco bananero que se dirigía al sur, a Fiyi».
«¿Cómo te enteraste?».
—Muy sencillo. Me escribió tres meses después desde Bangkok, adjuntando un cheque para pagar los gastos en los que había incurrido por su culpa. Me daba las gracias y decía que estaba en muy buena forma. También decía que estaba a punto de emprender un largo viaje hacia el noroeste. Eso fue todo.
«¿A dónde se refería?».
«Sí, es bastante impreciso, ¿verdad? Hay muchos lugares al noroeste de Bangkok. Incluso Berlín, por lo que sé».
Rutherford hizo una pausa y nos llenó los vasos. Era una historia extraña, o al menos él la había contado así; no sabía muy bien qué pensar. La parte musical, aunque desconcertante, no me interesaba tanto como el misterio de la llegada de Conway a ese hospital misionero chino, y hice este comentario. Rutherford respondió que, en realidad, ambas eran partes del mismo problema. —Bueno, ¿cómo llegó a Chung-Kiang? —pregunté—. Supongo que te lo contó todo aquella noche en el barco.
«Me contó algo, y sería absurdo por mi parte, después de haberte contado tanto, ocultarte el resto. Solo que, para empezar, es una historia bastante larga y no habría tiempo ni para resumírtela antes de que tengas que irte a coger el tren. Y, además, da la casualidad de que hay una forma más conveniente. Me da un poco de vergüenza revelar los trucos de mi deshonrosa profesión, pero la verdad es que la historia de Conway, tal y como la medité después, me atrajo enormemente. Empecé tomando notas sencillas después de nuestras diversas conversaciones en el barco, para no olvidar los detalles; más tarde, cuando ciertos aspectos del asunto empezaron a cautivarme, sentí la necesidad de hacer algo más, de dar forma a los fragmentos escritos y recordados en una sola narración. Con esto no quiero decir que inventara o alterara nada. Lo que él me contó me proporcionó material más que suficiente: era un conversador fluido y tenía un don natural para transmitir atmósferas. Además, supongo que sentía que estaba empezando a comprender al hombre». Se dirigió a un maletín y sacó un montón de hojas mecanografiadas. «Bueno, aquí lo tienes, haz con ello lo que quieras».
«Supongo que con eso quieres decir que no esperas que me lo crea».
«Oh, no es una advertencia tan tajante. Pero ten en cuenta que, si lo crees, será por la famosa razón de Tertuliano, ¿te acuerdas? Quia impossibile est. No es un mal argumento, quizá. En cualquier caso, hazme saber qué opinas».
Me llevé el manuscrito y leí la mayor parte en el expreso de Ostende. Tenía intención de devolverlo con una larga carta cuando llegara a Inglaterra, pero hubo retrasos y, antes de poder enviarla, recibí una breve nota de Rutherford en la que me decía que se había vuelto a marchar de viaje y que no tendría una dirección fija durante varios meses. Se iba a Cachemira, escribía, y de allí «al este». No me sorprendió.
CAPÍTULO 1
Durante esa tercera semana de mayo, la situación en Baskul había empeorado considerablemente y, el día 20, llegaron aviones de la fuerza aérea desde Peshawar, según lo acordado, para evacuar a los residentes blancos. Eran unos ochenta, y la mayoría fueron transportados a salvo a través de las montañas en aviones de transporte de tropas. También se utilizaron varios aviones diversos, entre ellos un avión de cabina prestado por el marajá de Chandrapur. En él, hacia las 10 de la mañana, embarcaron cuatro pasajeros: la señorita Roberta Brinklow, de la Misión Oriental; Henry D. Barnard, estadounidense; Hugh Conway, cónsul de Su Majestad; y el capitán Charles Mallinson, vicecónsul de Su Majestad.
Estos nombres son los que aparecieron posteriormente en los periódicos indios y británicos.