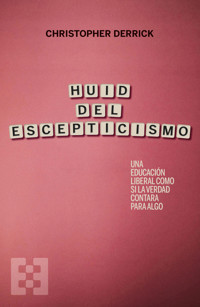
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
El brillante escritor inglés Christopher Derrick, discípulo de C.S. Lewis, nos ofrece en este pequeño libro ya clásico una profunda e inquietante reflexión sobre la educación moderna. Su punto de partida es la visita a un college norteamericano en el que profesores y estudiantes, inmersos en una experiencia de vida cristiana, no viven sometidos a la esclavitud del relativismo sino que constituyen un lugar efectivo de educación para la libertad. A partir de ella, Derrick nos ofrece un replanteamiento de la educación, especialmente de la educación católica, en la que «la verdad cuente para algo». Con un humor y agudeza excepcionales, este libro se inserta en la gran tradición anglosajona del debate cultural entre el sentido común, el sentido religioso y las ideologías.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christopher Derrick
Huid del escepticismo
Una educación liberal como si la verdad contara para algo
Traducción de Marta González
Título en idioma original: Escape from Scepticism. Liberal Education as if Truth Mattered
© Herederos de Christopher Derrick
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2025
Traducción de Marta González
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 160
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-217-2
ISBN EPUB: 978-84-1339-550-0
Depósito Legal: M-255-2025
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com - [email protected]
Índice
Nota del Autor
Nota del Editor
I. La condición estudiantil
II. Una educación para la libertad
III. En el supermercado
IV. El escepticismo y los profesores
V. Un cerdo es un cerdo
VI. ¿Quién pretende saber?
VII. La palabra «católico»
VIII. Las siete artes liberales
IX. Sueño y realidad
Al Dr. Ronald P. Mc Arthur y a los estudiantes y profesores del Thomas Aquinas College de Calabasas, California
Nota del Autor
Debo pedir a un sabio amigo y mentor que me perdone por haber utilizado su subtítulo sin permiso adaptándolo para mis propios fines. Como reparación, me gustaría hacerle publicidad gratuita. A todos los que se interesen por el tema de este libro les recomiendo: Lopequeño es hermoso: una economía como si la gente contase para algo, por E. F. Schumacher, 2.a parte, capítulo 1.
Nota del Editor
El subtítulo de esta obra, como el mismo autor declara a modo de «agradecimiento y dedicatoria», retoma el subtítulo de Lo pequeño es hermoso, la obra más conocida y difundida de Schumacher1.
Si la figura de Schumacher nos evoca la imagen de una alternativa radical a la forma actual de organización de la vida humana y, especialmente, económica, un primer acercamiento a Huid del escepticismo podría evocar, más que la idea de una alternativa, la locura del retorno a un pasado inmerso en los verdes prados de Oxford, a la sombra de almenados y seculares dogmas.
Sería suficiente conocer la profunda amistad y colaboración entre Schumacher y Derrick para ponernos en guardia frente a tan aireada interpretación. Sin embargo, será la lectura —por lo demás placentera— de este texto, la que nos permitirá captar no solo la cercanía de ambos escritores, sino la presencia misma en el discurso de Derrick, desarrollado en un lenguaje netamente inglés (por no decir netamente sencillo, a causa de nuestro hábito para la agotadora gimnasia de los «distingos» entre los diferentes códigos académicos), de algunos elementos que subyacen, en la raíz, como rasgos del mismo discurso schumacheriano. Derrick polemiza con el «Relativismo», dentro de la tradición de su gran maestro C. S. Lewis y, junto a él, de Chesterton y del padre de esa divertida y serísima pandilla de pensadores anglosajones que, además de los citados y de otros muchos, cuenta con escritores como Williams y Belloc: es decir, J. H. Newman.
Derrick se basa en el caso de un «anacrónico» college de la costa Oeste de los Estados Unidos que, curiosamente, no está impregnado por el clima de escepticismo que domina en la enseñanza universitaria americana. Por consiguiente, el autor se refiere fundamentalmente a los EEUU y a sus colleges, que constituyen una forma canónica de organización de la vida universitaria en ese país. En nuestras latitudes no hay nada comparable: podríamos decir que se trata de un primer ciclo universitario, en el que se obtiene una graduación básica polivalente. Muchos de ellos son «libres», es decir, los hay católicos, protestantes, judíos y laicos, etc. Aconsejamos al lector español poco familiarizado con el sistema universitario anglosajón que se imagine además unas universidades donde los estudiantes viven en régimen de internado.
Otro elemento a aclarar es el término «educación liberal», que Derrick se plantea como tema central: el adjetivo «liberal», en este caso, no tiene nada que ver con el partido liberal norteamericano, ni con cualquier otro partido, grupo o club liberal de otra nación, incluidos los españoles. El concepto anglosajón de «educación liberal» viene de la tradición humanista medieval europea, y por tanto no debe confundirse en absoluto con el uso partidario actual del término «liberal» aplicado a la economía y la política.
El amor por la paradoja, que Derrick alterna con la referencia continua al «sentido común», no debe alejar al lector del núcleo central del problema, que afecta también a nuestro propio mundo universitario. Y lo afecta de forma especial hoy, cuando se resiente de la así llamada decadencia de las ideologías, frente a la que los líderes de la opinión pública y, con ellos, gran parte del mundo académico, parecen decididos a cabalgar sobre el viejo jamelgo del relativismo, como la posición más progresista que se pueda seguir.
Al hablar justamente contra este progreso, el discurso de Derrick ofrece blanco a la crítica fácil de quien, colgándose el cartel científico del relativismo, se ha exiliado de todo compromiso con el hombre y con la historia.
El absolutismo relativista se convierte en el lecho de Procusto más intransigente que pueda haber contra la libertad de pensamiento que Occidente ha producido, pues se opone a su tradición y vocación a una visión cierta del hombre y su destino. La libertad y la educación para la libertad nacen, según Derrick, de la experiencia cristiana vivida y meditada.
Solo puede darse una educación libre a partir de un sentido cierto de la vida.
Finalmente, estamos convencidos de que muchos apuntes críticos sobre la universidad, sobre su vinculación con el poder económico, sobre la mercantilización del saber y la instrumentalización de las instituciones, presentes en los primeros movimientos estudiantiles del 68, se ven aquí claramente revalorizados más que refutados. Valga esto para subrayar que el actual relativismo que se hace pasar por progreso, no es fruto de aquella revuelta estudiantil, sino la pesada recuperación de un sistema contra el que los estudiantes se rebelaron en el 68.
I. La condición estudiantil
En esta mañana fría y brumosa, estoy aquí sentado a la orilla del lago. El agua está en absoluta calma y refleja perfectamente la sombra de aquel pequeño puente.
¡Qué agradable es que los buenos y atontados patos vengan a mover sus plumas y graznar a mi alrededor! Me gustan los patos, me identifico con ellos: creo que me sería imposible comerlos. Ahora, en esta tranquila mañana californiana, me divierto eligiendo nombres románticos para cada pato que me hace compañía: Florestán, Eusebio, Sofonisba. En este mundo perplejo y desconcertado, hay algo de reconfortante en la clara objetividad de su existencia. Nos podemos fiar de un pato.
Pero incluso en este bello lugar, en esta agradable compañía, la incertidumbre de este tiempo desesperanzador puede abrumar a veces y aterrorizar el espíritu. ¿Son estos patos realmente reales y dignos de fe? ¿Existe algo real? ¿Existe esa cosa que llamamos «verdad» o «realidad»? Y, si existe, ¿podemos captarla, o estamos condenados a una vida de radical escepticismo y de perpetua incertidumbre?
Quizá debería hacer que estos pensamientos salieran de mi mente, incluso a la fuerza si fuera preciso. «Por ahí está la locura».
Pero, de hecho, nos pueden llamar peligrosamente la atención y no solo porque filósofos respetados hablen sobre ellos: todos nosotros hemos preguntado cuestiones semejantes desde la niñez y no solo con el lado más lunático de nuestras mentes. Alguien ha definido la filosofía como aquello sobre lo que los niños preguntan hasta que los padres, hartos, les dicen que no sean tan tontos. La definición no es del todo mala. Mamá, ¿dónde se ha ido el ayer? Mamá, ¿por qué yo soy «yo»? Mamá, ¿los sueños son realidad?
¿Es un sueño la realidad? La «verdad» ¿es verdadera? Y esto, ¿tiene alguna importancia?
Son preguntas importantes y mucha gente las responde escépticamente. No muy lejos, en otros campos, hay filósofos muy eruditos que lanzarían serias dudas sobre mis queridos patos. Después de todo, ¿qué es un pato?, ¿existe, es, o se trata simplemente de una apariencia momentánea en el flujo interminable del devenir? Quizá sea algo que yo invente por razones que mi mente consciente desconoce, un constructo condicionado tribalmente que parte de datos sensoriales inciertos. O es, quizá, algo real, pero tan existencialmente único que no debería verlo (como de hecho sucede) como un pato entre otros patos. ¿Necesitaré descubrir o inventar una especie de Patolandia universal, un Enteheit ideal eternamente entronizado en algún cielo platónico y que toma cuerpo imperfecto en cada una de las formas emplumadas que están delante de mí?
Todo esto es muy complejo, y no deberíamos culpar a los filósofos por interferir en el simple sentido común que rige la existencia de las cosas, como si la cuestión no nos hubiera importado hasta que ellos no se metieron por medio. Todos los hombres encuentran la realidad desconcertante; los filósofos ponen este desconcierto en palabras de manera útil. Solo me empieza a preocupar cuando intentan resolver el problema con respuestas nihilistas y absurdas.
Ahora alzo la mirada y, tras la forma redondeada del árbol que se estremece con la vida de los pájaros, veo algunos estudiantes. Me sorprendo de nuevo al mirarlos. No responden ni remotamente a la imagen o estereotipo que un estudiante debe tener: desilusionan lamentablemente todas mis expectativas. Tanto porque están discretamente vestidos y se comportan con corrección, aunque casi siempre con alegría y a veces con alboroto en el mejor sentido, como, también, porque demuestran una dedicación y esperanza insólitas, creyendo a fondo en el valor de lo que están haciendo en este college. No es porque crean que han encontrado una vía fácil para el «éxito» económico y social, pues sus estudios aquí son duros y se relacionan muy poco con la adquisición de las capacidades apreciadas en el mercado. Su confianza es de otra clase. Reconozco, entre el grupo que estoy observando, a uno o dos estudiantes con quienes estuve hablando la noche pasada hasta el amanecer, y lo que recuerdo es su profunda confianza en la realidad y en la razón, su convicción de que la mente humana puede captar realmente la verdad y que el esfuerzo exigido en esta tarea se justifica sobradamente.
«Realidad», «verdad»: estas ingenuas y viejas palabras provocarían un escéptico e irónico alzamiento de cejas en muchos campus universitarios. Aquí no.
Estos estudiantes no van, además, a quemar la biblioteca o a «protestar» de alguna otra manera, como ha sido la moda dominante en tiempos recientes y que aún perdura; van a Misa, aunque nadie les obliga. Y, se crea o no, la Misa va a ser casi en su totalidad en latín, y en obediencia total a la disciplina de esa Roma distante y antiamericana; aún peor, esos jóvenes saben latín ahora y pueden participar en el culto eclesiástico en la antigua lengua del Occidente cristiano. Están creciendo sencilla y naturalmente para formar una ciudadanía más amplia que la de California. ¿En qué clase de monstruoso mundo me he metido?
Floristán, Eusebio y Sofonisba están chapoteando alegremente y hacen que tiemble la imagen reflejada del puente. Estos patos no parecen tener ninguna duda sobre su existencia real. Deben tener más sabiduría que en las academias.
Podría no ser mala idea que me levantara y me uniera a la Misa de esos estudiantes desviacionistas.
¿Qué estoy haciendo en este campus? ¿Por qué un inglés de mediana edad, crítico literario de profesión; autoindulgente en sus costumbres personales; que, por lo tanto, tiende a ser insolvente y algo gandul, por qué ese hombre se encuentra a seis mil quinientas millas de su casa, sentado junto a un lago californiano, maravillándose de algunos estudiantes cuya formación, cuyas preocupaciones personales y cuyos problemas están casi a seis millones quinientas mil millas de distancia de los suyos propios?
¿En qué clase de mundo me he metido? Y ¿por qué?
La Misa ha terminado, aunque muchos estudiantes se han quedado en la capilla para ulteriores devociones personales. Salgo despacio, lleno del Sacramento; en mis oídos resuenan palabras arcaicas que retroceden hasta las raíces de nuestra civilización.
¿Nuestra civilización? ¿Qué es eso y dónde se encuentra? ¿Tenemos realmente algo de ese género? Si así fuera, ¿está en condiciones de ser transmitida a la próxima generación? ¿Y cómo?
Preguntas desconcertantes para un mundo complejo. Estoy aquí porque, en una breve visita anterior, me pareció que detectaba algún indicio de respuesta para ellas. Dicho con más precaución aún: pensé que estos estudiantes me servirían como pretexto o punto de partida para una larga y concienzuda meditación que podría, quizá, llevarme a algún lugar. Su condición, su esfuerzo, sugerían que el concepto de «educación liberal» podía ser reconsiderado nuevamente. Surgirían entonces varias preguntas de orden filosófico y también varias preguntas de orden religioso. Algunas podrían, incluso, encontrar respuesta.
Me siento arrastrado a esa búsqueda, aunque también me asusta. Probablemente mis motivos debieran ser puramente intelectuales, y brotar únicamente de una pasión por la verdad, cosa que realmente importa; pues, aunque no soy filósofo, tengo un intelecto de esa clase. Pero también soy un padre preocupado a nivel práctico y terrestre por el problema de la educación, el problema de lo que una generación pueda útil y amorosamente transmitir a la siguiente, y por la forma de hacerlo. ¡Uno quiere tanto a sus hijos! ¿Qué se les puede dar que les sirva para un futuro tan amenazador?
Las ventanas del mundo están empañadas de lágrimas
y las dificultades vienen del oeste como grandes nubes.
¿Cómo se les puede ofrecer una tranquilidad honrada? ¿Qué seguridad les podemos dar, en un momento en el que muchas de nuestras mentes más agudas plantearían dudas sobre la existencia reconocible de un pato, cuando las universidades, que indudablemente deberían ser los faros que guiaran a nuestra sociedad y los puntos focales de su sabiduría, parecen ser más bien centros de escepticismo, desesperación y desamor?
En cualquier caso, este college no tiene tal carácter. He visitado muchos colleges y universidades, y mantengo estrechas relaciones con algunos, en los Estados Unidos y en otros lugares: aquí, lo primero que me llamó la atención fue la extraordinaria alegría de sus estudiantes.
No puedo evitar el considerar estas cuestiones ante todo desde el punto de vista de un padre; y de un padre en estado habitual de ansiedad por la frágil felicidad de los jóvenes. ¡Son mucho más vulnerables de lo que piensan! Esto se puede olvidar, naturalmente, y dedicarse a alimentar bellas ilusiones sobre la absoluta felicidad en que vive el joven adulto, especialmente el estudiante.
El novato baja lentamente de las nubes
enamorado de todo lo que ve,
observa sus carreras en el cielo otoñal
mientras respira una brisa vital.
¿No debería ser lírica e idealmente feliz? Después de todo, está despreocupado, sin responsabilidades externas; es un privilegiado, en cierto modo; se dedica a estudiar cosas que deben ser fascinantes; tiene el mundo a sus pies; y, sobre todo, es joven. Pero un recuerdo honrado nos dirá que las cosas no eran tan doradas, ni siquiera en nuestros lejanos tiempos: la juventud puede ser una especie de infierno y la tasa de suicidios en las universidades ha sido siempre muy elevada. Nunca se ha garantizado la felicidad del propio hijo por el hecho de mandarlo a la universidad.
Y, aunque pida toda clase de disculpas por mis errores de perspectiva y parcialidad informativa, parece innegable que el panorama universitario ha estado marcado —durante los últimos veinte años, más o menos— por un grado bastante elevado de tensión y de amargura. El college es un lugar bastante menos feliz de lo que solía ser: la tópica angustia de los padres tiene una razón de ser más consistente.
Pero no es necesario sacar las cosas de quicio. En los años sesenta había quien decía que la «agitación estudiantil» y los «desórdenes en la universidad» eran fenómenos nuevos y sorprendentes. Eso no era cierto. Los jóvenes —y especialmente quizá los jóvenes inteligentes— han sido siempre algo inconformistas, algo díscolos de vez en cuando, un poco fariseos y ruidosos en sus críticas hacia el comportamiento y el mundo de los mayores. En el mejor de los casos, esto ha servido de crítica muy útil; en el peor, los jóvenes se han comportado como debemos esperar que se comporte la pecadora naturaleza humana, a una edad con potentes energías físicas e intelectuales, todavía sin el gobierno de una amplia experiencia de la condición humana y de sus limitaciones.
Si el estudiante moderno tiende a demostrar sus pasiones, a denunciar, a actuar con violencia, se está comportando de una manera muy tradicional: hace lo que hicieron sus predecesores en la Bolonia del siglo XIII, en el París de Tomás de Aquino y, más tarde, de Ignacio de Loyola o en las sangrientas confrontaciones entre Town y Gown en el Oxford medieval.
Dicho esto, parece que en nuestro tiempo hay una nueva amargura, una nueva desesperación: hoy, en la mayoría de los campus ingleses o americanos, parece que el estudiante está expuesto a unas presiones excepcionales tales, que empujan a unos hacia la droga y utilización narcotizante del sexo, a otros hacia la violencia mezquina, hacia el revolucionarismo extremado o a la aceptación de la gris mediocridad pequeño-burguesa y, a muchos, al suicidio. Incluso en mi universidad —Oxford, «ciudad fuerte y frondosa entre las torres»— el nuevo tipo de «estudiante» furioso parece haber acabado con el antiguo estilo del «no-graduado», con sus chaquetas de tweed y su enorme pipa, sus fiestas de lectura en Black Forest y, quizá, con el atrevido gorro de un guardia la noche de la Regata. Las torres, e incluso muchas de las ramas, permanecen; pero el Oxford del sagrado y quizá sentimental recuerdo, de Sinister Street y Brideshead Revisited, ha desaparecido, «sumergido ahora y arrasado, irrecuperable como Lyonesse; tan pronto han llegado las aguas de la inundación». Incluso entre aquellas viejas piedras y aquellas campanas que siguen dando las horas, el espíritu de bárbara amargura parece haber encontrado su lugar: es un fenómeno universal, o está llegando a serlo.
Hasta cierto punto, es un fenómeno general de la cultura del siglo XX, y no solo de la universidad y de los colleges; y, si su versión estudiantil ha llamado más la atención estos últimos años, es que han podido existir razones especiales para ello. Se puede señalar, por ejemplo, el enorme tamaño de demasiadas universidades actuales y su consiguiente despersonalización, especialmente en los Estados Unidos. El joven abandona el colegio de enseñanza media lleno de bellas ideas y con una fuerte convicción de su posición central en el universo: se imagina que va a una fuente de conocimiento y de sabiduría, sueña (quizá) con entrar a formar parte íntima de una comunidad adulta, y hasta conoce los nombres de eruditos y científicos de fama mundial que son sus mayores y se convertirán en sus primeros ornatos. Sin embargo, demasiado a menudo se siente como una rana minúscula en un estanque absurdamente grande, apartado y empujado por un millón de ranas, enseñado (en realidad) por jóvenes profesores graduados recientemente, y solo encuentra aquellas mentes excepcionales en rarísimas ocasiones y a una gran distancia de trato.
Es probable que padezca un triple shock. El primer impacto es el social: descubre que la universidad es una multitud y no una comunidad. El segundo impacto es el educacional: se le ofrece una enorme posibilidad de opciones académicas, a la vez que una idea muy limitada de la relación que tienen unas con otras, o con los problemas del estudiante y de su mundo. Y el tercer impacto es el filosófico. Estaba lleno de presunción y seguridad cuando llegó a la universidad: después de todo, era un hombre muy joven. Pero tenía en su mente la edad inmemorial, la dignidad y el prestigio de la institución académica, aunque quizá no muy conscientemente: esperaba sabiduría, esperaba respuestas. Ahora descubre que los mayores no parecen saber moverse mejor en el universo que él mismo cuando era pequeño. La mayor sabiduría que la universidad le puede enseñar es que no hay sabiduría.
Si, en esta situación, se vuelve turbulento y nihilista, estoy absolutamente de su parte; esto es: si el universo tuviera efectivamente el carácter que el escepticismo dominante le atribuye ahora, si cosas tales como la verdad y los valores objetivos no existieran, si los seres humanos no tuvieran naturaleza o destino especial, más allá del que cada cual se pueda inventar, entonces sería absolutamente racional reaccionar ante ese universo con un espíritu de desafío anárquico y comportarse consecuentemente en el campus. Pero no todos los estudiantes han llegado hasta ese punto: los movimientos de los años sesenta fueron excesivamente tratados por los medios de difusión y parecen haberse calmado considerablemente en el momento en que escribo esto. Aun así, es escasamente sorprendente que el estudiante de hoy comience a cuestionarse el valor de toda la labor educativa y académica en su conjunto, de sus objetivos y de sus medios inmediatamente desconcertantes. Sabe, aunque vagamente, que está aquí para emprender una especie de larga iniciación, una graduación para entrar en la sociedad plenamente adulta. Pero, en ciertos aspectos, su situación es menos afortunada que la de sus tribales y «primitivos» antepasados. ¿Existe de hecho una sociedad adulta y coherente a la que pueda respetar, de manera que su graduación para ella pueda ser un objetivo que merezca la pena? Aunque la vieja generación pueda enseñarle técnicas y muy eficientemente, ¿es capaz de ofrecerle algo que se parezca a la reconocida y plausible sabiduría tribal? Aparte de las numerosas e inconexas formas de pericia asociadas a sus campos específicos, ¿hay algún sentido real en el que todos esos innumerables profesores sepan lo que están haciendo?
No se puede recriminar al estudiante si responde negativa o escépticamente a estas preguntas, si comienza a considerar su educación universitaria en términos claramente cínicos, como mero medio de promoción personal y nada más, como modo de conseguir un trabajo mejor pagado, y que olvide las bellas palabras acerca de lo que debería ser una educación idealmente «liberal». Quizá llegue incluso a considerar toda la amplia industria educativa como una especie de estafa o una burla, o quizá como un ídolo o una vaca sagrada. Personalmente, he sospechado a menudo que la educación es uno de los grandes dioses falsos —faute de mieux— adorados por nuestra sociedad sin dios: mucha gente habla como si el simple hecho de hallarse en un aula, escuchando a alguien que hable sobre algo y con algún fin, tuviera un valor místico. En abstracto, el conocimiento es, sin duda, mejor que la ignorancia. Pero, en cada caso concreto, quisiera conocer mucho mejor el tema antes de estar de acuerdo con que determinada situación y experiencia sean deseables. A menudo sí es bueno; pero, a veces, es una absoluta pérdida de tiempo y, en ciertos casos, algo mucho peor. Al gran dios de la Educación no le vendría mal cierta dosis de crítica y de contestación: parece disponer de una lealtad bastante mayor de la que se merece.
Tal y como están las cosas hoy, tiene una autoridad total; y por ello surge un choque violento entre los deseos de los estudiantes y los fines a los que los colleges y universidades —en sus mejores momentos— pretenden servir. ¿Quién es el culpable de esto? Es bastante fácil culpar al estudiante: evidentemente su posición es un poco falsa, pues, aunque no desea la mercancía específica que le ofrece la educación superior, se siente, por otro lado, obligado a obrar de acuerdo con las reglas de la oferta y la demanda. Sin embargo, no se le puede culpar de esta falsedad; en parte, es culpa de los padres y enseñantes y, en parte, es culpa de toda la sociedad, especialmente de los que, en su día, le ofrecerán empleo, quienes, por pereza, piden títulos de graduado, ya que no pueden tomarse la molestia de evaluar personalmente a los individuos que tienen delante. A veces, podemos culpar a los políticos. Aquí, en los Estados Unidos, por ejemplo, la «revuelta estudiantil» alcanzó su cenit —o, al menos, recibió la máxima publicidad— en el momento del compromiso más fuerte en la guerra del Vietnam. Solo alguien muy cínico negaría que gran parte de la protesta estudiantil contra aquella guerra tenía motivaciones morales e idealistas. Pero, a la vez, solo alguien sumamente inocente dejaría de ver la relación existente entre el derecho a la excedencia de leva del que los estudiantes gozaban y la asistencia masiva a los campus universitarios de infinidad de jóvenes indiferentes u hostiles a todo lo que la universidad pudiera ser, hacer u ofrecer.
Pero este es solo un caso extremo de un fenómeno mucho más amplio. En todo el mundo, los jóvenes están entrando en universidades y colleges por razones que tienen poco que ver con la pura vocación para los estudios superiores. Se convierten en estudiantes casi a desgana, forzados por sus profesores o sus padres, para cualificarse en un trabajo mejor pagado o, sencillamente, como modo de retrasar el gran problema de qué hacer con la vida, alargando entretanto unos años más la irresponsabilidad de la niñez. Pero la oferta y la demanda están dolorosamente desequilibradas, y aun cuando la universidad se pliegue a vender aquello que los jóvenes desean, o creen desear, es inevitable la existencia de mucha tensión y amargura.
He visto esa tensión y amargura en muchos sitios: fue su ausencia lo que me llamó poderosamente la atención, cuando vine por primera vez a este insólito campus de California. Aquí —pensé, al principio solo con la mente compasiva del padre—, hay algo que vale la pena examinar más de cerca.





























