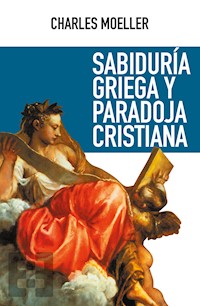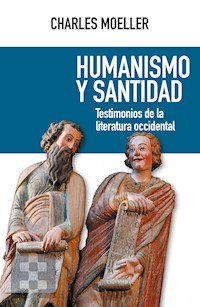
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
Charles Moeller presenta Humanismo y santidad como parte de un díptico que se completa con Sabiduría griega y paradoja cristiana, dos «paneles» que recuerdan las verdades antiguas y restauran el valor de la cultura literaria como testimonio de la condición humana. La obra recoge seis conferencias que conforman una investigación exhaustiva sobre el «humanismo cristiano». ¿Podemos distinguir dos tipos de humanismo? ¿Cuál es la verdadera Grecia, la de Apolo o la de Dionisios? ¿Cómo reflejan Montaigne, Cervantes y Goethe el clasicismo después de Cristo? Estos y otros asuntos, tales como la aspiración romántica al absoluto en Rousseau y Nietzsche, desembocan al final de la obra en una reflexión sobre el cristianismo como síntesis de las antinomias de la cultura. Estas conferencias, como escribe el sacerdote Bolívar Batallas en el prólogo a esta edición, Moeller «las reúne en un 'libro de buena fe', en el que se dirige a los que estén 'dispuestos a reflexionar sobre el tema antiguo y siempre nuevo del humanismo cristiano'».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Moeller
Humanismo y santidad
Testimonios de la literatura occidental
Traducción de María Dolores Raich Ullán
Prólogo y edición de Bolívar Andrés Batallas Vega
Título en idioma original:
Humanisme et sainteté. Témoignages de la littérature occidentale
© Ediciones Encuentro S.A. Madrid, 2023
Traducción: María Dolores Raich Ullán
Prólogo, revisión, corrección y traducción de la nota bibliográfica: Bolívar Andrés Batallas Vega
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 119
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-130-4
ISBN EPUB: 978-84-1339-463-3
Depósito Legal: M-554-2023
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN
Humanismo y santidad
INTRODUCCIÓN. DEL ESTADO ACTUAL DE LA JUVENTUD Y DE LA FINALIDAD DE ESTE LIBRO
PRIMERA CONFERENCIA. ANTINOMIAS FUNDAMENTALES
El humanismo escatológico
El humanismo terreno. Justificaciones incompletas
Justificación teológica del humanismo terreno
Posibilidad práctica del humanismo terreno
Punto de vista especial de nuestra investigación
SEGUNDA CONFERENCIA. HOMERO Y VIRGILIO O EL CLASICISMO PRECRISTIANO
Los dioses y el destino en Homero
El ideal humano
El héroe
La inquietud religiosa en Virgilio
La sabiduría antigua y el cristianismo
TERCERA CONFERENCIA. MONTAIGNE, CERVANTES Y GOETHE O EL CLASICISMO DESPUÉS DE CRISTO
Evolución del pensamiento de Montaigne sobre la muerte, el sufrimiento y la virtud
«El hombre honrado» según Montaigne y el cristianismo
«Don Quijote». De la locura a la cordura
El humanismo de Goethe
Conclusiones
CUARTA CONFERENCIA. ROUSSEAU Y NIETZSCHE O LA ASPIRACIÓN ROMÁNTICA A LO ABSOLUTO
Rousseau. Del pesimismo al éxtasis panteísta
La descendencia espiritual de Rousseau
Nietzsche. Del pesimismo a la «voluntad de poder»
El humanismo de Nietzsche
Conclusiones
QUINTA CONFERENCIA. LA SÍNTESIS CRISTIANA
El clasicismo, su valor, sus lagunas
El romanticismo, reacción contra el clasicismo
El clasicismo y el romanticismo, en pugna en el hombre y en la historia de la Humanidad
Imposibilidad de volver al humanismo de los griegos y de los romanos
El cristianismo, síntesis de las antinomias de la cultura
SEXTA CONFERENCIA. EL HUMANISMO CRISTIANO EN LA IGLESIA CATÓLICA ROMANA Y EN LAS IGLESIAS SEPARADAS
El protestantismo y el humanismo terreno
La ortodoxia y la primacía del humanismo escatológico
Oposición fecunda y convergencia del humanismo terreno y el humanismo escatológico
Papel del humanismo terreno con relación al humanismo escatológico. Su causalidad «dispositiva»
Conclusiones generales
NOTA BIBLIOGRÁFICA
PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN
Ante el drama de las dos guerras mundiales del siglo pasado, muchos pensadores se preguntaron ¿cómo habían podido los hombres llegar a eso? Esta reacción intelectual derivó en la búsqueda de un «nuevo humanismo». Surgieron así dos grandes respuestas que se diferenciaban por su postura respecto a la trascendencia. Una defendía un «humanismo cerrado» a la trascendencia. Esta respuesta es heredera del «humanismo ateo» de Feuerbach, Marx y Nietzsche. La otra respuesta defendía un «humanismo abierto» a la trascendencia. Es aquí donde surgió el concepto filosófico de «humanismo cristiano».
El «humanismo cerrado» a la trascendencia fue el caldo de cultivo del existencialismo cuyo principal exponente fue Sartre. De hecho, un año después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial (en 1946), Sartre pronunciaba su conferencia titulada El existencialismo es un humanismo en la que apelaba a Heidegger. Y en 1947, el mencionado filósofo alemán refutaba al existencialista francés con su Carta sobre el humanismo.
En el ámbito del «humanismo abierto» a la trascendencia surgió un sacerdote y teólogo belga llamado Charles Moeller. En 1943, el profesor L. Cerfaux (por iniciativa de Mons. Suenens) invitó a Moeller a dictar anualmente una serie de conferencias en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Lovaina. Las primeras conferencias fueron recopiladas y publicadas por Moeller en su primera obra titulada Humanisme et sainteté. Témoignages de la littérature occidentale. En 1946, la Revue d’Historie Ecclésiastique dio noticia de esta publicación de 244 páginas de la editorial Casterman como el primer fascículo de la colección de la Biblioteca del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de Lovaina1. De modo similar, en 1948, la Revue Philosophique de Louvain brindó una recensión elaborada por Paul Decerf en la que se anunciaba la publicación de la segunda obra de Moeller: Sagesse grecque et paradoxe chrétien. Témoignages littéraires, publicada en dicho año, con 378 páginas, por la misma editorial y como parte de la misma Biblioteca2.
Estas dos obras fueron traducidas al español por María Dolores Raich Ullán y publicadas por la editorial Juventud en Barcelona en 1960 y 1963, respectivamente. Ediciones Encuentro ha reeditado Sabiduría griega y paradoja cristiana; y ahora pone a disposición de los lectores esta reedición de Humanismo y santidad.
Moeller emplea la imagen de «un díptico» para presentar sus dos primeras obras. Humanismo y santidad sería el «primer panel», en el que «el cristianismo aparece como el coronamiento del humanismo ascendente; [que] corona, en efecto, de manera trascendental los esfuerzos del hombre por consumar la ‘integridad de su condición’, conforme a la ‘voluntad profunda’ que le guía»3. Sin embargo, Moeller explica que se corre el riesgo de pensar que «el cristianismo no es más que un medio para ser plenamente hombre»4, por lo que se corre el riesgo de «naturalizar» el cristianismo. Por esta razón, siguiendo con la imagen del díptico, afirma que este «primer panel» se completa con un «segundo panel»: su segunda obra, Sabiduría griega y paradoja cristiana. En este «segundo panel» estaría otro humanismo que «alimentado de esas realidades trascendentales, desciende hacia nosotros y se encarna en tipos humanos absolutamente desconocidos por las literaturas que han ignorado o despreciado a Cristo»5. En este sentido, Sabiduría griega y paradoja cristiana muestra cómo «la paradoja cristiana constituye un humanismo absolutamente nuevo»6.
Afirma Moeller que «considerados en su unidad, esos dos paneles, por donde desfilan los más grandes maestros del arte literario, restituirían una visión casi completa del cristianismo en su doble aspecto de respuesta a los problemas humanos y de revelación de un mundo nuevo»7.
En Humanismo y santidad, Moeller presenta una investigación relativamente completa sobre el «humanismo cristiano» en lo tocante a la cultura literaria. Moeller afirma que las reúne en un «libro de buena fe»8, en el que pretende simplemente recordar verdades antiguas; por ello, se dirige a los que estén «dispuestos a reflexionar sobre el tema antiguo y siempre nuevo del humanismo cristiano»9. Él mismo afirma que «si el presente libro pudiese hacer reflexionar y provocar intercambios de pareceres, habría conseguido el único fin que se propone»10. Al explicar el punto de vista especial de la investigación que lleva a cabo afirma que «excluyendo provisionalmente el humanismo escatológico, que persigue, con el único fin de la santidad, el establecimiento de valores terrenos transfigurados, nos ocuparemos, en primer lugar, del humanismo terreno, el cual, abierto al cristianismo, lo reclama como solución a los problemas que a aquel se le plantean y no puede resolver»11.
Moeller aborda «los problemas filosóficos desde la literatura»12 porque afirma que «la literatura es un campo privilegiado, en el que se pueden sorprender diversas actitudes ante la vida. Y eso tanto más cuanto más perfecta es la obra literaria, cuanto más constituye algo artísticamente acabado (…) tanto más ofrece la literatura un testimonio insustituible de la condición humana»13. Por eso afirma que es necesario restaurar a la literatura «su valor de testimonio de la condición humana tanto individual como colectiva»14. Desde sus primeras obras muestra cómo los testimonios literarios «analizados según su sentido real, literal, descubren una significación humana, al mismo tiempo individual, arraigada en un lugar y en una época y válida para nuestros tiempos no tal cual es, sino como un fermento, provocando una confrontación con los problemas actuales. Cuanto más se ‘acuerda’ el hombre de su pasado hereditario, tanto más puede crear también una obra rica, en el presente. Entendidos y explicados conforme a una exacta filosofía y a una entrada viva en la historia de ese tiempo, hombres como Virgilio, Cicerón, Horacio se hacen tan próximos como el que acaba de pasar por la calle. El arte produce esta victoria sobre el tiempo, no modificándoles ni evocando las sombras de los muertos, sino alimentando esta memoria con el futuro, que es la esperanza, siempre vivificada por nuestro pasado viviente»15.
Parafraseando el comienzo de la Ética a Nicómaco, pienso que Moeller tiene dos fines (τελοι) guiados por un objetivo (ἀγαθόν)16: por un lado, quiere restaurar el valor que la literatura tiene como testimonio de la condición humana; y por otro lado, quiere demostrar que «la trascendencia del cristianismo, como dice Mauriac, se manifiesta en su conformidad con lo real»17 porque «el cristianismo es la Palabra eterna del Verbo que irrumpe en la Historia de los hombres, y revela al hombre su propia identidad»18. En este sentido, el objetivo clave (ἀγαθόν), que orienta, unifica y armoniza estos dos fines (τελοι), en la entera obra de Moeller, es «sugerir un método cristiano de leer las obras maestras de la literatura»19 que permita «buscar las ‘incidencias cristianas’ del contenido filosófico de las obras maestras»20. Moeller quiere exponer una cultura auténticamente humana, y, con la ayuda de las obras maestras de literatura, introducir a sus oyentes y lectores «en los problemas del humanismo —¿qué hay que hacer para ser un hombre?— y, al propio tiempo, infundirles el sentido cristiano»21.
La presente reedición de Humanismo y santidad, recoge las seis conferencias y la introducción original. En la primera conferencia titulada Antinomias fundamentales,Moeller realiza una exposición de conceptos, distinguiendo dos tipos de humanismos: escatológico y terreno. Es, en palabras de Moeller, un memorándum del estado de la cuestión. En la segunda conferencia titulada Homero y Virgilio o el clasicismo precristiano, aborda la cuestión sobre ¿cuál es la verdadera Grecia: la de Apolo, el dios luminoso, sereno, equilibrado; o la de Dionisios el dios exaltado y trágico? La tercera conferencia versa sobre Montaigne, Cervantes y Goethe o el clasicismo después de Cristo. En la cuarta conferencia: Rousseau y Nietzsche o la aspiración romántica a lo absoluto, afronta la cuestión del pesimismo, que puede llevar al éxtasis panteísta, o bien a la voluntad de poder. Presenta aquí el «humanismo» de Nietzsche. En la quinta conferencia realiza La síntesis cristiana, donde explica, por una parte, el clasicismo y el romanticismo, y por otra, el cristianismo como síntesis de las antinomias de la cultura. En la sexta y última conferencia explica El humanismo cristiano en la Iglesia Católica Romana y en las Iglesias separadas.
* * *
Esta reedición se apoya en la traducción al castellano de María Dolores Raich Ullán. Sobre esa base se ha revisado y confrontado con la edición original. Los signos de puntación, las mayúsculas y minúsculas22, las cursivas, los espacios entre párrafos y las comillas de las citas se corresponden con el texto original francés. Las expresiones griegas, que estaban transliteradas en caracteres latinos en el original, se han puesto en los propios caracteres griegos. Se han dejado los subtítulos que Raich coloca en el cuerpo del texto y que Moeller solo los ubicaba en el índice. Se han corregido las erratas y se han cambiado los verbos esdrújulos con incremento nominal, en desuso en castellano, por los compuestos de pronombre y verbo23 para facilitar la lectura24. Al final de las notas a pie de página se especifica entre paréntesis la fórmula «(ndt)» —nota del traductor— para las que correspondan a la traductora (María Dolores Raich), y la fórmula «(nde)» —nota del editor— para las que han sido incluidas en la presente reedición.
Finalmente, se ofrece, por primera vez una traducción al castellano de la nota bibliográfica de la edición original. Teniendo en cuenta que una parte significativa de las obras que se mencionan en ella se han traducido al castellano, bien en su momento, bien en épocas más recientes; se incluyen en notas a pie de página las ediciones en castellano de aquellas obras que hayan sido traducidas, o al menos la edición que sea más accesible en la actualidad; esperando que sirva de ayuda al lector.
* * *
Al finalizar este prólogo quiero agradecer al Prof. Dr. D. José Ángel García Cuadrado porque fue en una «charla de asesoramiento de estudios», medio de formación integral que brinda la Universidad de Navarra a sus estudiantes, en la que me propuso entrar por los senderos del quehacer filosófico, precisamente, de la mano de Charles Moeller con su primera obra: Humanismo y santidad.
Bolívar Andrés Batallas Vega
Pamplona, 26 de junio de 2022
Humanismo y santidad
A MIS ALUMNOS DE POESÍA25
Omnia probate, quod bonum est tenete.
«Probadlo todo y retened lo bueno».
1 Tes 5, 21
Omnis humana cognitio,
etiamsi non sacra,
ut suam habet quasi insitam
dignitatem et excellentiam
—quippe quae sit quaedam finita
participatio infinitae cognitionis Dei—
ita novam altioremque dignitatem
et quasi consecrationem assequitur,
cum ad res ipsas divinas clariore luce
collustrandas adhibetur
«Todo conocimiento humano,
aun cuando no sea de orden sagrado,
posee en sí una especie
de dignidad y de excelencia innatas.
Es, en efecto, una participación limitada
en el conocimiento infinito de Dios.
Reviste una dignidad nueva y
más elevada y está, como aquel que dice, consagrado,
cuando se lo utiliza con miras a arrojar
una luz más viva sobre los misterios divinos».
Encíclica Divino afflante Spiritu,
sobre el estudio de la Santa Biblia
INTRODUCCIÓN. DEL ESTADO ACTUAL DE LA JUVENTUD Y DE LA FINALIDAD DE ESTE LIBRO
«He aquí un libro de buena fe, lector». Así decía Montaigne; así quisiera yo, a mi vez, presentar estas páginas. No es mi intento anunciar verdades inauditas desde el trípode de la Sibila. Eso es propio de cierta edad de la vida; yo la he rebasado ya, si no del todo, cuando menos lo suficiente para comprender que, en realidad, no hay nada nuevo bajo el sol, sino simplemente verdades antiguas que es preciso recordar a cada paso. Por consiguiente, mi propósito es modesto y discreto. Se dirige a los que están dispuestos a reflexionar sobre el tema antiguo y siempre nuevo del humanismo cristiano.
De hecho, todos los prefacios evocan los defectos y los límites de las obras humanas. Yo no soy el primero ni el último en hacerlo. Hablando así, lo difícil es persuadir. ¿Cómo dar a entender que, esta vez, impetro la benevolencia del lector con toda franqueza y sinceridad? Semejante empeño es poco menos que imposible, ya que debo servirme de lugares comunes prodigados por todo el mundo. No obstante, valga el siguiente aserto: que si yo hubiese escrito estas líneas de disculpa hace diez años, habrían sido menos sinceras; por el contrario, escritas dentro de diez años, su sinceridad sería más auténtica todavía.
Puesto que la certidumbre es rara en materia del saber humano, ¿se impone limitarse siempre a trabajos analíticos y remitir a un futuro cada vez más lejano el estudio de los «grandes problemas»? Opino que no. En la vida del espíritu hay, en efecto, momentos en que, tras años de lecturas, tras innumerables y minuciosas investigaciones en el campo de la erudición, el alma aspira a una especie de recogimiento silencioso en el cual, con una mirada sencilla y clara, intenta ver en qué estadio del conocimiento de la realidad humana se halla. Entonces, en el curso de una conversación, se cambian ideas y, en ocasiones, se dicen cosas profundas que la vida nos dicta en voz baja, pero que presto se desvanecen, se olvidan. Esas cosas, pacientemente maduradas, modestas y fútiles, expresivas de un lenguaje al alcance de todo el mundo, pues lleva en sí todas las cuestiones relativas a la vida y a la muerte, ¿por qué razón hemos de negarnos a fijarlas, a comunicarlas a un auditorio más numeroso? El problema del humanismo cristiano constituye de antaño una obsesión para mí. ¿Por qué no tratar de examinarlo aquí y solicitar la ayuda de los que también se interesan en él?
Además, personalmente, tengo un pretexto especial, y, como lo considero bueno, voy a exponéroslo. Cuando durante varias horas diarias uno tiene ante sí, como yo, cosa de veinticinco rostros de muchachos de quince a diecisiete años que se vengan despiadadamente si el profesor les aburre en la explicación de sus lecciones, pero que le miran con ojos llenos de claridad, de ternura a veces, cuando, en el silencio profundo de una hora matinal, les ilumina un reflejo de la belleza y la verdad resulta imposible no formularse una y mil veces las preguntas eternas que constituyen toda la vida de un hombre; resulta, asimismo, imposible no contestarlas, porque la juventud es impaciente. Entonces los libros no bastan. La respuesta debe darse inmediatamente; ha de ser verdadera, es decir, total; ha de brotar del alma en toda su integridad, porque nadie engaña a los adolescentes. A la sazón, se impone cerrar los libros, sin olvidarlos por ello, mirar cara a cara aquellos jóvenes rostros y, sobre todo, interrogarse a uno mismo y responder a las preguntas diseminadas en los textos emborronados de tinta de nuestros autores clásicos.
Ahora bien: entre los problemas que preocupan a los jóvenes de todos los tiempos, y muy especialmente, como veremos, a los de esta generación, uno de los principales es el de la conciliación de los valores humanos y los valores cristianos. Es, pues, menester que me ocupe de él y que trate de darle una respuesta satisfactoria.
Nuestros muchachos de 1944 —los de los colegios católicos, esto es, los únicos que conozco— quieren ser cristianos sinceros. Ya no es preciso «ponerse los guantes» para hablarles de Cristo. Son «juiciosos». Eso no es ninguna lisonja, sino la pura verdad. Son serios, mucho más serios de lo que fuimos nosotros a su edad. Me refiero a los que somos de una época «de entre guerras» y no lamentamos serlo, ni creemos que, por el mero hecho de tener más edad, «nuestros tiempos» eran mejores que los actuales. El mundo vuelve a comenzar en los ojos de cada adolescente. ¡Tanto mejor! ¿Dónde estaríamos si los hombres naciesen con la experiencia milenaria del planeta? Lo cierto es que los muchachos de este siglo son increíblemente jóvenes y hasta ingenuos, pero, al propio tiempo, sanos, deseosos de desarrollar sus cuerpos y sus almas mediante una actividad franca y viril, integralmente humana. En esta tierra visible y, para ellos, en plena primavera, quieren llevar a cabo algo grande. El alma de nuestra juventud ha nacido, se ha desarrollado «al aire libre»; ansía abrirse a todas las auras de la Humanidad. Si algunos se imaginan que nuestros muchachos son pusilánimes y timoratos frente a la vida, podéis estar seguros de que, aunque en parte eso es cierto, la culpa no es suya, ya que la juventud no es nada en sí misma, no es buena ni mala, sino una simple promesa, magnífica como la de cada primavera; una promesa que se realizará en bien o en mal según los maestros que halle para encauzarla a su fin.
No creáis que incurro en la exageración poética. Sé que es de mal gusto adoptar el aire de tomarse la poesía en serio. Sin embargo, todos la amamos en secreto, y, si bien es verdad que hay quien ignora o desprecia la «gran poesía», no es menos cierto que, en ocasiones, busca un poco de dicha en una poesía de segundo orden. Sería algo impertinente recordar, a este respecto, una célebre página de Proust. Pero, en fin, no pretendo hacer poesía, al menos de momento; pienso en los muchachos que conozco e intento mostrarlos como son. Ser cristianos es, pues, uno de sus anhelos; pero, al propio tiempo, ansían ser hombres cabales. Pensándolo bien, el éxito creciente de la organización de los boy-scouts es un reflejo de nuestro tiempo; quizá dará su nombre a una civilización que podría denominarse «la época del aire campestre». De nada sirve criticar los posibles defectos de esa institución; es preferible tratar de comprender el entusiasmo de nuestra juventud por ese cristianismo al aire libre, infantil a veces, pero tan franco, tan recio; en una palabra, tan humanista.
La época de las complicaciones surrealistas y las inquietudes a lo Mauriac, los tiempos de un jansenismo que no osaba darse el nombre de tal, han pasado ya definitivamente. La estrella de Racine palidece, y la de Corneille se remonta en el horizonte de nuestra juventud.
No cabe duda de que hay aún, y habrá siempre, jóvenes que hallarán un eco de sus inquietudes en Rimbaud y Mauriac, o en otros autores. No se trata de desatender los conocimientos adquiridos por aquella zambullida en el misterio humano que fue el arte después del Simbolismo. No es menester suprimir a Proust, Joyce, Huxley y otros, sino superarlos. Tras la época romántica de la búsqueda inquieta, tras las décadas de análisis, nos hace falta una nueva edad clásica que construya, a grandes trazos, simples y nítidos, la nueva imagen del hombre, tal como la cinceló el siglo XIX y la ha dado dolorosamente a luz este «Infierno» que ha constituido la primera mitad del siglo XX. La juventud actual, la verdadera juventud, trata de echar los cimientos de esa edad clásica; su interés no se centra ya en esos autores complejos y turbadores.
En lo sucesivo, no será necesario pasar por los oscuros meandros de la inquietud romántica para hallar la religión. Algunos deploran que la juventud actual no sea más inquieta en este aspecto; pero es inútil querer engañarse: los tiempos de la Toga pretexta han pasado a la Historia. Lo que la juventud busca en el cristianismo no es una respuesta a los problemas sobre la significación de la vida, ya que esa significación cree poseerla e incluso verla en las realidades simples y concretas de la existencia; no es tampoco un complemento de un vacío doloroso, sino una posibilidad de desplegar totalmente todo su ser y conferir a los valores humanos su máxima realidad. Influida, a buen seguro sin saberlo, por el «clima» de la filosofía existencial, la juventud moderna, hastiada de una civilización demasiado complicada y mortífera, vuelve los ojos hacia lo concreto, hacia «lo que es»; aguarda a que le muestren, en el acto religioso, lo que funda su personalidad de hombre en su esencia más íntima.
No cabe duda: el problema central que se plantea a las nuevas generaciones con particular agudeza es el del humanismo cristiano. Si la organización de los boy-scouts se esfuerza en ser una solución parcial, surge la misma cuestión en todos los estadios en que se desenvuelve la vida de un hombre. Es la misma antinomia que se presenta al profesor de humanidades ante los textos que estudia con sus alumnos. Tal es precisamente lo que me sucedió: es decir, que estas conferencias han sido vividas antes de ser escritas. Son fruto de un contacto constante con la juventud, por una parte, y con los textos de nuestros clásicos, por otra. ¿Cómo cristianizar interiormente el estudio de las civilizaciones antiguas y modernas que figuran en el programa de nuestras humanidades? He dicho interiormente. Porque no basta, en efecto, interrumpir de vez en cuando la explicación de un texto de Virgilio o de Homero para hacer una «digresión» cristiana; esta resulta inútil si no aparece de rondón como manifestación espontánea del sentido profundo de los propios autores comentados. Es necesario, sin dejar de ser escrupulosamente fiel a la significación natural de las obras maestras clásicas, iluminarlas de tal forma que, poco a poco, el alumno, sin sospecharlo, sea orientado hacia una visión cristiana del mundo. El curso de religión aparece entonces como el coronamiento, la respuesta trascendental a los problemas planteados por el hombre, respuesta que le permite ser integralmente hombre, según las aspiraciones de las cuales se hacen eco nuestros clásicos. Hay que abstenerse de deformar los valores humanos de la cultura, porque es necesario hacer justicia a las legítimas exigencias del hombre natural. Yo no soy de los que creen en la utilidad de resucitar cierta variante del gaumismo26. Sobre este punto no hay nada que modificar en nuestros programas. Los autores «clásicos» nos ayudarán a dilucidar las indispensables bases humanas del cristianismo, y sus deficiencias pondrán de manifiesto la divina plenitud de la respuesta cristiana. Dar a los jóvenes «poetas» una cultura auténticamente humana, iniciarlos, con ayuda de las obras maestras, en los problemas del humanismo —¿qué hay que hacer para ser un hombre?— y, al propio tiempo, infundirles el sentido cristiano, es el problema fundamental con que he venido enfrentándome constantemente desde que, todas las mañanas, comparecen ante mí unos alumnos para escuchar la «palabra de la verdad». Excuso decir que, comparados con esta cuestión fundamental, los problemas gramaticales, destinados a conferir ductilidad al espíritu, se me antojan casi un juego de niños.
Hace un rato me refería a un nuevo clasicismo cuyos cimientos está poniendo nuestra juventud, sin sospecharlo. Opino que los autores clásicos, especialmente los de la antigüedad griega y romana, son indicadísimos como punto de partida en la elaboración de esa síntesis humana y cristiana que constituye el meollo de sus preocupaciones.
Creo que todos los profesores de humanidades se han enfrentado con este problema y han intentado resolverlo. Creo, asimismo, que buen número de ellos han dado con una solución y han podido ponerla en práctica con sus jóvenes auditorios. Yo mismo, mientras la elaboraba en el curso de dos años, estaba lejos de suponer que había que afrontar un día el juicio de un público universitario, e incluso el de un auditorio más numeroso todavía. Pero, tímidamente propuesta a mis «poetas» debo confesar que despertó en ellos un grandísimo entusiasmo. Me consta que la juventud se prende fácilmente de la síntesis e ignora la complejidad real de la vida. Mas, como veremos, dicha solución es bastante matizada y en conjunto, bastante abstracta para mentalidades jóvenes. Con todo, tengo varios testimonios auténticos de que los impresionó profundamente. Asombrado yo mismo del resultado, advertí entonces que, sin darme cuenta, había abordado un problema que interesa a todo hombre instruido: el de la utilización cristiana de la cultura artística. Todo cristiano culto lee novelas, escucha conciertos, admira las obras de arte. ¿Por qué no había de hacerlo, toda vez que su juventud estudiosa se nutrió de obras maestras? En lugar de ver en ello un simple pasatiempo, honesto mas sin utilidad inmediata, ¿por qué no intentar convertirlo en un medio de ser mejor cristiano, a fin de que «todo coopere al bien de los elegidos de Cristo»? Yo soy de los que opinan que la lectura de una novela, la audición de una obra musical, son ocupaciones serias que ejercen una influencia inmediata buena o mala, en la manera de vivir la existencia que Dios nos ha dado. Así, pues, se planteaba el problema más general de la posibilidad de una cultura literaria cristiana.
Cuando me hicieron el honor de solicitarme unas conferencias para el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Lovaina, aproveché la ocasión para ahondar, trasponiéndolos a un plano más científico, en los elementos de solución entrevistos a la sazón en Homero y Virgilio. Entonces tuve la idea de ampliar la investigación, introduciendo en ella a autores cuyos nombres no figuran en el programa de nuestras humanidades, tales como Cervantes, Montaigne, Goethe, Rousseau y Nietzsche, e incluyéndola, asimismo, en el cuadro general del problema del humanismo cristiano. La primera y la última conferencia no son, pues, más que esbozos, como si dijéramos un simple memorándum del estado de la cuestión.
«Sin duda nos pilotaba un dios», decía Ulises a propósito del feliz coronamiento de un anclaje peligroso. Tal fue, quizá, lo que le sucedió a mi barca, pues no olvidaré en mucho tiempo la estremecida y concentrada atención de un auditorio numeroso y heterogéneo, en el curso de esas seis charlas cargadas de alusiones a múltiples problemas. La prueba estaba hecha; era una de esas cuestiones que llegan a las fibras más profundas de la juventud actual. Ese tema, tan extemporáneo en apariencia, tan «desinteresado», interesaba a la joven generación, que testimoniaba así su adhesión a la cultura cristiana. Conste que no exagero, ya que una conferencia no solo se compone de lo que dice el conferenciante, sino que se enriquece y cobra gravidez con todo lo que el auditorio pone de su parte.
Por este motivo, cuando me pidieron la publicación de estas charlas, acepté, diciéndome que sin duda resultaría útil someter a los demás unas modestas sugestiones sobre una cuestión que preocupa a los educadores y a los hombres que piensan. Si el presente libro pudiese hacer reflexionar y provocar intercambios de pareceres, habría conseguido el único fin que se propone. Este prefacio se ha ordenado a poner de manifiesto cómo, pese a las apariencias, el tema atañe a los problemas vitales de la hora presente.
* * *
Es posible que el lector se asombre de ver comentar en unas pocas páginas a autores de la talla de Virgilio, Cervantes, Goethe y Nietzsche. Ello obedece a que era menester reunir en tres conferencias varios escritores representativos de diversos tipos de humanismo: he preferido analizar verbalmente un autor con cierto detalle y mostrar luego rápidamente cómo los demás acusan la misma tendencia. El título primitivo, Romanticismo, clasicismo y cristianismo, Contribución al problema del humanismo cristiano, es buena prueba de que los autores no son estudiados en sí mismos, sino como testigos de una actitud ante la vida. Dicho título me ha parecido demasiado sibilino para encabezar, tal cual, un volumen.
He escogido los autores con quienes he tenido un contacto personal bastante prolongado. Me he servido, asimismo, de los estudios más recientes sobre los citados autores. Presento mi texto tal como fue concebido, esto es, en forma de conferencias; en consecuencia, el lector no hallará aquí una «tesis» profunda —toda una vida apenas bastaría para elaborarla—, sino unas simples «pláticas». Por el mismo motivo he suprimido toda referencia al pie de las páginas.
* * *
Las conclusiones del presente volumen son solo parciales, pues esta serie de charlas no es más que el primer panel de un díptico. Mi objeto es sugerir un método cristiano de leer las obras maestras de la literatura. En esta primera serie de conferencias, el cristianismo aparece como el coronamiento del humanismo ascendente; corona, en efecto, de manera trascendental los esfuerzos del hombre por consumar la «integridad de su condición», conforme a la «voluntad profunda» que le guía.
Ateniéndose a este único panel, se podría creer que el cristianismo no es más que un medio de ser plenamente hombre. Se correría peligro de «naturalizarlo». Eso sería un error de óptica, inherente al problema del humanismo cristiano, que, por su mismo objeto, enfoca la religión sobrenatural desde el ángulo humano. Todo lector atento procurará, pues, no olvidar que el cristianismo es, ante todo, la revelación de las verdades originales, don de beneficios gratuitos, puesto que nos introduce en un mundo que ni al dinamismo humano más elevado le era dado entrever.
Ese es el motivo por el cual sería necesario —y espero llevarlo a cabo en breve— completar este primer panel con un segundo en el cual se vería, al lado del humanismo que asciende al cristianismo, otro humanismo que, alimentado de esas realidades trascendentales, desciende hacia nosotros y se encarna en tipos humanos absolutamente desconocidos por las literaturas que han ignorado o despreciado a Cristo.
La significación del sufrimiento, la pobreza, la caridad para con los humildes; el acceso, mediante la revelación, a un mundo superior de luz angélica, y otros temas, totalmente desconocidos por los griegos, han engendrado, en la obra de los artistas que han buscado inspiración en ellos, unas fuertes emociones artísticas nuevas que constituyen las más sublimes del arte literario. Recordamos, a este respecto, a Dante, Shakespeare, Pouchkine y Dostoiewski.
Considerados en su unidad, esos dos paneles, por donde desfilan los más grandes maestros del arte literario, restituirían una visión casi completa del cristianismo en su doble aspecto de respuesta a los problemas humanos y de revelación de un mundo nuevo.
Una tercera serie de charlas seguiría los avatares de esos dos aspectos del cristianismo en la literatura moderna. Nombres como los de Rimbaud, Montherlant, Malraux y Margan ilustrarían el primer tema; los de Larbaud, Bernanos, Mauriac y, acaso, determinados textos de Gide y de Proust, ilustrarían el segundo. Claudel coronaría el primer aspecto (humanismo ascendente); Péguy, el segundo (humanismo descendente).
El lector tendría entonces a la vista una investigación relativamente completa sobre el humanismo cristiano en lo tocante a la cultura literaria. ¿Tendremos tiempo de realizar estos proyectos? Solo Dios lo sabe, puesto que, en estos tiempos turbulentos, nos hallamos más que nunca en manos del Todopoderoso.
Doy las gracias respetuosamente a todos cuantos me han ayudado en la elaboración del presente ensayo, en particular a los señores profesores F. Grégoire y L. Cerfaux. Debo especial gratitud a este último por su inagotable benevolencia.
* * *
En el momento en que escribo estas líneas, inmensos males amenazan a Europa. El porvenir es sombrío. «El pececillo se tornará grande, con tal que Dios le preste vida». ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué suerte correrá esa cultura cristiana de que todo el mundo habla y nosotros tratamos de defender? No importa. Caso que tengamos que perecer, siquiera, como decía Péguy, «queremos perecer como hemos sido, queremos morir como hemos sido». Hemos señalado el bello testimonio brindado por la juventud universal que ha querido escucharnos. Ella ha mostrado así «lo que es», ha demostrado que en ella vive aún la cultura cristiana; sin saberlo, ha tendido la mano a nuestros jóvenes alumnos de poesía, que, a su manera juvenil y clara como el alba, viven también intensamente en ese reino de la belleza cristiana que deseamos salvar. No sé de nada tan conmovedor como esa cadena fraternal de la juventud, trabada, por encima de las épocas y los ambientes, en torno a las realidades más augustas.
Es posible que muramos; cuando menos, si la guerra nos abate, no abatirá a seres muertos, sino a seres «vivos». Todo ese ruido, todo ese fragor de lucha, no es más que oscuridad y viento a los ojos de Aquel para quien «mil años representan un día». A nuestros ojos también, a los ojos de esa juventud a quien he querido exaltar en esta introducción, el infierno de la guerra no puede apagar el canto de la ciudad celestial.
CH. M.
Pascua de 1944
PRIMERA CONFERENCIA. ANTINOMIAS FUNDAMENTALES
No hace falta ser profeta ni ahuecar indebidamente la voz, de manera impropia del «hombre de bien», para decir que la Humanidad se halla en una época de transición de su historia y que el problema del humanismo cristiano constituye el centro de las inquietudes actuales. «Debemos rendirnos a la evidencia de que la Humanidad acaba de entrar en lo que probablemente será el más grande período de transformación por ella conocido», escribe un eminente naturalista, el padre Teilhard de Chardin. La evolución a que nos referimos no obedece solamente a la guerra, sino a factores más profundos.
Los hombres de hoy día sienten un gran entusiasmo por la «mística de la tierra»: quieren conferir el valor más alto a las realidades de aquí abajo y hacer participar de ellas lo más copiosa y profundamente posible a la masa de la humanidad. Fuera de la «mística» propiamente dicha, esto es, la religiosa, «supraterrena», nuestros contemporáneos buscan una mística «mundana», es decir, que desean consagrarse a unos valores absolutos, o tenidos por tales, dando un sentido inmediato y tangible a su vida terrestre. «No cabe duda de que el día de mañana el mundo pertenecerá a los que aporten a la tierra, incluso desde esta misma tierra, una mayor esperanza», prosigue el padre Teilhard de Chardin.
Conocerse, poseerse, darse; labrar la propia personalidad, tornarla activa, eficaz, transformadora del mundo que nos circunda; someter esta tierra en que vivimos a nuestras iniciativas, a nuestra voluntad; tornarla maleable entre nuestras manos, unificada, transparente a nuestro espíritu; en una palabra, volver a colocar al hombre en el centro del cosmos, cuya evolución milenaria va henchida del espíritu de los humanos, constituye el ideal que anima movimientos tan diversos como las corrientes políticas, la ciencia experimental, la filosofía y la cultura. Confianza en lo humano, confianza en la solidez de esta tierra, optimismo innato, lúcido pero entusiasta, en el progreso de la humanidad, tal es, podéis creerlo, a pesar de las apariencias, a pesar de este pesimismo que se manifiesta con harta complacencia en nuestros días, la esperanza para la cual quieren vivir los hombres, y a veces morir, en este siglo XX.
¿«La solidez de esta tierra en que vivimos...»? No obstante, san Pablo ha escrito:
La efigie de este mundo pasa. Es menester, pues, que los que se sirven de este mundo lo hagan como si de él no se valiesen.
Y agrega:
Aquí abajo no tenemos morada permanente.
Según eso, el mundo ¿no sería a los ojos de los cristianos más que una vasta fantasmagoría, un valle de lágrimas, una decoración provisional, destinada a ser barrida por un viento de apocalipsis, para dar paso, al final de los tiempos, a la única realidad verdadera, la del Más Allá? Si los tiempos escatológicos deben aportar la revelación de un mundo mejor, al cual aspiramos, ¿se desprende de ello que las realidades presentes no tienen ningún valor estable en sí mismas ni entran para nada en ese reino del porvenir, y, por tanto, representan solo una prueba pasajera para el alma cristiana? En caso afirmativo, habría un divorcio entre cultura y cristianismo, y el problema del humanismo cristiano no existiría. ¡Yo estaría dispensado de hablaros y vosotros de escucharme!
Según ciertos pensadores, y no precisamente de menor cuantía, la aparente impotencia de la religión para sobrenaturalizar al mundo actual demuestra que, en suma, el papel esencial del cristianismo es el de «salvar a las almas», es decir, enviarlas en gran número «al paraíso». Henry Davenson describe así su mentalidad:
Con los ojos fijos en su patria invisible, el cristiano aspira con impaciencia a librarse de esta servidumbre y a evadirse de ella. Tal es la objeción. Si no fuese sustentada más que por extraños, no tendríamos necesidad de detenernos mucho tiempo a considerarla. Pero sucede que ha sido también adoptada por algunos de entre nosotros (católicos), desgraciadamente los mejores