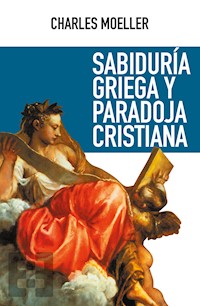
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
El éxito extraordinario de los libros del sacerdote y humanista Charles Moeller dan nueva actualidad a Sabiduría griega y paradoja cristiana, una de sus primeras obras. En ella Moeller, que ha inaugurado un género literario nuevo, el de la crítica literaria y teológica, analiza y contrasta las relaciones entre el mundo griego y el cristianismo a través de sus respectivas concepciones del Mal, del pecado y de la libertad, ciñéndose a grandes autores como Virgilio, Racine, Cicerón, Shakespeare, Platón, Dostoievski y otros. El "hombre nuevo" de san Pablo en contraposición al hombre antiguo del mundo clásico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Moeller
Sabiduría griega y paradoja cristiana
Traducción al castellano de María Dolores Raich Ullán
Título original: Sagesse grecque et paradoxe chrétien
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2019
© De la traducción: María Dolores Raich Ullán
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 55
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN Epub: 978-84-1339-343-8
Depósito Legal: M-159-2020
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
índice
Prefacio
Introducción: Objeto y método de este libro
PRIMERA PARTE: El problema del mal
I. El problema del mal en Homero y los trágicos griegos
I. La problemática del pecado
II. El «pecado fatal»
III. El pecado psicológico
IV. El pecado del espíritu de los dioses
V. Por qué los griegos no tuvieron sentido del pecado
VI. Conclusión
II. El tema del pecado en Shakespeare, Racine y Dostoievski
I. El «clima» cristiano en Shakespeare
II. El pecado de flaqueza
III. El pecado lúcido
IV. El amor «perverso» de Racine
V. El vértigo de la libertad en Dostoievski
VI. La comunión de los santos
VII. La misericordia de Dios
VIII. Conclusión
SEGUNDA PARTE: El problema del sufrimiento
I. La paradoja del «justo doliente» en la tragedia griega
I. El problema del sufrimiento en Homero
II. El optimismo «desesperado» de Esquilo
III. El justo doliente en Sófocles y en Eurípides
IV. Las aporías del sufrimiento
V. El presentimiento de las bienaventuranzas
VI. La paciencia, la piedad y el perdón en Eurípides
VII. Conclusión
II. La elevación del hombre por el sufrimiento en Shakespeare y Dostoievski
I. Los humillados y ofendidos en Shakespeare
II. El humor y la magia, remedios del sufrimiento
III. El descubrimiento de la caridad
IV. Los esponsales con el dolor
V. La muerte del justo en Dostoievski
VI. El mayor sufrimiento: el pecado
VII. El sufrimiento redentor
VIII. La alegría de la cruz
IX. Conclusión
TERCERA PARTE: El problema de la muerte
I. Los mitos del más allá en Homero, Platón, Cicerón y Virgilio
I. El Hades, sombra de la vida terrena
II. La lucidez ante la muerte
III. La vida terrena, sombra del más allá
IV. Cicerón
V. Virgilio
VI. Grandezas y miserias de los mitos antiguos sobre la muerte
VII. Conclusión
II. El paraíso de luz en Dante
I. La selva oscura
II. El universo del amor
III. El infierno
IV. El purgatorio
V. El paraíso terrenal
VI. El paraíso del movimiento
VII. El paraíso del reposo y la sonrisa de Dios
VIII. Conclusión
Epílogo
Nota bibliográfica
A los que buscan
Sin duda, sabes muy bien qué cosa es la sabiduría, pequeño Carmides, puesto que has sido educado a la griega.
Platón
Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles.
San Pablo
Prefacio
Me pregunto qué impulsa a los hombres a publicar nuevos libros, a elevar un tanto más el túmulo gigantesco de sus esperanzas frustradas, a aportar una nueva piedra a esas «catedrales de la necesidad» que son nuestras bibliotecas.
Por otra parte, nuestra época no necesita libros. Tiene demasiados. No los lee, o los lee mal, porque se le antojan largos y difíciles. Necesita slogans consistentes que la eximan de pensar. Porque no quiere pensar. Tiene miedo de hacerlo. No quiere ser libre. Si algo desea, acaso sin saberlo, es que venga alguien que le prometa salud, que arranque su vida de la destrucción. Tal vez un santo. Un santo que triunfe.
Sin duda, existen los «libros eternos» que es menester salvar. Inmortales; mas solo si reviven en nuestras almas. Nos preguntamos precisamente si reviven en el alma de esta generación, si nuestros jóvenes se interrogan, con Sócrates, sobre la sabiduría. Nos preguntamos incluso si conocen a Sócrates, si Sócrates es para ellos algo más que un nombre, algo más que un muerto, definitivo esta vez, si no despierta ya el fervor de nuestros muchachos. Tampoco sabemos a ciencia cierta si la angustia de Hamlet despierta en ellos un eco fraternal. Si lloran con los que lloran, si se alegran con los que ríen. ¿No será más «sagrado» para ellos el Buick 24 CV que todo lo antedicho? ¿No les parecerán más cálidas las luces de la ciudad que esas pálidas claridades de tan lejana procedencia?
El magisterio de los «clásicos» enseña a contentarse con el modesto jardín (que no es necesariamente el de Cándido)1 que Dios nos ha confiado de manera provisional. Si el hombre no lo puede todo, es evidente que puede algo, y se le exige que lleve a cabo lo mejor posible esa pequeñez. Si, por un lado, el cristiano es un «servidor inútil», por otro es también un «servidor útil». No puede cruzarse de brazos.
Con frecuencia no se le pide a un libro más que una hora, un minuto, un momento de fervor espiritual. Y eso es ya, de sí, muy hermoso. Si alguno de mis lectores hallase, aquí o allá, ese minuto de fervor, si algún joven estudiante encontrase en este libro siquiera la sombra de su condición de bautizado, si algún incrédulo, en fin, se sintiera conmovido, impresionado, ante la belleza del Cristo de las Bienaventuranzas, me consideraría recompensado de mi esfuerzo. Uno solo me bastaría. Uno solo. Pues un solo hombre es todo un mundo: el mundo de la gracia y de la naturaleza que desea vivir y resplandecer en él.
He aquí por qué, pese a nuestra lasitud, la de mis alumnos, la de mis contemporáneos, la mía propia, he vuelto la espalda al Fausto de Valéry y querido olvidar sus palabras desilusionadas. He aquí por qué, en una palabra, he escrito este libro.
* * *
Hemos alcanzado «la edad de la razón». Su sabor es amargo. Repetimos estas palabras de Péguy sobre el hombre de cuarenta años: «Él sabe; y sabe que sabe. Sabe que no es feliz. Sabe que, desde que el hombre existe, ningún hombre ha sido nunca feliz. Lo sabe tan profundamente, con un conocimiento tan infiltrado en lo hondo de su corazón, que es sin duda la única creencia, la única ciencia a la que se siente unido y vinculado».
Ahora bien: «solo se trabaja para los hijos». «Ved la inconsecuencia. Ese hombre tiene un hijo de catorce años. Y no le invade más que un único pensamiento: que su hijo sea feliz. No piensa que esa sería la primera vez que tal ocurre. No piensa nada en absoluto (lo cual es, por otra parte, el distintivo del pensamiento más profundo). Está convencido de que lo que jamás ha logrado nadie, lo que jamás ha sucedido, sucederá esta vez naturalmente, como consecuencia de una especie de ley natural».
Si no existieran esos seres que vienen tras de nosotros en el camino de la vida, ni nos obstinásemos en pensar que se desenvolverán mejor que nosotros, no haríamos nada. Yo no haría nada. Nosotros, los que hemos sido tan desdichados (y tan afortunados, aunque indignamente, sin haberlo merecido) con estas dos guerras y las congojas de la posguerra, no queremos que «nuestros hijos» sean desgraciados. Al menos, no como nosotros. Esperamos incluso que actuarán con más acierto que nosotros, lo cual, al fin y al cabo, nos decimos, no será difícil, dado que nosotros hemos malogrado casi todas nuestras empresas.
La juventud se desenvolverá mejor que nosotros. La necesitamos. ¿La juventud? Disculpadme: «La juventud —decía el Fausto de Valéry— entraña necesariamente todas las probabilidades de equivocarse».
He tenido que vencer mi repugnancia a transcribir estas palabras tan duras del postrer Valéry, el que no quiere decir a los que siguen más que esta frase desengañada: «Tened cuidado con el amor». Pero era preciso escribirla. Porque la juventud nos desilusiona, nos inquieta. ¿Cómo ignorar su indiferencia, su lasitud, su sensación de ahogo bajo el peso de la cultura, su «mala conciencia» en el seno de una religión que se le antoja arcaica, su escepticismo ante las realidades de la patria, su apatía, su amargura?
Si detallara este retrato, las «personas respetables» menearían gravemente la cabeza, se consultarían, estudiarían los medios de remediar la cuestión, si bien pensando secretamente que la cosa no tiene solución. Desde aquí entreveo los gestos cansados de nuestros augures, esos gestos acompañados de una secreta complacencia en sí mismos. Porque debemos ser sinceros. No tenemos motivos para estar orgullosos. Ni siquiera hemos sido capaces de salvar la radiación de los valores elementales de la vida, esos valores a los cuales los jóvenes ansían siempre entregarse, aun cuando no se atreven ya a creer en ellos porque no están seguros de que nosotros creamos del todo en su existencia. La juventud considera «que no apetece jugar en un universo donde todo el mundo trampea». Nos pide «una causa» que merezca la pena. ¿Qué tenemos para darle? Si los jóvenes no ven brillar en nosotros esos valores, si no los ven imponerse a través de nuestro «testimonio», ¿cómo queremos que los hallen en sí mismos? ¿Pretendemos que lo hagan por sí solos?
De hecho, la desilusión de la juventud es la propia nuestra. Y si aparentemente sufrimos menos que los jóvenes de resultas de este desengaño, es quizá porque nos hemos vuelto duros y egoístas. Nuestro dinero nos permite olvidar un instante. Los honores nos ilusionan. Sobre todo, nos tomamos la vida menos en serio, porque conocemos «ese envejecimiento, esa decrepitud, esa muerte y ese hábito» que tan a la ligera solemos bautizar con el término de «sabiduría».
Sin embargo, no hay más que una Sabiduría. La que procede de Dios. Todas las demás son parciales. No pueden nutrir a esos jóvenes ávidos de vida que son nuestros hijos. Esos hijos que lo esperan todo, día a día, a pesar de nosotros, a pesar de mí.
Desearía que encontrasen aquí un reflejo de la sabiduría de «el hombre nuevo en Cristo». Quisiera que la «paradoja cristiana» conmoviera su alma. Esa lección no procede de la «sabiduría desengañada» de los adultos que, en ocasiones, han envejecido mal: «¿Envejecer? —decía Sainte-Beuve—. La gente se endurece en parte, se pudre en otra, mas no madura». La paradoja cristiana constituye un humanismo absolutamente nuevo. No es solo un coronamiento de los esfuerzos humanos, sino una revelación de lo alto. Estimo que la única «sabiduría» capaz de impresionar a la juventud moderna, ya sea cristiana, ya crea no serlo, es la paradoja en que el sufrimiento y la dicha, la debilidad y la fuerza, la muerte y la resurrección, se unen en un maridaje misterioso. Lo que necesitaban los hombres modernos es el «Mensaje Pascual».
* * *
El siglo actual solo se salvará si vuelve de nuevo a la religión. Tal dicen autores tan diversos como Kanters, Lecomte du Noüy, Koestler y otros. ¿Por qué no advierten que la única religión que puede responder a lo que buscan es el cristianismo? ¿Por qué la aspiración religiosa de las masas, tan profunda y, no obstante, tan vaga todavía, no logra cristalizar en torno a las grandes religiones positivas, en torno al catolicismo? ¿Por qué nuestros jóvenes católicos, los mejores, muestran una ignorancia tan supina con respecto a la increíble riqueza de revelación de los dogmas cristianos? ¿Por qué son tan poco fervientes?
¿Por qué se sienten débiles y desengañados, siendo así que precisamente esos dogmas les proporcionan la salud, la alegría pascual y la fuerza? ¿Por qué tienen la impresión de que el mundo repite siempre los mismos errores, de que, como decía Joyce, «the same renew», esto es, las mismas cosas se renuevan, y de que el universo gira en el absurdo? ¡Pero si precisamente esos dogmas les dicen que la tierra debe transfigurarse, que morirá para renacer más bella!
¿Por qué, teniendo ojos, no ven? ¿Por qué quieren ser «cruzados sin cruz»?
Si este pequeño libro, lanzado al mundo como el que echa «cuatro guijarros al mar», desvela el sentido bautismal de algunos de los que buscan, habrá una gran alegría en la Iglesia de Cristo.
Navidades, 1946.
Ch. Moeller
Introducción: Objeto y método de este libro
El cristianismo contrajo con el helenismo, es decir, con una de las formas más perfectas del humanismo, un connubio indisoluble. Le debe, en buena parte, su triunfo en el mundo antiguo. Es imposible comprender ciertos aspectos del dogma sin recurrir a los conceptos grecorromanos que contribuyeron a elaborarlos. Esta unión del mundo cristiano y del mundo antiguo salvó la civilización en el curso de la Edad Media:
El visitante que entra en la nave de Santa María la Mayor se cree transportado al mundo antiguo. ¿Se halla en una iglesia cristiana o en el pórtico de Atenas donde los filósofos enseñaban la sabiduría? Sus bellas columnas coronadas de un arquitrabe, sus grandes líneas horizontales, sus vastos espacios, expresan paz y serenidad. Parece que Grecia haya ofrecido al cristianismo, a la manera de un obsequio, esta obra de su genio2.
El arte cristiano primitivo atestigua, pues, «el humanismo» de nuestra religión. El cristianismo no ha suprimido las grandes obras creadas por la humanidad antes de la venida de Cristo, sino que, por el contrario, las ha bautizado. En él, los valores humanos se convierten y coronan: jalonan la vía sagrada para el «Triunfo» del «héroe antiguo» más perfecto, esto es, Cristo. Lo que es cierto del arte del Renacimiento, lo es también del primer arte cristiano. ¡Qué dulzura humana, por ejemplo, qué lene y sedante luz dimana de estas líneas sobre la basílica de Santa Sabina, en Roma!:
Veinticuatro columnas corintias, estriadas con junquillos y labradas con el más puro mármol griego, confieren a Santa Sabina la perfección antigua. La columna constituye una de las obras maestras del genio helénico. La armonía de las proporciones, presidida por la unidad, auténtico distintivo de la columna; la leve dilatación del fuste, sugeridora de la geometría de la vida; la magnificencia del capitel... la delicadeza de las líneas entrantes y salientes de la basa, evocadora de las hábiles combinaciones de vocales breves y largas de los poetas líricos, en una palabra, todos esos refinamientos de la inteligencia y del gusto hacen de la columna griega una maravilla. Es emocionante ver esa perfección al servicio del Evangelio. Esas columnas semejan bellas sacerdotisas de los dioses, convertidas a la nueva religión3.
Nos hallamos, por tanto, en un clima de confianza en el hombre. La Iglesia católica se ha esforzado siempre en salvar lo más posible del «hombre viejo». Ha pensado en todo momento que ser un santo es también ser un hombre, y que el humanismo no se opone a la santidad, sino que encuentra en ella su coronación.
* * *
Tras haber puesto en el hombre una confianza rayana en la candidez, la Edad Moderna se despierta entre ruinas. La tragedia cunde por doquier. La «blandura de la vida» ha desaparecido. Nadie sabe cuándo retornará. «La tragedia de la condición humana, la angustia, la derrelicción, el absurdo, la nada»: tales son las palabras que alientan más o menos en el alma de nuestros contemporáneos. Y si no conocen esos vocablos, la trágica realidad los oprime a la manera del «destino» antiguo.
Una cosa es evidente ante las miserias actuales: un humanismo que no tuviera en cuenta los sufrimientos, los pecados y la muerte, que no los pusiera en el centro de su «visión del mundo», sería radicalmente incompleto, sería falso. Sin duda, no nos gusta recordar nuestro estado de pecadores, «merecedores de la muerte». Pero la muchedumbre de los «humillados y ofendidos» se ha hecho inmensa. Cubre la tierra. En esa multitud se pone de manifiesto «la tragedia de la condición humana», «la desnudez que constituye el sello distintivo de la condición del hombre». ¿Hay que hablar a todos esos desgraciados de «ciudad terrena», de confianza en el hombre, de «progreso» intelectual, de la paz del mañana, en el reino comunista, «donde no habrá más accidentes de tranvías»? Saben perfectamente que eso no alcanza a su mal profundo. Hace falta un médico más radical, una transformación más total.
La paradoja cristiana —sentido del pecado, «elevación del hombre» por el sufrimiento, muerte transfiguradora— debe ser reafirmada. Desde este punto de vista, el Evangelio se opone radicalmente a la «sabiduría» griega. Atenas y Jerusalén serán siempre las capitales de dos reinos, dos reinos que jamás se reconciliarán totalmente aquí abajo. Nietzsche lo vio claramente. Su culto al mundo griego abrióle los ojos en lo tocante a la profunda oposición que, desde este punto de vista, existía entre ambas religiones:
Los hombres de los tiempos modernos, de inteligencia tan embotada que no comprende ya el sentido del lenguaje cristiano, no captan siquiera lo que, para un espíritu antiguo, tenía de espantable la fórmula paradójica: Dios crucificado. Jamás en una conversación hubo nada tan atrevido, tan terrible, nada que despertara tantas dudas sobre todo lo establecido ni plantease tantas cuestiones. Esa fórmula anunciaba una transmutación de todos los valores antiguos (Más allá del Bien y del Mal, cap. III).
«Un dios no entra en relación con un hombre», decía Platón. Y Aristóteles agregaba:
El que tiene el pensamiento activo y cultiva en sí la inteligencia, no solo puede congratularse de estar en el mejor estado, sino, además, de ser el preferido de la divinidad. Pues si los dioses, según creencia general, se preocupan en cierto modo de nuestras cosas humanas, es razonable pensar que les complace en gran medida lo que, a sus ojos, aparece como lo mejor y más excelente, es decir, la inteligencia. Así, pues, recompensan a los que estiman y prefieren este modo de vivir, porque estos tales se preocupan de lo que los dioses aman, y obran justa y laudablemente. Ahora bien: es innegable que esa actitud es, ante todo, la adoptada por el sabio. Por consiguiente, él es el más amado de la divinidad (Ética a Nicómaco, X, 9).
El amor de Dios es, pues, motivado por la belleza moral de que el hombre es autor. ¡Qué mundo nuevo en estas palabras de san Pablo!:
Dios eligió a los necios según el mundo para confundir a los sabios; Dios eligió a los flacos del mundo para confundir a los fuertes, y a las cosas viles y despreciables del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es (I Cor., I, 27 y siguientes).
Ningún cristiano puede sustraerse a la verdad de estas palabras de fuego. En ellas refulge la esencia más pura del cristianismo, a la cual hay siempre que recurrir cuando el peligro amenaza nuestras frágiles construcciones humanistas. A este propósito, no estará de más releer estas palabras de Celso, uno de los adversarios más lúcidos del cristianismo:
¿Qué noble acción realizó Jesús para ser comparable a un Dios? ¿Despreció a los hombres, rióse de ellos, burlóse de lo que le sucedió? Si no lo hizo entonces, ¿por qué Jesús no muestra ahora, al menos, un carácter divino? ¿Por qué no se libera de esa ignominia? ¿Por qué no venga el crimen cometido contra su Padre y contra Él?4
Sería menester ignorar todo lo relativo a la antigüedad para no ver aquí el orgullo estoico de la virtud; el escándalo ante un Dios que acepta la fealdad y la humillación; la extrañeza ante la renuncia a la venganza.
* * *
Hace un instante hablábamos de basílicas y decíamos que el cristianismo aparecía como el coronamiento de la sabiduría antigua. Basta pasearse por Roma para encontrar muy pronto, en el arte cristiano, ejemplos del aspecto paradójico de nuestra religión. Cuando remontamos el Coelius por la antigua calle romana, el Clivus Scauri, vemos, a la izquierda, el ábside de la iglesia de San Juan y San Pablo. El muro del edificio, frente a la calle, es la fachada de una casa romana del siglo II: nuevo indicio de la utilización, por parte del cristianismo, de los tesoros de la antigüedad. Si proseguimos nuestro camino, llegaremos a una plazoleta solitaria, dominada por un campanario de tejas rosadas y estilo lombardo, que evoca la Roma áureo, de los peregrinos de la Edad Media. El interior de la basílica nos desilusionará por su lujo de oropel, vestigio de una época en que el humanismo cristiano era cabalmente «humano». Pero no nos desanimemos. Penetremos en los subterráneos sobre los cuales fue edificada la iglesia: nos hallamos en una casa romana del siglo II, con numerosas salas abovedadas:
El pavimento de una de ellas evoca un nínfeo o un baño lujoso. Los frescos representan divinidades marinas. En otra estancia, un bello friso de genios y amorcillos danzando entre pájaros y guirnaldas de follaje, diversas imitaciones de mármoles y una serie de ornamentos clásicos. Pero en la sala más bella pasamos bruscamente de lo pagano a lo cristiano: tenemos la sensación de encontrarnos en las catacumbas. La parte inferior de los muros está adornada de molduras efectistas y hermosos acantos: pero, más arriba, la decoración pagana fue borrada y substituida por símbolos cristianos: moruecos vueltos, de dos en dos, hacia un árbol; posibles representaciones de los apóstoles y, por último, una magnífica figura de Orante evocando la plegaria de la Iglesia5.
Advertimos, pues, la novedad del cristianismo en esta substitución de los símbolos paganos por nuevas representaciones de la vida y del destino. Nada tan emocionante para nosotros como sorprender así la «buena nueva» alboreando en medio de un mundo caduco.
Y existen aún detalles más reveladores: los subterráneos de la iglesia de San Clemente permiten reconstruir una sala de culto edificada en la casa de un rico romano del siglo III. En otra casa romana, situada a pocos metros, al otro lado de una calle antigua cuyo pavimento ha sido hallado, hay un templo de Mithra. Esta concurrencia de dos religiones, una destinada a morir, otra con el porvenir por delante, revela de manera conmovedora que el cristianismo no solo apareció como representación de la verdadera sabiduría, sino como un culto nuevo que tuvo que luchar para conquistar el alma de los hombres.
Si hubo, pues, en el helenismo presentimientos del cristianismo, forzoso es reconocer que hubo también cuestiones mal resueltas e incluso soluciones francamente opuestas a todo un aspecto del mensaje cristiano. Si hay en el cristianismo poderes que hacen de él el coronamiento del mundo antiguo, hay, asimismo, sobre todo, un mundo nuevo desconocido por los griegos y hasta en oposición al de ellos. Una página de Grousset6 mostrará, en contraste con las líneas de Emile Mâle citadas al principio de esta introducción, ese aspecto paradójico del Evangelio:
¿De dónde procede un abandono tan general del espíritu de Palas Atenea? A esta pregunta ha respondido Renán con una frase que leemos al final de su Plegaria a la Acrópolis: «El mundo, oh diosa, es más grande de lo que crees». El corazón humano, sobre todo, es más profundo que la sabiduría antigua. El helenismo solo aparecía tan perfecto por el hecho de haber limitado arbitrariamente nuestra visión de las cosas. ¡Cuántas más llamadas venían de los desmesurados horizontes entrevistos por los profetas de Israel, o, en otra dirección, por los filósofos indios! Pese a algunas punzantes sentencias de Esquilo o de Sófocles, el helenismo fracasó por no haber sabido conceder un puesto —el primero— al dolor humano. Tras haberse deleitado con sus dioses olímpicos en un hermoso sueño, el mundo tuvo que reconocer que el sufrimiento es la ley de la vida y la angustia metafísica la dignidad del ser cogitativo. El Zeus de Fidias cedió su puesto al Varón de Dolores de Matías Grünewald, cambio que supone, sin duda, la más grande revolución de todos los tiempos. De la revolución cristiana nació el hombre moderno, separado de las humanidades anteriores por un abismo: el foso que fue menester cavar para alzar una cruz en la roca del Gólgota.
El objeto de este libro es poner de manifiesto las consecuencias de esta «revolución cristiana» en la representación del hombre en la obra de arte. La «buena nueva» es el origen de un «humanismo celestial», el del «hombre nuevo» que cantaba san Pablo al decir a los Efesios:
Renovaos, pues, ahora en el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo creado según Dios en justicia y santidad verdadera (Efesios, IV, 23).
Esta renovación aporta valores humanos auténticos, los únicos auténticos. Dichos valores pueden interesar a todos los hombres, pues se han encamado en las obras de arte. Quisiéramos ir en busca, en las obras maestras literarias, de la renovación, del trastorno introducido así en la imagen del hombre. Esas obras inspiradas del «hombre nuevo» existen; así, por ejemplo, la novela de Don Quijote, hacia el final, se entreabre hacia lo alto y revela el sentido misterioso de los sufrimientos del héroe. He aquí por qué esa obra maestra única jamás será lo bastante meditada en nuestra época de miserias. Otras obras hállanse, asimismo, bajo la luz cristiana: hemos elegido algunas entre las clásicas, sin pretender apurar la lista. No queremos decir con esto que cada uno de los valores humanos así revelados, por ejemplo, el sentido del sufrimiento, sea, de manera incontestable, inaccesible al pensamiento humano, sino únicamente que, de hecho, solo el cristianismo, y solo él, ha permitido al espíritu del hombre su aprehensión, operando la transmutación de que hablábamos anteriormente.
Esperamos demostrar que la literatura es una «propedéutica» que se une al cristianismo en su aspecto de revelación, lo cual constituirá un nuevo título justificador del humanismo como medio de comprender mejor la religión. Con este fin, vamos a comparar los literatos cristianos7 con sus predecesores «precristianos». Veremos que un mismo tema aparece en ambas partes, si bien profundizado, interpretado, transfigurado, en los cristianos. Al propio tiempo, demostraremos que la trascendencia del cristianismo, como dice Mauriac, se manifiesta en su conformidad con lo real y, no obstante, revela al artista un mundo absolutamente nuevo, el más sublime existente en el campo de las Letras.
* * *
Daremos algunas indicaciones sobre nuestro método.
1. Ante todo, es preciso descartar ciertos errores a propósito de la palabra originalidad aplicada a los autores «cristianos».
a) La originalidad de un autor no consiste en crear de arriba abajo las palabras y las ideas: la erudición histórica no tardaría en descubrir la prehistoria de las fórmulas empleadas. Por ejemplo, no se puede negar que Platón tomó del orfismo determinadas representaciones míticas cómodas. ¿Hay que relacionar por ello a Platón con el orfismo y ver en este el origen de sus ideas? En modo alguno: Platón se sirve de esquemas hechos, mas con un sentido nuevo. Por otra parte, es imposible no emplear las fórmulas corrientes en una época determinada. Por tanto, la originalidad de un autor consiste con frecuencia, en cierto modo, en una impresión de conjunto que solo un espíritu sutil puede captar. Lo mismo sucede con el cristianismo: podríamos detraer fórmulas e ideas materialmente semejantes en el pensamiento griego. Pero el acento es distinto. Lo comprobaremos aquí mismo: lo que tratamos de demostrar no es la ausencia de tal o cual idea en los griegos y su presencia en el cristianismo, sino el nuevo giro, la nueva orientación que este le ha dado.
No es menester, pues, comparar fragmentariamente los autores griegos y los cristianos. Antes de juzgar, hay que ver el desarrollo completo de los tres temas tratados, los cuales se encadenan y relacionan mutuamente, a saber: mal, sufrimiento y muerte, trilogía cuyos elementos se hallan en una y otra parte. Pero la diferencia consiste precisamente en sus relaciones mutuas. Por ejemplo, en los griegos, el mal es una especie de fatalidad y se confunde con el destino de sufrimiento propio de la humanidad; en los cristianos, por el contrario, el mal aparece claramente como obra del hombre, como un acto libre que engendra el sufrimiento y la muerte.
b) Otro segundo matiz que precisará la significación del término es el siguiente: la novedad y originalidad del cristianismo no excluyen ciertos presentimientos de lo sobrenatural en el alma griega: ese es el motivo por el cual hemos dilatado el campo de nuestra investigación hasta el punto de recorrer mundos tan distantes en el tiempo como los de Homero, los trágicos, Platón, Cicerón y Virgilio: hubo una evolución en el pensamiento antiguo; y cuanto más se acerca esa evolución a los tiempos cristianos, tanto más se perfila el presentimiento de una redención necesaria. Por ejemplo, los griegos entrevieron progresivamente el carácter sagrado del sufrimiento; cantaron el tema de los Suplicantes, al cual Eurípides concede una importancia muy particular. Para poner de manifiesto esta evolución, habría que cotejar los autores situados en la misma línea de pensamiento, pero distantes en el tiempo.
Al hablar de presentimientos cristianos en los antiguos, no consideramos la aspiración humanista testimoniada por su deseo de ser «hombres perfectos», Kaloskagathos, sino la necesidad de una «redención», vislumbrada por aquellos hombres, mas solo revelada por el cristianismo, ya que los antiguos fueron incapaces de describirla de antemano. Ello no impide que, en ciertos aspectos, la cultura antigua sea una vasta problemática que origina la necesidad de una salud sobrenatural. Esta aparece a un tiempo inesperada, nueva y perfectamente adaptada al hombre pecador y doliente.
c) Notemos, por último, que la influencia de la revelación cristiana en los artistas es a menudo inconsciente, por ejemplo en Racine; o indirecta: así, el pecado no es evidentemente un «valor original del cristianismo», sino algo «humano», ¡ay!, demasiado humano. Con todo, no se puede negar que el Evangelio despierta en la conciencia humana un sentimiento más profundo de la culpa, revelando así abismos de orgullo y de sufrimiento desconocidos de los trágicos griegos. Por lo demás, para comprender a fondo la misericordia de Cristo, valor positivo y enteramente original de nuestra fe, es necesario, como dice san Agustín, haber considerado «desde qué profundos abismos hemos de invocar al Señor». Solo el cristianismo descubre esos abismos. La pintura de las pasiones en un Balzac muestra, por ejemplo, una lucidez, una penetración abismal, solo explicables por el cristianismo latente de su autor. La revelación cristiana enriquece, pues, indirectamente, el dominio de la tragedia...
No crea lo trágico, al cabo obra del hombre; pero le confiere profundidad, lo sondea con una mirada de misericordia y lo redime.
Como diría Herodoto, esto «basta» para deslindar la significación de los términos «originalidad» y «renovación» aportada por el cristianismo.
2. Nos hemos limitado al campo literario; a la filosofía grecorromana solo le pediremos confirmaciones o enmiendas. Es indispensable, en buena lógica, comparar los temas cristianos con géneros similares. Podemos relacionar a Homero con los trágicos no solo porque la epopeya griega es un drama, como muy acertadamente echa de ver Bérard, sino porque dicha epopeya constituye la base de la educación ática organizada por Solón, y su problemática es el punto de partida de la de los trágicos. El teatro griego será confrontado con el teatro cristiano. Si hemos añadido a Dostoievski es porque su obra, fuertemente influida por los dramas de Schiller, fue concebida al modo trágico: así por ejemplo, hemos podido comparar los tres diálogos sostenidos entre Iván Karamazov y Smerdiakov con Edipo Rey. Para el problema de la muerte nos hemos limitado a los mitos del más allá: desde este punto de vista, El sueño de Escipión y los mitos platónicos pertenecen a la misma tradición que los relatos de ultratumba de Homero y Virgilio. Es decir, que no tendremos en cuenta la transposición filosófica a que los sometió Platón.
Haremos escasas referencias a los historiadores griegos. No obstante, Herodoto debe ser referido a Sófocles, y Tucídides a Eurípides.
Podemos, a mansalva, excluir la filosofía, pues hay que comparar filósofo con filósofo, y Sertillanges ha efectuado ya este trabajo. Por lo demás, no deseo aventurarme por el frondoso bosque de la «filosofía cristiana». Un estudio más y más profundo de los antiguos revela, por otra parte, que el mundo de la poesía y el de la filosofía se hallan muy separados el uno del otro. Si queremos hacernos cargo de la concepción de la vida del griego medio, debemos limitarnos, como hemos hecho.
Lo mismo cabe decir de las religiones con misterio: es un error ver, por ejemplo en Las Bacantes de Eurípides, una profesión de fe en la religión dionisíaca. Los misterios son el patrimonio de pequeños conventículos restringidos y separados. Los trágicos griegos hablaron de ellos porque eran más o menos del dominio público, al igual que un autor moderno hablaría de los adventistas o de los mormones. Sobre este punto se impone también una encuesta especial.
En resumen: hemos comparado los mitos paganos de la vida con lo que, en el plano literario, podríamos denominar los «mitos cristianos».
3. Y, finalmente, unas palabras sobre la elección de temas. Estos son fundamentales, tanto para el cristianismo como para nuestra trágica época. Sin embargo, en lo tocante al humanismo griego, una confrontación completa debiera abarcar también el estudio de otras materias, tales como la plegaria antigua, la noción de Dios, el culto; el ideal positivo de la vida: riqueza, nobleza, heroísmo, condición de esclavos, etc... Muchos aspectos de esos temas serán, no obstante, examinados de pasada. Los que hemos elegido ponen en evidencia problemas que el humanismo terreno pasa demasiado por alto.
* * *
«El hombre es el sueño de una sombra», decía Píndaro. Teognis de Megara añadía más desesperadamente todavía:
De todos los bienes, el más deseable para los habitantes de la tierra es no haber nacido, no haber visto nunca los deslumbrantes rayos del sol; o bien, si han nacido, franquear lo antes posible la puerta de Hades, descansar profundamente sepultados en la tierra.
Por último, Eurípides, cual presintiendo la renovación cristiana, decía:
¿Quién sabe si la vida no es muerte, y la muerte vida, para los de abajo?
Mas he aquí el mensaje cristiano, en estas palabras de Clemente de Alejandría:
De Sión saldrá la ley y de Jerusalén el Logos del Señor, Logos celeste, verdadero atleta coronado en la escena del mundo entero. Mi Eunomio canta, no ya al modo de Terpandro o de Capión, y menos aún al modo frigio, lidio o dorio, sino al modo de la nueva armonía, al modo que lleva el nombre de nuestro Dios; canta el cántico nuevo de los Levitas, dotado de un encanto que «disipa el pesar y mitiga la cólera», hace olvidar «todos los males» y constituye el dulce y auténtico remedio del dolor»8.
PRIMERA PARTE: El problema del mal
Cuando un mortal se entrega a labrar su propia perdición, los dioses acuden a ayudarle en su cometido.
Esquilo
Yo no quiero la muerte del pecador, dice el Señor, sino que se convierta y viva.
La Biblia
Etiam peccata.
San Agustín
I. El problema del mal en Homero y los trágicos griegos
Nuestro tiempo es testigo de una «resurrección» de Homero. Gracias a los trabajos de Bérard y de Mazon, La Ilíada y La Odisea interesan al gran público. Se ha hablado incluso de llevar la historia de Ulises a la pantalla.
Este retorno es sintomático de una época que, avezada a lo trágico, recurre a los que pusieron el destino en el centro de sus obras. Homero figura entre ellos. Por eso es tan leído.
¿Por qué no ocurre lo mismo con los trágicos griegos? Se conoce un poco Antígona, Edipo Rey. De Esquilo tal vez hemos visto representar Los persas. De Eurípides se desconoce todo.
No obstante, hay indicios de un naciente interés. Pero son incursiones tímidas. Nuestra época, desarrollada en la tragedia, no tiene todavía el arca lo suficientemente sólida para «encajar» en ella esas graves liturgias del dolor, esos grandes espectáculos sencillos, que conmueven las entrañas y, al propio tiempo, inducen a reflexionar sobre los problemas del hombre. Tal es, al menos, lo que observé tras una representación de Los persas, de la cual saltaba a la vista que el público no había entendido ni una sola palabra. Sin las bailarinas, que cosecharon un ruidoso éxito entre los jóvenes espectadores, la obra hubiera sido un fracaso. ¡Esquiles salvado por un cuerpo de baile! Lo que faltaba ver. Por otra parte, nos preguntamos qué pintaban las bailarinas en una tragedia griega.
Nada más actual que las tragedias griegas. ¿Habrá que darles un barniz existencialista para hacerlas más potables? No me resultaría difícil dárselo, por ejemplo, a la trilogía troyana de Eurípides. No obstante, considero que, sin este refuerzo extrínseco, hay en el drama griego los suficientes elementos humanos para despertar el entusiasmo de nuestros contemporáneos. Voy a intentar desvelar el interés del lector. Pero le prevengo que tendrá que hacer un esfuerzo, pues el mundo de los trágicos está lejos de él. Es cuestión de no tener el corazón demasiado chico.
El problema del pecado es inmenso y difícil, particularmente en la literatura antigua: hay que «confesar» al mundo helénico. Además de la diferencia entre su psicología y la nuestra, ¿existe dominio más secreto y doloroso que el pecado? A menudo, hay que leer entre líneas, interpretar ciertos silencios; es fácil equivocarse en un campo donde los hombres tienen tanto interés en equivocarse. Para colmo, no hay ningún estudio sobre el particular, salvo un artículo en la Encyclopedia of Religion and Ethics, de Hastings, que por cierto resulta incompleto y muy superficial: de hecho, lo que nos ocupará no va a ser el estudio objetivo, externo, de las diferentes clases de faltas, sino la génesis, fatal o psicológica, del acto malo. Aunque abundan los estudios sobre la virtud, esto es, el ideal del héroe, como por ejemplo el de Robin sobre La moral antigua, el de Cresson sobre El problema moral y el de Festugiére sobre la Santidad, lo cierto es que no enfocan directamente nuestro problema. Tampoco existe ningún estudio comparativo de las concepciones griegas y las cristianas. En suma, hay que ser muy joven e incluso presuntuoso para abordar semejante tema, especialmente cuando uno se compromete a presentar en unas pocas páginas lo esencial de sus conclusiones. Con frecuencia he maldecido la inspiración que me indujo a añadir este tema a mi serie de capítulos. Pero, una vez la suerte echada, ya no es posible volver atrás. Confío, pues, en que el lector sabrá disculparme y en que sentirá la piedad que yo mismo experimenté al asomarme fraternalmente a esos abismos. Es correr un riesgo, diría Sócrates; y yo añadiría con él: «un hermoso riesgo».
Como hay mucho que decir, me veré obligado a proceder, muy lógicamente, con brevedad; temo que mi exposición caiga en el repertorio psicológico. Prescindiré de toda referencia a la erudición, de toda discusión, limitándome a presentar mis conclusiones apoyadas en varios textos. Daré por conocido lo esencial de los autores tratados.
Otras dos advertencias antes de entrar en materia: llamaré provisionalmente «pecado» a las malas acciones relatadas por los autores antiguos, de acuerdo con lo que una conciencia cristiana denominaría con ese nombre. Digo «provisionalmente» porque no es seguro que los griegos tuvieran la noción del pecado; no obstante, para abreviar, nos hemos visto obligados a servirnos de un término cómodo. Por otra parte, paso por alto las faltas puramente materiales de las cuales los autores son irresponsables, por ejemplo los innumerables «tabús» existentes en la religión griega, transgredidos a veces sin advertencia, si bien mancillan ritualmente al que los viola. Solo estudiaremos los actos en que se da cierta participación del hombre y, por ende, susceptibles de brindarnos la posibilidad de plantear el problema de la responsabilidad, el remordimiento y el castigo.
* * *
A tal señor, tal honor: el pecador más célebre de la antigüedad es Edipo: matar al padre y casarse con la propia madre equivale a «rebasar los límites» de todo lo imaginado. Los más exigentes deben declararse satisfechos. Pues bien, a través de una cita de Eurípides (siento predilección por Eurípides, sin duda porque todo el mundo lo pospone), vamos a ver que, en realidad, Edipo es tan desgraciado como pecador. Este texto va a permitirnos crear el ambiente en que se sitúa el problema del mal en los griegos.
En el momento de abandonar Tebas, ciego, solo y ensangrentado, Edipo canta:
¡Oh Destino! ¡Qué claramente desde el principio me hiciste nacer para el infortunio! No había salido aún del seno materno para asomar a la luz, no había nacido todavía, y ya Apolo había predicho a Layo que yo, Edipo, sería el matador de mi padre. ¡Desdichado de mí! No estoy, en verdad, tan desprovisto de inteligencia como para haber maquinado todos esos males contra mis propios ojos y contra la vida de mis propios hijos, a no ser que un dios me haya impulsado a ello. ¡Oh ciudadanos de mi ilustre patria! Mirad: aquí está Edipo, el que descifró el célebre enigma y se hallaba en la cumbre de las grandezas, el que por sí solo señoreaba el poder de la Esfinge impura y sanguinaria. Ahora, cubierto de oprobio, digno de compasión, es expulsado del país. Mas, ¿a qué vienen esas fúnebres lamentaciones y esos vanos gemidos? Al cabo, cuando se es mortal, hay que soportar las exigencias que nos vienen de los dioses9.
Este lamento expresa la ambigüedad de la noción de pecado en los griegos: Edipo es culpable a los ojos de los dioses, ya que su crimen es una mancha que contamina a toda la ciudad de Tebas, asolada por la peste, castigo del cielo; pero, al propio tiempo, es inocente, y tiene la impresión de ser injustamente afligido. Ante esa trágica paradoja, no hay más que una solución: la resignación, y también el sentimiento de la gloria personal, noblemente expresado en estas palabras: «Jamás traicionaré la nobleza de mi linaje, cualquiera que sea mi infortunio».
Nuestra exposición será solo un comentario de este tema esencial. Seremos testigos de crímenes abominables: incestos, parricidios, infanticidios, venganzas atroces, delitos que normalmente engendran horror hacia sus autores; no obstante, tendremos la impresión de que esos culpables son parcialmente, o incluso totalmente, inocentes. Necesitaremos desplegar un esfuerzo de adaptación para comprender esa paradoja, ininteligible para los cristianos, como veremos en el capítulo siguiente.
Revistámonos, pues, del alma de los héroes griegos y tratemos de retroceder al clima de la Moira, bajo el plomizo cielo de la fatalidad implacable.
I. La problemática del pecado
Acabo de releer el conjunto de las tragedias griegas: la paradoja indicada al principio es fundamental en ellas; pero es de procedencia homérica. Resulta imposible prescindir del viejo aedo en cualquier cuestión de moral antigua. Él es, en efecto, el más grande de los poetas épicos: «Los dioses y los hombres no serían lo que son si Homero no los hubiese cantado». Elegido por Solón, el legislador de la vieja comunidad ática, como base de la educación griega, Homero convirtióse en «el bien común de la Hélade entera», como dice Schmid en su Historia de la literatura griega. Así, pues, la problemática de Homero pasó a ser la de los trágicos: Esquilo la criticará, si bien en un sentido positivo, esforzándose por introducir en el seno de la absurdidad y de la inmoralidad de las concepciones mitológicas del épos la noción racional y moral de dikè, la justicia. Sófocles la tomará sin hacerla objeto de ninguna corrección. En cuanto a Eurípides, testigo en esto de la sofística, la sometería a una crítica, esta vez negativa, poniendo de relieve, al igual que Jenófanes, la inmoralidad y la supina absurdidad de las representaciones míticas, y atestiguando así la dolorosa necesidad de una revelación sobre el verdadero Dios.
Abramos, pues, las páginas de Homero.
* * *
Si hay algo que La Ilíada, el poema militar consagrado a las virtudes de los soldados y a la exaltación de los héroes, maldice constantemente, ese algo es la «guerra, sembradora de llanto», «la horrible guerra» que devora y se lleva al Hades a «los mejores y más nobles de los humanos». Nos preguntamos con frecuencia en qué para la justicia en nuestras guerras modernas: ¿qué habríamos dicho de la guerra de Troya, aquella sangrienta lucha que, por espacio de diez años, enfrentó a dos pueblos por una mujer? Si existe una hija de Eva, alternativamente maldita y adorada, interrogada cual un irritante y bellísimo enigma por millares de corazones antiguos, esa es Helena, la cual, por su adulterio, fue la causa de aquella «atroz pelea». Escuchad el coro desesperado, lleno de juegos de palabras siniestras, de los ancianos, en el Agamenón de Esquilo:
¿Quién, pues, si no algún ser Invisible que, en su presencia, obliga a hablar a nuestros labios la lengua del Destino, dio ese nombre tan certero a la desposada cercada por la discordia y por la guerra, esto es, a Helena? —Esta nació, en efecto, para perder a bajeles, hombres y ciudades, y, tras levantar las suntuosas cortinas, huyó por el mar al soplo poderoso del céfiro, en tanto innumerables, extraños perseguidores armados de broqueles lanzábanse tras la estela desvanecida de su nave, para arribar a las verdes orillas del Simois, instrumentos de la contienda sangrienta (Agam., versos 681-698).
Y añade:
Lo que al principio entró en Ilión con Helena fue la paz subsiguiente a una tempestad, esa paz no turbada por ningún viento, una hermosa joya que realza un tesoro, un suave dardo dirigido a la mirada, una flor de deseo que embriaga los corazones. —Pero, de pronto, todo cambia; amargo es el desenlace de las nupcias: llegó ella a los Priámides para perder al que la recibe, para perder al que se le acerca. El hospitalario Zeus conducía a esa Erinia dotada con llanto... ¡Ah, Helena, insensata Helena, que sola destruyó frente a Troya centenares, miles de vidas...! (versos 738-739, 1454-7).
¿Cabe encontrar mujer más pecadora, más grávida de crímenes y de lágrimas? Por eso la condenan los ancianos. ¿Cómo olvidar tampoco la pintura que hace de ella Eurípides en Orestes, presentándola como una coqueta espantosamente ruin, fría y cruel, que se rodea de un lujo desmedido y afeminado, y se ríe del sufrimiento de Electra y Orestes...?
Y, sin embargo, en otra obra titulada Helena, ese mismo Eurípides nos explica que, según una leyenda digna de crédito, no fue la verdadera Helena la que estuvo en Troya, sino solamente su sombra, un eidôlon creado por los dioses, que engañó a los pobres humanos; y ella, la desdichada inocente, desterrada al bárbaro Egipto, ha de ver su nombre arrastrado por el fango; los griegos creyeron combatir por la belleza personificada, y, en realidad, combatieron por una ilusión. ¿Por qué? Porque los dioses, que se complacían en sembrar la guerra entre los hombres, querían vengar la afrenta hecha a Atenea y a Hera por Paris, en ocasión del fatal y ridículo concurso de belleza.
Según eso, aquella Helena aborrecida por los ancianos consejeros de Agamenón, ¿era inocente? Sí, en efecto. Una vez más, surge la paradoja reparadora: crimen-inocencia.
Asimismo, en La Ilíada, Héctor, ese héroe valeroso y tierno, lúcido y desengañado de la guerra, acusa a Paris, tratándole de «petimetre, mujeriego y sobornador». Ve en él la indiferente causa de la guerra, y proclama su horror hacia aquel «menguado cobardón», de «bella apostura bajo su uniforme», pero terriblemente superficial y veleidoso. Maldice su nacimiento y sobre todo su casamiento con Helena. Paris no tiene inconveniente en contestarle, como aquel que hace burla: «Tienes razón de atacarme; es de estricta justicia» (III, 59). Según eso, ¿se reconoce culpable? Aguardad, luego prosigue:
Con todo, no me eches en cara los seductores dones de la Afrodita de oro. Sabes que no hay que despreciar los dones gloriosos del Cielo; Él es el que nos los otorga, y nosotros no tenemos potestad de elegir por nosotros mismos (III, 65-67).
Se confiesa, pues, criminal y, sin embargo —dice—, ese don seductor del Cielo, Helena, es un regalo fatal de los dioses imposible de rechazar. Si fue Afrodita la que le dio a Helena en recompensa por haberle otorgado el galardón de la hermosura, ¿podemos seguir sosteniendo que Paris es un criminal?
La misma mezcla de remordimiento y de inocencia revela el alma de Helena. En el canto II se nos aparece entregada, en sus aposentos, a la coquetona y elegante tarea de bordar: sobre bellas estrofas perfila las desdichas de Troya, cuya causa es ella misma. Pero la informan de que se ha concertado un pacto entre los ejércitos contendientes: Menelao y Paris van a combatir en duelo: «Ven a ver, querida mía, ven a ver —le dice su doncella de confianza—; es algo increíble». Helena se levanta, impulsada por la curiosidad de una coqueta, y aparece sobre la muralla, ante los ancianos de la ciudad «sentados a platicar como cigarras de estío». Esos viejos libidinosos prorrumpen en exclamaciones ante su belleza y dicen que esta justifica la guerra, agregando —¡oh falta de cordura de esas canosas testas! —que mejor sería devolverla a su marido. Entonces, Helena, reconociendo en el llano a los jefes griegos, siente remordimiento y, como en un sueño doloroso, se maravilla de haber podido ser en otro tiempo una mujer fiel y de haberse convertido ahora en esa «perra de rostro maldito a quien más le valiera no haber nacido». Helena tiene remordimientos. Al igual que Paris, se siente culpable de todo lo sucedido. ¡Mas no! Una vez más, surge la ambigüedad: He aquí que Príamo, con nobleza, pero expresando la tristeza resignada de los antiguos ante los dioses impíos e irresponsables, bajo cuyo destino deben gemir y doblegarse los «mortales», le dice: «Ven acá, hija mía, siéntate frente a mí: tú no eres, en mi opinión, causa de nada, solo los dioses son la causa de todo; ellos fueron los que desencadenaron esta guerra, fuente de llantos, con los aqueos» (III, 164-166).
De nuevo, he aquí a Helena inocente. Irritante problema que halló su expresión en una tragedia de Eurípides, desgraciadamente perdida, aun cuando cabe reconstituir lo esencial de su contenido: Alejandro. Era la primera parte de una trilogía dedicada a la guerra de Troya. La tercera obra, Los troyanos, describe el lamentable destino de los cautivos de la ciudad de Príamo y la injusta crueldad de los griegos que, en su victoria, pisotean los derechos más sagrados. ¿Quién, pues, es la causa de esta lucha impía, de este crimen? ¿Paris? No, los dioses: la obra intitulada Alejandro (otro nombre de Paris) explica esa génesis de la guerra: cuando Hécuba llevaba en su seno a Paris supo, por un oráculo, que aquel a quien iba a dar a luz sería la causa de la ruina de Troya. Por ese motivo, apenas nacido, Paris fue «abandonado» en las montañas para evitar que estallase la guerra. Pero, al igual que en la historia de Edipo, fracasan todos los esfuerzos de los humanos para impedir ese crimen funesto, predicho por un oráculo: un cúmulo de circunstancias conducen a Troya al joven Paris, convertido ya en un hombre, y es imposible detenerle. Así, pues, en el origen de esta guerra hay un oráculo del destino que los humanos se esfuerzan por todos los medios en malograr, pero que, pese a todo, debido incluso a esos esfuerzos, se cumplirá. Crimen fatal: ¿cabe ejemplo más trágico? ¿Quién se atrevería ahora a culpar a Paris y Helena? Mas, ¿por qué, entonces, ambos se sienten culpables? ¡He aquí un «absurdo» capaz de desconcertar a los más exigentes!
Otra confusión inexplicable surge, asimismo, a raíz de la discordia entre Agamenón y Aquiles, al principio de La Ilíada. De esa famosa cólera, que los estudiantes deletrean con fastidio y a veces con pasión, no son responsables ni Aquiles ni Agamenón. Y no obstante, ¡qué fría y altiva brutalidad la de Agamenón! ¡Cómo se advierte que este procede del linaje de Atreo, aquella familia sedienta de oro y de poder, cuyo fundador se hizo tristemente célebre por la posesión del cordero de oro, ese oro maldito que, desde Homero a Wagner, es venero de guerras y de crímenes! También Aquiles se confiesa responsable de la muerte de Patroclo; ha cometido la que, según los antiguos, constituye la más grande de las culpas: la traición a la amistad. Pese a todo, en el canto XIX, cuando los dos enemigos se reconcilian, en interés de la patria común, Agamenón pronuncia estas palabras:
Yo no soy culpable; fueron Zeus, el Destino, Erinias, la que camina en la bruma, quienes, en la asamblea, inspiráronme en el alma un súbito y loco error (Atè) el día en que, por propia iniciativa, despojé a Aquiles de su honor. ¿Qué iba a hacer yo? Todo es obra del Cielo (XIX, 86-90).
La fatal ceguera que induce a cometer esas faltas de las cuales sus autores no son responsables, es el Error, Atè, el genio del mal, que tanta cabida tiene en la obra de los trágicos griegos. El Error está personificado: no se trata, pues, de una «excusa» piadosa de Agamenón:
Error (Atè) es la hija mayor de Zeus; y es ella, la maldita, la que induce a todos los seres al error. Tiene los pies delicados: no roza nunca el suelo y solo se posa sobre las cabezas humanas, para terrible daño de los mortales. Aprisiona en sus redes al primero que se le pone delante, hasta el punto de que un día movió a error al propio Zeus, es decir, al que está por encima de los dioses y de los hombres (XIX, 91-94).
Corre, pues, por el mundo esa Atè de cabeza orlada de trenzas lustrosas, kephalé liparoplokamos.
La guerra de Troya, la pendencia entre Agamenón y Aquiles, promotoras de tantas lágrimas, son, por consiguiente, a un tiempo delitos y el inexorable cumplimiento de una incomprensible fatalidad. Por eso los héroes de La Ilíada están desengañados, porque saben la absurdidad de sus contiendas; se resignan, conscientes de que, cuando los dioses se complacen en inducir a error a los humanos, no hay nada que hacer, como no sea morir lo más noblemente posible; oti kalon. Un profundo pesimismo invade al épos: los dioses son perversos o arbitrarios en sus designios; la fatalidad, la moira krataiè, es motivo de llanto, no solo porque envía calamidades, sino porque induce a los humanos a cometer faltas. Y, con todo, esos hombres se sienten culpables de unas faltas que solo han cometido a medias. En consecuencia, son mejores que los dioses. Una vez más se cumple la intuición profética de Péguy expresada en aquellas palabras: «Los antiguos no tuvieron los dioses que merecían», y lo sabían. Pues, si no son los mortales los aviesos, si el mal procede misteriosamente de los dioses, si el cielo antiguo aparece cerrado y colmado de maldiciones, grávido de lágrimas y tristezas, los hombres son, en cambio, nobles y rectos; procuran, mediante el heroísmo y la gloria, imprimir un poco de hermosura y grandeza en ese caos oscuro, y salen airosos de su empeño. Aunque abundan los crímenes y las lágrimas, estos no parecen adheridos, sino misteriosamente desasidos de los hombres, que permanecen puros e inocentes; los mortales son preservados, inmunizados. Aparecen bellos y valerosos, a pesar de las tinieblas que los circundan. Niños perdidos en la noche, un rayo de belleza y de virtud brilla sobre ellos. Sin eso, ¿cómo podríamos amarlos, interesarnos por ellos, compadecerlos, hasta el extremo de apiadarnos de esa Helena, eterna imagen de la coqueta, cuya belleza nos desarma... y nos induce a soñar? Para olvidar tales horrores, los griegos vieron en la guerra de Troya una lucha por la «belleza», aquella belleza que les incitaba a soñar, cuyo símbolo fue Helena.
Para comprender a esa humanidad a la vez culpable e inocente, hay que penetrar en el mundo de la tragedia griega. Los poemas homéricos nos han facilitado el orden de nuestra exposición. Existe en el pecado un elemento mitológico, fatal, del cual los hombres son irresponsables; es el primer aspecto que estudiaremos, para empezar. Existe, después, un elemento psicológico: ese pecado subjetivo se aproxima gradualmente, sin jamás alcanzarlo, al sentimiento cristiano de la culpa. Por último, en nuestra conclusión, explicaremos esta paradoja.
II. El «pecado fatal»
El «pecado fatal» es ora una mancha, un crimen que engendra, por un horrible determinismo, nacido de sangre y lágrimas, una progenie horrenda y un encadenamiento de nuevos crímenes, ora un delito directamente provocado por los dioses.
La Moira criminal
La grandiosa trilogía esquiliana de La Orestíada representa ese primer crimen fatal. Mientras su «real esposo» se halla lejos luchando en la guerra, Clitemnestra comete adulterio con Egisto, hijo de Tiestes. A su regreso, Agamenón es asesinado por su esposa y esta, a su vez, muerta por su hijo Orestes, que venga así a su padre. Al fin, Orestes, perseguido por las Erinias de su madre, es presa de la desesperación hasta ser, no ya absuelto, sino liberado de la maldición secular de los Atridas, mediante el juicio de un tribunal humano, el areópago de Atenas.
He aquí una bella sucesión de monstruos y criminales, perfectamente clara y definida; las ambigüedades de que hablábamos a propósito de Homero no se dan aquí. Clitemnestra dice, ante el cadáver de su esposo, en una especie de exaltación sobrehumana del crimen:
Este es Agamenón, mi esposo. Mi mano ha hecho de él un cadáver, y la obra es de buena obrera. Hedlo aquí (versos 1403- 1406).





























