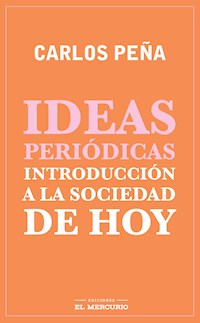
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones El Mercurio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Hay límites para la libertad de expresión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de moral? ¿Es importante la religión en la sociedad actual? ¿Existen razones para proteger al embrión? ¿Es cierto que el estado es enemigo de la libertad? ¿Por qué hay que ocuparse de los pueblos originarios? ¿Tiene límites la no discriminación? ¿Cuál es el sentido de los derechos humanos y por qué son fundamentales? Sobre estas y otras inquietudes, que abundan en la discusión pública chilena, reflexiona el reconocido columnista de El Mercurio Carlos Peña, intentando esclarecer algunos de los problemas que aquejan al Chile de hoy. Ensayos escritos en un lenguaje simple, pero no menos profundo, que le ayudarán a comprender dilemas éticos, morales, religiosos, políticos y sociales. Ofreciéndole además la argumentación necesaria para dialogar de manera constructiva y tomar decisiones al respecto. En momentos en que la inmediatez de las redes sociales y la desesperada búsqueda del aplauso fácil parecen orientar el actuar de la mayoría, este libro intenta contribuir a que la reflexión no abandone del todo la esfera pública. Advertencias agudas sobre temas contingentes -propias de la pluma de su autor- que, sin duda, serán todo un deleite intelectual para los lectores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2021, Carlos Peña
© De esta edición:
2021, Empresa El Mercurio S.A.P.
Avda. Santa María 5542, Vitacura,
Santiago de Chile.
ISBN: 978-956-9986-74-1
ISBN digital: 978-956-9986-75-8
Inscripción Nº 2021-A-3236
Edición general: Consuelo Montoya
Diseño: Paula Montero
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de Empresa El Mercurio S.A.P.
ÍNDICE
Prólogo
Esfera pública y expresión
El espejo común
El mundo del diario
La libertad de expresión
Las nuevas amenazas al diálogo racional
La libertad de expresión y el humor
Religión y moral
El lugar de la religión en el mundo de hoy
Religión y política
¿De qué hablamos cuando hablamos de moral?
La bellota y el roble: sobre los derechos del embrión
Suerte y mérito
Modernidad y modernización
¿Qué es lo moderno?
El malestar en lo moderno
La anomia juvenil
La lección de una revuelta estudiantil
Pluralidad y libertad
Política y libertad
Libertad de enseñanza: el caso de la Purísima
Educación y ciudadanía
El género en la sociedad contemporánea
Los desafíos de la pluralidad
El sentido de la neutralidad del estado
¿Tiene límites la no discriminación?
¿Qué significa tratar con justicia a los pueblos indígenas?
Humanismo y lectura
El individuo y los fantasmas de la literatura
La última utopía
Leer en tiempos difíciles
Epílogo
PRÓLOGO
«Como un individuo solitario que exagera los talentos de sus pocos amigos para mantenerlos cerca, así nosotros exageramos la significación de nuestros propios ideales para llenar el vacío de nuestra vida moral».
M. Oakeshott, The Tower of Babel, 1948
¿Tiene importancia la religión en la sociedad contemporánea? ¿En qué consiste la reflexión moral? ¿Hay límites para la libertad de expresión? ¿Tienen derecho las identidades sexuales o étnicas a ser protegidas de la palabra ajena o del humor? ¿Hay razones para proteger al embrión? ¿En qué consiste la modernización? ¿Por qué ella parece estar acompañada de una permanente sensación de pérdida? ¿Será cierto que el estado es siempre un enemigo de la libertad? ¿Por qué hay que ocuparse de los pueblos originarios? ¿Qué significa que la autoridad deba ser neutral? ¿Cuál es el sentido de los derechos humanos y por qué importan?
Esas y otras preguntas similares son las que hoy inundan la esfera pública —y pronto anegarán a la recién electa Convención Constitucional— y acerca de ellas trata este libro.
En la primera parte —Esfera pública y expresión— se explica de qué forma tenemos un mundo en común gracias al lenguaje que compartimos. Las palabras, no hay que olvidarlo, son la verdadera constitución del mundo. El lenguaje, observa Octavio Paz, está a medio camino de la naturaleza y la cultura. No pertenece a la primera y a la vez es condición para que exista la segunda. Por eso los lugares donde ese pacto verbal se ejercita —los libros y los diarios— son tan importantes y de ahí también la importancia de defender la libertad de expresión en ellos. Todas esas formas más o menos tácitas de controlar la expresión humana —desde lo que hoy se persigue como negacionismo, la corrección política o la simple censura— acaban dañando la vida cívica.
La segunda parte se ocupa de la religión y la moral. A pesar de todos los pronósticos que alguna vez se formularon, el sentido de lo religioso parece estar íntimamente atado a cualquier forma de cultura. Lo que llamamos cultura es el esfuerzo de la condición humana por estirarse más allá de sí misma. George Steiner dice por eso que detrás de toda expresión cultural está la sospecha de lo que llama «una presencia real». No podemos saber desde luego si esa presencia real efectivamente existe; pero la tendencia a aprehenderla parece latir en todas las culturas y bajo diversas formas. Por lo mismo, cualquier análisis de la sociedad actual debe responder la pregunta del lugar que cabe a la religión en ella. Y si bien la moral no es lo mismo que la religión, entre ambas hay un cierto parentesco. Ambas derivan de esa peculiar tendencia de los seres humanos que los lleva a esforzarse por comprender el sentido del mundo en derredor y del lugar que cabe a la propia conducta en él. La religión provee importantes orientaciones de sentido a la democracia y ha de permitirse su más amplia expresión; pero su influencia en las decisiones públicas debe ampararse en razones susceptibles de ser comprendidas por todos. Hay aquí un importante desafío para una democracia liberal.
La tercera parte examina lo moderno como fenómeno. La esfera pública y la religión tal como hoy las conocemos, existen imbricadas con los rasgos propios de una sociedad moderna. Las sociedades experimentan, como ha ocurrido con la sociedad chilena, cambios radicales en sus condiciones materiales a los que la literatura llama modernización. Ese fenómeno no siempre coincide con la modernidad como experiencia cultural. Es pues necesario examinar en qué consiste y cuál es el origen de lo moderno y de qué forma la literatura ayuda a entender algunos de los procesos del mundo de hoy y el malestar que parece acompañarlo. La sociedad chilena ha experimentado esos procesos y esos malestares al extremo que hoy inundan la vida cívica y amenazan con estropearla. Ocuparse de ellos es pues muy importante. Y en el trasfondo del debate constitucional que se inicia se encuentra la necesidad de comprenderlos.
La cuarta parte examina un aspecto que acompaña a la sociedad moderna como si fuera una sombra: la pluralidad de formas de vida. Si hay un rasgo estrictamente moderno es el tránsito de la vida como destino a la vida como elección. De allí deriva la extrema diversidad de formas de vida y de concepciones que hoy día experimentamos acerca de en qué consiste vivir bien. Ello plantea un especial desafío a la política contemporánea: cómo permitir que todas esas formas de vida cooperen entre sí, sin favorecer a ninguna de ellas por sobre otras. La pluralidad contemporánea parece demandar neutralidad al estado; pero ¿es eso posible? Analizar la actitud del estado frente a la pluralidad de toda índole es quizá el aspecto más importante del debate constitucional que se inicia.
En fin, el texto concluye mostrando de qué forma las instituciones de la sociedad tal cual hoy las conocemos —los derechos humanos, por ejemplo, o el diálogo democrático— son el fruto de una cierta imagen de la condición humana que apareció en la literatura con autores como Montaigne o Defoe. No podemos comprender parte del agobio de lo moderno sin la figura de Joseph K., el personaje de Kafka, ni la tendencia a controlar técnicamente el mundo y a la vez imaginar una perfecta belleza ilusoria, sin Don Quijote, el personaje de Cervantes. Mantener esas imágenes con que nos concebimos —y comprender cómo en ellas se funda nuestra dignidad— es una forma de cuidar las instituciones.
Al final hay un epílogo acerca de lo que podría significar para algunas de las cuestiones que en este libro se discuten, los recientes resultados electorales. Y el desafío que les espera a quienes obtuvieron la confianza de la ciudadanía.
Los textos que componen el libro —a excepción de dos— son inéditos y fueron escritos en los primeros meses del año 2021. Y todos ellos se ocupan, como se acaba de mostrar, de esclarecer algunos de los problemas de la sociedad de hoy. Por supuesto estos ensayos no intentan mostrar cómo solucionarlos, sino que quieren contribuir a esparcir una actitud más reflexiva en torno a ellos.
Uno de los rasgos más notorios del Chile contemporáneo, lo constituye el hecho de que en él abundan los malestares acerca de la vida en común y las preguntas acerca de cómo ella debiera organizarse mejor. Pero las respuestas escasean. Y las fuentes tradicionales de autoridad donde solía buscárselas —la Iglesia, los partidos políticos o incluso la universidad— ya no parecen capaces de proporcionarlas. Todas esas instituciones están sumidas en una cierta agitación, y no siempre intelectual, consecuencia de la cual incluso llegan a dudar de sí mismas. La Iglesia, que durante tanto tiempo formó parte del espacio público llamando la atención acerca de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura o más tarde acerca de los desafíos de la modernización, parece haber perdido ese ímpetu. Incluso guardó silencio en vez de mostrar indignación cuando sus templos (esos lugares que permiten al creyente en medio del tráfago cotidiano asomarse a un espacio sagrado) fueron incendiados por las turbas. Los partidos políticos han disminuido su prestigio en la ciudadanía y se sienten tentados a recuperarlo de la peor forma que se les podía imaginar: amplificando lo que la gente irreflexivamente siente o anhela. Las ideas generales para orientar el esfuerzo colectivo, cuya formulación fue siempre la tarea de los partidos, hoy arriesgan ser sustituidas por las ocurrencias que ganan aplausos. Y en fin, las universidades, esos lugares donde la cultura debe esforzarse por estar a la altura de sí misma para transmitirla a las nuevas generaciones, hoy son empujadas a que sus académicos publiquen papers y artículos sobre no importa qué para así subir en los rankings, en vez de reflexionar acerca del entorno en el que desenvuelve la vida.
Por supuesto no vale la pena exagerar. Lo que hoy le ocurre a la sociedad chilena no es original ni inédito. Como recordó Jorge Millas en uno de sus ensayos, «todas las épocas se han sentido alguna vez acongojadas». Y lo que las diferencia entonces no es el malestar que las aqueja sino la forma en que procuran hacerle frente.
Y ahí sí que actualmente aparece un rasgo inédito.
Hoy día, antes que reflexionar, se acostumbra a tomar posiciones nítidas y firmes frente a todos los problemas y se prefiere condenar apresuradamente a aquellas que no coinciden con las propias, en vez de esforzarse por refutarlas o dejarse persuadir por ellas. Ha contribuido a esa actitud, sin duda, la existencia de las redes sociales. Las cuales tienen muchas virtudes como la instantánea comunicación entre las personas; pero al hacerlo las invitan a expresar tan rápida y brevemente sus opiniones frente a este hecho o aquel otro, que la reflexión o el argumento desaparecen. El resultado es que las personas se ven atrapadas por lo que la psicología llama el «sesgo de confirmación»: buscan rápidamente los puntos de vista que coinciden con los suyos y cancelan o castigan a los que los desmienten o se alejan de ellos.
La práctica a la que ese empleo de las redes da origen —la aparición de tribus de opinión cuyos integrantes refuerzan recíprocamente sus prejuicios, los que a su vez son amplificados por los medios que ven en ellos una reedición de las antiguas audiencias masivas— amenaza con dañar severamente la esfera pública que es, a todas luces, la base de la democracia. Esta no es simplemente un mecanismo para sumar opiniones o contabilizar intereses, ella descansa sobre un ideal de diálogo en el que las personas, reconociéndose una misma condición, expresan sus puntos de vista y exhiben las razones a favor de él. Esa dimensión de diálogo es la que las redes, por su misma índole, desdibujan. El diálogo requiere ideas, las ideas reflexión, y su defensa o refutación argumental necesita tiempo. Ninguna de esas condiciones se ven favorecidas por el empleo de las redes como un foro donde se suman posiciones y donde las ideas, cuando las hay, se esconden en frases breves o altisonantes que buscan el aplauso inmediato en vez de una adhesión racional.
En los primeros tiempos, cuando recién comenzaron a expandirse, se decía que las redes aumentarían la participación informada de la ciudadanía. Las elecciones se centrarían en «temas» propuestos por los ciudadanos; los votantes podrían hacer el escrutinio de quienes aspiraran al poder; el gobierno sería más transparente; los dictadores o los aspirantes a serlo, perderían el control; y en su conjunto las democracias liberales se verían fortalecidas. Basta ver lo que ocurrió con Donald Trump o lo que está ocurriendo entre nosotros para advertir que esas esperanzas no están cerca de cumplirse. La gente se ha visto más atrapada que nunca en sus prejuicios los que, sin darse cuenta, confirman a diario leyendo su lista preferida de Twitter o las noticias seleccionadas para ella por un algoritmo en Facebook; los votantes en vez de hacer el escrutinio de los candidatos simplemente confirman sus preferencias; los gobiernos si bien son más transparentes son también más sensibles a los cambios de opinión; y la tiranía no se ha alejado sino que, una de las peores, lo que Alexis de Tocqueville llamó el imperio moral de la mayoría amenaza con estar al mando.
Por supuesto un libro no puede corregir una situación como esa; pero puede ayudar a que la reflexión no abandone del todo la esfera pública.
En uno de los brillantes ensayos que escribió, Michael Oakeshott observa que la vida humana se desenvuelve en dos planos de manera casi simultánea. En uno de ellos la vida se despliega de forma más o menos automática, siguiendo el hábito conductual o la disposición del carácter, que es el resultado de la educación y de la forma en que fuimos sociabilizados en los grupos a los que pertenecemos.
En el otro, en cambio, la vida vuelve reflexivamente sobre sí misma, se palpa y se examina a la luz de un cierto criterio o de un cierto ideal que se propone perseguir. Cuando en un momento y lugar determinados domina la primera dimensión, la vida se desenvuelve de manera más o menos simple, como si se deslizara por un plano liso y levemente inclinado, casi sin tropiezos. La conducta entonces no es una incógnita puesto que posee la naturalidad de la respiración. Cuando, en cambio, domina la segunda dimensión —la que hoy caracteriza a nuestra vida pública— la prosecución de un ideal cualquiera sea, la conducta se vuelve problemática, entra en tensión con sus partes componentes, y se revisa a sí misma para averiguar si está o no a la altura de ese propósito, bueno o malo, que se ha propuesto perseguir. Entonces parece más importante tener una ideología acerca de cómo comportarse, que saber hacerlo.
Quizá en esa aguda observación de Michael Oakeshott —dar más importancia a la ideología acerca de la conducta que saber comportarse— radica la explicación para uno los principales rasgos de nuestra época: la tendencia a moralizarlo todo y al mismo tiempo la imposibilidad de comportarse a la altura; el impulso a clasificar el punto de vista ajeno antes que el esfuerzo por comprenderlo; la tendencia a erizarse frente a quien piensa distinto en vez de disponerse a refutarlo.
Y ese es el peligro que afrontan las sociedades que, como la chilena hoy, se ha propuesto modificarse a sí misma.
Sería presuntuoso, desde luego, pretender que el puñado de ideas que en estas páginas se exponen pueda aminorar ese peligro; pero si ayudan al lector a formarse un juicio propio allí donde no había ninguno, a cambiar el que tenía o a confirmarlo reflexivamente, ellas habrán cumplido su tarea.
Carlos Peña
EL ESPEJO COMÚN
Si hay algo que caracteriza a la sociedad contemporánea, es el sostenido debilitamiento de los espacios comunes. La esfera pública parece hoy desperdigarse en el laberinto de las redes sociales. En medio de ese panorama ¿hay algo en común? ¿Y en qué consiste?
¿Cómo es que tenemos algo en común y podemos conversar, intercambiar ideas, discrepar, comentar el diario? La pregunta parece estar de más; sin embargo, basta un poco de reflexión para darse cuenta de que no admite una respuesta muy sencilla. Y encontrar una respuesta es clave para entender lo que hoy se llama opinión pública, el lugar donde circulan los diarios, las ideas, y donde descansa la democracia.
Basta comenzar describiendo la propia experiencia —la suya o la mía— para tropezar de inmediato con una dificultad.
Cada individuo humano tiene pensamientos que atesora en su conciencia y experimenta su vida de una forma inaccesible para cualquier otro. Es lo que suele llamarse el mundo interior. Se trata de una suma de vivencias, pensamientos, temores que constituyen al individuo que cada uno es y que son opacos para los terceros que se relacionan con él. Como explicaba Ortega en una de sus clases, el dolor físico o el miedo o cualquier sensación semejante, son estrictamente personales y no pueden ser compartidos. Que sean personales no quiere decir que solo le ocurran a usted; quiere decir que la experiencia del dolor o del miedo es intransmisible. Ver la mueca del sufrimiento, su fisonomía, le permiten darse cuenta de que su pareja sufre un dolor físico; pero enterarse, por sus músculos contraídos que él o ella lo padece no es lo mismo que sentirlo.
En la filosofía la pregunta ¿cómo sé que hay otras mentes, que el individuo que veo frente a mí tiene pensamientos, siente dolor, etcétera? es muy frecuente. Se la ha respondido diciendo que lo sabemos por analogía: en la medida que el otro tiene características externas que son como las mías puedo suponer que tiene el tipo de experiencia interior que tengo yo (este argumento se encuentra en John Stuart Mill y en la obra de Edmund Husserl). Sin embargo, una vez que sabemos que hay otras mentes y que ellas no son fruto de una ilusión o un engaño, aparece el segundo problema. Una vez que sé que quien está frente mío siente y piensa del mismo modo que siento y pienso yo ¿cómo puedo saber el contenido de lo que él o ella piensa o la sensación que siente? Tenemos múltiples formas de conjeturar lo que el otro piensa, pero no podemos pensar sus pensamientos o sentir su dolor. El dolor, al igual que otros sentimientos cualesquiera, es estrictamente propio, subjetivo, e incomunicable como tal. Puedo saber que alguien siente dolor por el llanto, el rostro contraído o la mirada ausente, pero no puedo sentir su dolor. Y lo que se dice del dolor puede decirse también de los pensamientos tristes o alegres. Nadie puede acceder a los pensamientos de otro. Cada uno vive, al parecer, encerrado en sí mismo, recluso, sin poder escapar de esa celda que cada uno es para sí.
Pero si lo anterior es cierto ¿cómo entonces llegamos a comunicarnos y a tener un mundo en común? ¿Cómo puede existir una esfera pública, ese sitio donde la política y la prensa se desenvuelven?
La respuesta a ese problema resume casi toda la filosofía del siglo XX y permite comprender buena parte de la condición contemporánea.
A primera vista el asunto es extremadamente sencillo.
Los individuos tienen pensamientos y cuentan con una herramienta, el lenguaje, para transmitirlos a los demás. La descripción del fenómeno parece transparente. Primero pensamos acerca de la realidad y luego, gracias al milagro del lenguaje, damos a conocer a los demás lo que pensamos. Un matemático de fines del siglo XIX, Gotlob Frege advirtió, sin embargo, que el asunto no era tan simple porque ¿cómo podríamos saber que el pensamiento que usted tiene al usar la palabra «silla» es el mismo pensamiento que al oír esa palabra tiene su interlocutor? Alguien dirá que son los ademanes que ejecutamos al decir, por ejemplo, «ahí hay una silla» (señalándola con el índice) lo que permite asociar las palabras con las cosas. Esa es más o menos la forma en que San Agustín describe el lenguaje en Las Confesiones. Pero es obvio que esa explicación no es suficiente: usted podría creer que silla es el nombre del gesto y no del objeto que él señala, o que la palabra silla alude a la forma del mueble y no a su función, etcétera. Como explica Wittgenstein no es posible aprender un lenguaje mostrando el significado de las palabras. Sugirió entonces que los significados no estaban en la cabeza, sino en el lenguaje. Si los significados y los pensamientos fueran una cuestión interna a cada uno, algo psicológico, entonces no habría ninguna posibilidad de un mundo en común. Cada uno viviría encerrado en sí mismo preso de la ilusión de que se comunica con otros.
Pero obviamente no es así, vivimos en un mundo que compartimos. Realizamos acciones comunes, adquirimos compromisos, discutimos, hacemos política, celebramos contratos, escribimos cartas al director, leemos el diario y lo comentamos ¿cómo es eso posible?
Eso ocurre gracias al lenguaje o, más bien, gracias a que el lenguaje no es un invento individual, algo que cada uno elabore para expresar sus pensamientos. Un lenguaje privado es una idea absurda. El lenguaje es algo social que heredamos y cuando nos sumergimos en él accedemos a un mundo compartido con todos quienes lo manejan. El lenguaje, pudiéramos decir, es portador de un mundo al que, al aprenderlo, nos incorporamos.
Existe, en suma, un mundo en común porque compartimos un lenguaje común. El mundo en común es entonces no algo que antecede a la comunicación, sino algo que la comunicación constituye. Los significados estarían allá afuera, en el lenguaje compartido y no dentro de cada uno. Usted adquiere un lenguaje y logra comunicarse, cuando se sumerge en una práctica social, en una forma de vida. Es esta práctica social que lo obligó a salir de sí, lo que le permite manejar las herramientas de la comunicación.
Wittgenstein dijo por eso que el lenguaje era una forma de vida. La frase no es una metáfora, quiere decir que aprender una cierta forma de vida, un cierto modo de interactuar con los demás y tratar con las cosas es, al mismo tiempo, aprender un lenguaje, participar de una comunicación. Y participar de una comunicación sería, al mismo tiempo, participar de un mundo. Si el lenguaje se fractura o se dispersa en múltiples idiolectos, donde cada persona principia a hablar de un modo peculiar, es el mundo en común el que se vuelve más borroso.
Un ámbito ampliado de comunicación sería, pues, lo que permite vivir en común.
Algunos autores han situado en el siglo XVII la aparición de un ámbito donde el mundo compartido que el lenguaje hace posible comenzó a ampliarse y a hacerse cada vez más agudo. Se le suele llamar esfera pública. Se trata de un espacio que en las sociedades modernas se constituyó gracias a la imprenta y a los diarios. Los diarios que entonces principian a circular acreditan la existencia de un acontecer que está más allá de la vida individual y crean, poco a poco, la conciencia que hay cosas comunes, que al margen de la vida que cada uno haya decidido llevar, hay asuntos que conciernen a todos.
En sus inicios, el espacio público apareció como una práctica de raciocinio, un ámbito donde las personas intercambiaban sus puntos de vista y sus experiencias y las contrastaban con las reglas impuestas por el poder del estado. Ello habría ocurrido originariamente en torno a la prensa y a los cafés donde las personas se reunían a comentar las noticias y murmurar acerca del poder estatal. El fenómeno habría coincidido también con la aparición de lo que hoy llamamos novelas y el empleo en ellas de las lenguas nacionales lo que habría hecho crecer inmensamente el público de lectores. Mientras el estado establecía reglas y procedimientos formales para hacer posible la vida colectiva, el espacio público, ese ámbito donde los ciudadanos conversaban e intercambian experiencias, insuflaba un cierto sentido o significado a la vida colectiva. Las personas llevaban una vida personal o íntima en la familia o en sus grupos más inmediatos, por una parte, y una vida en la impersonalidad de la sociedad y de las reglas, por la otra. El espacio público establecía una mediación entre ambos niveles de la existencia: el individuo (en la época por supuesto una minoría de hombres) podía así generalizar el sentido de su vida y expandirlo hacia la esfera de las instituciones.
Algunos autores han documentado que la aparición de esa esfera contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la democracia moderna y en el caso de América Latina a la constitución de las repúblicas. La democracia moderna habría sido deliberativa: las diversas posiciones se confrontaban racionalmente en un largo debate acerca de la vida en común.
Al describir el fenómeno o ese tipo de espacio público (como un ámbito donde se intercambian razones y se generaliza el sentido de la propia vida) es inevitable hablar en pasado porque hoy, al revés de esa imagen, parecen proliferar ámbitos de comunicación más bien diferenciados, donde en vez de deliberarse acerca de un mundo en común proliferan y se acentúan las diferencias y las identidades.
La imagen de una sociedad que delibera acerca de sí misma sigue siendo, por supuesto, importante y alimenta un ideal democrático que hay que esforzarse por realizar. Pero hoy diversas transformaciones en la infraestructura de la comunicación humana, sumada a otros fenómenos de índole más directamente cultural (algunos de los cuales se examinarán más adelante), han hecho difícil la realización completa de esa imagen.
Veamos.
Ante todo, ocurre que la sociedad —en especial la sociedad moderna— se diferencia en múltiples actividades, cada una de las cuales, por decirlo así, genera una forma peculiar o propia de comunicación, un código comunicativo específico. Es lo que los sociólogos identifican como la diferenciación de la sociedad moderna. La actividad económica, por ejemplo, mira la realidad a través de conceptos como el dinero; la actividad jurídica mediante conceptos como correcto o incorrecto; la actividad política a través del poder, etcétera. La sociedad moderna entonces se multiplica en varias formas de comunicación lo cual quiere decir que existen varios mundos según la forma de comunicación que los constituye. Y cada forma de comunicación mira a las otras a partir de su propio código comunicativo. La entrega del objeto que llamamos dinero puede ser un pago visto desde el punto de vista económico, un soborno desde el punto de vista jurídico, o un juego desde el punto de vista educativo, etcétera. Cada subsistema en el que se desenvuelve la vida al generar su propia forma de comunicación reduce el mundo en la medida que lo somete y lo filtra, por decirlo así, a través de su propio código de comunicación.
De esta manera, al incrementarse en la modernidad la diferenciación de funciones, se incrementa también, el número de ámbitos en que desenvolvemos nuestra existencia. Como en las condiciones modernas cada uno desempeña muchos roles o tareas —es padre o hijo, trabajador, tiene tal o cual profesión, participa del sistema económico, del político, del jurídico, etcétera— de ahí resulta que nadie participa de un solo mundo, sino que entra y sale de varios y, cuando abandona la comunicación, o lo que es lo mismo, cuando sale de alguno de los mundos en que estaba, es para volver a encontrarse a solas consigo mismo.
Fíjese usted en lo que hemos venido a parar.
Comenzamos preguntándonos si acaso teníamos un mundo en común. La pregunta surgía porque la mayor parte de lo que sentimos es intransmisible y siendo así, entonces, surge como un problema explicar la presencia de un mundo en común. La respuesta fue que la comunicación era la que lo hacía posible, pero ello ocurría no porque la comunicación fuera un medio o instrumento de lo que sentimos o pensamos, sino porque la comunicación constituyelo que sentimos o pensamos. Decir comunicación y decir mundo vendría a ser más o menos sinónimos. Así la esfera pública sería ese mundo en común erigido en torno a la comunicación. Desgraciadamente en la sociedad moderna, agregábamos, las funciones se diferencian y los códigos comunicativos también hasta llegar al extremo que parece desaparecer un mundo único y proliferar los mundos —los subsistemas de comunicación— en que desenvolvemos muestra vida.
¿Significa eso que carecemos de un mundo en común, de un lugar donde nos encontramos constituyendo eso que se llama opinión pública?
Por supuesto que no; lo que ocurre es que la esfera pública y la opinión que se forma a su amparo se han transformado.
Se encuentra ante todo lo que un autor llamó la «refeudalización de la esfera pública». En la época feudal el poder y los símbolos comunes se representaban, se ponían en escena ante los ojos del público. Así el aura del poder se hacía patente al ejecutarse el rito ante la presencia directa de aquellos a quienes afectaba. El boato de las ceremonias públicas presenciadas por el pueblo era la mejor muestra del fenómeno. No era el discurso racional sino la representación del aura del poder lo que constituía la esfera pública. Hoy día la esfera pública habría vuelto a esa práctica como consecuencia de la aparición de la televisión. La televisión suprime la distancia y permite entonces que el público asista de manera más o menos directa a la representación del poder. A diferencia de la prensa que estimula el raciocinio, la televisión permite a quienes ejercen el poder establecer una especie de intimidad a distancia con las audiencias más que entrar en diálogo con ellas. La televisión tiene, por supuesto, otras ventajas como la de exhibir formas de vida que de otra manera permanecerían invisibles y permitir que el público vigile a la autoridad sin que ella por su parte lo vea, pero el rasgo mencionado parece ser su característica fundamental. Hay aquí algo del tinte de espectáculo con que a veces se nos aparece la vida pública y política.
De otra parte, la proliferación de medios y de redes ha fragmentado y polarizado la opinión. Como hay demasiados medios, las audiencias, el público, en vez de asistir a los distintos argumentos que circulan y detenerse a evaluarlos, padece eso que se llama sesgo de confirmación: busca y lee aquellos que reafirman lo que ya creía, sus prejuicios o puntos de vista preexistentes. Se tiende así a acceder a los medios no para formarse una opinión, sino en busca de confirmar la que ya se tenía. El fenómeno tiende a inducir un cambio en quienes escriben o hablan en los medios. Tradicionalmente quienes escribían en los medios —algunos de los más famosos fueron Walter Lippman en el mundo estadounidense o Raymond Aron, en Francia— hacían esfuerzos por, junto con dar su opinión, evaluar racional y equilibradamente los diversos aspectos en juego, contribuyendo así a que se ejercitara la deliberación pública. Hablaban a dos audiencias simultáneamente, al gran público lector al que ilustraban y a las élites que tomaban las decisiones. Hoy día, sin embargo, la opinión se ha fragmentado y muchos de quienes participan en los medios se preocupan más bien de hablar, escribir, o defender lo que suponen su público espera que digan, escriban o defiendan. Cuentan para ello con un medidor de audiencias en tiempo real —Twitter u otras redes— que de manera soterrada e inconsciente influye en lo que se escribe. Si antes el partícipe de la opinión pública procuraba ilustrar al público proporcionándole razones, hoy día es el público el que ilustra al periodista o al columnista acerca de lo que debe decir si quiere recibir el aplauso virtual y fugaz. El resultado de todo esto es una moralización tosca y una simplificación partisana de la esfera pública. El fenómeno por supuesto tiene también un valor —conocer la opinión y transmitir los estados de ánimo e intelectuales de las audiencias— pero a condición de someterlo a escrutinio y no simplemente amplificarlo como demasiadas veces ocurre.
La deliberación pública (que se espera los medios ejerciten) cuenta todavía hoy con otro obstáculo formidable que se extiende poco a poco. Si en las dictaduras el gran obstáculo de la deliberación vigorosa y abierta era la censura, hoy día lo es la política de la identidad y los intentos a que ella conduce de disciplinar el discurso. Hoy las personas se definen a sí mismas deliberadamente por su pertenencia a un colectivo con rasgos y memorias propios. Y pretenden entonces que los valores y la narrativa de esos grupos sea protegida del discurso ajeno. Este es el origen de la corrección política como un criterio invisible y atmosférico que cerca y regula lo que se puede decir y lo que no. Mientras en una sociedad abierta se reclama la idea de una ciudadanía igual para todos y esgrimiéndola se lucha contra toda forma de discriminación, hoy día la política de la identidad señala las diferencias, el género, el sexo, la etnia, como formas de opresión y a la vez como límites a lo que se puede decir respecto de ellas. El diálogo abierto que es propio del ideal deliberativo de la democracia queda así lesionado.
Y, en fin, como señala un autor, la esfera u opinión pública se ha restringido poco a poco al sistema político, hasta formar parte de él. Y ya no parece ser un puente entre la sociedad (o la experiencia vital de las personas), por una parte, y el estado y las instituciones, por la otra. El espacio público pasa a ser una parte interna al propio sistema político y gracias a él, el quehacer político se observa desde otras perspectivas. Niklas Luhmann utiliza la figura de un espejo para explicar en qué consiste y cómo opera la esfera pública contemporánea. La esfera pública permitiría observar cómo observan los observadores:
En cualquier acontecimiento uno no se ve a sí mismo en el espejo, sino que ve el gesto o la pose que compone para el espejo. Pero también por encima de su hombro ve a otras personas, grupos, partidos, que actúan frente al espejo. El espejo hace posible una observación de los observadores.
No es esa una mala descripción de los medios y la esfera pública contemporánea: un espejo mediante el cual el sistema político observa su entorno y donde todos se ven y al mismo tiempo son vistos en las diversas poses que asumen ante el espejo. Solo habría que completarla diciendo que mientras se sitúan frente al vidrio que los refleja, todos conversan entre sí, comentan la pose de los demás y escuchan lo que los demás dicen, mientras cada uno corrige también la propia.
Y quizá el periodista, el columnista que interviene en los medios debiera dejar de mirarse en ese espejo y en vez de eso fijar su atención en los demás que se reflejan en él, describir sus poses, criticar sus imposturas y relatar el conjunto de la escena. Por eso quizá en vez de la figura del espejo para describir la esfera pública contemporánea, puede ser más útil recordar a Las meninas, el formidable cuadro de Velásquez, donde la totalidad de lo que ocurre, incluido Velásquez, aparecen en la tela, solo que él no posa sino que pinta.
EL MUNDO DEL DIARIO
¿Se perdería algo si los diarios desaparecieran? A veces se piensa que ellos podrían ser perfectamente reemplazados por las redes, por la divulgación de noticias cuyo menú es elegido por quien las lee. Pero quizá haya algo insustituible en la experiencia de leer un diario, algo que es propio de la sociedad moderna. Es lo que explican las líneas que siguen.
Uno de los fenómenos más interesantes de la cultura lo constituye la aparición de los diarios. Si bien suele creerse que el diario no es más que un instrumento de transmisión de noticias, un mensajero más o menos fiel que describe lo que ocurre, un puñado de páginas de papel y de tinta, electrónica o acuosa, que deja tras suyo a personas enteradas e informadas, y a veces irritadas, un sustituto del boca a boca u otras veces del rumor, una vitrina que arroja fuera del anonimato, o un lucrativo soporte de la publicidad, la verdad es que el diario es harto más que eso.
El periódico abrió un mundo que antes de él no existía. Fue lo que observó Karl Krauss en 1914, en un ensayo que tituló En esta gran época: «¿Se imaginan los hombres de qué clase de vida es expresión el periódico? ¡De una que es hace ya mucho una expresión del periódico!».
El periódico, según Krauss, no reflejaría la vida, sino que la vida social sería el reflejo del periódico.
Karl Krauss fue el fundador y único escritor de un famoso periódico austríaco, La antorcha, parecido a lo que hoy es un blog. Entre sus lectores se contaron Walter Benjamin y Franz Kafka (algo diferentes, como se ve, a los blogueros de hoy) y en él, mediante poemas, sátiras y ensayos, criticó la sociedad moderna que se desplegaba ante sus ojos. Y lo que sugirió fue que la prensa no reflejaba a la sociedad, sino que la sociedad era la expresión del diario.
Un concepto acuñado por Michel Foucault ayuda a entender lo que Krauss quiso decir. Se trata del concepto de dispositivo. Un dispositivo es un tipo de relación que, como un remolino, se expande hasta configurar todo lo que lo rodea. Foucault pensó, por ejemplo, que el panóptico inventado por Jeremy Bentham (una forma de custodia en las prisiones consistente en que el guardia ve, pero no es visto) era un dispositivo puesto que había modelado parte de las prácticas de vigilancia de la sociedad contemporánea. Lo que Foucault dice de la prisión es lo que Krauss dice del diario: el tipo de relación que el diario establece con los lectores acabó modelando parte importante de la sociedad tal como hoy la conocemos. Más tarde en sus escritos «Contra los periodistas» insistió: «Si los acontecimientos acontecen sin clichés, dijo, un día dejarán de acontecer». Si carecieran de la envoltura del discurso de la prensa, sería como si los hechos no existieran.
Así el diario está atado a la sociedad moderna.
En la modernidad, la cultura, es decir, la circulación de ideas y de símbolos, se encuentra mediatizada: llega a cada individuo no directamente desde otro individuo, sino a través de algún medio de reproducción (habitualmente organizado como industria) cuyo heredero más conspicuo y cotidiano es el periódico. Lo decisivo del diario, y de ahí en adelante lo mismo ha de decirse de todos los medios de masas, es que entre el emisor y el receptor no hay interacción; pero a pesar de eso hay un mundo compartido. El diario ejemplifica algo que observó Immanuel Kant: el ser humano es socialmente insociable. Imaginamos la vida social como surgida de un contrato, y cada uno se siente llamado a informarse acerca de ella y así controlarla; pero los partícipes de esa convención nunca han hablado entre sí. Esta impersonalidad de la vida (la insociabilidad) pero a la vez la posibilidad de participar en ella mediante la información, la crítica o el chismorreo (la sociabilidad) se expresan en el periódico. El diario agrava la herida de la impersonalidad y, al mismo tiempo, la cura; expande, antes que ningún otro medio de masas, el mundo y a su vez lo contrae y lo pone al alcance del lector.
Así, y al igual como ocurre en el mercado que crea una red de intercambios abstracta, donde la individualidad no importa, también la prensa crea un ámbito de comunicación que se sostiene en sí mismo: una comunicación que no necesita un intercambio directo de mensajes. El mercado y la opinión pública pasan a ser ámbitos abstractos. Karl Krauss tenía toda la razón: la sociedad es moldeada por el medio.
Hoy parece natural abrir el periódico, recorrer sus páginas, detenerse en las «Cartas al director», y encontrar en ellas informaciones y opiniones que conectan al lector con un mundo compartido por otros cientos de miles y miles de lectores. A diferencia de lo que ocurre con una novela en que se consiente un engaño para lograr emocionarse con él y distinto a la poesía donde se aguarda una revelación de la que no se esperaba que las palabras fueran capaces, leer el diario consiste en confirmar la existencia y la realidad de un mundo que, amable o incómodo, usted siente como suyo y del que al leer lo que de él se dice en esta o esa página, usted se siente partícipe.
En otras palabras, si leer las ficciones de la literatura consiste en despertar la propia subjetividad, leer el diario es ser empujado fuera de ella y cerciorarse de una realidad compartida.
Esa experiencia es una de las más típicas de la modernidad, junto a la expansión del mercado y del estado nacional. Algunos datos muestran que surgieron de la mano. En París, cuenta Walter Benjamin en sus textos sobre Baudelaire, los suscriptores pasaron de 47.000 que había en 1824, a 200.000 en 1846 gracias, entre otras cosas, a la expansión del consumo y la aparición de la publicidad. Hacia 1863 Le Petit Journal ya vendía un cuarto de millón de ejemplares diarios. Y en Inglaterra circularon al año millones de ejemplares. La circulación de mercancías y de noticias en torno al mundo en derredor, se expandieron a la vez. Todo lo moderno, desde la idea de un sujeto que se sostiene en sí mismo mediante la razón, a la ciudad como un ámbito de cosas diversas tejidas por un hilo invisible (Londres es como un periódico, dijo Dickens), y las mercancías que prometen satisfacer el deseo, se reflejan simbólicamente en el diario.
Así una de las imágenes más típicas de la modernidad es la de alguien sentado en un café leyendo el diario desplegado a dos páginas.
Hoy día, por supuesto, esa imagen ha cambiado pero el significado que ella esconde todavía persiste. Desde las noticias manuscritas que se vendían a comienzos del siglo XV (en esos días en Inglaterra ya se regula a los periodistas calígrafos y en Roma una bula papal los condena) hasta llegar al diario en soporte electrónico, la experiencia es más o menos la misma. Las gacetas manuscritas del siglo XV o el XVI (algunas de las cuales traían imágenes como es el caso de las que Durero encargaba vender a su mujer), el impreso que se expande desde el siglo XVII hasta hoy, y las páginas iluminadas por la pantalla, todas proveen una experiencia similar: escuchar mediante la lectura el ruido de un mundo compartido, un mundo en común, que va más allá de la experiencia sensorial inmediata.
El diario sumerge al lector en la actualidad y lo integra a una comunidad de lectores invitándole a reflexionar sobre ella. Es quizá la única experiencia de lectura que, a diferencia de lo que ocurre con las obras de ficción o el ensayo, se ejecuta con la conciencia explícita de que otros están haciendo simultáneamente lo mismo. Cuando usted lee una novela o un ensayo, está a solas consigo mismo, con su imaginación y acompañado de las ideas que la lectura le despierta. Cuando lee el diario la experiencia es otra: hay la conciencia de que hay otros miles leyendo y usted dialoga asiente o se irrita con ellos en el acto de leer. Hojear el diario sin la conciencia de que otros en ese mismo instante pasan también las páginas, es algo que basta imaginarlo para sentirlo absurdo. Y es que si leer una novela es una experiencia de soledad, leer el diario es una experiencia compartida. Gracias a los diarios los individuos pudieron tener la impresión de que era posible participar en una comunidad que iba más allá de la familia o del pueblo en el que vivían y dirigirse en cambio a una audiencia compuesta por todos los individuos racionales. Gracias al diario el lector se experimenta a sí mismo como sujeto: un individuo al que las páginas del diario, las columnas, las noticias, la crónica, interpelan, como solicitándole que en el ejercicio mudo de la lectura formule, a su vez, su propia opinión. Gracias al diario se generalizó la certeza de que era posible escribir (como dijo Kant en un texto famoso que apareció por primera vez en las páginas de un diario) para el «gran público de lectores» o al menos se tuvo la certeza que era posible formar parte de él.
La experiencia de tener asuntos en común con otros a quienes no se conoce, pero se adivina mediante la lectura, expresa a la vez importantes características de las sociedades modernas: la reproductibilidad del discurso, que descansa en la idea que él posee fundamentos independientes del momento en que se le profiere (de otra forma ¿para qué se le reproduciría poniéndolo al alcance de lectores desconocidos?); la necesidad del individuo moderno de aliviar con la palabra los males que lo aquejan, la soledad, la impotencia frente al poder, la desorientación en medio de un mundo demasiado complejo (es como si el diario llevara adelante el consejo de Baruch Spinoza según el cual comprender la necesidad era una forma de liberarse de ella); y la fugacidad, la rápida obsolescencia de sus páginas (la avidez de lo nuevo, lo siempre distinto). En otras palabras, la experiencia del diario resume a la vez la confianza en que hay razones que podemos compartir; la necesidad de hacerlo para escapar de lo que a veces se vive como aislamiento; y la experiencia de que esa es una necesidad que en vez de satisfacerse se renueva. Quien lee el diario siente que comparte razones con otros o que al menos existe algo que le permite entenderlos y hacerse entender (así no más sea para comprobar las diferencias que los separan) y siente, a la vez, siquiera durante el tiempo breve de la lectura, que es parte de una comunidad que lo excede sin ahogar el individuo que es. Es como si el diario fuera una plazuela imaginaria —Ortega la llama «plazuela intelectual»— un lugar donde la gente que va de paso se detiene un momento para oír o formular una opinión o enterarse de algo que le concierne y luego continuar su camino.
La prensa entonces crea un mundo en común que sin ella no existiría.
Porque para tener un mundo en común no basta que haya cosas en derredor que cualquiera pueda ver o experimentar, es necesario que exista una circunstancia que se integre a la trayectoria vital de todos, de manera que cada uno se sienta llamado a reaccionar frente a ella. Esa circunstancia, en condiciones modernas, existe gracias a la prensa y a los medios.
Los medios, por supuesto, no reflejan la totalidad de lo que ocurre, sino que recortan en la totalidad del acontecer algunos hechos, dejando otros como una sombra o trasfondo. Este no es un defecto de la prensa, sino un rasgo de toda comunicación que advirtió tempranamente Platón.
La escritura, observó Platón, aparece como una técnica de fijación de lo que ocurre, como un artificio que impide el olvido. Sin embargo, la escritura, en vez de impedir el olvido, lo haría posible porque la escritura, en lugar de reproducir la realidad como un espejo fiel que simplemente la refleja, la rebajaría o la disminuiría. En otras palabras, el recuerdo, que sería la genuina forma de conocimiento según Platón, resultaría estropeado por la escritura. La realidad siempre tendría un excedente, un plus de significado, que la escritura dejaría fuera. La escritura entonces sería un dispositivo para olvidar y no, en cambio, para recordar. En palabras de Platón la escritura, pero lo mismo podríamos decir de la prensa, es una simple imagen de un recuerdo vivo que siempre la excede.
Niklas Luhmann —quizá el sociólogo más relevante de la segunda mitad del siglo XX— subrayó que la comunicación era siempre selectiva. Si al observar el mundo no recortáramos una parte de él dejando el resto como fondo, no veríamos nada. Mirar, ver, comunicar, exige paradójicamente una ceguera, trazar un límite entre lo que puede ser comunicado y lo que no, entre lo que sale a escena y lo que dibuja apenas el telón de fondo.
Los medios de masas, entre ellos la prensa, se ocupan de la actualidad; aunque esta última es, al mismo tiempo, lo que los medios definen como tal. Mediante los diarios se hace contacto con la realidad a través de la celosía de las palabras. Los seres humanos pueden hablar entre sí de muchas cosas a condición de callar otras tantas. Los medios operan con múltiples selectores que abrevian la realidad y desde este punto de vista generan el acontecimiento que más tarde relatan o comentan. Y esos selectores son ampliamente compartidos incluso por medios cultural e ideológicamente distantes. Este no es un defecto de la prensa —observó Luhmann— sino la única posibilidad de cualquier comunicación. Si se examina el problema de cerca se advertirá fácilmente que los medios pueden discrepar acerca de los hechos que informan porque comparten los mismos selectores. Si así no fuera, habría entre ellos un diálogo de sordos y cada uno hablaría de algo distinto. Este rasgo transforma a los medios, entre ellos a los diarios, en un sistema autorreferido como subraya el mismo Luhmann; pero también les confiere la capacidad de crear un mundo que sin ellos no existiría.
Por eso una vez que el diario apareció, de pronto toda una forma de sociabilidad se comenzó a tejer en torno a él. El mundo de significados compartidos abrió, por decirlo así, un espacio.
Surgieron los cafés, los lugares de encuentro en los que los individuos se reunían para comentar algo que hasta entonces estaba más bien restringido al estrecho círculo de la familia o la amistad. De pronto y gracias al diario, el mundo se había ensanchado y los límites que dibujaban la familia o la amistad (ambas en las sociedades tradicionales eran las fronteras de cualquier experiencia vital) retroceden poco a poco y las personas comienzan a sentir que participan de un ámbito mayor donde su opinión cuenta y donde la ajena interesa. Cuando esto ocurre —la literatura sitúa el acontecimiento por el siglo XVII— aparece algo que acompaña a la sociedad moderna hasta hoy a veces como una presencia y otras como una falta: la esfera pública.
Hablar de esfera pública no equivale, como a veces se cree, a hablar exactamente de estado. Por el contrario, la esfera pública es un ámbito de la sociabilidad y la comunicación humana que está entre el estado y el mercado. Entre el súbdito y el consumidor, entre aquel que está sometido a la ley o interactúa en el mercado, se interpone un sujeto que es capaz de formular razones y de entender las ajenas y que abre el diario y procura entender lo que él contiene y una vez que ello ocurre, reacciona frente a su contenido hasta conformar eso que la literatura denomina opinión pública.
Hoy abundan los estudios de opinión pública, los diarios afirman que ellos contribuyen a formar opinión y los políticos suelen apelar, en apoyo de lo que creen o dicen creer, también a ella. Pero ¿qué es esto de la opinión pública y qué importancia, si es que alguna, posee?
En la literatura, y bajo diversas modalidades, parece haber un gran acuerdo que lo que se llama opinión pública es un poder intangible, una fuerza casi atmosférica que orienta y otras veces limita el quehacer de las personas, especialmente de aquellas que desempeñan funciones estatales o políticas. Como recuerda Max Weber, antes que la prensa se expandiera como fenómeno de masas, los periodistas debían arrodillarse en el Parlamento si cometían alguna indiscreción y traicionaban el privilegio de asistir a los debates; pero a poco andar son los miembros del Parlamento quienes se arrodillan delante de la prensa porque saben que, sin ella, o con ella en contra, la opinión pública no les dará su favor.
Ortega y Gasset —al igual que Krauss creó un periódico propio, lo llamó El espectador— se refiere a la opinión pública como un conjunto de convicciones que subyacen en el subsuelo de lo social, usos y prejuicios que orientan el quehacer de las colectividades y moldean el poder. Opinión pública para Ortega es equivalente al espíritu de una época. Cada tiempo va sedimentando poco a poco un puñado de creencias, razones fosilizadas, en las que la vida humana se instala y se despliega y a la que, sin casi darse cuenta, los individuos recurren a la hora de juzgar la vida propia y la ajena. Ortega pensó que la cultura se alimentaba de ideas y de creencias; pero mientras las primeras se tenían reflexivamente y se podía dar cuenta de ellas, en las segundas simplemente se estaba, a veces inconscientemente. Así concebida, dijo Ortega, la opinión pública es la clave de la vida política, puesto que obtiene la anuencia quien conecta con ella. Sin acompasarse a la opinión pública logrando así la obediencia tranquila, ningún poder es estable porque, agregó, gobernar es mandar y solo manda quien puede instalarse en la versión antigua o moderna de la silla curul, ese lugar que simbolizaba en Roma el poder imperial. La fuerza física o la coacción no bastan. Por eso Tayllerand habría dicho a Napoleón: «Con las ballonetas, sire, se puede hacer cualquier cosa, menos sentarse sobre ellas».
¿Qué hay en la opinión pública que los diarios contribuyen a formar, para que los representantes del pueblo se arrodillen frente a ella?
Para los escritores del siglo XVII —el siglo en que la prensa está expandiéndose— la opinión pública era producto del hecho que los hombres entregaban al estado, al poder político, el poder de gobernar e imponer reglas mediante la fuerza; pero retenían para sí, observó Locke, la facultad de juzgar lo que está bien o está mal. El estado monopolizaba la fuerza, pero los individuos la opinión. Los hombres, dependiendo de la época, compartirían puntos de vista comunes acerca de lo que es mejor o peor y en base a ellos juzgarían las actuaciones del prójimo y en especial del poder. Y la fuerza de la opinión pública, pensaron estos autores, derivaba del hecho que todos los seres humanos aman «la fama y el deseo de reconocimiento» y por eso procuran adaptarse a ella. La opinión pública sería, pues, una forma de poder no coactivo, carente de fuerza, que apela al anhelo de las personas por ser reconocidas, porque se les asigne por los demás el valor que ellos se asignan a sí mismos cuando se miran, por decirlo así, al espejo. Locke prefería hablar de ley de la moda, para subrayar el hecho que allí donde existía opinión pública se trataba de ajustarse a lo que la mayoría juzgaba adecuado. Henry Louis Mencken, el periodista más influyente de Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX, dijo lo mismo de un modo inmejorable: «El test final de la verdad es el ridículo».
Un punto de vista distinto, pero igualmente influyente, es posible encontrar a fines del siglo XVIII en la obra de Kant. En el famoso escrito para La Paz perpetua Kant formula el principio según el cual toda máxima en materia política que no es susceptible de publicidad es injusta. La publicidad es aquí erigida en un test de justicia. Una forma de verificar cuán justa o no es una determinada medida o propuesta, consistiría en preguntarse si ella sería aceptada por todos bajo condiciones no coactivas y apelando a su mera racionalidad. Kant no menciona el concepto de opinión pública como tal, pero su punto de vista ayudó a configurar la idea de opinión pública como un test de racionalidad de las propuestas políticas. El político debe así preguntarse si esto o aquello que está planeando hacer o decidir fuera conocido por todos, fuera hecho público ¿sería aceptable? Hacer pública una cierta medida no significa, sin embargo, darla a conocer y esperar el veredicto de la gente (en cuyo caso el criterio se confundiría con el anterior) sino que significa someterla al escrutinio de la razón. Este autor pensaba que el individuo humano a veces usaba la razón pensando en lo que era conveniente para él atendidos sus intereses actuales (a esto lo llama uso privado de la razón) y en otras ocasiones empleaba la razón de manera estrictamente imparcial, sin interponer sus intereses (a esto lo llamó uso público de la razón). La opinión pública según este segundo punto de vista equivaldría al uso público de la razón. Los diarios entonces al formar opinión pública lo harían estimulando el ejercicio de esa forma de racionalidad.
Jürgen Habermas, muy influido por ese punto de vista, dedicó una investigación a la historia de la opinión pública.
Habermas sostiene que el capitalismo del siglo XVI no solo contribuyó a cambiar la forma de organizar y distribuir el poder político (nada menos que el surgimiento de lo que hasta hoy día llamamos Estado) sino que además habría dado origen al surgimiento de un especial ámbito de sociabilidad que, hasta ese momento, no había logrado expandirse: la esfera pública. Hasta entonces solo existía, por decirlo así, el ámbito de la autoridad (el conjunto de organismos y procedimientos mediante los que se administra el uso de la fuerza) y el ámbito de las relaciones privadas (que incluía las relaciones íntimas y las relaciones mercantiles). Entre ambas esferas, y a parejas con la aparición del diario, surgió un ámbito de diálogo y de análisis racional en que los sujetos se reunían para discutir la mejor forma de organizar la vida en común. El precipitado de esa práctica social, donde las personas someten a escrutinio la forma en que se organiza la vida en común, la llamó opinión pública. La opinión pública, para este autor no estaba allí esperando que el diario apareciera: fue el diario el que al abrir o revelar un mundo en común mediante las noticias, los rumores o el escándalo que sus páginas relatan, el que constituyó a la opinión pública.
Es probable que lo que hoy se llama «opinión pública» sea un fenómeno en el que, según los momentos de que se trate, predomina una u otra de esas dimensiones.
Por ejemplo, no cabe duda, que hay momentos (hoy son la mayoría) en los que predomina la opinión pública concebida como ley de la moda, esos momentos en que los partícipes de la vida social simplemente buscan el reconocimiento. Y hay otros en los que la vida en común (como es de esperar ocurra en un momento constitucional) se vuelve más reflexiva, como si quisiera estar a la altura del ideal kantiano. Pero fuere como fuere, la verdad es que siempre subyace a la esfera pública eso que observaba Ortega, ese sedimento de creencias que orientan inconscientemente la vida de las personas y que, cuando el político logra adivinarlas y acompasarse a ellas, se gana rápidamente su confianza.
¿Tiene algún valor específico la opinión pública?
Por supuesto que sí, sin ella la democracia no sería posible; aunque hay quienes advierten acerca de sus problemas y rozan el desdén.
Para Martin Heidegger la comunicación, incluida la de los diarios o la de la televisión, está amenazada por la «habladuría» cuyo portador sería lo que él llama «el Uno». Heidegger no emplea el concepto de opinión pública; en vez emplea el término «das Man», el uno. Con ese término alude a ese sujeto que es todos y es nadie y al que llamamos opinión pública. Y así decimos «uno piensa que….» aludiendo no al punto de vista de alguien en particular, sino al que atribuimos a aquello que es predominante en la sociedad. Ortega usa un concepto similar, «la gente». Cuando en español decimos «la gente cree esto o aquello», o «así es la gente», no hablamos de nadie en particular, estamos aludiendo al das Man heideggeriano, esa medianía que nos exonera del peso de pensar o decidir siempre por nosotros mismos.
Pues bien, este autor no emplea el concepto de «habladuría» para referirse al cotilleo, al voyerismo o la nota de farándula, sino para designar una característica del discurso humano: el hecho que cuando hablamos nos entendemos gracias a que compartimos muchas cosas que no expresamos. Como para comunicarse los seres humanos deben compartir conceptos (para entendernos debe haber entre nosotros una especie de pacto verbal, un entendimiento tácito que es previo a la palabra) el discurso siempre arriesga el peligro de confirmar los sobreentendidos más que abrirse a cosas nuevas. «Más que comprender —dice Heidegger— se presta oídos solo a lo hablado en cuanto tal». En otras palabras, el discurso en los medios estaría siempre amenazado por la habladuría: la tendencia a buscar en lo que se oye o se lee la confirmación de esos prejuicios o creencias que subyacen a la comunidad lingüística. Un ejemplo que Heidegger no llegó a conocer, pero que sin duda habría citado en apoyo de su tesis, son el de Twitter y las redes sociales. Un vistazo a esas redes muestra la habladuría heideggeriana. En ellas solo se presta oídos a lo hablado en cuanto tal, buscando confirmar lo que ya se creía de antemano.
Heidegger no es propiamente un escéptico acerca de la opinión pública; pero evita ver en ella un puro ejercicio de racionalidad transparente, un juicio meditado.
Lo irónico, sin embargo, es que para su última intervención pública eligió a un periódico semanal, Der Spiegel. Y allí dijo que solo un Dios podría salvarnos. Es curioso, y habla de la fuerza que posee la prensa escrita, que una de las mentes que miró con mayor distancia a la opinión pública y al diario, acabara recurriendo a la misma prensa para anunciar un hecho tan fundamental.
Tal vez lo que Heidegger quiso decir fue que si un Dios no venía en nuestro auxilio, siempre estaba la prensa y el periódico para seguir buscando alguna puerta de escape.





























