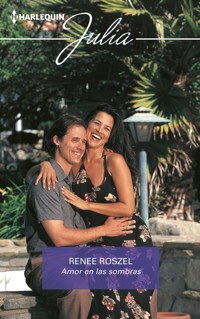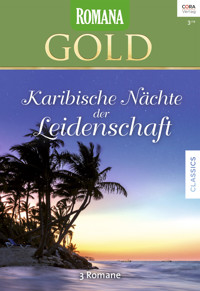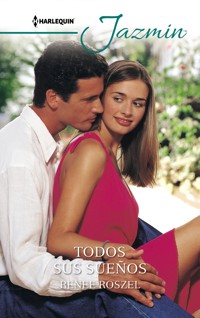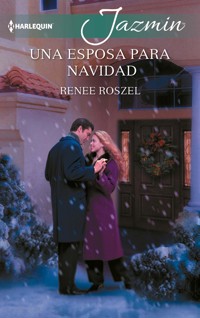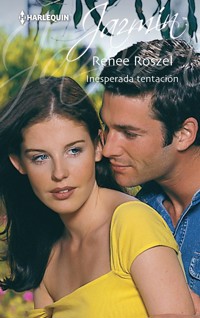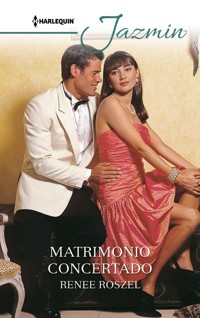6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
Inesperada tentación Renee Roszel A Mitchell Rath le encantaban los desafíos. Hacerse con empresas en peligro de quiebra lo había convertido en un hombre rico y poderoso. Aunque había una compañía que se le escapaba: la de Elaine Stuben. No tenía tiempo para la diversión ni para sentimentalismos. Pero cuando estuvo frente a Elaine, su frialdad y su carácter reservado empezaron a convertirse en calor abrasador... En busca de un recuerdo Sue Swift ¿Quién era aquel atractivo vaquero, herido y con amnesia, que fue a buscarla a su casa y que reclamaba derechos sobre su corazón? Confiadamente, Serenity le permitió acercarse. Ella despertó sus sentidos y lo hizo sentirse sorprendentemente satisfecho. Sin embargo, ¿cómo sería él capaz de ofrecerle un futuro si ni siquiera conocía su pasado? Otro destino Debrah Morris Ellin Bennett tenía una hija a la que criar, un trabajo que mantener y un periódico que dirigir. Salvar a Santa Claus en mitad de una carretera no figuraba en su lista de obligaciones. Para colmo de males, debajo de la barba y del traje rojo se escondía el guapísimo Jack Madden, profesor y colaborador ocasional del periódico de Ellin. La sonrisa de aquel hombre era capaz de detener el tráfico... ¡y era demasiado peligrosa para una madre soltera atrapada en el fin del mundo!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 549 - junio 2022
© 2002 Renee Roszel Wilson
Inesperada tentación
Título original: The Tycoon’s Temptation
© 2002 Susan Freya Swift
En busca de un recuerdo
Título original: The Ranger and The Rescue
© 2002 Debrah Morris
Otro destino
Título original: That Maddening Man
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-748-6
Índice
Créditos
Índice
Inesperada tentación
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
En busca de un recuerdo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Otro destino
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
El príncipe de los ladrones le había robado su casa y no había nada en absoluto que pudiera hacer. Distraída de sus furiosos pensamientos por un golpecito en el hombro, Elaine apagó la aspiradora.
—Dime, tía Claire.
La mujer se secó las manos en los vaqueros para atusar un mechón de pelo gris que se había escapado de su estrafalario moño.
—Hora de cenar, cariño. Descansa un poco. Llevas trabajando desde las seis de la mañana… —cuando Elaine iba a protestar, Claire levantó una mano—. Tienes dos semanas para irte de este mausoleo. No hace falta que te mates limpiándolo precisamente hoy —añadió, sacando un pañuelo del bolsillo de la camisa para limpiarle la cara a su sobrina—. ¿Cómo te has manchado de ceniza pasando la aspiradora?
Elaine intentó sonreír, pero el esfuerzo fue en vano. La mujer que la había criado solo intentaba animarla, como si entregarle aquella mansión a un pirata no fuera peor que un paseo por el parque.
Desgraciadamente, considerando la horrible posición en que se encontraba, ni el mejor cómico del mundo podría haberla hecho reír en aquel momento.
Estaba en la ruina, había perdido su negocio, todos sus ahorros y los ahorros de su tía Claire. Incluso aquella mansión, que había sido de la familia de su marido durante generaciones. Por no mencionar la trágica muerte de Guy… y su sentimiento de culpa. Desde luego, no tenía razones para sonreír.
Intentando deshacer el nudo que tenía en la garganta, Elaine se colocó el pañuelo que llevaba en la cabeza.
—Es que he estado limpiando la chimenea del dormitorio principal.
—¿Con la cara? —bromeó Claire.
—Por favor, tía…
—Deja que te limpie, tonta.
A los veintisiete años nadie debería limpiarle la cara como si fuera una niña, pero una cosa era cierta: tenía que comer. No había probado bocado en todo el día.
—Vamos a hacer unos bocadillos y…
El golpe de la aldaba de bronce resonó en toda la casa, rebotando por las altas paredes hasta el cuarto de estar, donde estaban en aquel momento.
—Debe de ser Harry, con los cordones que le he pedido —dijo Claire, señalando sus viejas botas de montaña—. Estos están tan viejos que ya no puedo atármelas.
El amplio vestíbulo, con pulidos suelos de madera y cortinas de terciopelo granate, era majestuoso. En el techo, un candelabro de cristal francés del siglo XIX brillaba con los colores del arco iris bajo el último sol del atardecer que entraba por el ventanal.
A pesar de haber vivido allí durante un año, a Elaine seguía impresionándola aquella mezcla de arte barroco y rococó. Con sus trampantojos, paredes pintadas a mano, alfombras persas y antiguos tapices, la mansión de la familia Stuben era una obra maestra del eclecticismo.
Pero en aquel momento, pertenecía a sus acreedores. Por enésima vez, el sentimiento de culpa le encogió el corazón.
—Abre la puerta, Elaine. Yo voy a la cocina —dijo su tía—. Y dale a Harry los cincuenta céntimos que le prometí de propina por hacer el recado. Quiere comprarse una bicicleta nueva.
—Y, a este paso, podrá comprarse una bicicleta antes de que yo pueda comprarme un par de zapatos nuevos —murmuró ella para sí misma.
Pero Harry era un buen chico. Pelirrojo, con un diente roto y los vaqueros gastados en las rodillas, era un crío encantador. Le había dado mucha pena tener que despedir a su madre, empleada de la casa hasta unas semanas antes. Afortunadamente, enseguida consiguió trabajo en un supermercado cercano.
Elaine sacó dos monedas del bolsillo de los vaqueros mientras abría la enorme puerta de roble.
—Toma, cielo. Y gracias por…
Pero no terminó la frase. En lugar de un niño de doce años, lo que había frente a ella era un torso masculino.
El extraño llevaba un caro abrigo negro de cachemir. Era muy alto, más de metro ochenta y cinco, y ocupaba casi todo el marco de la puerta. Aunque Elaine medía un metro setenta y seis y no era en absoluto anoréxica, se sintió diminuta y peculiarmente frágil.
Durante un segundo, antes de verle la cara, le pareció estar ante una fortaleza de piedra. Extraño pensamiento, se dijo, levantando la mirada.
El hombre tenía los ojos de un azul profundo, como el cielo al atardecer. Parecían fríos, pero habría podido jurar que brillaba un fuego en su interior. Sin embargo, tenía una actitud distante, incluso un poco amenazadora. Esa reserva, esa cualidad autoritaria la intimidó.
Él esbozó una sonrisa y empezó a quitarse los guantes de cuero negro mientras Elaine lo observaba, como en trance.
Por fin, los guardó en el bolsillo del abrigo y levantó una mano.
—De nada —dijo, tomando las monedas, que tiró al aire y recuperó después en la palma de la mano, sin dejar de sonreír—. La gente no suele recibirme con tanta amabilidad.
Tenía voz de barítono, un poco ronca y muy masculina. Y Elaine tuvo que hacer un esfuerzo para espabilarse.
Entonces se dio cuenta de dos cosas: la primera, que estaba riéndose de ella. La segunda, que acababa de meterse los cincuenta céntimos en el bolsillo.
Además del caro abrigo, llevaba un traje gris oscuro y zapatos hechos a mano, como los que solía llevar su difunto marido. Elaine sabía algo de moda masculina y sabía, por ejemplo, que aquella corbata de seda marrón y beige costaba más de quinientos dólares.
Las facciones del extraño eran elegantes y atractivas. Su pelo, muy oscuro, estaba bien cortado. Parecía un alto ejecutivo… quizá un antiguo compañero de Harvard de su marido. Pero si había ido para darle el pésame llegaba seis meses tarde.
Tenía la impresión de que era un hombre que no sonreía a menudo. Y, a pesar del frío que hacía en Chicago en el mes de enero y de la nieve que se acumulaba en el jardín, a Elaine se le aceleró el corazón al ver que, de nuevo, esbozaba una sonrisa.
Confusa, se aclaró la garganta.
—¿Qué desea?
—Quiero ver a la propietaria de la casa.
Parecía haberla confundido con una criada, y Elaine se lo tomó como un insulto. Pero con vaqueros, zapatillas de deporte y un jersey azul de cuello alto, la verdad era que no parecía la propietaria de una mansión.
Molesta, se estiró todo lo que pudo.
—Dígame lo que desea.
—Se lo diré… a la propietaria de la casa.
Ella apretó los labios, furiosa.
—Pues no puede verla. La señora Stuben es una mujer muy ocupada.
No solía ser grosera con nadie y tampoco estaba acostumbrada a mentir, pero aquel hombre la ponía nerviosa.
Quizá lo acontecido desde su desgraciada boda un año antes empezaba a hacer mella en su carácter. La transformación de Guy, de novio considerado y sensible a marido controlador, egoísta y celoso hasta el extremo la había hecho recelar de todo y de todos.
Además, su trágica muerte cinco meses antes. Y la batalla para salvar su negocio de ventas por Internet… Quizá todo eso había establecido las bases para una nueva personalidad, más mordaz, más impaciente.
O quizá estaba tan cansada, tan harta de todo que ya no podía morderse la lengua.
—Mire, hace frío. Dígame lo que quiere o váyase.
El hombre se cruzó de brazos.
—Por favor, dígale a la atareada señora Stuben que Mitchell Rath quiere hablar con ella.
—Mitchell… ¿Es usted Mitchell Rath? —repitió Elaine, atónita.
—Y supongo que usted es la señora Stuben —dijo él, ofreciéndole su mano.
—¿Cómo lo sabe? —replicó Elaine.
No pensaba estrechar la mano del bandido que le había arrebatado su empresa, comprándola por una miseria, y que incluso le había robado su casa.
Rath la miró de arriba abajo, desde el pañuelo que llevaba en la cabeza hasta las viejas zapatillas de deporte. Después, aparentemente contento con la revisión, volvió a mirarla a los ojos.
—¿Cómo sé que es usted la señora Stuben? Porque no puede ser una criada. Cualquier criada vestiría mejor —dijo entonces. Elaine, atónita, fue incapaz de contestar—. ¿Qué es eso que tiene en la cara, ceniza? —preguntó, tocando su nariz con la punta del dedo.
Ella dio un paso atrás, furiosa.
—¡Es repelente para buitres! ¡Pero debería haberme puesto más!
Mitchell Rath parpadeó, sorprendido.
—Está temblando, señora Stuben. ¿Por qué no seguimos con esta admiración mutua dentro de la casa? No quiero que acabe pillando un resfriado.
Un ruido llamó entonces la atención de Elaine. Era Harry, pedaleando hacia la casa por el camino. El niño llegó hasta el porche y dejó la bicicleta al lado del Mercedes de su desagradable visitante.
—Señorita Elaine, he traído el encargo de la señorita Claire —dijo, subiendo los escalones de dos en dos.
—Gracias, cielo.
—Hola —saludó Harry al extraño, sin saber que era el buitre que iba comprando por una miseria empresas con problemas, que luego reflotaba sacando un beneficio indecente.
Mitchell Rath se había hecho multimillonario de esa forma y su última víctima era ella.
—Hola —devolvió el saludo Rath, sonriente.
Incluso enfadada como estaba, Elaine no pudo dejar de admirar el extraordinario perfil y los perfectos dientes blancos.
—¿Quieres tomar un chocolate caliente, Harry?
—No puedo. Tengo que ir al supermercado. El señor Goff ha dicho que me dará dos dólares si lo ayudo a colocar cajas.
—¿Dos dólares? Pues será mejor que te vayas —sonrió ella, metiendo la mano en el bolsillo para darle la propina. Entonces recordó que Rath se había quedado con las monedas—. Usted tiene su dinero.
No añadió lo que tenía en la punta de la lengua: «Y, por supuesto, quedarse con el dinero de los demás es su especialidad».
Pero el hombre pareció entenderlo de todas formas. Metiendo la mano en el bolsillo del abrigo, Rath sacó un par de billetes que le ofreció al niño.
—¡Gracias, señor! ¿El Mercedes es suyo?
—Sí.
—Un día yo tendré un cochazo como ese.
—Lo tendrás, seguro.
—¿Lo dice en serio?
—Desde luego. Y yo nunca me equivoco.
—¡Jo, gracias! —exclamó Harry, volviéndose hacia Elaine—. Si mañana necesita algo, llame a mi madre al supermercado.
—Lo haré.
—Adiós —se despidió el niño. Entonces se volvió de nuevo hacia Rath—. Adiós, señor.
—Hasta luego.
Harry subió a su bicicleta y Mitchell Rath se volvió hacia ella.
—¿Y bien?
Con aquel esbozo de sonrisa, estaba guapísimo… Furiosa con sus hormonas por aquella traición, Elaine se cruzó de brazos.
—¿Y bien qué?
—¿Entramos o no? Le recuerdo que esta es mi casa, señora Stuben.
—¡No lo será hasta dentro de dos semanas!
Entonces, sin decir nada, Rath se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Estaba muy calentito. Y olía a él.
—Si piensa seguir discutiendo este asunto durante dos semanas, será mejor que se abrigue.
—¡Solo pienso quedarme en la puerta hasta que usted se vaya!
—Y yo no pienso marcharme.
—¿Cómo que no?
Rath sonrió. Aparentemente, aquella sonrisa iba a ser la respuesta.
¿Cómo podía pasar aquello? ¿Pensaba robarle incluso sus últimas dos semanas en la casa? Tenía demasiadas cosas que hacer: limpiar, empaquetar sus cosas… además, todavía no había encontrado ni trabajo ni apartamento.
Dejando escapar un suspiro de impaciencia, él la empujó suavemente hasta el vestíbulo y cerró la puerta.
—Me gustaría mucho ver la casa.
Elaine se soltó de un tirón.
—¡No me toque! No pienso dejar que nadie más me controle y me diga lo que…
No terminó la frase. Pero una vocecita le recordaba lo atento y amable que era Guy cuando se conocieron. Graduado en la universidad de Harvard, de buena familia y aparentemente un chico encantador, había sido imposible decirle que no. Y después de la boda ya era demasiado tarde.
Los celos de Guy y su temperamento violento fueron una sorpresa para ella. Quería controlarlo todo, exigía que le consultase cada uno de sus movimientos, no la dejaba hablar personalmente con los clientes e insistió en que debía expandir su negocio. Y Elaine no supo cómo ponerle freno a la tiranía de su marido.
Esencialmente, se apoderó de lo que ella había estado construyendo durante cinco años. Lo que empezó como una salida para colchas y toallas hechas a mano estaba convirtiéndose en una empresa con una buena cartera de clientes interesados en comprar pequeñas obras de arte. Pero el temperamento egoísta y tiránico de su marido terminó siendo un desastre para el matrimonio y para el negocio.
Guy se reía de sus preocupaciones, negociaba contratos sin contar con nadie y hacía promesas que ni ella ni sus industriosas costureras podrían cumplir.
—¿Por qué dice eso? ¿Quién la controla?
La voz de Rath interrumpió sus pensamientos y Elaine reaccionó volviéndose contra el hombre que le había robado el negocio.
No debía enfadarse con los muertos. ¿Para qué? Además, el día que Guy murió, ella había encontrado valor para dejarlo. Su matrimonio apenas duró siete meses, pero fue un desastre de principio a fin. Había hecho las maletas y pensaba decirle adiós definitivamente. Pero entonces llegó la noticia de su trágica muerte. Y desde ese momento, no pudo quitarse de la cabeza el pensamiento irracional de que su deseo de dejarlo había sellado el destino de Guy.
Tras la muerte de su marido tuvo que enfrentarse con un préstamo que no podía pagar y una cartera de clientes a los que no podía servir los pedidos. Luchó como pudo para salvar la empresa… pero fue imposible.
Elaine dejó escapar un largo suspiro. Todo eso era el pasado. La empresa ya no existía y estaba sin dinero. Y su casa, como su negocio, pertenecían a Mitchell Rath. Tenía que enfrentarse con ello. Tenía que buscar un trabajo, ahorrar dinero para volver a montar una empresa…
—¿Quién quiere controlarla? —insistió él entonces.
—Nadie, olvídelo. Además, ¿a usted qué le importa?
Rath la miró, aparentemente dolido. ¿Dolido? ¡Ja! Como si aquel buitre carroñero tuviera sentimientos…
—No quería entrometerme en sus asuntos —dijo Rath entonces. Tenía una voz profunda, muy agradable—. Si ya no necesita mi abrigo…
Elaine se lo quitó.
—Tome.
—Gracias. ¿Le importaría decirme dónde está mi habitación?
Ella lo miró, atónita.
—¿Su habitación?
¿Cómo se atrevía a creer que podía dormir en su casa? Los abogados le habían prometido que tendría dos semanas antes de que él tomara posesión.
—Eso es.
—Váyase a un hotel.
—Ah, ¿el dormitorio principal? Me parece muy bien.
—¡Esa es mi habitación!
Rath colgó el abrigo del perchero y Elaine lo miró, como hipnotizada. Y antes había pensado que había cierto calor en sus ojos… ¡Qué bobada! Aquel hombre era frío como el hielo.
—Como el dormitorio principal está ocupado, ¿podría darme una habitación orientada al sur?
—¿Orientada al sur? —repitió ella—. ¿Para qué? Le iría mejor una habitación bien fría… ¡para mantener a temperatura ambiente el agua helada que corre por sus venas!
Los dos se quedaron en silencio después de eso. Mitchell Rath la miraba con un brillo de indignación en los ojos. Esa mirada gélida, combinada con la sensualidad que irradiaba, estaba empezando a afectarla. Y no le gustaba el efecto que ejercía en ella. Era «el Buitre», por Dios bendito…
—Me doy cuenta de que esto es una imposición, señora Stuben. Intentaré molestarla lo menos posible.
Elaine intentó recuperar la compostura, desconcertada y furiosa consigo misma por permitir que aquel androide sin corazón la afectase.
—No lo dirá en serio.
—¿Lo de no querer molestarla?
—Lo de dormir aquí.
Rath se metió las manos en los bolsillos del pantalón, en actitud principesca.
—Yo pienso dormir aquí. Pero si usted quiere irse a un hotel…
Elaine empezó a verlo todo rojo.
—¡No le importa lo más mínimo echar a la gente de su casa!
—Mi casa, señora Stuben.
—¡Según los abogados, sigue siendo mía hasta dentro de dos semanas!
—No le he pedido que se vaya. Puede dormir aquí, en su habitación.
Ella tuvo que respirar profundamente para no darle un puñetazo en la nariz.
—¿A qué está jugando? No me echa de mi propia casa, pero sabe que no me quedaré si decide dormir aquí —le espetó, señalándolo con el dedo—. Una estrategia brillante. Sabe que me iré porque es usted demasiado detestable como para que nadie pueda soportar su presencia.
Rath la miró durante largo rato, con expresión indescifrable.
—Muy bien, señora Stuben. Váyase si eso es lo que quiere —dijo por fin.
Capítulo 2
La mujer que le abrió la puerta lo miraba incrédula. Evidentemente, no esperaba que la invitase a marcharse. El propio Mitch estaba un poco sorprendido porque no era lo que quería. Todo el plan, la razón para estar allí, dependía de Elaine Stuben. No podía marcharse. No se lo permitiría.
Ella parpadeó un par de veces y Mitch se dio cuenta de que estaba intentando controlar las lágrimas. No quería verla llorar. No quería escenas. Estaba acostumbrado a firmar un cheque y dejar que sus abogados se encargasen de todo.
Tiempo atrás aprendió a aislarse de los problemas de los demás y había disciplinado sus emociones para evitar la compasión que despiertan unos ojos llorosos.
Sus padres, generosos en extremo, siempre dispuestos a ayudar a los demás, incluso a costa de su propio bienestar, eran un ejemplo que no quería seguir. Como había heredado sus genes, sabía que estaba predispuesto para ser un blando, para apiadarse de cualquiera que le llorase en el hombro. De modo que había aprendido a endurecerse.
Pero cuando vio que a la señora Stuben le temblaban los labios, sintió una punzada de compasión. Afortunadamente, ella se dio la vuelta y salió corriendo del vestíbulo.
Mitch miró alrededor. Frente a él, una magnífica escalera de madera labrada que llevaba al piso de arriba, donde seguramente estarían las habitaciones. Pero la señora Stuben no había subido por la escalera.
Y si no había ido a llorar a su habitación… posiblemente pensaba salir corriendo. Entonces decidió seguirla. Su plan no incluía tener que denunciar la desaparición de una orgullosa que, evidentemente, antes de dormir bajo el mismo techo que él prefería pasar la noche en la calle.
Mientras iba por el pasillo oyó voces femeninas, una de ella angustiada. Debía de ser la chica de los ojazos verdes, pensó. La otra voz era la de una mujer mayor.
—Pero ¿dónde vamos a ir, Elaine?
—A un hotel —contestó la señora Stuben.
—¿Y cómo vamos a pagarlo? Hemos perdido todo el dinero intentando salvar…
—¿Qué vamos a hacer, tía Claire?
Mitch había oído más que suficiente. Tenía que convencerla de que reconsiderase su decisión. Sin duda no quería ni verlo, pero no parecía tener alternativa.
La cocina, enorme y resplandeciente, tenía baldosines blancos y electrodomésticos de acero inoxidable. Todo estaba tan limpio que podría haber dejado ciego a cualquiera.
Al verlo, la señora Stuben se puso colorada de rabia. La otra mujer, con vaqueros y camisa de franela, tenía una cara simpática, como de alguien a quien le gusta disfrutar de la vida. A Mitch le cayó bien, pero inmediatamente arrugó el ceño. No tenía intención de hacer amigos en aquella casa. Le servirían durante un tiempo, nada más.
Había cierto parecido entre las dos. Sobre todo en los ojos, de color verde esmeralda.
—Puede dormir donde le dé la gana —dijo la señora Stuben—. Nos iremos en cuanto hayamos hecho el equipaje.
—Gracias —dijo Mitch.
Debía ser diplomático. Sabía que su oferta sería lo mejor en aquella situación. Y él era un experto salvando situaciones difíciles. Aunque lo de ser diplomático no se le daba del todo bien…
—No me dé las gracias —replicó ella—. Es su casa, ¿no?
—Sí, eso es cierto. ¿Y quién es… esta señora tan agradable?
—Soy Claire Brooke, la tía de Elaine. Estoy viviendo aquí con ella desde que… bueno, desde que despidió al personal de servicio.
Mitch se dio cuenta de que aquella mujer destilaba generosidad por todos los poros. Le recordaba a su madre y, al pensarlo, volvió a sentir una punzada de dolor. Había muerto cuando él tenía doce años y aún seguía doliéndole…
—¿Cómo está, señora Brooke?
—Señorita —lo corrigió ella—. Y puede llamarme Claire.
—Y usted puede llamarme… El Buitre o El Mago. Lo que usted quiera —sonrió Mitch.
—¿El Mago? —repitió Elaine, incrédula—. ¿Por qué? ¿Porque se queda con el dinero de los demás en un abrir y cerrar de ojos?
—No, señora Stuben. Porque convierto cualquier desastre en oro.
—Sí, claro… ¡su oro!
Mitch contó hasta diez, intentando controlarse.
—Su empresa, por ejemplo. En el inventario había seiscientas toallas con el logo de un hotel. No pudo completar el pedido a tiempo, de modo que el hotel canceló la orden. Y ahora tiene seiscientas toallas que no valen para nada.
—Son toallas hechas a mano —replicó ella.
—Eso da igual. He encontrado una tienda que está dispuesta a comprarlas, cortarlas y hacer paños de cocina con ellas. Así que ahora valen para algo —se encogió Mitch de hombros—. Oro, ya ve.
Elaine lo fulminó con la mirada. Su rostro, manchado de ceniza, ejercía un extraño efecto en él. Se preguntaba cómo estaría con la cara limpia y el pelo suelto. Se le habían salido algunos rizos dorados del pañuelo y parecían muy suaves…
Irritado, decidió interrumpir aquellos absurdos pensamientos.
—Sí, claro. Pero esas toallas eran mías —dijo la terca señora Stuben.
—No del todo. Le pagué un precio justo por su empresa y usted no protestó. Alguien tenía que hacerlo, de modo que es mejor que sea yo.
—Creo que Barbazul también dijo esa frase —replicó Elaine.
Mitch no daba crédito. ¿Por qué estaba tan enfadada? Le había hecho un favor. Sin él, no tendría nada.
—Solo era un negocio. Siempre puede empezar otro.
Elaine tuvo que contener un grito.
—¿Cómo puede decir eso tan tranquilo? Para mí no era solo un negocio. Tenía corazón y alma —le espetó, temblando de rabia—. ¡Mi corazón y mi alma!
Él observó una solitaria lágrima rodando por su mejilla y se le hizo un nudo en el estómago, pero intentó mantenerse firme.
—Señora Stuben…
—Para su información, señor…
—Llámeme Mitch.
Los ojos verde esmeralda empezaban a afectarlo más de lo debido, pero intentó esconderlo bajo una máscara de frialdad.
—Para su información, señor Rath, yo tenía una empresa de bordados artesanales. ¡Y debe saber que valía cuatro veces más de lo que usted pagó!
—Valía lo que pudiese conseguir por ella. En realidad, ha tenido suerte de encontrar un comprador.
Ella lo miró, boquiabierta. Por su expresión, era como si le hubiese dicho que tenía unos hijos muy feos.
La sonrisa de Claire había desaparecido y también lo miraba enfadada.
«Estupendo», pensó. «Y ahora, para rematar la faena, arráncale las alas a un par de mariposas».
—Siento haberla ofendido.
—No se disculpe, señor Rath. Y tiene razón. Con el dinero que me pagó pude indemnizar a mis empleadas. Muchísimas gracias.
—Mire…
—¿Sabe usted lo que es crear algo único, señor Rath? —lo interrumpió ella—. Le aseguro que, por mucho que le guste destrozar a los demás, eso no puede compararse con crear algo.
Mitch apretó los labios, irritado.
—Podemos debatirlo en otro momento. Ahora mismo, quiero hacerle una proposición y no pienso dejarla ir hasta que me escuche.
—¿Qué proposición? Ya no puede robarme nada más.
Sus continuos insultos lo enfurecían, pero la necesitaba. No podía dejar que el orgullo estropeara sus planes.
—Si quiere usar esos términos, es su problema. Pero si me permite «robarle» dos semanas de su tiempo y su experiencia, es posible que la deje quedarse con esto —dijo Mitch entonces, señalando alrededor.
—¿Con la casa?
—Eso es.
—¿A cambio de mi experiencia…? —Elaine abrió los ojos como platos—. ¿Es que se ha vuelto loco?
—No, señora Stuben, no pienso aprovecharme de usted, si eso es lo que está pensando.
Elaine se puso roja como un tomate.
—Explíqueme a qué se refiere —dijo, entre dientes.
Tenía el corazón acelerado. Las hermosas facciones del hombre parecían tener un magnetismo especial.
¿Cómo podía despreciarlo y sentirse atraída por él? Era absurdo.
Rath se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Aparentemente estaba muy tranquilo, pero bajo aquella fachada gélida había un atractivo erótico capaz de hacer que le temblaran las rodillas. Contra su voluntad, aquella extraña incompatibilidad la atraía, la intrigaba.
—Quiero entrevistarme con Paul Stuben, su suegro. Consígame una reunión con él y podrá quedarse con la casa.
—¡Dios bendito! —exclamó Claire.
—¿Una reunión con mi suegro? —dijo Elaine.
—No será tan fácil como cree. Llevo un mes intentando reunirme con él. El magnate de los grandes almacenes Stuben se niega a ponerse al teléfono.
Ella sacudió la cabeza.
—Si lo que quiere es una reunión con Paul Stuben, yo no soy la persona indicada.
—¿Por qué?
—Porque me odia —contestó Elaine. Las acusaciones de Paul después del entierro habían sido como un puñal en su corazón—. Me culpa por la muerte de su hijo.
Por supuesto, ella no había tenido nada que ver. Pero las acusaciones de su suegro le recordaron que aquel día, aquel mismo día, había planeado decirle adiós. Y no podía quitarse de encima el sentimiento de culpa.
—Es cierto, señor Rath —intervino Claire—. Guy murió en un accidente de avión, una avioneta en realidad. Elaine le había sugerido que buscase un pasatiempo, pero no sabía que iba a elegir algo tan peligroso como…
—No hace falta que le cuentes la historia de mi vida, tía Claire —la interrumpió ella—. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Paul Stuben no ha vuelto a hablarme desde el funeral de mi marido.
Mitchell Rath apretó los dientes, decepcionado.
—Ya veo.
Elaine se alegró. Por fin, el villano que le había robado la empresa sufría una derrota. Y estaba segura de que verlo vencido era un privilegio que disfrutaba muy poca gente.
Pero su euforia duró solo unos segundos, hasta que la expresión del hombre cambió por completo.
Y entonces se enfrentó, como si de una bofetada se tratase, a una sonrisa tan sexy, tan brillante y tan seductora que se le heló la sangre en las venas.
Capítulo 3
Puede que usted no le caiga muy bien, señora Stuben, pero seguro que tiene acceso a su suegro. Puede verlo… en su club de golf, por ejemplo. ¿No es verdad?
—Supongo que como miembro de la familia…
—¿Y también la invitarán a las mismas cenas y actos sociales?
—Sí, de vez en cuando…
—Y quiere recuperar esta casa, ¿no?
Elaine no podía quedarse allí. Después de todo, aunque Guy estuviera vivo, ella se habría marchado. Aquella mansión no era su hogar, pero le encantaría que siguiera siendo de los Stuben. Si pudiera salvarla, quizá podría congraciarse con Paul… y eso aliviaría su sentimiento de culpa.
Pero el señor Rath no tenía por qué saber eso.
—No se pierde nada por intentarlo, ¿no? —intervino su tía.
—Paul Stuben me odia. No querrá escucharme y tampoco querrá conocer a nadie que yo le presente.
—Dicen que últimamente hace cosas muy raras —murmuró Mitch.
—¿A qué se refiere?
—Ha tomado malas decisiones profesionales y actúa de forma excéntrica. ¿No ha oído los rumores de que le falla la cabeza y está a punto de llevar su cadena de grandes almacenes a la bancarrota?
Elaine lo miró, incrédula.
—No…
—Mi sobrina no ha visto a su suegro en varios meses —intervino de nuevo Claire.
Era cierto. No había visto a Paul desde el funeral. Entonces recordó lo grosero e irracional que fue tras la muerte de Guy. ¿La pérdida de su hijo habría causado aquel estado mental del que hablaba Rath? ¿Estaba su suegro tan sumido en el dolor que podría incluso perder su imperio, los grandes almacenes Stuben?
—¿Es cierto lo que dice?
—Me temo que sí. Los miembros del consejo de administración están muy nerviosos. Temen que lleve la empresa a la ruina y, si es así, yo quiero ser el primero en la lista de compradores.
Elaine hizo una mueca de desprecio. Mitchell Rath se dedicaba a comprar negocios medio muertos por cuatro céntimos.
—¿De verdad cree que lo ayudaría? ¿Cree que podría tomar parte en algo tan despreciable?
—Si su suegro termina por arruinar la cadena de grandes almacenes, alguien tendrá que comprarlos, señora Stuben. Cuando lo pierda todo, ¿quiere también que haya perdido la mansión familiar? ¿No preferiría que fuera yo el «buitre» que se llevara la carcasa? Así, al menos tendría un techo bajo el que cobijarse.
—Eso es cierto, Elaine —murmuró su tía Claire.
—¡Es un chantaje! —exclamó ella, furiosa.
—Solo es un negocio, señora Stuben.
—Elaine, sé que no es asunto mío, pero el señor Rath es un frío hombre de negocios… espero que no se moleste —dijo Claire, mirándolo con gesto de disculpa.
—Por supuesto que no.
—Y tiene razón, el mundo de los negocios es así. Conozco gente que sería capaz de arrancarte el corazón por un ovillo de lana —suspiró la mujer—. Pero como he dicho, no es asunto mío. Solo quiero lo mejor para ti.
—Tía Claire…
—Me voy arriba para que podáis hablar tranquilamente —la interrumpió ella, dándole un golpecito en la mano—. Elaine no ha comido nada en todo el día, señor Rath. Hay dos sándwiches de pollo en la nevera. Coman algo. Se sentirán mejor.
Antes de que Elaine pudiera protestar ante la idea de comer con su peor enemigo, Claire había desaparecido y el silencio era tan intenso que incluso podían oír el goteo de un grifo.
—Será mejor que coma algo, señora Stuben.
—Un estómago lleno no me hará cambiar de actitud.
—Tampoco le hará daño.
Ella apretó los puños.
—Prefiero comer cristales.
—Que coma o no es asunto suyo, pero quiero hablarle a Paul Stuben de mis intenciones. Solo le pido que se muestre contenta con el trato que hemos hecho usted y yo.
—¿El trato, qué trato? —replicó Elaine—. No me necesita a mí, señor Rath. Necesita una actriz de primera categoría.
Él volvió a apretar los dientes, un gesto de impaciencia que empezaba a resultarle familiar.
—Creo que voy a comer algo.
—¿Qué?
Cuando pudo salir de su estupor, vio que Rath se acercaba tranquilamente a la nevera.
—¿Qué le apetece? —preguntó, como si estuviera en su casa.
—Que se marche —contestó Elaine. Sin hacerle caso, él sacó un sándwich y le dio un mordisco—. ¿Piensa comerse la cena de mi tía?
—Tengo hambre. Yo tampoco he comido nada en todo el día y esto está muy bueno —contestó Mitchell Rath, sentándose en un taburete.
—Sé que está muy bueno. Yo misma he hecho la ensalada de pollo…
Él se levantó entonces con brusquedad y Elaine dio un paso atrás, asustada.
—Será mejor que se acostumbre a mí de una vez. No voy a hacerle daño.
—No se lo permitiría —replicó ella.
Pero había tenido miedo de Guy. Sus ataques de celos eran imprevisibles y, aunque no era físicamente violento… algo que Elaine jamás habría tolerado, empezó a temerlo. Por eso hizo las maletas.
—Pienso quedarme aquí hasta que conozca a su suegro —dijo él entonces, abriendo la nevera para sacar un cartón de leche—. ¿Dónde están los vasos?
Elaine le indicó un armario encima del fregadero y su «ocupa» particular llenó dos vasos.
—¿Se siente a gusto en su casa? —preguntó, sarcástica.
—No del todo.
—¿Ah, no? Qué pena. Por favor, dígame cómo puedo hacer que su estancia sea más agradable.
—Me gustaría darme una ducha.
—¡Es usted un grosero…!
—¡Y usted es terca como una mula y tiene demasiado orgullo! —la interrumpió él—. Su tía me dirá dónde puedo dormir. Mañana, cuando haya comido, descansado y… —Mitch la miró de arriba abajo— se haya aseado, estaremos en condiciones de hablar. Y verá que le estoy ofreciendo un buen trato. O perderlo todo o ayudarme. Si decide lo último, podrá quedarse con esta casa.
Después de eso, se tomó el vaso de leche y lo lavó en el fregadero.
—Qué considerado —murmuró Elaine.
—Tengo entendido que esta mansión tiene un gran valor sentimental. La madre y la abuela de su marido nacieron aquí, ¿no?
—Eso no es asunto suyo.
Rath la miraba, arrogante, con sus enormes manos apoyadas sobre la repisa. Parecía un modelo con aquel carísimo traje de diseño. Sin embargo, algo en él había cambiado. Tenía un aspecto diferente, menos amenazador. ¿Qué era, las manos mojadas? Eso era lo único que había cambiado.
—Buenas noches, señora Stuben —se despidió.
Instintivamente, Elaine le tiró un paño de cocina. No sabía por qué era importante para ella que se secara las manos. ¿Quería que siguiera siendo amenazante? No podía ser.
Sin decir nada, él tomó el paño, se secó las manos y salió de la cocina.
Elaine se quedó mirándolo, como hipnotizada. Cuando dejó de oír sus pasos, el único sonido era el de su estómago haciendo ruido. Entonces miró el vaso de leche. No sabía qué era más raro: que él le hubiera servido un vaso de leche o que le pidiera que hablase con su suegro.
Agotada, se sentó en el taburete. Mitchell Rath era un bandido… que lavaba su vaso.
Pero solo eran buenos modales, pensó. Entonces hizo una comparación; jamás había visto a Guy lavar un plato. Por supuesto, él había nacido en una familia rica y estaba acostumbrado a que le sirvieran.
No sabía nada sobre el pasado de Mitchell Rath, pero alguien le había enseñado las reglas básicas de convivencia.
—Da igual, a pesar de todo sigue siendo un chantajista y un ladrón —murmuró para sí misma.
—¿A pesar de qué soy un chantajista y un ladrón?
Elaine casi se cayó del taburete.
—No sabía que estaba ahí —murmuró, cortada.
—¿Por qué dice que «a pesar de todo soy un chantajista y un ladrón», señora Stuben?
—Porque ha lavado su vaso.
—Ah, eso. Me lo enseñaron mis padres. Pero, con los años, he aprendido a olvidar la mayoría de las cosas que me enseñaron. Perdone el lapsus.
—¿Para qué ha vuelto? ¿O es que tiene por costumbre poner el oído detrás de la puerta para ver lo que sus víctimas dicen de usted? Debe de encantarle oír cosas feas.
—Me gusta oír cosas feas… como a cualquier hombre —sonrió él, abriendo la nevera—. He venido para llevarle el sándwich que queda a su tía. No le importa comer otra cosa, ¿verdad?
Elaine no respondió. Rath había abierto la nevera, de modo que sabía que solo quedaba una lata de pepinillos, pero eso a un egoísta como él le daba igual. Y ella no pensaba decir que tenía hambre.
Sin embargo, se preguntó por qué le llevaba la cena a su tía.
—No crea que puede poner a mi tía Claire de su lado.
—Pero está segura de que voy a intentarlo, ¿no? ¿Cuál es su habitación?
—Segunda puerta a la derecha, en el piso de arriba.
Él dejó un móvil sobre la repisa.
—Sigo teniendo hambre —dijo, sacando entonces la cartera, de la que extrajo una tarjeta de crédito—. Pida una pizza. Dicen que en Chicago son muy buenas.
Estaba llegando a la puerta cuando Elaine lo llamó:
—¿De qué quiere la pizza?
—De lo que quiera. Pida lo que cree que le gustaría a un buitre. Pero le recuerdo que usted también va a comer…
Ella arrugó el ceño. ¿Por qué la invitaba a cenar? Porque se había comido su sándwich, claro. Porque se había dado cuenta de que la nevera estaba vacía. ¿Lo hacía por amabilidad o porque se sentía culpable?
Y encima le daba su tarjeta de crédito… de platino ni más ni menos. Aquel hombre era una pura contradicción.
Para no arriesgarse, Elaine saltó del taburete y miró hacia el pasillo. No había nadie.
—Muy bien. Así que es un chantajista y un ladrón… muy considerado.
Capítulo 4
Elaine se había comido la mitad de la pizza y Mitchell Rath no aparecía por la cocina. ¿Qué estaba haciendo, dándole el sándwich a su tía Claire?
No debía de tener mucha hambre. Pero ella sí. Y si pensaba que debía esperarlo, iba listo…
Irritada, cerró la caja y colocó el teléfono y la tarjeta de crédito encima. La única forma de olvidarse de él era darle lo que era suyo de una vez.
Subió la escalera y, como tenía las manos ocupadas, llamó a la puerta de la habitación con el pie.
—Tía Claire, ¿está ahí el señor Rath?
—Claro que no —contestó ella, medio dormida—. Estoy en la cama.
—¿Quieres un vaso de leche?
—No, cariño. Vete a dormir.
—¿Dónde está el señor Rath? He… ha pedido una pizza.
—Está en la habitación que hay al lado de la tuya.
—¿Al lado de la mía? —repitió ella, incrédula.
—Es la única habitación orientada al sur. Como es de California, no está acostumbrado a tanto frío. Pensé que estaría más cómodo ahí.
—¿Y a ti qué te importa si está cómodo?
¿Qué demonios le pasaba a su tía? ¿No se daba cuenta de que Rath era un bandido sin escrúpulos?
—¿Qué has dicho, Elaine?
—He dicho que…
Entonces oyó que alguien carraspeaba detrás de ella. Cuando se volvió, se encontró de cara con Mitchell Rath. ¿Por qué aparecía siempre sin avisar? Aunque le daba igual que la hubiera oído.
Llevaba vaqueros y una camiseta roja de manga corta que destacaba unos bíceps de fábula.
—¿Qué? —insistió su tía Claire—. No te he oído.
—Dice que ha sido muy amable por darme esa habitación —sonrió el bandido.
—Ah, qué bien. Buenas noches, Mitch. Buenas noches, Elaine.
—Buenas noches —dijo él por los dos.
Estaba un poco despeinado, como si no se hubiera pasado la mano por el pelo después de cambiarse de ropa. Eso le extrañó; parecía el tipo de hombre que se pasa el día delante del espejo. Esa imagen tan… desenfadada no iba nada con él.
—Su pizza —murmuró, mirándolo como si quisiera convertirlo en cenizas.
—Espero que usted también haya comido algo.
—He comido la mitad. ¿Lo molesta?
—No, no…
—Espero que le guste la pizza de piña y cebolla —lo interrumpió Elaine, prácticamente dándole con la caja en las narices.
No sabía si el sonido gutural que Rath emitió era debido a su elección de ingredientes o al golpe, pero le daba igual.
—¿Una pizza de fruta y hortalizas? Debe de ser muy… nutritiva.
Ella apartó la mirada. No quería regalarle ni un segundo más de su tiempo.
—Me voy a dormir.
—Muy bien. Empezaremos mañana por la mañana, señora Stuben.
—¿Empezar qué?
—¿Dónde estará su suegro mañana?
La obsesión de aquel hombre dejaría a cualquiera boquiabierto. Ella no había vuelto a pensar en su suegro… distraída quizá por el recuerdo del mentón cuadrado y las largas pestañas.
Eso la puso furiosa. Si él podía ser tan insistente sobre su plan de conocer a Paul Stuben, ella sería igual de insistente odiándolo. ¡A la porra con su mentón cuadrado y sus largas pestañas!
—¿Señora Stuben? —la llamó Rath, al verla perdida en sus pensamientos—. ¿Dónde estará mañana su suegro? ¿En la oficina?
—Los viernes por la mañana suele jugar al golf. Pero como está nevando, seguramente irá al club para jugar a las cartas.
—Muy bien, entonces iremos al club.
Elaine dejó escapar un suspiro.
—Esto no va a funcionar.
—Con esa actitud tan negativa no me sorprende que su empresa fracasara.
Ella tuvo que apretar los dientes. Una patada en la espinilla era lo que se merecía. Pero recurrir a la violencia no serviría de nada.
—¡Mi actitud no tiene nada que ver con el fracaso de mi empresa! Y, aunque no es asunto suyo, yo soy una persona optimista por naturaleza.
—Ya lo veo.
—Guárdese las opiniones para usted mismo, señor Rath. No sabe de qué está hablando.
—Tiene razón, señora Stuben. Discúlpeme. Buenas noches.
Unos segundos después había desaparecido en su habitación. La habitación que estaba al lado de la suya.
Sin saber qué hacer, Elaine se quedó en el pasillo. Pero estaba portándose como una cría, se dijo. Un muro separaba los dormitorios. Mitchell Rath no iba a entrar por la pared, como un antisuperhéroe.
Entonces se dirigió a su habitación, pensando que su tía estaba mal de la cabeza por ser tan amable con aquel ogro. Había otras ocho habitaciones en la casa, aunque ninguna más que esa estaba orientada al sur… para el pobrecito bandido californiano.
Entonces pensó en el chantaje. Era tan despreciable que la asqueaba. Aunque así pudiera recuperar la mansión de los Stuben.
¿Y si Paul perdía la cadena de grandes almacenes? Si eso ocurría y ella aceptaba el asqueroso plan de Rath, al menos le quedaría la casa.
Pero no tenía intención de decir una sola mentira. Prefería perder la mansión para siempre que engañar a su suegro.
Decidida, llamó a la puerta de su habitación. Pero él no contestó.
—¡Señor Rath! ¡Tengo que hablar con usted!
—Ya voy, un momento —oyó una voz irritada.
Elaine se puso las manos en las caderas, sonriendo. Le gustaba exasperarlo. Le daba una absurda sensación de poder.
—Señor Rath —dijo en voz baja, practicando—. Haré lo que quiere, pero le exijo que se vaya de esta casa pase lo que pase entre usted y Paul Stuben.
Sí, eso sonaba bien.
La puerta se abrió entonces. Elaine abrió la boca, pero no le salió el ensayado discurso. Lo único que le salió fue una especie de sonido gutural que quería decir algo así como: «¿No le da vergüenza abrir la puerta cubierto solo con una toalla?»
Rath cruzó los brazos sobre un torso cubierto de fino vello oscuro y la miró, intrigado.
—¿No podía esperar hasta mañana?
Ella miró la toalla verde precariamente sujeta sobre sus caderas. Era una toalla de baño grande, pero aquel hombre hacía que pareciese pequeña. Tenía unas piernas largas, fuertes, bronceadas…
Elaine se puso nerviosa al comprobar que no había nada en él que no fuera atractivo. Y se enfadó consigo misma por no poder apartar la mirada.
—¿Se ha incendiado la casa o es que se le había olvidado darme las buenas noches?
—Yo…
¿Qué le estaba pasando? Cualquiera diría que nunca había visto un hombre desnudo. Que su vida con Guy se hubiera convertido en una existencia estéril, que su amor hubiera muerto ante los celos y el carácter dominante de su marido no era excusa para ponerse tan nerviosa…
—¿Quiere entrar?
—¡No! —exclamó ella, irritada—. Prefiero ser atacada por una manada de lobos hambrientos, muchas gracias.
—¿Mejor que por un lobito con una toalla?
—Desde luego. He llamado a su puerta porque quiero dejar una cosa clara… señor Rath —dijo Elaine, tragando saliva—. He venido a preguntarle una cosa. Si hago todo lo que me pide en cuanto a ganar puntos con mi suegro y él sigue sin querer saber nada de usted, ¿también perderé la casa?
Rath se quedó pensativo durante unos segundos.
—No sé…
—Pues piénselo. Porque si la respuesta es «no», me niego a tomar parte en ese plan. Eso era todo lo que quería decirle.
—Muy bien.
La miraba con expresión fría. Y, a pesar de todo, su cuerpo medio desnudo irradiaba calor. Demasiado calor.
—Estoy esperando —dijo, sin mirarlo.
Él esbozó una sonrisa.
—Es usted una negociadora muy dura, pero tengo fe en mí mismo. Y en su suegro.
Elaine arrugó el ceño. ¿Fe en su habilidad para convencerlo o en que su suegro no tendría más remedio que vender?
—Entonces, ¿pase lo que pase me quedo con la casa?
—Solo si… —Rath descruzó los brazos, dejándola frente a frente con aquel torso de gladiador—. Si hace todo lo que yo le pida.
—¿No pensará pedirme algo ilegal… o algo que me parezca una inmoralidad?
—¿Y qué es para usted una inmoralidad, señora Stuben?
Elaine apretó los dientes. ¿Estaba siendo obtuso o sencillamente quería ponerla en un apuro?
—Sabe muy bien a qué me refiero.
—Me temo que no —dijo él, impasible.
—No pienso acostarme… con nadie.
La declaración quedó colgada en el aire, como la espada de Damocles. Mitch la miró a los ojos, sin dejar de sonreír.
—Parece muy preocupada por el sexo, señora Stuben. Yo que usted iría a un psicólogo.
Elaine tragó saliva.
—¿Quién ha invitado a quién a su habitación?
—La he invitado porque… pensé que querría sentarse un rato.
—Sí, claro. Yo no soy la que está preocupada por el sexo, señor Rath. Es su código moral el que me preocupa. Quiero estar segura de que…
—Creo haber dejado claro que su virtud está a salvo conmigo. Necesito su ayuda, no que se meta en mi cama —la interrumpió Mitch.
Ella se mordió los labios, mortificada. ¿Por qué saber que no sería capaz de incitar el deseo de aquel hombre la molestaba tanto?
—Para su información, señor Rath, eso no ocurrirá jamás.
—Muy bien. Pero si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme. Aunque le advierto que hoy estoy muy cansado.
—¡Cómo se…!
—Felices sueños, señora Stuben. Esté lista a las nueve —dijo Rath, antes de darle con la puerta en las narices.
Mitch no había dormido bien. La cama era muy cómoda, pero no pudo dejar de dar vueltas y vueltas durante toda la noche.
«Si cambia de opinión, ya sabe dónde encontrarme». ¿Por qué había dicho esa estupidez?, pensó, sirviéndose una taza de café. Debía de estar perdiendo la cabeza.
No quería dejarse afectar por la obstinada señora Stuben, pero se engañaba a sí mismo si creía que era inmune.
Y ella lo odiaba. Si alguien había odiado más a otra persona en la historia del mundo, se… se…
—Me comeré el resto de la pizza —murmuró.
—¿Has dicho algo, Mitch?
Él se volvió al oír la voz de Harry, el niño pelirrojo.
—No, nada. ¿Quieres más tortitas?
—¿Tienen almendras? —preguntó el crío, quitándose la gorra.
—Sí.
—Entonces quiero dos. Nunca había comido tortitas de almendra.
—Es una especialidad mía —sonrió Mitch, echando la masa en la sartén.
—Ha sido un detalle por tu parte —dijo Claire, echando sirope sobre sus tortitas—. Ir al supermercado y hacer el desayuno… qué sorpresa tan agradable.
—No me gusta comer pizza para desayunar, así que he pensado que ir a la compra sería buena idea. ¿Más café?
—Sí, gracias. Pero Elaine y yo fregaremos los platos. Es lo más justo.
—De acuerdo.
—Y ahora, a desayunar —dijo Claire, golpeando el asiento de la silla con la mano—. Siéntate y descansa.
Después de sacar las tortitas de la sartén, Mitch miró su reloj. Las ocho en punto. Aparentemente, la batalladora señora Stuben pensaba privarlo… privarlos de su compañía hasta última hora.
Seguramente aquella mañana se dejaría el pelo suelto, pensó. ¿Cómo sería, liso, rizado? ¿Largo o melenita? ¿Sería suave…?
Mitch se subió las mangas de la camiseta hasta el codo, nervioso. ¿Qué hacía pensando en el pelo de la señora Stuben? «Piensa en los negocios», se dijo. «Conseguir la cadena de grandes almacenes Stuben será un premio de mil millones de dólares. Necesitas su ayuda, así que no hagas tonterías. Ella no quiere saber nada de ti. Todo lo contrario, si pudiera te arrancaría la cabeza».
—¿Qué es esto?
No tuvo que volverse para saber de quién era la voz. Y lamentó notar que su corazón se aceleraba con lo que temía era puro y simple deseo.
«Ella te detesta, chico. Intenta recordarlo». Aunque aquella noche, cuando logró dormir, en sus sueños veía unos ojos verde esmeralda, un pelo dorado extendido por la almohada…
Debía recordar por qué estaba allí: la cadena de grandes almacenes Stuben. Eso era lo único importante. Si los conseguía, sería el empresario del año, con más poder y dinero del que hubiera imaginado nunca. Tenía que concentrarse.
A pesar de esas recomendaciones, cuando la vio envuelta en un albornoz de color azul cielo, el pelo rubio rojizo cayendo en cascada por debajo de los hombros… tuvo que tragar saliva. Era más bonita de lo que había imaginado en sueños.
¿Por qué lo excitaba tanto? ¿El síndrome de la fruta prohibida? ¿Era que no quisiera saber nada de él lo que la hacía tan atractiva? Le gustaban los retos, pero la aventura financiera que lo había llevado a Chicago era reto más que suficiente.
Elaine lo fulminó con la mirada, como era su costumbre, pero eso no disminuyó su excitación.
—Buenos días, Elaine —la saludó Claire—. Únete a la fiesta. Mitch ha hecho tortitas para desayunar.
Ella miró la mesa con ojos soñolientos, como si no hubiera dormido bien.
—¿De dónde ha salido la comida, tía Claire? —preguntó, ignorando a Mitch por completo—. ¿Y a qué debemos el placer de tu visita, Harry?
El niño sonrió.
—Mitch ha ido al supermercado y yo lo he ayudado a traer las bolsas —contestó, tomando un sorbo de leche que le dejó un bigote blanco—. Y luego va a llevarme al colegio en su coche.
—¿Ah, sí? Anda, límpiate el bigote.
—¿Eh?
Elaine le pasó un dedo por el labio superior y Mitch tuvo que apartar la mirada. Tontamente, hubiera deseado que se lo hiciera a él.
—Te has manchado de leche, bobo.
—Ah, como en los anuncios —rio el niño.
Mitch sonrió al ver la simpática escena familiar. Pero dejó de hacerlo enseguida. Él era un invitado nada bienvenido haciendo el desayuno para tres extraños. Nada más.
Cuando Harry iba a limpiarse el bigote con la manga de la camisa, Elaine lo detuvo.
—De eso nada, jovencito. Toma una servilleta.
—Bueno… pero tiene que probar las tortitas, señorita Elaine. Están buenísimas.
—Buenísimas, ¿eh? —repitió ella, mirando a Mitch de reojo.