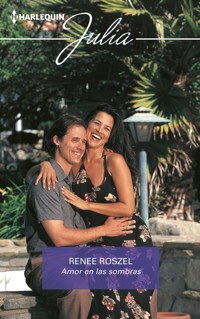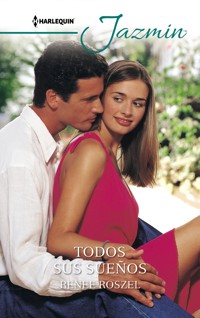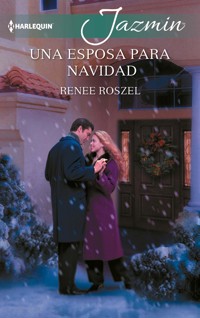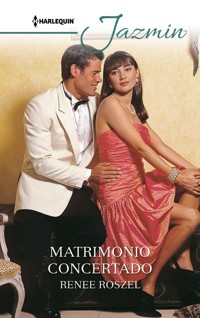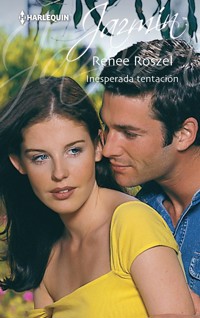
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
A Mitchell Rath le encantaban los desafíos. Hacerse con empresas en peligro de quiebra lo había convertido en un hombre rico y poderoso. Aunque había una compañía que se le escapaba: la de Elaine Stuben... Un hombre de negocios tan testarudo como él no tenía tiempo para la diversión, y mucho menos para sentimentalismos. Pero cuando llegó a la empresa de Elaine, su duro corazón empezó a sentir unas punzadas de compasión que no le hicieron ninguna gracia... Y aún peor, cuando estaba frente a ella, su frialdad y su carácter reservado se convertían en calor abrasador...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Renee Roszel Wilson
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
Inesperada tentación, n.º 1722 - enero 2015
Título original: The Tycoon’s Temptation
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6066-7
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Publicidad
Capítulo 1
El príncipe de los ladrones le había robado su casa y no había nada en absoluto que pudiera hacer. Distraída de sus furiosos pensamientos por un golpecito en el hombro, Elaine apagó la aspiradora.
—Dime, tía Claire.
La mujer se secó las manos en los vaqueros para atusar un mechón de pelo gris que se había escapado de su estrafalario moño.
—Hora de cenar, cariño. Descansa un poco. Llevas trabajando desde las seis de la mañana… —cuando Elaine iba a protestar, Claire levantó una mano—. Tienes dos semanas para irte de este mausoleo. No hace falta que te mates limpiándolo precisamente hoy —añadió, sacando un pañuelo del bolsillo de la camisa para limpiarle la cara a su sobrina—. ¿Cómo te has manchado de ceniza pasando la aspiradora?
Elaine intentó sonreír, pero el esfuerzo fue en vano. La mujer que la había criado solo intentaba animarla, como si entregarle aquella mansión a un pirata no fuera peor que un paseo por el parque.
Desgraciadamente, considerando la horrible posición en que se encontraba, ni el mejor cómico del mundo podría haberla hecho reír en aquel momento.
Estaba en la ruina, había perdido su negocio, todos sus ahorros y los ahorros de su tía Claire. Incluso aquella mansión, que había sido de la familia de su marido durante generaciones. Por no mencionar la trágica muerte de Guy… y su sentimiento de culpa. Desde luego, no tenía razones para sonreír.
Intentando deshacer el nudo que tenía en la garganta, Elaine se colocó el pañuelo que llevaba en la cabeza.
—Es que he estado limpiando la chimenea del dormitorio principal.
—¿Con la cara? —bromeó Claire.
—Por favor, tía…
—Deja que te limpie, tonta.
A los veintisiete años nadie debería limpiarle la cara como si fuera una niña, pero una cosa era cierta: tenía que comer. No había probado bocado en todo el día.
—Vamos a hacer unos bocadillos y…
El golpe de la aldaba de bronce resonó en toda la casa, rebotando por las altas paredes hasta el cuarto de estar, donde estaban en aquel momento.
—Debe de ser Harry, con los cordones que le he pedido —dijo Claire, señalando sus viejas botas de montaña—. Estos están tan viejos que ya no puedo atármelas.
El amplio vestíbulo, con pulidos suelos de madera y cortinas de terciopelo granate, era majestuoso. En el techo, un candelabro de cristal francés del siglo XIX brillaba con los colores del arco iris bajo el último sol del atardecer que entraba por el ventanal.
A pesar de haber vivido allí durante un año, a Elaine seguía impresionándola aquella mezcla de arte barroco y rococó. Con sus trampantojos, paredes pintadas a mano, alfombras persas y antiguos tapices, la mansión de la familia Stuben era una obra maestra del eclecticismo.
Pero en aquel momento, pertenecía a sus acreedores. Por enésima vez, el sentimiento de culpa le encogió el corazón.
—Abre la puerta, Elaine. Yo voy a la cocina —dijo su tía—. Y dale a Harry los cincuenta céntimos que le prometí de propina por hacer el recado. Quiere comprarse una bicicleta nueva.
—Y, a este paso, podrá comprarse una bicicleta antes de que yo pueda comprarme un par de zapatos nuevos —murmuró ella para sí misma.
Pero Harry era un buen chico. Pelirrojo, con un diente roto y los vaqueros gastados en las rodillas, era un crío encantador. Le había dado mucha pena tener que despedir a su madre, empleada de la casa hasta unas semanas antes. Afortunadamente, enseguida consiguió trabajo en un supermercado cercano.
Elaine sacó dos monedas del bolsillo de los vaqueros mientras abría la enorme puerta de roble.
—Toma, cielo. Y gracias por…
Pero no terminó la frase. En lugar de un niño de doce años, lo que había frente a ella era un torso masculino.
El extraño llevaba un caro abrigo negro de cachemir. Era muy alto, más de metro ochenta y cinco, y ocupaba casi todo el marco de la puerta. Aunque Elaine medía un metro setenta y seis y no era en absoluto anoréxica, se sintió diminuta y peculiarmente frágil.
Durante un segundo, antes de verle la cara, le pareció estar ante una fortaleza de piedra. Extraño pensamiento, se dijo, levantando la mirada.
El hombre tenía los ojos de un azul profundo, como el cielo al atardecer. Parecían fríos, pero habría podido jurar que brillaba un fuego en su interior. Sin embargo, tenía una actitud distante, incluso un poco amenazadora. Esa reserva, esa cualidad autoritaria la intimidó.
Él esbozó una sonrisa y empezó a quitarse los guantes de cuero negro mientras Elaine lo observaba, como en trance.
Por fin, los guardó en el bolsillo del abrigo y levantó una mano.
—De nada —dijo, tomando las monedas, que tiró al aire y recuperó después en la palma de la mano, sin dejar de sonreír—. La gente no suele recibirme con tanta amabilidad.
Tenía voz de barítono, un poco ronca y muy masculina. Y Elaine tuvo que hacer un esfuerzo para espabilarse.
Entonces se dio cuenta de dos cosas: la primera, que estaba riéndose de ella. La segunda, que acababa de meterse los cincuenta céntimos en el bolsillo.
Además del caro abrigo, llevaba un traje gris oscuro y zapatos hechos a mano, como los que solía llevar su difunto marido. Elaine sabía algo de moda masculina y sabía, por ejemplo, que aquella corbata de seda marrón y beige costaba más de quinientos dólares.
Las facciones del extraño eran elegantes y atractivas. Su pelo, muy oscuro, estaba bien cortado. Parecía un alto ejecutivo… quizá un antiguo compañero de Harvard de su marido. Pero si había ido para darle el pésame llegaba seis meses tarde.
Tenía la impresión de que era un hombre que no sonreía a menudo. Y, a pesar del frío que hacía en Chicago en el mes de enero y de la nieve que se acumulaba en el jardín, a Elaine se le aceleró el corazón al ver que, de nuevo, esbozaba una sonrisa.
Confusa, se aclaró la garganta.
—¿Qué desea?
—Quiero ver a la propietaria de la casa.
Parecía haberla confundido con una criada, y Elaine se lo tomó como un insulto. Pero con vaqueros, zapatillas de deporte y un jersey azul de cuello alto, la verdad era que no parecía la propietaria de una mansión.
Molesta, se estiró todo lo que pudo.
—Dígame lo que desea.
—Se lo diré… a la propietaria de la casa.
Ella apretó los labios, furiosa.
—Pues no puede verla. La señora Stuben es una mujer muy ocupada.
No solía ser grosera con nadie y tampoco estaba acostumbrada a mentir, pero aquel hombre la ponía nerviosa.
Quizá lo acontecido desde su desgraciada boda un año antes empezaba a hacer mella en su carácter. La transformación de Guy, de novio considerado y sensible a marido controlador, egoísta y celoso hasta el extremo la había hecho recelar de todo y de todos.
Además, su trágica muerte cinco meses antes. Y la batalla para salvar su negocio de ventas por Internet… Quizá todo eso había establecido las bases para una nueva personalidad, más mordaz, más impaciente.
O quizá estaba tan cansada, tan harta de todo que ya no podía morderse la lengua.
—Mire, hace frío. Dígame lo que quiere o váyase.
El hombre se cruzó de brazos.
—Por favor, dígale a la atareada señora Stuben que Mitchell Rath quiere hablar con ella.
—Mitchell… ¿Es usted Mitchell Rath? —repitió Elaine, atónita.
—Y supongo que usted es la señora Stuben —dijo él, ofreciéndole su mano.
—¿Cómo lo sabe? —replicó Elaine.
No pensaba estrechar la mano del bandido que le había arrebatado su empresa, comprándola por una miseria, y que incluso le había robado su casa.
Rath la miró de arriba abajo, desde el pañuelo que llevaba en la cabeza hasta las viejas zapatillas de deporte. Después, aparentemente contento con la revisión, volvió a mirarla a los ojos.
—¿Cómo sé que es usted la señora Stuben? Porque no puede ser una criada. Cualquier criada vestiría mejor —dijo entonces. Elaine, atónita, fue incapaz de contestar—. ¿Qué es eso que tiene en la cara, ceniza? —preguntó, tocando su nariz con la punta del dedo.
Ella dio un paso atrás, furiosa.
—¡Es repelente para buitres! ¡Pero debería haberme puesto más!
Mitchell Rath parpadeó, sorprendido.
—Está temblando, señora Stuben. ¿Por qué no seguimos con esta admiración mutua dentro de la casa? No quiero que acabe pillando un resfriado.
Un ruido llamó entonces la atención de Elaine. Era Harry, pedaleando hacia la casa por el camino. El niño llegó hasta el porche y dejó la bicicleta al lado del Mercedes de su desagradable visitante.
—Señorita Elaine, he traído el encargo de la señorita Claire —dijo, subiendo los escalones de dos en dos.
—Gracias, cielo.
—Hola —saludó Harry al extraño, sin saber que era el buitre que iba comprando por una miseria empresas con problemas, que luego reflotaba sacando un beneficio indecente.
Mitchell Rath se había hecho multimillonario de esa forma y su última víctima era ella.
—Hola —devolvió el saludo Rath, sonriente.
Incluso enfadada como estaba, Elaine no pudo dejar de admirar el extraordinario perfil y los perfectos dientes blancos.
—¿Quieres tomar un chocolate caliente, Harry?
—No puedo. Tengo que ir al supermercado. El señor Goff ha dicho que me dará dos dólares si lo ayudo a colocar cajas.
—¿Dos dólares? Pues será mejor que te vayas —sonrió ella, metiendo la mano en el bolsillo para darle la propina. Entonces recordó que Rath se había quedado con las monedas—. Usted tiene su dinero.
No añadió lo que tenía en la punta de la lengua: «Y, por supuesto, quedarse con el dinero de los demás es su especialidad».
Pero el hombre pareció entenderlo de todas formas. Metiendo la mano en el bolsillo del abrigo, Rath sacó un par de billetes que le ofreció al niño.
—¡Gracias, señor! ¿El Mercedes es suyo?
—Sí.
—Un día yo tendré un cochazo como ese.
—Lo tendrás, seguro.
—¿Lo dice en serio?
—Desde luego. Y yo nunca me equivoco.
—¡Jo, gracias! —exclamó Harry, volviéndose hacia Elaine—. Si mañana necesita algo, llame a mi madre al supermercado.
—Lo haré.
—Adiós —se despidió el niño. Entonces se volvió de nuevo hacia Rath—. Adiós, señor.
—Hasta luego.
Harry subió a su bicicleta y Mitchell Rath se volvió hacia ella.
—¿Y bien?
Con aquel esbozo de sonrisa, estaba guapísimo… Furiosa con sus hormonas por aquella traición, Elaine se cruzó de brazos.
—¿Y bien qué?
—¿Entramos o no? Le recuerdo que esta es mi casa, señora Stuben.
—¡No lo será hasta dentro de dos semanas!
Entonces, sin decir nada, Rath se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros. Estaba muy calentito. Y olía a él.
—Si piensa seguir discutiendo este asunto durante dos semanas, será mejor que se abrigue.
—¡Solo pienso quedarme en la puerta hasta que usted se vaya!
—Y yo no pienso marcharme.
—¿Cómo que no?
Rath sonrió. Aparentemente, aquella sonrisa iba a ser la respuesta.
¿Cómo podía pasar aquello? ¿Pensaba robarle incluso sus últimas dos semanas en la casa? Tenía demasiadas cosas que hacer: limpiar, empaquetar sus cosas… además, todavía no había encontrado ni trabajo ni apartamento.
Dejando escapar un suspiro de impaciencia, él la empujó suavemente hasta el vestíbulo y cerró la puerta.
—Me gustaría mucho ver la casa.
Elaine se soltó de un tirón.
—¡No me toque! No pienso dejar que nadie más me controle y me diga lo que…
No terminó la frase. Pero una vocecita le recordaba lo atento y amable que era Guy cuando se conocieron. Graduado en la universidad de Harvard, de buena familia y aparentemente un chico encantador, había sido imposible decirle que no. Y después de la boda ya era demasiado tarde.
Los celos de Guy y su temperamento violento fueron una sorpresa para ella. Quería controlarlo todo, exigía que le consultase cada uno de sus movimientos, no la dejaba hablar personalmente con los clientes e insistió en que debía expandir su negocio. Y Elaine no supo cómo ponerle freno a la tiranía de su marido.
Esencialmente, se apoderó de lo que ella había estado construyendo durante cinco años. Lo que empezó como una salida para colchas y toallas hechas a mano estaba convirtiéndose en una empresa con una buena cartera de clientes interesados en comprar pequeñas obras de arte. Pero el temperamento egoísta y tiránico de su marido terminó siendo un desastre para el matrimonio y para el negocio.
Guy se reía de sus preocupaciones, negociaba contratos sin contar con nadie y hacía promesas que ni ella ni sus industriosas costureras podrían cumplir.
—¿Por qué dice eso? ¿Quién la controla?
La voz de Rath interrumpió sus pensamientos y Elaine reaccionó volviéndose contra el hombre que le había robado el negocio.
No debía enfadarse con los muertos. ¿Para qué? Además, el día que Guy murió, ella había encontrado valor para dejarlo. Su matrimonio apenas duró siete meses, pero fue un desastre de principio a fin. Había hecho las maletas y pensaba decirle adiós definitivamente. Pero entonces llegó la noticia de su trágica muerte. Y desde ese momento, no pudo quitarse de la cabeza el pensamiento irracional de que su deseo de dejarlo había sellado el destino de Guy.
Tras la muerte de su marido tuvo que enfrentarse con un préstamo que no podía pagar y una cartera de clientes a los que no podía servir los pedidos. Luchó como pudo para salvar la empresa… pero fue imposible.
Elaine dejó escapar un largo suspiro. Todo eso era el pasado. La empresa ya no existía y estaba sin dinero. Y su casa, como su negocio, pertenecían a Mitchell Rath. Tenía que enfrentarse con ello. Tenía que buscar un trabajo, ahorrar dinero para volver a montar una empresa…
—¿Quién quiere controlarla? —insistió él entonces.
—Nadie, olvídelo. Además, ¿a usted qué le importa?
Rath la miró, aparentemente dolido. ¿Dolido? ¡Ja! Como si aquel buitre carroñero tuviera sentimientos…
—No quería entrometerme en sus asuntos —dijo Rath entonces. Tenía una voz profunda, muy agradable—. Si ya no necesita mi abrigo…
Elaine se lo quitó.
—Tome.
—Gracias. ¿Le importaría decirme dónde está mi habitación?
Ella lo miró, atónita.
—¿Su habitación?
¿Cómo se atrevía a creer que podía dormir en su casa? Los abogados le habían prometido que tendría dos semanas antes de que él tomara posesión.
—Eso es.
—Váyase a un hotel.
—Ah, ¿el dormitorio principal? Me parece muy bien.
—¡Esa es mi habitación!
Rath colgó el abrigo del perchero y Elaine lo miró, como hipnotizada. Y antes había pensado que había cierto calor en sus ojos… ¡Qué bobada! Aquel hombre era frío como el hielo.
—Como el dormitorio principal está ocupado, ¿podría darme una habitación orientada al sur?
—¿Orientada al sur? —repitió ella—. ¿Para qué? Le iría mejor una habitación bien fría… ¡para mantener a temperatura ambiente el agua helada que corre por sus venas!
Los dos se quedaron en silencio después de eso. Mitchell Rath la miraba con un brillo de indignación en los ojos. Esa mirada gélida, combinada con la sensualidad que irradiaba, estaba empezando a afectarla. Y no le gustaba el efecto que ejercía en ella. Era «el Buitre», por Dios bendito…
—Me doy cuenta de que esto es una imposición, señora Stuben. Intentaré molestarla lo menos posible.