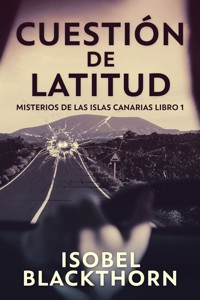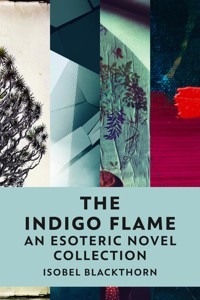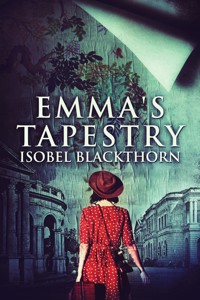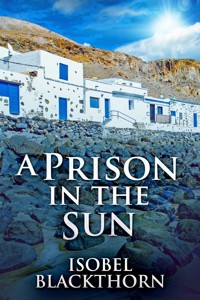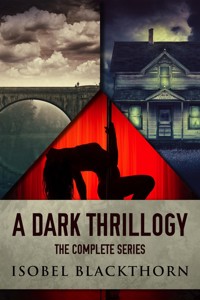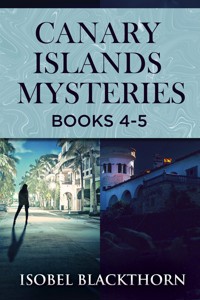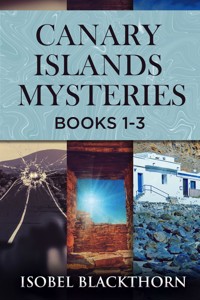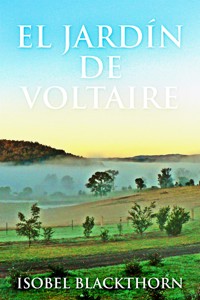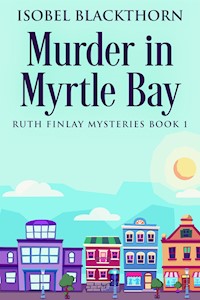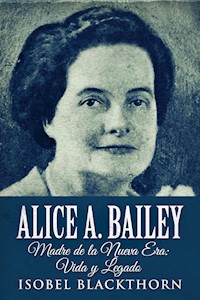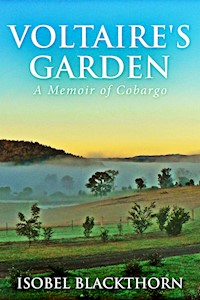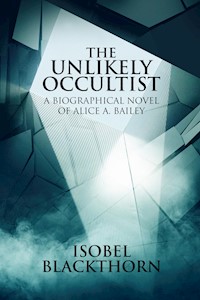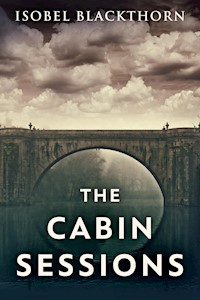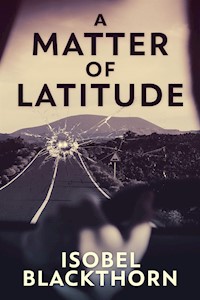3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter Circle
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
La vida de la cajera Claire Bennett cambia cuando gana la lotería y compra una antigua casa en la idílica isla de Fuerteventura.
Después de mudarse al tranquilo pueblo del interior de la isla, Claire se enfrenta a un oscuro misterio. Su nuevo hogar, conocido por los lugareños como la Casa Baraso, está envuelto en una superstición de otro mundo.
Su mística tía Clarissa le advierte del peligro, pero Claire no le hace caso. ¿Podrá descubrir el secreto de la Casa Baraso?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
LA ADVERTENCIA DE CLARISSA
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porALICIA TIBURCIO
Copyright (C) 2018 Isobel Blackthorn
Diseño de la disposición y derechos de autor (C) 2021 por Next Chapter
Publicado en 2021 por Next Chapter
Arte de portada de CoverMint
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier semejanza con eventos, lugares o personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones, o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso de la autora.
ÍNDICE
Comprar un sueño
Llegada
Tiscamanita
El constructor
Paco
Moviendo rocas
Betancuria
Lágrimas
Puerto del Rosario
Olivia Stone
Antigua
Tuineje
Progreso
Una carta de Clarissa
La obra
La maldición
La guardia nocturna
No hay lugar para quedarse
La Fuerteventura de antaño
Teorías probadas
Primera noche
Mala suerte
El Cotillo
Un interludio
Señor Baraso
Escalada
Casa Coroneles
Emociones fuertes
Un mes sin incidentes
A la caza de tumbas
Un caso de gripe
Recuperación
Agradecimientos
Querido lector
Sobre la autora
Para J.F. Olivares
COMPRAR UN SUEÑO
Todo el mundo tiene su precio. Es el dicho favorito de mi padre. Es un vendedor de coches usados convertido en promotor inmobiliario. Yo no soy ninguna de esas cosas. Pero cuando leí en un periódico local que el dueño de la casa de mis sueños tenía la intención de demolerla, tomé una acción rápida. Me puse en marcha con la corriente y, en una sola y complicada jugada, me esforcé por salvar la casa.
En realidad, no era una casa, no era nada que pudiera llamarse hogar, el edificio −no mucho más que secciones de pared de piedra y techo−aguantando con su propia tenacidad, solo sosteniéndose contra un viento implacable. Porque la casa en ruinas no estaba situada en las grandes extensiones de verde de mi condado natal de Essex, ni en ningún otro cuarto de pasto bucólico, sino en una llanura plana y polvorienta en la seca y desértica Fuerteventura, una isla que había visitado cada año para mis vacaciones anuales.
No estaba totalmente desprovista de sentido común. Mi ruina estaba situada en la ciudad interior de Tiscamanita, a una distancia prudencial de las playas, pero no tan lejos de los caminos más transitados como para estar aislada y remota. La isla era lo suficientemente desolada como para esconderme en uno de sus muchos valles áridos y vacíos. En un pueblo bien establecido, tendría todo lo necesario para una vida confortable, con la seguridad de saber que había otros cerca si los necesitaba. Como una mujer soltera acostumbrada a vivir en una ciudad inglesa y bulliciosa, una tenía que pensar en estas cosas.
Los problemas comenzaron en el momento en que decidí actuar. El antiguo dueño de mi amada ruina, el caballero con su bola de demolición, no había sido difícil de identificar. Su nombre se había mencionado en un artículo del periódico, el periodista de Fuerteventura se había esmerado en detallar la historia reciente de la propiedad. Los diversos detalles genealógicos no significaban nada para mí. Podía leer bastante bien el español − había estado aprendiendo durante años − pero no entendía nada de la nobleza española, y me faltaba un conocimiento profundo de la historia colonial de Fuerteventura. En la era de la tecnología de la información, cuando los negocios se podían hacer a distancia con unos pocos clics del mouse y una extraña firma aquí y allá, nada podía ser más sencillo que comprar una propiedad en el extranjero. Había sitios web que brindaban información a los posibles compradores de todos los requisitos legales, trampas y peligros. Si no fuera por el hecho de que el poseedor de mi codiciada casa de ensueño residía en algún lugar de la España continental y si no se hubiera empeñado en utilizar la propiedad para cualquier aspiración de desarrollo que pudiera haber tenido, la compra habría llegado a su fin en unos pocos meses.
La primera complicación fue localizar la dirección del propietario. Introduciendo su nombre en unas pocas búsquedas en línea pude conocer sus intereses comerciales. Con esos garabatos en mi cuaderno, contraté a un abogado para hacer el contacto inicial y establecer mis credenciales: Yo, Claire Bennett de Colchester, una humilde cajera de banco de profesión, hasta que mi fortuna cambió con los números de un billete de lotería y me encontré sorprendentemente acomodada.
Poseer toda esa riqueza se había apoderado de mí, me había dado la oportunidad de lanzarme, de arriesgarme. La mayor parte de mí quedó sorprendida de que tuviera el coraje de seguir adelante con ello.
Para mi disgusto, el dueño, el Señor Mateo Cejas, respondió a mi pregunta con una fría y firme negativa. La ruina no estaba en venta. Bueno, ya lo sabía. El gobierno local, en un arrebato de culpa por dejar que tantos edificios antiguos se arruinaran, había considerado la vivienda de especial interés y ya había hecho una oferta, pero había sido rechazada. El escritor del artículo del periódico, que compartía su opinión, mostró la frustración de varios funcionarios y de la comunidad local.
Sospechaba que el Señor Cejas se oponía a la transformación del edificio en otro museo de la isla, la restauración de un molino de viento tradicional en Tiscamanita que ya había cumplido su propósito. O tal vez tenía en mente la construcción de cabañas de vacaciones en la importante parcela de tierra. Era el tipo de plan que mi padre, Herb Bennett de Bennett y Vine, habría tenido en mente. Demoler y reconstruir. Vender con prima a los inversores que quisieran alquilar a los veraneantes; los constructores no podían perder. Eran una raza inexorable, preparados para jugar un largo juego. Sin duda, Cejas habría esperado a que los muros se derrumbaran hasta los escombros, entonces el gobierno habría cedido y concedido un permiso de demolición. Que Cejas pudiera tener una razón más profunda y compleja para querer borrar la estructura no entraba en mi mente.
Mi padre trató de convencerme de que no siguiera con mis planes. Me llamaba por teléfono por las tardes cuando sabía que estaba viendo a Kevin McCloud, y no paraba de hablar de que había un millón de usos mejores para mis ganancias. Yo mantenía el teléfono lejos de mi oído y lo dejaba despotricar hasta que se quedaba sin palabras.
Yo me mantenía inmutable. Había pasado por esa ruina muchas veces en mis viajes por los caminos secundarios de la isla y me había fascinado. Me detuve una vez y tomé una foto. A lo largo de los años, había tomado una gran cantidad de fotos de las ruinas que llenaban la isla, pero hice que ampliaran y enmarcaran esa foto y la colgué sobre la chimenea de mi sala de estar. La podía mirar todos los días, y la imagen se convertía para mí en un foco de deseo, ferviente a veces, un potente símbolo del anhelo de una vida diferente a la que yo tenía. Hasta que gané la lotería, entonces se convirtió en el objeto de mi deseo.
Un depósito muy grande en mi cuenta bancaria y ya no estaba atascada donde había estado antes. Tenía libertad y esa libertad había entrado en mi vida como un rayo, desestabilizándome hasta la médula. De repente, no podía imaginarme hacer nada más con mi vida. De todas las viejas viviendas que caían en ruinas en la isla − una combinación de falta de interés, estrictas normas de restauración, apatía y la facilidad de construir con bloques de hormigón − había elegido salvar esa, como un niño con la nariz apretada contra un armario de una tienda de dulces, su dedo puntiagudo golpeando el cristal.
El obstinado Señor Cejas no se había topado con gente como Claire Bennett, una mujer obsesionada con un sueño, una mujer dispuesta a ofrecer mucho más que la cantidad ya excesivamente inflada que ofrecía el gobierno. Inicialmente, propuse los cuatrocientos mil euros ofrecidos. Fue rechazada. Cuatro cincuenta. Rechazada. Subí la oferta en incrementos de cincuenta mil, el tono de las cartas de mi abogado a Cejas aumentó en indignación, sus cartas a mí en exasperación, hasta que por fin acordamos una suma. Seiscientos mil euros y yo tenía mi gran diseño.
Cuando recibí la noticia de que mi oferta había sido aceptada, ya había regresado a mi puesto de empleada en el banco. Renuncié en el momento en que supe que era rica y que no tendría que volver a trabajar si era sensata con mi dinero. Fue con un alivio considerable cuando salí de mi sucursal por última vez, despidiéndome de la única carrera que había conocido.
Durante veinte años había soportado ese ambiente enclaustrado, lidiando diariamente con depósitos y retiros, hipotecas y préstamos, y con aquellos incapaces de manejar sus finanzas, de una manera u otra. Prefería los días previos a Internet cuando teníamos que escribir en las libretas de ahorro. Incluso en 2018, siempre hubo alguien para quien la banca por Internet era incomprensible. A menudo, eran personas mayores, pero no siempre. O había quienes usaban la banca telefónica pero no podían recordar su número de referencia o pin de cliente, o las respuestas a las preguntas de seguridad que ellos mismos habían creado, o incluso el saldo en cualquiera de sus cuentas. Venían a la sucursal para que les restituyeran su cuenta después de haber sido suspendida. Despotricaban por esa pequeña injusticia como si el banco hubiera forzado sus manos bajo la pantalla del cajero y guillotinado las puntas de sus dedos, luego tardaban siglos haciendo una serie de simples transacciones y me imagino una placa de acero descendiendo con fuerza para impedirles aspirar los asquerosos gérmenes a través del Plexiglás.
Cuando este tipo de clientes buscaban a algún personal del banco, inevitablemente me elegían a mí, la amable Claire, para descargar una potente mezcla de indignación y desesperación, y yo los miraba con frialdad y les explicaba que la banca por Internet era realmente muy fácil y los ponía al mando de su propia banca y que no tendrían que salir con cualquier clima y esperar en una larga fila para hacer lo que les llevaría dos minutos sentados cómodamente en la calidez de sus hogares, con una buena taza de cacao. Muchas veces un cliente descontento argumentó que eran ellos quienes me mantenían en el trabajo y yo respondí interiormente con, ojalá no lo hicieran, porque no quería el trabajo. De hecho, lo odiaba. Había solicitado el trabajo veinte años antes sólo porque en ese entonces era el final de la década de 1990 y Blair estaba en el poder después de años de recesión económica y los trabajos eran difíciles de conseguir y las finanzas parecían ser el nuevo dios y yo, como muchos otros, creía que las cosas sólo mejorarían. Acababa de salir de la escuela y el banco era el lugar para estar. Pero no en Colchester.
Las actividades bancarias nunca habían sido mi sueño. El mundo de las finanzas era todo sobre números, mientras que yo había conseguido buenas notas en inglés de nivel A, que me parecía fascinante, Historia, que adoraba, y Estudios Generales, este último debido a que mi padre, amante de los concursos, insistía en que fuera con él todos los miércoles a la noche de trivias del pub local. Él ponía un par de pintas de Directores y yo me sentaba con una limonada y un paquete de chicharrones de cerdo y aprendía un considerable conjunto de hechos aparentemente irrelevantes. Altamente relevantes, resultaron ser, cuando se trató de alcanzar el nivel A de Estudios Generales, un curso ingeniosamente diseñado para evitar que la chusma lograra suficientes puntajes altos en los niveles A para entrar en las universidades más prestigiosas.
Cuando llegó el momento de elegir una carrera, mi padre rechazó todas mis preferencias acerca de la universidad, especialmente en las humanidades y las artes, describiendo esos cursos como callejones sin salida.
No había ninguna madre para discutir mi caso. Ella había fallecido en el verano de 1985, cuando yo tenía siete años. Hice lo que cualquier hija obediente haría a falta de alternativas, conseguí un trabajo en el banco local. En mi último día, entregué mis uniformes y me fui a casa pidiendo comida india y licores para llevar, para celebrar.
Mi casa, una humilde morada situada a medio camino de una fila de monótonas casas adosadas en Lucas Road, vendida en quince días. Cuando se resolvió la venta y la compra me sentí como si hubiera frotado la lámpara de Aladino y estuviera a punto de ser transportada al paraíso en una alfombra mágica.
La única otra persona con un interés personal en mi vida es la tía Clarissa. Ella es mi madre, la hermana mayor de Ingrid, una psicóloga retirada con predilección por todo lo oculto. Ella había jugado un papel vital en mi educación después de la muerte de Ingrid. Una mujer robusta, sensata, con un afecto por los colores profundos y los olores aromáticos, la tía Clarissa me había expuesto a lo largo de los años a la Ouija, el tarot, la quiromancia, los eneagramas y su pilar, la astrología. No me interesaba nada de eso, porque lo oculto me parecía construido sobre asociaciones espurias y fantasía. Sin embargo, no podía negar que debido a esto, mi tía era extrañamente precisa cuando se trataba de percibir los motivos más profundos y oscuros de la gente. Atribuí este talento a su formación como psicóloga, pero ella insistía en que sus percepciones eran totalmente el resultado de lo oculto. No siendo alguien que discuta, tomé un papel pasivo, aceptando su compañía, complaciéndola por el bien de nuestra relación. Cuando le hice saber que había comprado una propiedad en Fuerteventura y que estaba a punto de mudarme a la isla, se invitó a sí misma a un café matutino.
Estaba sacando una bandeja de muffins de chocolate blanco y frambuesa del horno cuando sonó el timbre.
"Huele maravilloso", dijo mientras esquivábamos las cajas de embalaje camino a la cocina, donde se encaramó a un taburete.
Era una mujer corpulenta y de huesos grandes con pelo grueso y enredado que enmarcaba un rostro agudo pero agradable. Esos perspicaces ojos suyos me siguieron por la habitación mientras yo me ocupaba de los muffins. Luego hurgó en su bolsa y extrajo una hoja de papel protegida por una cubierta de plástico.
Sin perder mucho tiempo en bromas, dijo que había introducido mis datos de nacimiento en una web de astrología que calculaba cartas de reubicación. La idea era, dijo, que los ángulos de una carta natal pueden ser ajustados a la nueva ubicación. De hecho, toda la carta natal de una persona puede superponerse al mundo en una serie de líneas rectas y onduladas, proporcionando una enorme fuente de diversión e intriga tanto para los astrólogos como para los turistas. Clarissa me lo había explicado una vez antes. Era una gran fan. Yo era escéptica.
Mientras servía el café y ponía los muffins en los platos, Clarissa dijo: "No estoy segura de cómo decirte esto, pero pensé que era mejor advertirte. De hecho, al ver esto,” señaló mi carta de reubicación, “desearía que me lo hubieras dicho antes de seguir adelante y comprar la casa. ¿Ya la has comprado?”
“Sí.”
“¿No considerarías la posibilidad de venderla? No, supongo que no. Pregunta tonta.”
Reprimiendo mi irritación, la miré con curiosidad.
“Bueno, verás, la cosa es”, y ella señaló las líneas y los glifos, “trasladarte a Fuerteventura pone a Neptuno en tu Nadi.”
“¿Y?”
“Bueno, Neptuno también cuadra tu reubicación ascendente. Como si eso no fuera suficiente precaución, tienes a la Luna y a Saturno en la duodécima casa, la casa de las penas.”
“Quiero decir, ¿qué significa todo esto?”
Ella elevó su mirada al techo. “Típico de la Luna en Leo.”
“Siento tener la Luna en Leo. Por favor, dime.”
“La ubicación de Neptuno te provocará decepción en el frente doméstico, como mínimo. Es una de las ubicaciones más difíciles cuando se trata de comprar una casa. A menos que estés abriendo un retiro espiritual, supongo.”
“¿Realmente me ves haciendo eso?”
“Difícilmente, pero todo es posible.” Una mirada vidriosa apareció en su cara mientras continuaba. "Estarás abierta a las impresiones psíquicas. Con tu Luna en la doceava casa, esta tendencia se refuerza. Y con Saturno allí también, soportarás mucho aislamiento, soledad, y estarás expuesta a mucho miedo. Ten cuidado con los enemigos ocultos.”
No respondí. Mantuve una cara insípida mientras contenía una explosión de risa cínica. Viendo que mis oídos estaban cerrados, no continuó.
Mientras comíamos y bebíamos me puso al día de sus propias aventuras y pequeños chismes sobre sus amigos.
Cuando las magdalenas se redujeron a unas pocas migajas en nuestros platos, volvió al tema de mi carta. "Siento ser el presagio de la perdición. Puede que no resulte tan malo. Especialmente si tienes cuidado. En el lado positivo, aprenderás mucho.”
“Bueno, eso es un consuelo.”
“Sólo ten en cuenta que la gente no siempre es lo que parece.”
“No nací ayer.”
“Oh, ahora te has ofendido.”
Jugué con mi taza. “Sé que tienes buenas intenciones, pero es que todo el mundo está en mi contra. Incluso el dueño, Cejas.”
“¿Qué ha dicho?”
“Primero no quería vender hasta que yo subiera el precio.” No dije cuánto. “Luego me escribió personalmente aconsejándome que hiciera lo que había planeado y que la demoliera.”
“Me pregunto por qué”, dijo lentamente.
“Para construir cabañas de vacaciones, supongo.”
Fui a poner mi plato vacío en el escurridor y me quedé de espaldas a la habitación para terminar mi café. Me sentí a la defensiva, como si todos estuvieran en mi contra, con mi gran proyecto despreciado. Me sentía sola; cuando realmente necesitaba apoyo, nadie me lo daba. Al ver mi cara cuando giré, Clarissa se deslizó del taburete y me dio un abrazo.
“La astrología no es ´lo más importante´. Realmente no se sabe cómo se desarrollará todo. Siempre hay otros factores. Sé positiva. Estás siguiendo tu sueño. No muchos tienen la oportunidad de hacerlo.”
Animada por su empatía, describí mis planes de renovación. Pronto me animé y me entusiasmé, y ella dijo que podía ver que estaba actuando por un noble impulso.
“Te visitaré cuando esté hecho.”
“¿No antes?”
“No soporto las obras en construcción. Demasiado perturbador.”
Después de que se fue, continué con el embalaje y reflexioné sobre sus palabras. Incluso si me hubiera avisado a tiempo, nunca habría pospuesto una decisión importante en mi vida por una coincidencia astrológica. Además, actuaba en base a mi profundo aprecio por la isla y mi deseo de salvar una de sus grandes casas de la completa ruina. Y no me estaría mudando si no fuera por el premio de la lotería. No me atreví a preguntarle a Clarissa el significado astrológico de ese golpe de suerte. No quería saber lo que las estrellas tenían que decir. Mi saldo bancario decía lo suficiente.
LLEGADA
Una mañana temprano en marzo, estaba sentada en la sala de salidas del aeropuerto de Gatwick, toda engreída y complacida de dejar la neblina del clima británico. Vestida como para una cita con pantalones lisos y una blusa holgada, estaba apretujada junto a un hombre corpulento vestido con pantalones cortos y una gran camiseta blanca, y una mujer con falso bronceado y con un fuerte olor a aceite de coco. Estaba vestida con una falda ajustada que apenas llegaba a la mitad del muslo y un top que revelaba sus pechos. Ambos personajes eran claros recordatorios del destino de vacaciones al que me dirigía. Parecían conocerse, también, y mantuvieron una conversación a través de mí. Me incliné más hacia atrás en mi asiento para dejarlos conversar, cada uno informando al otro de su lugar preferido en la isla, el hombre que se dirigía al Gran Tarajal, la mujer Morro Jable - ambos pueblos costeros del sur. Eran el tipo de veraneantes con los que nunca me había preocupado de estar en los vuelos anteriores. Esta vez, me sentí diferente. Con la riqueza recién adquirida, no tenía necesidad de viajar en clase turista, pero los únicos vuelos de primera a Fuerteventura implicaban cambiar de avión en Madrid. Aun así, considerando las condiciones que las aerolíneas de bajo costo obligaban a los pasajeros a soportar, esa molestia podría valer la pena.
La sala de embarque, un recinto que parecía engañosamente grande en la primera entrada, se había vuelto claustrofóbica, ya que los pasajeros llenaban todos los asientos disponibles y se amontonaban alrededor del perímetro del espacio. La puerta del pasillo estaba cerrada y había una marcada ausencia de personal. La gente se estaba poniendo inquieta. La mujer a mi lado a la derecha estaba inquieta y las axilas del hombre a mi izquierda, si mi sistema olfativo funcionaba bien, habían empezado a bullir.
La sala dio un suspiro cuando apareció una mujer con un traje prolijo, y detrás de ella un hombre muy pulcro. Cada uno de ellos tomó su posición detrás de una pantalla de computadora y miró impasiblemente a la multitud. La gente se puso de pie y se formó una fila. La mujer recibió una llamada telefónica, hizo contacto visual con la persona que estaba al frente de la cola y comenzó a abordar. Me volví a sentar. Tenía asegurado mi lugar en el avión y decidí que cuanto menos tiempo pasara apretujada en un asiento estrecho, cubierto de vinilo y sin espacio para las piernas, mejor.
La corriente se paralizó cuando una mujer con ridículos tacos altos intentaba llevar una bolsa del tamaño de una maleta grande. La mujer insistió en subirla a bordo y el joven insistió en que fuera a la bodega. Entonces otros se pusieron nerviosos, irritados, y todo el fiasco fue como una pelea en un pub. Sentí lástima por el personal. Cualquier trabajo que significara tratar con el público tenía sus desventajas.
Cuando el área de salida − que difícilmente podría llamarse salón − se vació, me puse de pie y ocupé mi lugar al final de la fila.
Viajaba con un ligero bolso de lona que contenía mi billetera, llaves, iPod y auriculares inalámbricos junto con varios documentos oficiales que me permitirían residir en Fuerteventura, guardados en una gruesa cartera de plástico: mi futuro.
Era difícil saber si el asiento del pasillo o de la ventanilla era la opción preferible. Ciertamente no era el asiento del medio, ya que la aerolínea estaba decidida a meter tantos pasajeros en el avión como fuera humanamente posible, basando el cálculo en las proporciones generales de un niño delgado de diez años. Yo había optado por el pasillo, a pesar de tener que inclinarme a un lado cada vez que alguien pasara.
La forma en que la compañía podía justificar el hecho de meter a los turistas en su avión de esta manera era un tema de considerable especulación, pero la mayoría estaba contenta con las tarifas baratas y estaba dispuesta a soportarlo.
Me abroché el cinturón y saqué los auriculares. Un vuelo de cuatro horas y media significaba que podía escuchar una buena parte de la lista de canciones de mis Gemelos Cocteau.
No siempre había disfrutado de los Gemelos Cocteau. Nunca había oído hablar de ellas hasta mi madre murió. La tía Clarissa me dijo en mi adolescencia que Ingrid solía escuchar la banda en su walkman. Dejó escapar en un momento de nostalgia que un estribillo de su single, 'Las Gotas de Rocío Perladas Caen', fue lo último que mi madre escuchó antes de salir de su vida. Su walkman se había detenido cuando Elizabeth Fraser estaba a la mitad del primer verso.
Mi madre, Ingrid Wilkinson, se parecía mucho a la tía Clarissa. Aunque había sido mucho más que una aficionada cuando se trataba del lado místico de la vida. Las hermanas venían de una larga línea de psíquicos, adivinos y ocultistas. Uno de sus bisabuelos fue miembro de la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Una de sus abuelas era Teósofa. Los Wilkinson eran de buen nivel social, entre ellos se encontraban banqueros y ricos hombres de negocios. ¿Cómo llegó una mujer de la familia de Ingrid a casarse con un vendedor de coches usados de Clapton-on-Sea? La respuesta estaba en la excepcional apariencia y el magnetismo natural de mi padre, junto con un nivel de compatibilidad que indicaba que eran almas gemelas. Además, se conocieron en los años del Flower Power cuando el idealismo formaba una niebla ilusoria en la mente de los susceptibles y mi madre le creyó cuando le dijo que era actor. Lo cual, en cierto modo, era.
Clarissa nunca le tuvo cariño a mi padre. En un momento cándido, ella expresó su opinión de que hombres como Herb Bennett debían estar tras las rejas por todas las estafas que hacían. Ella nunca había sido una persona que se andaba con rodeos y siempre había tenido la convicción de que él me había llevado a una carrera mediocre en el banco cuando yo era capaz de mucho, mucho más.
Ingrid había sido la soñadora de la familia. Nacida en 1950, sus gustos musicales pasaron del Álbum Blanco de los Beatles y la psicodélica Grace Slick a las acrobacias vocales de Elizabeth Fraser de los Gemelos Cocteau, pasando por temas como Sueño de Mandarina, favoreciendo el lado electrónico de la era post-punk de los 80. Después de su muerte, mi padre se apresuró a guardar sus cosas, pero la tía Clarissa intervino para salvar la colección de discos de mamá, fotos y un álbum de recuerdos musicales.
Después de descubrir la estrecha relación entre la banda y el fallecimiento de mi madre, no quise escuchar a los gemelos Cocteau, incluso cuando mis amigos del colegio, amantes del dream-pop, deliraban con el último lanzamiento de la banda. Para entonces ya había escuchado el tema que mi madre había estado disfrutando en ese fatídico momento y rechacé toda la producción de la banda por una cuestión de principios, como si su música en su totalidad hubiera causado su muerte. Pasé mis veinte y gran parte de mis treinta años sorda como un poste a los sonidos que emanaban de la banda. Hizo falta el trigésimo aniversario del fallecimiento de mi madre para despertar el interés, gracias a un asistente de la tienda de discos que había elegido mi entrada para poner la pista ofensiva, 'Gotas de rocío nacaradas'.
Me detuve, y por primera vez en mi vida realmente escuché, abriéndome y dejando entrar el sonido, y en segundos estaba hipnotizada. Fue una especie de despertar. Usé el vale de regalo de cumpleaños que me había dado mi tía e invertí el resto para comprar todo lo que tenían de los Gemelos Cocteau. Treinta años, y me curé de mi terca resistencia y me sentí más cerca de mi madre de lo que me había sentido en todo ese tiempo, como si estuviera conmigo, moviendo la cabeza a mi lado, cautivada.
Desde ese momento, la única banda que mi madre y yo apreciábamos eran los Gemelos Cocteau, y su música era la única forma en que me sentía conectada con ella.
El avión despegó y yo me sentí allí, contenta en mi pequeño mundo de sonido, llena de expectativa. No tenía ni idea de la clase de vida a la que estaba volando.
Liz Fraser me acompañó hasta Fuerteventura, los armoniosos tonos de su voz en 'Aikea Guinea' se elevaban mientras el avión descendía. Estábamos en la pista de aterrizaje cuando la canción terminó y apagué el iPod y devolví los auriculares a mi bolso.
Me senté derecha con mi bolso en el regazo, deseosa de desembarcar antes que la multitud. En el momento en que el avión se detuvo y los demás se movieron y se pararon, salí corriendo hacia la salida más cercana, luchando con los hombres que sacaban el equipaje de la cabina de los compartimentos superiores y las mujeres que apuntaban sus traseros hacia el pasillo mientras buscaban sus cosas en sus asientos.
La pista de aterrizaje es paralela al océano y el edificio del aeropuerto funciona con ella. Diseñado para parecer una percha, el edificio es alargado con un techo elegantemente curvado, paredes de vidrio y muchos tragaluces. Es un espacio abierto, luminoso y aireado que da una impresión al visitante que viene por primera vez, de un clima acostumbrado a un sol interminable.
De vuelta entre la multitud, recogí mi equipaje −dos maletas de proporciones modestas −y me registré en la cabina de alquiler de coches.
La libertad me saludó cuando crucé al estacionamiento. Localicé mi coche protegido bajo su propio toldo de hierro corrugado y me fui en ese brillante y soleado día de marzo, dirigiéndome al norte por la autopista hacia la capital, Puerto del Rosario, donde había reservado un departamento por un mes.
Todo parecía como siempre, pero yo me sentía muy diferente, como si detrás de mí el aeropuerto se doblara como una silla de playa y se guardara en un depósito.
El viaje fue bastante agradable, el océano a la vista, y luego la capital, una lejana extensión de blanco que cortaba la llanura seca y escarpada. A mi izquierda, en la parte alta de la autopista, pasé por una serie de viviendas poco imaginativas, una al lado de la otra, promotores, residentes y veraneantes enamorados de la vista del océano y de la playa, a poca distancia. Aunque la caminata con ojotas y una toalla se hacía ridículamente difícil por la presencia obstructiva de la autopista. Me pareció que el desarrollo de la isla necesitaba urgentemente una regulación y una planificación urbana estrictas. De lo contrario, cada centímetro cuadrado de tierra se entregaría a la codicia y el resultado sería un ataque a los sentidos.
Conocía Puerto del Rosario, lo suficiente como para saber las mejores zonas para quedarse. Elegí alquilar en la capital porque las tiendas, los bancos, las zonas industriales, los depósitos de coches y los comercios estaban cerca.
Mi departamento estaba en una calle lateral de la Avenida Juan de Bethencort, llamada así por el caballero normando que había conquistado las islas. Un supermercado estaba a unas pocas manzanas y el puerto en sí mismo estaba a unos quince minutos a pie; bajar allí significaba volver a subir, así que yo elegiría mi momento. La calle Barcelona era una de las más concurridas, pero el desarrollo de la ciudad había sido esporádico, e incluso aquí las manzanas vacías todavía esperaban ser llenadas.
Las calles son estrechas, el tráfico en una dirección, las aceras sin espacio para árboles. Los edificios son en su mayoría de dos pisos. La concentración de calles se centra en la ciudad, algo así como las calles de Colchester. En total, hay muy pocos árboles, una escasez de verde, aunque el ayuntamiento se ha tomado la molestia de incluir un poco de follaje aquí y allá, demostrando una conciencia de la necesidad de sombra en un clima tan cálido y seco.
Al recorrer las calles de la ciudad, tomé nota mental para ponerme a trabajar en el establecimiento de un jardín adecuado en mi propiedad, un jardín lleno de árboles autóctonos y palmeras, todo lo que fuera resistente y tolerante a la sequía y al viento.
En un impulso, me abastecí en un supermercado por el que pasé, y llegué a mi departamento a media tarde, parando en el espacio designado para el coche en la parte delantera. La mujer de al lado me estaba esperando.
Dolores debió haberme visto llegar, porque salió y me saludó en la calle, entregando mis llaves. Su español era rápido y su acento marcado, pero en los años de visita a la isla había llegado a entender el rápido fluir, el tono nasal, la falta de consonantes completamente enunciadas. Un breve intercambio y Dolores me dejó entrar mis maletas y comestibles.
El departamento estaba en la planta baja y contaba con un salón abierto con una pequeña cocina en un rincón, un dormitorio doble y un baño. El mobiliario era básico y limpio. Una vez que los productos perecederos estuvieron en el refrigerador, me senté en el sofá y puse los pies en la mesa de café. Estaba a punto de tomar posesión de mi vieja ruina señorial. La sensación de triunfo hizo que me hinchara al doble de mi tamaño.
No tenía ni idea de lo que me esperaba, aparte de lo que había recibido de Kevin McCloud. Tampoco tenía idea de lo que haría con mi vida en la isla, ahora era una dama de ocio, pero confiaba en que se presentaría alguna actividad. Todo lo que me importaba era que había llegado y estaba lleno de expectativas.
Mirando las paredes blancas y desnudas del departamento pronto me invadió una sensación de desgano y estaba ansiosa por conducir hasta Tiscamanita. Me tomé un vaso de jugo de naranja e hice un sándwich de queso y jamón local y salí por la puerta.
TISCAMANITA
Hay cinco rutas a Tiscamanita y las he tomado todas. La más rápida es la que va hacia el oeste desde Puerto del Rosario y corta camino a través de Casillas del Ángel antes de virar hacia el sur y pasar por Antigua. El camino corta un camino recto a través de la llanura costera plana y despojada, haciendo un vuelo de cuervo a las montañas que se elevan en la distancia cercana. Lejos de la carretera principal que conecta el pueblo pesquero del norte convertido en centro turístico de Corralejo, bajando a Puerto del Rosario y luego al sur a Morre Jable, Fuerteventura adquiere su verdadera naturaleza, una vasta extensión de tierra sin árboles, cultivada en algunos lugares, decorada con cordilleras bajas que definen el paisaje y le dan su belleza. Encantada de dejar la ciudad atrás, me sentí atraída por esas áridas cordilleras, sus formas moldeadas y sus delicados matices.
La mayoría de los veraneantes vienen por las playas. Fuerteventura es una isla de playas. Para apreciar el interior el espectador necesita la paleta del artista, un ojo capaz de detectar los suaves tonos ocres y dorados y siena y tostados pálidos, los matices de rosa y cobre y bronce. Si el espectador piensa que todo eso es marrón, no tiene cabida en la isla. A menos que el ojo capte los matices, el corazón la fragilidad del entorno desértico, entonces el observador sólo verá llanuras sin vida flanqueadas por montañas sin vida, el tipo de tierra que muchos verían en partes de África del Norte y el Medio Oriente y que no se consideran aptas para nada. Los siempre cambiantes y sutiles colores fueron una de las características de la isla que me cautivó por primera vez. La arquitectura tradicional fue la segunda. Después de tres vacaciones, mis amigos empezaron a preguntarme por qué no elegía ir a otro lugar, después de todo, tenía todo el mundo para ver, y defendí mi decisión diciendo que tenía garantizado el calor y el sol y, para satisfacer sus prejuicios, hermosas playas.
Tiscamanita es un pequeño pueblo agrícola situado un poco al sur del epicentro de la isla, en una llanura inclinada rodeada por una serie de picos de formas interesantes. Las vistas son tres sesenta y espléndidas. No se puede decir mucho del pueblo en sí mismo. Se han hecho algunos esfuerzos con la plaza principal y algunas tiendas, el interior consiste en granjas salpicadas aquí y allá, intercaladas con parcelas de tierra y casas a medio construir junto a muros de piedra seca que se están desmoronando o a los restos de las paredes de alguna antigua vivienda, lo que demuestra que la gente todavía intenta hacer las cosas bien mientras que muchos han fracasado. Siempre ha sido un lugar hostil para estar. El campo desparejo está cultivado donde una vez todos los campos lo estuvieron. En su mayor parte, Tiscamanita ha abandonado el modo de vida tradicional y ¿quién podría culpar al granjero por querer las cosas más fáciles? ¿Cómo se puede cultivar una tierra que recibe ocho centímetros de lluvia al año en el mejor de los casos? Es brutal.
Sin embargo, Tiscamanita fue una vez rica según los estándares de la isla, enriquecida con el jugo de la barriga de un escarabajo. El pequeño chupador de savia bebía del higo chumbo y sus entrañas se volvían de un color rojo intenso, y cuando se aplastaba, el jugo del escarabajo se filtraba en la carne y la tela formando manchas de color rojo brillante que sin duda resultaban difíciles de eliminar. Estos descubrimientos dieron lugar a la industria de la cochinilla a finales del siglo XVIII, y los pobres agricultores se enfrentaron a la incómoda tarea de cultivar los campos de cactus, y luego tuvieron que abrirse camino luchando para eliminar los escarabajos. Lo único positivo con respecto a la agricultura era que los recolectores se mantenían erguidos. Por otro lado, estaba a punto de descubrir que la pesadilla de la vida de cualquier agricultor se encuentra en la dificultad. Había mucho dinero en la cochinilla, y los propietarios burgueses de tierras lo sabían. Demonios afortunados. No eran ellos los que terminaban con sus manos heridas. Mirando alrededor mientras conducía por el pueblo, la evidencia del higo chumbo estaba por todas partes, pero no parecía que nadie lo cultivara, ni siquiera para hacer mermelada.
Mi corazón se hinchó en mi pecho cuando me detuve delante de mi propiedad. Apenas podía creer que era dueña de todo el medio acre. La ruina había sido construida en el extremo norte de la manzana, dejando un considerable terreno que se extendía desde la calle hasta el muro de piedra seca en la parte trasera. Más allá, dominando el paisaje al noreste y elevándose detrás de algunas colinas bajas, un volcán se alzaba con su enorme boca y sus flancos rojizos. Hacia el sudeste estaban los otros volcanes de la cadena y hacia el sur, una serie de picos de bordes dentados en la distancia. El macizo de Betancuria se elevaba hacia el este, con montañas salpicadas delante de él. Después de cuatro décadas encerrada en Colchester, el efecto sobre mí fue de regocijo. La amplia extensión de tierra árida elevó mi espíritu y descarté como un engaño las preocupantes predicciones de la tía Clarissa. También me reconfortó saber que tenía un vecino a cada lado y otro al otro lado de la calle, aunque no había ninguna señal de que alguien estuviera en casa en ninguna de esas construcciones.
Caminé hasta la ruina. La estructura estaba retirada de la calle y construida con mucha uniformidad. La fachada principal comprendía ocho cavidades tapiadas donde antes había ventanas. Las cavidades estaban espaciadas uniformemente, cuatro arriba y cuatro abajo. En el nivel inferior, una de las cavidades centrales era más ancha que las otras y habría contenido la puerta principal. En algunos lugares, el revestimiento se estaba desmoronando. Algunas áreas estaban construidas con piedra expuesta. Las paredes laterales no eran interesantes, contenían dos cavidades de ventanas tapiadas en el nivel superior. En la parte trasera había tres pequeñas dependencias, una de ellas en buen estado, aunque sin el techo.
Por derecho necesitaba un permiso en forma de llave para entrar en el edificio principal, no es que hubiera una puerta para abrir, pero conocía una forma de entrar en la parte trasera donde había un hueco en una puerta mal tapiada. Me había encontrado con el hueco en mi última visita a la isla, el día que tomé mi preciada foto que había agrandado y enmarcado, la foto que había colgado en mi sala de estar como un señuelo.
Me metí por el hueco y entré en un corto pasaje que me llevó a un patio interior, observando el interior del edificio que sólo había visto en las imágenes online que me había enviado mi abogado cuando el Señor Cejas se empeñó en aplazar la compra. La dilapidación apenas describía el estado de deterioro. Algunas de las paredes interiores eran independientes. Gran parte del techo había desaparecido. Las escaleras del nivel superior no existían, y el balcón que debería estar ubicado a lo largo de tres de las paredes del patio interior no existía, salvo una sección con un soporte voladizo en el muro occidental y sostenida por dos postes delgados. No me atreví a caminar debajo de él. Pude escuchar la voz en off de Kevin McCloud expresando que, una vez más, se puede decir de la dueña que el que mucho abarca poco aprieta y que el costo y el tiempo de la fiesta sería enorme.
No si podía evitarlo.
Elegí mi camino. Había evidencia de pintura en algunas de las habitaciones, recordando tiempos más gloriosos. Muchas de las paredes habían sido pintadas de amarillo ocre. Un simple friso decoraba la parte superior de algunas de las paredes, líneas rectas de azul cobalto y negro y flores en las esquinas. Diferentes colores más terrosos se habían empleado en un diseño similar de bordes de línea recta y un simple trabajo de plantillas en otras partes de la casa.
Parecía haber cuatro grandes salas de estar, un comedor y una cocina, y lo que probablemente era una lavandería o un baño. No había forma de acceder al piso superior pero imaginé una disposición similar de grandes habitaciones y calculé al menos seis dormitorios. En una de las habitaciones de abajo, las tablas del suelo se habían elevado, revelando el subsuelo de vigas y viguetas.
Toda la disposición de las habitaciones daba al patio interior, que estaba dividido en dos por un tabique. La pared tenía un gran agujero en su centro como si alguien no hubiera querido la pared allí y la hubiera atravesado, y la evidencia de que era una adición posterior se podía ver en la forma en que cortaba una porción de arquitrabe, y diseccionaba el balcón existente en la pared oeste.
Me paré al lado del agujero en el tabique en lo que habría sido el centro del patio y me empapé de la atmósfera. El viento soplaba a través de cada grieta de la ruina, giminedo y silbando. Aparte del viento no se escuchaba ningún sonido. No podía oír el ladrido de un perro o el motor de un vehículo o cualquier otra evidencia de vida más allá de los muros. A pesar del viento, había burbujas de quietud y la ruina exudaba una cualidad intemporal. Incrustados en su estado ruinoso quedaban tenues ecos de su historia, cubiertos de dolor, como si las mismas piedras y maderas antiguas lloraran su antiguo ser, cuando estaban unidas como una sola, fuerte y orgullosa y verdadera.
Se rumoreaba que la casa tenía doscientos cincuenta años, construida por una familia adinerada de Tenerife que disfrutaba de las riquezas de sus exportaciones de vino y que luego fue vendida a una familia de abogados. Me imaginé lo que podría haber sido, la grandeza de la madera tallada y los techos abovedados, los balcones, el patio lleno de plantas y elegantes asientos al aire libre.
Imaginé a hombres y mujeres con vestidos de época, todos de espaldas rectas y fieles a Dios, realizando sus actividades diarias en voz baja. También podrían tener sirvientes para cocinar y limpiar. La señora de la casa cuidaría sus plantas e iría a misa. El caballero leería un libro o un periódico y se iría de viaje a lomo de un camello o un burro para atender sus asuntos. Discutirían sus preocupaciones sobre el clima, la salud pública, la cosecha, asuntos de política y comercio. Tal vez recibían visitas, el sacerdote, huéspedes nocturnos. Y podría haber niños y miembros de la familia extendida. Tías, tíos y primos. Uno o dos abuelos sobrevivientes.
Fuera de los muros, el viento habría soplado y recogido el polvo. El interior de Fuerteventura soporta muchos días de calor en verano, y sin árboles que den sombra a la tierra rocosa, las temperaturas ambientales suben a alturas infernales. No podía imaginarme a ninguno de los bien educados familiares aventurándose a salir a menos que tuvieran que hacerlo. No en verano. En su lugar, habrían aprovechado al máximo su vida enclaustrada en el interior, disfrutando del fresco del patio interior.
Un leve olor a orina animal flotando en la brisa me trajo de vuelta al presente. ¿Un perro? ¿O un gato? La luz se estaba desvaneciendo y pensé que era prudente volver a mi departamento antes de que anocheciera. Por impulso, pensé en llevarme un pequeño trozo de mi nueva casa de campo para celebrar la ocasión. Tomé una piedra escarpada del muro divisorio. Era del tamaño de mi mano y del color ocre anaranjado y áspera al tacto. Mientras me alejaba, una repentina ráfaga de viento sopló a través del agujero en la pared. Era un viento frío y no habitual del clima cálido. Se me puso la piel de gallina. No pensé en nada de eso.