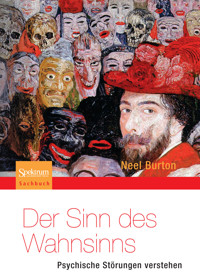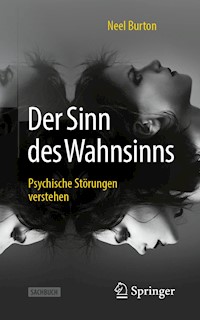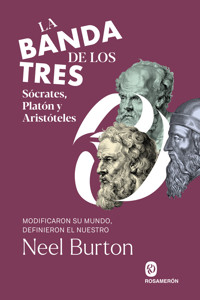
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Quiénes formaban la famosa banda de los tres griegos y cómo crearon los hábitos de pensamiento de la cultura occidental? Para bien o para mal, Sócrates, Platón y Aristóteles dieron vida a la filosofía occidental. Los tres eran parte de un movimiento que se encontraba en la encrucijada entre el razonamiento mitológico y científico-racional; el mito y el logos. Son ellos, la banda de los tres, quienes dieron forma a nuestra manera de pensar mediante la argumentación y la reflexión crítica. Este libro se propone hacer tres cosas: trazar el viaje desde el mito hasta el logos; describir la vida y el pensamiento de los tres filósofos; y considerar su legado y lo que aún se puede obtener de ellos; especialmente en lo concerniente a la reflexión filosófica y el bienestar personal, poniendo en diálogo el modelo clásico con metodologías actuales. Sócrates, Platón y Aristóteles conocían la lógica y la dialéctica, pero también sabían cómo vivir y cómo morir, y es en esto, tal vez, donde reside su mayor fuerza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español © 2025, editorial Rosamerón, sello de Utopías Literarias, S.L.
La banda de los tres. Sócrates, Platón y Aristóteles Primera edición: enero de 2025 © 2025, Joan Andreano Weyland por la traducción © 2025, Neel Burton
Imágenes de cubierta: Imagen de Sócrates: Licencia Creative Commons / Wikimedia Commons / P. Pontius, «Sócrates», 1638, basado en una obra de Sir P. P. Rubens. Imagen de Platón: Dominio público / Wikimedia Commons / Grabado de Platón, 1630-1638, autor desconocido. Imagen de Aristóteles: Dominio público / Wikimedia Commons / «Retrato de Aristóteles», 1566, autor desconocido.
Imágenes de interior: Dominio público / Wikimedia Commons / Reconstrucción del santuario de Apolo en Delfos según Albert Tournaire; Museo Arqueológico de Delfos, Fócida (Grecia). Mapa creado a partir de la imagen © PeterHermesFurian/iStock, usado bajo licencia. © Neel Burton / Fotografía del archivo personal del autor. Dominio público / Wikimedia Commons / Papiro Oxirrinco 3679, manuscrito griego antiguo. Dominio público / Wikimedia Commons / Hans Baldung Grien, «Aristóteles y su amante Filis», 1513.
ISBN (ebook): 978-84-128716-7-8
Diseño de la colección, cubierta e interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón. Te animamos a compartir tu opinión e impresiones en redes sociales; tus comentarios, estimado lector, dan sentido a nuestro trabajo y nos ayudan a implementar nuevas propuestas editoriales.
www.rosameron.com
Índice
La banda de los tres. Sócrates, Platón y Aristóteles
Dedicatoria
Prefacio
Introducción
Parte I. Presocráticos y sofistas
1. El movimiento presocrático
2. La escuela de Mileto
3. La segunda fase presocrátic
4. La tercera fase presocrática
5. Los sofistas
Parte II. Sócrates
6. Historia de Atenas hasta la época de Sócrates
7. La pregunta socrática
8. Sócrates al principio
9. Sócrates tiene una misión
10. Sócrates en guerra
11. Sócrates enamorado
12. Sócrates va a juicio
Parte III. Platón
13. Vida y obras
14. Menón
15. Fedón
16. Fedro
17. República
18. Teeteto
Parte IV. Aristóteles
19. Vida, biología y obras
20. Ciencias prácticas
21. Órganon
22. Ciencias productivas
23. Ciencias teóricas
Epílogo. La banda de los tres
Notas
Muchas cosas pueden prolongarte la vida,
pero solo la sabiduría puede salvártela.
Prefacio
La mayor parte de la gente viaja a Venecia con su amante; yo, en cambio, fui con los escritos sobre el amor de Platón —Lisis,El Banquete y Fedro— desparramados en dos viejos ejemplares de lomo de tela de la Biblioteca Loeb que había sacado del estante superior del piso de arriba de la mejor librería de Oxford. Ahora que estoy al tanto de la escalera del amor, como veréis muy pronto, entiendo por qué esos libros se guardaban ahí, lo más cerca posible del cielo.
Como muchos, yo había leído (y me había sentido inspirado por) la Apología de Platón en el juicio a Sócrates, pero como joven recién graduado en Medicina no sabía mucho sobre los filósofos griegos. Tenía la vaga idea de que, junto a Homero, estaban en los comienzos del pensamiento y la civilización occidentales, así como en su cúspide. El viaje sería una oportunidad no solo de ver Venecia, sino de indagar un poco más a fondo.
Una tarde salí a dar un paseo largo y sin rumbo y terminé en un jardín cercado, el Parco di Villa Groggia, en el que hay un teatro y un montón de ruinas antiguas. Daba la impresión de ser uno de aquellos jardines de la Atenas clásica, como tal vez fue la Academia de Platón… y el lugar perfecto para comenzar con el Fedro. A medida que leía, experimentaba una de aquellas extrañas comuniones extáticas de las que hablo en mi libro sobre las emociones. Por alguna magia misteriosa, aquellas palabras, escritas hacía más de dos mil años, grabadas con un plumín sobre tabletas enceradas, habían logrado conmoverme profundamente.
Las comuniones extáticas, como las proféticas lecturas de las que partió Sócrates, pueden cambiarnos la vida. Cinco o seis años después de aquello finalicé un máster en Filosofía, y leí y resumí las obras completas tanto de Platón como de Aristóteles. Los resúmenes se publicaron para las personas que no disponen de mucho tiempo como Plato’s Shadow (La sombra de Platón, 2009) y Aristotle’s Universe (El universo de Aristóteles, 2011). No me imaginaba que esos dos libros serían los cimientos de este, que de otro modo habría requerido una investigación inasumible.
El título es producto de la inspiración de Edward de Bono († 2021), quien, como yo, comenzó como médico. En pocas palabras, De Bono comparó el pensamiento crítico, que es lógico, conflictivo y sentencioso, con el pensamiento «paralelo», que es abierto, cooperativo y, según él, más adecuado para la resolución de los problemas de la vida real. El pensamiento crítico, con su énfasis en «la verdad», está enraizado en el método que propugnó Sócrates y codificaron Platón y Aristóteles. Los humanistas del Renacimiento apelaron a esta «Banda de los Tres» para liberarse del dogma cristiano, pero finalmente su sistema sobrevivió a este propósito, dejándonos atascados en una forma de pensamiento que es abstracta, limitada y estéril.
La tesis se presta a la controversia, pero apunta al tipo de problemas e intereses involucrados, y el título levemente despectivo que extraje de ella, con sus connotaciones de parcialidad y criminalidad, me sirve de recordatorio, como persona que tiende a reverenciar, de que debo fijarme en lo malo además de lo bueno.
Para bien o para mal, Sócrates, Platón y Aristóteles diseñaron el pensamiento occidental. Por encima de todo, formaron parte de un movimiento que se estableció allá donde se cruzan los pensamientos mitológico y científico-racional, en la intersección del mythos con el logos. Aunque la calle del logos ya había sido trazada por los presocráticos, y sería pavimentada por los estoicos, fueron ellos, la banda de los tres, los que obligaron al vehículo a dar la vuelta.
Este libro se propone hacer tres cosas: investigar el trayecto desde el mythos hasta el logos; resumir las vidas y los pensamientos de este trío, y, en el análisis final, sopesar su legado y lo que aún se puede obtener de ellos, en especial en los universales terrenos de la salud mental y el florecimiento humano.
Sócrates, Platón y Aristóteles no fueron filósofos en el estricto sentido que entendemos hoy, sino en el sentido más amplio, histórico y etimológico de «amantes de la sabiduría». Los tres conocían la lógica y la dialéctica, pero también sabían cómo vivir y cómo morir, y es posible que esto constituya su mayor fuerza.
Introducción
LAFILOSOFÍAGRIEGANECESITABADOSCOSAS para desarrollarse: una plaza pública y la palabra escrita. Ambos elementos surgieron juntos a partir de un proceso de cambio histórico que duró siglos.
A comienzos del siglo XX, las excavaciones que dirigió sir Arthur Evans en Creta dejaron al descubierto los restos de una compleja civilización que Evans llamó minoica en honor del mítico rey Minos. Los minoicos florecieron aproximadamente entre el 3000 y el 1500 a. C., y su sociedad se desarrolló en torno a una serie de complejos palaciegos, el mayor de los cuales fue el de Cnosos, en el norte de la isla.
Los minoicos se enriquecieron gracias al comercio y obtuvieron preponderancia sobre algunos de sus vecinos, entre los que posiblemente estaba la ciudad de Atenas. Según el mito, el rey Minos exigió de Atenas un tributo de siete chicos y siete chicas cada nueve años para alimentar al hijo ilegítimo de su reina Pasífae, el Minotauro, mitad toro y mitad hombre, prisionero en el laberinto que había debajo del palacio real de Cnosos.
Pero cuando llegó el momento de pagar el tercer tributo, Teseo, el héroe fundador de Atenas, ocupó el lugar de uno de los muchachos que iban a ser sacrificados, en un arriesgado intento de acabar con esta bárbara costumbre. Teseo mató al Minotauro con ayuda de la hija de Minos, Ariadna, quien le había dado un ovillo de hilo rojo que utilizó para poder salir del laberinto. Teseo escapó con Ariadna, a la que luego abandonó en la isla de Naxos, donde se casó con el dios Dionisos.
La Creta minoica comenzó a declinar alrededor del 1500 a. C. debido, según se dice, a la erupción de un volcán en la isla de Thera (la actual Santorini), seguida de una serie de incursiones e invasiones micénicas procedentes del continente. La erupción de Thera puede haber dado origen al mito de la Atlántida, de la que Platón habla en su Timeo y en su Critias… y, por cierto, también a los célebres vinos asyrtiko de la isla.
La historia de Teseo y el Minotauro sirvió en parte para justificar el cambio de poder de la Creta minoica a la Grecia continental, y más tarde a Atenas; es significativo que Teseo también unificara el Ática bajo el poder de Atenas, colocando así los cimientos del posterior Imperio ateniense.
Los micénicos tuvieron su momento álgido aproximadamente entre el 1750 y el 1050 a. C. en el Peloponeso y la Grecia continental, y construyeron importantes centros, cada uno de ellos alrededor de un palacio fortificado, como Micenas, Pilos, Tebas y Atenas, entre otros. Estaban liderados, o más bien dominados, por una aristocracia guerrera, y avanzaron gracias a sus conquistas, y no al comercio, como los minoicos. Su mayor logro fue la conquista de Troya, alrededor del 1250 a. C. Las leyendas que envuelven esta conquista son el tema de la Ilíada de Homero, que, junto con la Odisea y los escritos de Hesíodo, llegaron a ser como una Biblia para los griegos.
Es posible que hacia el final de la Edad de Bronce los micénicos comenzaran a sentir cada vez más presión por parte de los dorios, al norte. Se suponía que estos descendían del héroe griego Heracles (o Hércules), y la invasión doria suponía el regreso de los heráclidas, que reclamaban su derecho ancestral a reinar. Cualquiera que fuera la causa, los griegos tardaron casi trescientos años en recuperarse de la destrucción de los micénicos. Durante esta Edad Oscura desaparecieron los antiguos contactos comerciales, hubo una regresión en las artes y las artesanías y apareció el hambre. Muchos griegos se lanzaron al mar en busca de tierras cultivables, con lo cual se puso en marcha la cultura de la colonización.
Si nos fijamos en la parte positiva, la desintegración de la rígida jerarquía hereditaria de los micénicos preparó el terreno a una sociedad más abierta que, a su tiempo, desembocó en la democracia ateniense. En especial, la pérdida del rey micénico (o anax) condujo a una relajación de los lazos existentes entre mitos y rituales, de tal manera que el mito se tornó más despegado y más desinteresado, allanando así el camino de la literatura y la filosofía.
Durante la Edad Oscura, el sistema de escritura micénico Lineal B, que se usaba para escritos administrativos y que se encontró principalmente en los archivos de los palacios, cayó en desuso. Constaba de 87 signos silábicos y más de cien ideogramas, y procedía del Lineal A, aún no descifrado, que usaban los minoicos no griegos para registrar su lengua o lenguas misteriosas.
Hacia el 770 a. C., el estrecho contacto con los fenicios orientales propició la adopción de un sistema fonético de notación del lenguaje. Los griegos adoptaron el abyad fenicio (un alfabeto que solo contiene consonantes), que se había desarrollado para una lengua semítica, y le añadieron vocales, sentando así las bases de nuestro alfabeto actual.
Es significativo que este sistema fonético dejara de ser exclusivo de una élite de sacerdotes y escribas, que reafirmaba el poder real, y pasara a ser un bien común que fue utilizándose cada vez más para discutir y debatir y cuestionar el estado de las cosas. La vida en las ciudades-estado (polis) emergentes ya no se centraba en la acrópolis real, dedicada ahora a los dioses, sino en la plaza pública o ágora, y en los juzgados cercanos, donde numerosos jurados constituidos por ciudadanos escuchaban elaborados discursos y se familiarizaban con el concepto de verdad objetiva.
No puede ser coincidencia que los espartanos, jerárquicos y antidemocráticos, que situaban el poder militar por encima de todos los demás, se enorgullecieran de la pobreza de su propio idioma. Según Plutarco, cuando un orador del Ática acusó a aquellos de ser ignorantes, el rey de Esparta Plistoanacte (que reinó entre el 458 y el 409 a. C.) respondió: «Hablas con razón, pues somos los únicos griegos que no hemos aprendido nada malo de vosotros».
Línea temporal y mapa
Línea temporal de los filósofos de la Antigüedad (las fechas en las que vivieron son aproximadas).
Mapa I. La Gran Grecia.
PARTE I
—————
Los presocráticos y los sofistas
Sócrates, Platón y Aristóteles no salieron de la nada; su vida y su obra pueden considerarse una respuesta a los presocráticos y los sofistas, que, ellos sí, fueron el producto de un profundo cambio histórico. Una de las causas de la muerte de Sócrates fue que la gente continuaba confundiéndolo con Anaxágoras, y al menos diez de los diálogos de Platón (el Protágoras, el Gorgias y el Parménides entre ellos) llevan el nombre de presocráticos o sofistas. La primera parte del presente libro trata sobre los pensadores más importantes que nos llevaron hasta Sócrates, permitiéndonos seguir los primeros pasos desde el mythos hasta el logos.
1
—————
El movimiento presocrático
SONMUCHASLASPERSONAS que han oído hablar del amor de Pitágoras por los números, de las paradojas de Zenón y de los oscuros aforismos de Heráclito. Pero en tanto que grupo y movimiento —si es que constituyeron un grupo y un movimiento—, los presocráticos permanecen en la penumbra.
El movimiento presocrático abarcó unos doscientos años, desde cerca del 600 hasta después del 400 a. C. Sus primeros miembros comenzaron a alejarse de los mitos, los cuales, según el poeta Hesíodo (activo en el 750 a. C.) y otras fuentes, ya habían adquirido una tendencia poco corriente a la organización, que se completaba con largos e intrincados árboles genealógicos de dioses, héroes y reyes. Sus componentes posteriores ya fueron contemporáneos de Sócrates: Demócrito tenía probablemente diez años menos que él y le sobrevivió otros treinta.
Algunos presocráticos escribían en verso, otros en prosa. De un modo u otro, sus escritos eran breves y dogmáticos, tal vez porque la idea era leerlos delante de un público y provocar en él una respuesta, con el debate consiguiente que debía «completar» el trabajo.
Heráclito escribió una sola obra, conocida posteriormente como Sobre la Naturaleza, que depositó en el célebre Artemisio (el templo en honor a Artemisa) en su Éfeso natal. Según Diógenes Laercio, biógrafo de los filósofos griegos, el dramaturgo Eurípides le dio a Sócrates un ejemplar de la obra de Heráclito. Tras leerla, Sócrates comentó: «Lo que entiendo es espléndido, y creo que lo que no entiendo también lo es; pero para llegar al fondo de esta obra se necesitaría un buceador de Delos».
En la Apología de Platón, Sócrates revela que los libros de Anaxágoras se pueden conseguir «de vez en cuando en el mercado por un dracma como mucho» (en aquella época, un dracma era aproximadamente el jornal de un trabajador cualificado).
En el Parménides platónico, Parménides y su discípulo y amante Zenón visitan Atenas durante la Gran Panatenea, un importante festival cívico y religioso que se celebraba cada cuatro años, similar a los Juegos Olímpicos. En Atenas se alojan en la casa de un tal Pitodoro, donde reciben la visita de un joven Sócrates. Este desea oír recitar sus obras a Zenón, que está en Atenas por primera vez. Cuando Zenón termina de recitar, le dice a Sócrates que alguien ha hecho una copia de su obra y que ha comenzado a circular sin su autorización. Tanto este dato como toda la escena nos sugieren que los pensadores de entonces no ganaban nada con la venta de sus obras, sino que dependían de los recitales y de la tutoría.
Algunos textos presocráticos perduraron unos mil años. En el siglo VI d. C., el filósofo neoplatónico Simplicio de Cilicia pudo consultar varias de estas obras, si bien no deja de subrayar la rareza del libro de Parménides. En la actualidad, lo único que queda del canon presocrático son fragmentos: pequeñas partes de las obras originales o, con mayor frecuencia, citas o paráfrasis a cargo de escritores posteriores, incluido Simplicio.
Estos últimos escritores, o doxógrafos, como suele llamárselos, solían depender de un único libro de Teofrasto († c. 287 a. C.), discípulo de Aristóteles, titulado Opiniones de los científicos naturales, perdido hace tiempo. Siempre que Aristóteles habla de los presocráticos suele hacerlo con relación a su propia filosofía, y es posible que esto también se aplique a Teofrasto y a otros. Por ejemplo, en su Metafísica, Aristóteles elogia a Anaxágoras por ser «como un hombre sobrio en comparación con sus balbuceantes predecesores», sencillamente porque al presentar el Nous (la Mente) como un principio causal, Anaxágoras parece estar anunciando la «doctrina de las cuatro causas» de Aristóteles (v. cap. 23).
También entre los doxógrafos existió la tendencia a caricaturizar a los presocráticos y sus ideas, o bien a confundirlos o mezclarlos con otros.
Sirva todo esto para decir que cualquier información que encontremos acerca de los presocráticos deberíamos tomarla con pinzas.
2
—————
La escuela de Mileto
Tales, Anaximandro, Anaxímenes
LOSPRIMEROSFILÓSOFOS provenían de Jonia, en la costa occidental de Anatolia (en la actual Turquía). Más exactamente, eran de la ciudad griega de Mileto, que por entonces debió de parecer el centro del mundo. Con Lidia y Persia al este, Fenicia y Egipto al sur y las ciudades-estado griegas al oeste, Mileto había prosperado gracias al comercio y al intercambio humano y cultural. Los relatos de que los primeros filósofos habían viajado al Oriente Próximo o recibido instrucción de los sacerdotes egipcios, aunque no son literalmente ciertos, confirman la importante influencia que esas ricas culturas foráneas ejercieron sobre su pensamiento… que, sin embargo, consistió en algo nuevo y radical.
No debe confundirse la escuela de Mileto, compuesta por Tales, Anaximandro y Anaxímenes, con la escuela jónica, de la cual no es más que un subconjunto. La escuela jónica de los physiologoi («los que disertan sobre la naturaleza»), como la llamaba Aristóteles, también incluye a figuras como Heráclito de Éfeso y Anaxágoras de Clazómenes. Los jonios buscaban, sobre todo, establecer los orígenes y la naturaleza del universo, como, por ejemplo —y principalmente—, la materia básica de la que están hechas todas las cosas; esto puede sonar pintoresco y quijotesco hasta que recordamos que es la misma búsqueda en la que están empeñados nuestros físicos nucleares, aunque esta vez con ayuda de gigantescos aceleradores de partículas.
En el Protágoras de Platón, Sócrates incluye a Tales de Mileto (c. 624 a. C.-c. 548 a. C.) entre los Siete Sabios de Grecia. Según Aristóteles, en su Metafísica, Tales sostenía que la Tierra flota en agua, que es la sustancia principal de la que está hecho todo lo demás. Dice Aristóteles que «sin duda concibió esta opinión al ver que el alimento es siempre húmedo y que hasta el calor nace de la humedad y de ella vive (y aquello de donde las cosas nacen es el principio de todas ellas)».
O quizá proviene de historias similares egipcias, babilónicas y hebreas de la Creación, de las que se hacen eco los dos primeros versículos de la Biblia:
En el principio creó Dios el cielo y la tierra.
La tierra, empero, estaba informe y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas.
Génesis I, 1-2
Sin embargo, rompiendo con estas tradiciones, Tales intentó explicar el origen y la naturaleza del mundo sin recurrir a mitos y dioses, razón por la que a menudo se le considera el primer filósofo auténtico, así como el primer científico genuino. Cuando Bertrand Russell manifestó que «la filosofía comienza con Tales», en realidad no hacía más que coincidir con Aristóteles. Los terremotos, por ejemplo, no están causados por el tridente de Poseidón, Sisicton («el que sacude la tierra»), sino por alteraciones en las aguas sobre las cuales flota la Tierra.
Al mismo tiempo, Tales creía que «todas las cosas están llenas de dioses» y argumentaba que la capacidad de las piedras magnéticas (imanes naturales) para inducir movimientos indica que incluso los objetos «inanimados» están dotados de una mente o un alma.
Según la historia popular, Tales viajó a Egipto para aprender de sus sacerdotes. Es posible que esto sea verdad, incluso porque por aquellos días Mileto tenía una concesión comercial en Náucratis, colonia griega situada en la desembocadura canópica del Nilo. Mientras permaneció en Egipto, Tales estableció la altura de las pirámides por el sistema de medir sus sombras a la hora del día en que la sombra del propio Tales medía lo mismo que su altura. Aprendió o descubrió que los triángulos con dos lados iguales son congruentes, y aplicó este conocimiento para «triangular» la distancia de los barcos en el mar. Además de geómetra, Tales fue un astrónomo que estableció las fechas de los solsticios e incluso predijo el eclipse de sol del año 585 a. C. que detuvo la batalla de Halys entre lidios y medas. En el Teeteto de Platón, Sócrates dice que a Tales le importaban tan poco los asuntos mundanos, que en una ocasión se cayó en un pozo mientras contemplaba las estrellas; esta anécdota puede muy bien basarse en la antigua creencia de que mirar dentro de un pozo o estar de pie en el fondo de uno ayuda a la contemplación de las estrellas.
A pesar de sus excepcionales logros, sus paisanos de Mileto se burlaban de Tales por su pobreza material. De modo que un año, habiendo previsto una cosecha de aceitunas extraordinaria, arrendó todas las prensas aceiteras de Mileto y ganó una fortuna, tan solo para demostrar a los milesios que es muy fácil que un filósofo se haga rico si no tiene nada mejor en lo que emplear su tiempo.
Según Diógenes Laercio, Tales nunca contrajo matrimonio pese a los ruegos y las súplicas de su madre. Cuando era joven decía que era demasiado pronto para casarse; de mayor, que ya era demasiado tarde.
Es posible que Anaximandro (c. 610-546 a. C.) fuera discípulo de Tales, o no, pero aunque no lo fuera, lo tomó como modelo y punto de partida. Como Tales, Anaximandro buscó la sustancia primaria o arjé,que identificó con ápeiron (lo ilimitado, lo infinito o indefinido) a partir de lo que se genera todo lo demás, no solo en este mundo, sino «en todos los mundos».
Ápeiron, que está en constante movimiento y «conduce» todas las cosas, representa un nuevo nivel de abstracción en el pensamiento griego; esto es relevante, pues no sería posible que un candidato más concreto, como el agua, que solo puede estar mojada y nunca seca, reuniera todos los opuestos que se dan en la naturaleza.
El fragmento que sigue, tomado de Sobre la Naturaleza de Anaximandro, conservado por Teofrasto y copiado de nuevo por Simplicio, es el fragmento de escritura filosófica griega más antiguo que existe:
De aquello les viene el nacimiento a las cosas existentes y a ello retornan cuando perecen, «según la necesidad»; «pues se rinden mutuamente pena y retribución por su injusticia conforme a la disposición del tiempo», describiéndolo así en términos bastante poéticos.
En este fragmento, Anaximandro parece profundizar en los argumentos de Tales, al enfatizar la inevitabilidad y lo cíclico del cambio y atribuirle una causa o móvil, es decir, la injusticia.
Según Anaximandro, la Tierra es un cilindro cuya altura es un tercio de su diámetro. Tales decía que la Tierra flotaba sobre agua, sin especificar (por lo que sabemos) sobre qué se apoyaba esa agua. Anaximandro evitó ese problema al afirmar que el cilindro no necesita soporte alguno: dado que está en el medio de todo, no existe motivo por el que se mueva en una dirección y no en otra. Este es el más antiguo de los argumentos fundados en el principio de la razón suficiente, según el cual todos los cambios tienen que tener una razón o una causa.
Los cuerpos celestes trazan círculos completos e incluso pueden pasar detrás de la Tierra, que no se apoya en nada; una afirmación totalmente radical para la época. Los cuerpos celestes se encuentran unos tras otros: en primer lugar, las estrellas, luego la luna y el sol detrás de todo. No se caen porque están sujetos a ruedas. Cada rueda está llena de fuego, que brilla a través de una o varias grietas. La grieta en la rueda de la luna modifica su forma, lo cual explica las fases lunares, en tanto que un eclipse de sol se produce por la oclusión de la grieta de la rueda solar. El trueno y el relámpago son resultado del choque entre nubes y no de la ira de Zeus. Los seres humanos surgieron de los animales acuáticos cuando la Tierra comenzó a secarse, o bien se desarrollaron dentro de determinados peces.
Anaximandro viajó mucho y, según Eliano, fundó la colonia milesia de Apolonia en la costa del mar Negro. Introdujo en Grecia el gnomon (reloj de sol perpendicular) y trazó el primer mapa del mundo. Diógenes Laercio asegura que le gustaba cantar: «Dicen que cuando cantaba, los niños reían, y que él, al oírlos, decía: “Entonces tenemos que cantar mejor por los niños”».
En su obra póstuma e inconclusa La filosofía en la época trágica de los griegos, Friedrich Nietzsche le saca mucha punta al fragmento de Anaximandro citado por Simplicio. Subyacente a la noción de una arjé única, particularmente una abstracción llamada «lo ilimitado», existe un dualismo de apariencia y esencia y una indiferencia hacia el mundo empírico de la apariencia que está sujeto al tiempo y el cambio. Más aun, Anaximandro parece insinuar que todo comienzo de existencia a partir de ápeiron es una injusticia, o surge de una injusticia, que ha de ser expiada por medio del regreso a ápeiron. Así, todo comienzo de existencia es una aberración, «una emancipación ilegítima del ser eterno… para la cual la destrucción es el único castigo».
Nietzsche cita una «reflexión similar» de Schopenhauer, a quien denomina «el único moralista serio de nuestro siglo»:
El criterio adecuado para juzgar a uno de estos hombres es, precisamente, que es un ser cuya existencia no debería haberse dado, pero que expía esa existencia con diversos sufrimientos y con la muerte: ¿qué se puede esperar de alguien así? ¿Acaso no somos todos pecadores condenados a muerte? Todos expiamos el haber nacido, primero con la vida y después con la muerte.
En nuestro contexto, el significado es que esta temprana dicotomía entre apariencia y esencia, y la devaluación de la apariencia, prefigura a Platón y su Teoría de las Formas. Por cierto que en otra obra Genealogía de la Moral, Nietzsche llega al extremo de llamar a Platón «el bienintencionado “representante del más allá”, el gran calumniador de la vida».
Anaxímenes (c. 586-c. 526), asociado o amigo de Anaximandro, rechazó ápeiron y lo sustituyó con su propia arjé,el aēr (aire, pero también neblina y vapor), que se parece a ápeiron en cuanto a que rodea el cosmos y es causa del movimiento constante.
La Tierra es plana como un disco y flota sobre un cojín de aēr. Los cuerpos celestes, que también son planos, rotan horizontalmente alrededor de la Tierra como un sombrero en una cabeza y se alzan y colocan respondiendo a un movimiento de inclinación de la Tierra.
Anaxímenes profundizó en los argumentos de Tales y Anaximandro al sugerir la existencia de un mecanismo, o de dos mecanismos, la rarefacción y la condensación, por medio de los cuales su arjé podría entrar en o salir de todo lo demás. Simplicio nos dice que cuando el aēr se rarifica, se convierte en fuego, y cuando se condensa, se convierte en viento, luego en nubes, luego en agua, luego en piedras… Para apoyar esta tesis recurrió a un simple experimento: cuando exhalamos sobre nuestra propia mano el aire está caliente, pero si soplamos con los labios fruncidos el aire se vuelve frío y denso.
Nuestro aliento y nuestra alma son similares al aēr, lo cual sugiere que, más que el aire que nos rodea, el arjé de Anaxímenes es una materia caliente, húmeda y animada. En uno de los pocos fragmentos suyos que se conservan, dice: «Así como nuestra ánima, que es aire, mantiene nuestra cohesión, así también al mundo entero lo abarca un hálito, el aire».
Como Anaximandro, Anaxímenes buscó explicaciones naturalistas y unificadas de diversas manifestaciones supuestamente divinas, al afirmar, por ejemplo, que el arco iris, que tradicionalmente se identificaba con la diosa Iris, es el resultado de que los rayos del sol caigan sobre un aire densamente comprimido.
Este énfasis sobre el cambio y su proceso hace de Anaxímenes el precursor de Heráclito (v. cap. 3). Su influencia sobre Platón se hace muy evidente en el Timeo; en este diálogo, Timeo, un filósofo de la escuela pitagórica que tiene tendencia a defender a Platón, presenta la teoría de la materia de Anaxímenes como si fuera suya.
Mileto, la más grande de las ciudades griegas del este, había prosperado gracias al comercio. Los milesios habían fundado más de sesenta colonias en la fértil y boscosa costa del mar Negro, entre ellas Abidos, Cícico y Sinope, y tenían una participación importante en el centro comercial greco-egipcio de Náucratis, cuyo puerto hermano, Heracleion, se descubrió en el año 2000.
Sin embargo, en el 560 a. C., cuando Tales ya estaba en la vejez, Anaximandro era de mediana edad y Anaxímenes era un jovenzuelo, las ciudades griegas de la Jonia fueron invadidas por el rey Creso de Lidia, permaneciendo bajo su mandato hasta alrededor del 540, cuando la propia Lidia fue conquistada por Ciro el Grande. A partir de entonces, las ciudades jónicas fueron gobernadas por tiranos nativos designados por el sátrapa persa en Sardis, la antigua capital lidia. Esos tiranos, apoyados por el poder persa, no necesitaron moderar su mandato y comenzaron a dar a la tiranía, y a Persia, una pésima reputación entre los griegos.
En el año 499, Aristágoras, tirano de Mileto, que había heredado el cargo de su suegro, lanzó junto con el sátrapa persa Artafernes una expedición para conquistar Naxos. Cuando la empresa fracasó, Aristágoras se sintió amenazado e incitó a toda la Jonia a rebelarse contra Darío el Grande. Al año siguiente, los jónicos, apoyados por tropas de Atenas y de Eretria, capturaron e incendiaron Sardis. Pero de regreso a Jonia las tropas persas los alcanzaron y los derrotaron en la batalla de Éfeso. Finalmente, en el 494 el ejército persa tomó y saqueó Mileto, de modo que hubo que reconstruir la ciudad… en un trazado reticular diseñado por Hipodamo de Mileto, el «padre de la planificación urbana europea». Según el historiador Heródoto, «Mileto, en suma, quedó desierta de milesios».
En una perspectiva más amplia, la Revuelta Jónica provocó las guerras greco-persas, y el saqueo de Sardis, apoyado por Atenas y Eretria, condujo a la primera invasión persa de Grecia, que comenzó en el 492. Según Heródoto, tras saber lo que ocurrió con Sardis y asegurarse de quiénes eran los atenienses, Darío ordenó a uno de sus esclavos que le dijese tres veces durante la cena: «¡Señor, acuérdate de los atenienses!».
3
—————
La segunda fase presocrática
Pitágoras, Jenófanes, Heráclito, Parménides
COMOOCURRECON el arte y la ciencia, la filosofía aparece cuando hay paz y riqueza, ocio y confianza en uno mismo. Después de la caída de Mileto y de sus vecinos los jonios, el epicentro de la filosofía se trasladó al oeste, a Atenas y las ciudades de Italia. Sabemos, por ejemplo, que Pitágoras dejó Samos, una isla situada frente a las costas jónicas, y se asentó en Italia, y que Jenófanes se marchó de Colofón, unos 80 kilómetros al norte de Mileto, para llevar una vida itinerante. Al mismo tiempo, en este período las ideas fluyeron con mayor libertad que nunca: Meliso de Samos siguió tan de cerca a Parménides y a Zenón, ambos naturales de Elea, en Italia, que se le puede situar como el tercer integrante de la escuela eleática.
En comparación con los milesios, los filósofos de esta segunda fase presocrática tendían más aún a la discusión y la abstracción, y solían seguir la lógica hasta dondequiera que los llevara. En realidad, las obras de los eleáticos —Parménides, Zenón y Meliso— consistían básicamente en largas cadenas de discusiones.
Pitágoras de Samos (c. 570-c. 495 a. C.) fue contemporáneo de Anaximandro y Anaxímenes y es posible que conociera (o, al menos, mantuviera correspondencia con él) a Tales, quien, según se dice, le aconsejó que viajara a Menfis para estudiar con los sacerdotes egipcios.
A los cuarenta años de edad, Pitágoras dejó Samos, a la sazón gobernada por el cultivado pero autoritario tirano Polícrates, y se asentó en Crotona, en el sur de Italia, donde estableció una comunidad religiosa propensa a la filosofía. Pitágoras aceptó en su comunidad tanto a mujeres como a hombres, de tal manera que de los 235 famosos pitagóricos de la lista de Jámblico, 17 son mujeres.
Las personas que entraban en el círculo más íntimo de la comunidad estaban gobernadas por una estricta serie de reglas ascéticas y éticas, abandonaban sus pertenencias personales, adoptaban una dieta mayormente vegetariana y, como las palabras son tan a menudo descuidadas y engañosas, observaban un silencio riguroso. Algunas de las reglas más idiosincráticas de la comunidad, tales como «no partir el pan» o «no atizar el fuego con una espada», bien pudieran ser adivinanzas o metáforas.
La comunidad de Pitágoras sirvió de inspiración y prototipo de instituciones filosóficas posteriores, tales como la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y el Jardín de Epicuro, y, más adelante aún, de la vida monástica y las primeras universidades asociadas a ella. Las enseñanzas de Pitágoras, tal como las representan las Metamorfosis de Ovidio, llegaron a influir tanto en el moderno movimiento vegetariano, que hasta que en la década de 1840 no se acuñó el término «vegetarianismo», sus adeptos se llamaban a sí mismos, en inglés, sencillamente «pitagóricos».
En dicha comunidad, la música desempeñaba un papel importante. Los pitagóricos recitaban poemas, cantaban himnos a Apolo y tañían la lira como cura de enfermedades tanto del cuerpo como del alma. Un día, según cuenta la historia, Pitágoras pasó al lado de algunos herreros que estaban trabajando y notó que al martillar sobre los yunques se producían unos sonidos especialmente armoniosos. Luego descubrió que los yunques guardaban una simple proporción entre ellos: uno tenía la mitad del tamaño del otro; otro tenía tres cuartos, y así sucesivamente. El descubrimiento de una relación entre las proporciones numéricas y los intervalos musicales lo llevó a pensar que las matemáticas subyacen a la estructura y el orden del universo. De acuerdo con esta «armonía de las esferas», los cuerpos celestes se mueven según ecuaciones que se corresponden con las notas musicales y forman parte de una gran sinfonía cósmica. En cuanto al famoso teorema homónimo que trata sobre la relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo, es posible que Pitágoras lo introdujera a los griegos a pesar de que ya lo habían descubierto siglos antes los babilonios y los indios.
Pitágoras («oráculo en medio del pueblo») nunca separó la religión de la filosofía y la ciencia, lo cual hasta el día de hoy le ha valido acusaciones de misticismo. Sin duda influido por el orfismo, religión misteriosa enraizada en creencias prehelénicas y en el culto de los tracios a Zagreo, llegó a creer en la metempsicosis (es decir, en la transmigración del alma en el momento de la muerte a un cuerpo nuevo de la misma especie o de una diferente) durante el tiempo anterior a la «mortalidad». Según el acervo popular, en una ocasión reconoció el grito de un amigo suyo muerto en el ladrido de un perro. Decía que él mismo había vivido cuatro vidas y que las recordaba con todo detalle; durante la primera había tenido la suerte de ser Atálides, el hijo de Hermes, que le otorgó la facultad de recordarlo todo, incluso muerto.
En su obra perdida Protréptico, o Exhortación a la filosofía, Aristóteles relata que cuando preguntaron a Pitágoras para quéexistían los seres humanos, él contestó: «Para contemplar el cielo», y añadió que era para esto para lo que él había regresado a la vida. Fue Pitágoras quien inventó el término «cosmos», y sostuvo que estudiándolo podemos convertirnos en kosmios, es decir, ordenados, bellos (de ahí «cosmético» o «cosmopolita»).
En Crotona, Pitágoras promulgó una constitución. Según Diógenes Laercio, él y sus pitagóricos gobernaron tan bien el Estado, que lo convirtieron en efecto en una «verdadera aristocracia (el gobierno de los mejores)».
Después de la victoria de Crotona sobre Síbaris en el 510, algunos ciudadanos prominentes exigieron una constitución democrática. Cuando los pitagóricos la rechazaron, los que apoyaban la democracia los atacaron. Según un relato bastante incierto, Pitágoras estuvo a punto de escapar, pero se encontró con un campo sembrado de habas y se negó a poner los pies en él. Su aversión a las habas pudo llevarlo a creer que los habones contenían las almas de los muertos, o conducirlo al favismo, una enfermedad hereditaria intensificada por las habas.
Después de su muerte, los pitagóricos lo deificaron y le atribuyeron un muslo de oro y el don de la bilocación (la capacidad de estar en dos sitios a la vez). Se convirtió en el paradigma de los sabios, de tal modo que los romanos intentaron asimilarlo y hacerlo pasar como suyo. Pero durante toda su vida Pitágoras había sido un ejemplo de humildad: evitaba que lo llamasen «sabio» (sophós) y en cambio prefería la denominación «amante de la sabiduría» (philosophós), de donde proviene el término «filósofo».
En su Metafísica, Aristóteles dice que las enseñanzas de Platón debían mucho a las de Pitágoras; tanto, en realidad, que Bertrand Russell no consideraba a Platón, sino a Pitágoras, el más influyente de los filósofos occidentales. Quizá la influencia de Pitágoras es más evidente en la consideración mística del alma de Platón, en su énfasis por las matemáticas y, de una manera más general, en el pensamiento abstracto como base segura para la práctica de la filosofía.
Jenófanes (c. 570-c. 478) era originario de Colofón, en la Jonia, pero cuando tenía veintipocos años dejó la ciudad para «pasear por tierras griegas» durante 67 años, como nos cuenta él mismo en uno de los 45 fragmentos que sobreviven. En el Sofista, Platón se refiere a «nuestra tribu eleática, comenzando por Jenófanes…», lo que sugiere que pasó algún tiempo en Elea. Está claro que conoció a Pitágoras, de quien habla en el fragmento 7.
Jenófanes tiene fama de haber criticado a Homero, Hesíades y otros poetas por antropomorfizar a los dioses (concebirlos en forma humana) y describirlos como inmorales o amorales:
Mas los mortales piensan que los dioses han nacido como ellos y que tienen la misma voz, aspecto y vestimenta […] Si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos, pudieran pintar con ellas y realizar obras de arte, como los hombres, los caballos pintarían figuras divinas similares a caballos, y los bueyes, a bueyes, representando sus cuerpos según el porte de cada especie […] Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros, y los tracios, que los suyos tienen ojos azules y cabello rubio.
JENÓFANES, Fragmentos,14-16
Pero lejos de ser ateo, Jenófanes propuso en cambio que hay «Uno solo […] dios, entre hombres y dioses el más grande, ni un cuerpo parejo a los mortales, ni en entendimiento»: «Todo él ve, todo él entiende, todo él oye […] sin esfuerzo, con la decisión que le da su entendimiento, todo lo conmueve […] Y siempre permanece en el mismo sitio, sin moverse en absoluto, y no le es adecuado cambiar de un sitio a otro». Quizá sea este tipo de protomonoteísmo lo que llevó a Platón a asimilar a Jenófanes con los eleáticos.
Jenófanes mantenía que la sustancia primaria es la tierra: «De la tierra nace todo y en tierra todo acaba». Pero también reconocía la importancia del agua para la vida, y de la existencia de fósiles en tierra dedujo que en algún momento la tierra estuvo cubierta por el mar. Pensaba que la Tierra no tiene fondo y que «lo de abajo se extiende indefinidamente». Puesto que no es posible que el sol pase por debajo de la Tierra, debía de ser un nuevo sol el que nacía cada mañana.
A pesar de pronunciarse él mismo en asuntos tan profundos, advirtió que determinado conocimiento es imposible:
Nunca ha existido ni existirá un hombre que tenga certeza sobre la divinidad y sobre todas las cosas de las que hablo. Pues aun si llegara a expresar la verdad completa, ni siquiera él sabría que lo es. A todos nos queda solo la conjetura.
JENÓFANES, Fragmentos,34.
Esta sutil y original distinción entre conocimiento y creencia real fue desarrollada por Platón, especialmente en el Menón y el Teeteto (v. caps. 14 y 18).
Otra importante observación protoescéptica que hizo Jenófanes es que nuestras percepciones y creencias son relativas y dependen del contexto: «Si un dios no hubiera criado la verdosa miel, afirmarían que los higos son mucho más dulces».
Dos de los 45 fragmentos que han sobrevivido mencionan el vino. En uno de ellos Jenófanes dice que no es pecado beber todo lo que uno sea capaz de tragar; en otro, que habría que mezclar el vino escanciando primero el agua y después el vino, y no al revés.
En la República de Platón, parece que Sócrates reconoce a Jenófanes cuando propone censurar las obras de Homero y Hesíodo al entender que representan mal a los dioses. Dios, dice Sócrates, siempre debe ser representado como realmente es, o sea, bueno y haciendo siempre el bien.
Heráclito («gloria de Hera», c. 535-c. 475 a.C.) era de Éfeso, no lejos de Mileto y de Colofón. Heredó el cargo honorífico de Rey de los Jonios, pero abdicó en favor de su hermano, según explicó, porque prefería la compañía de los niños a la de los políticos. En vez de compartir las pompas y los protocolos, jugaba a los dados con los muchachos en los alrededores del templo de Artemisa, en el que depositó una copia de su única obra, que más tarde se conoció como Sobre la Naturaleza.
Teofrasto, que conocía la obra en su totalidad, informa que «algunas partes […] están a medio terminar, en tanto que otras conforman una mezcla extraña», antes de señalar que esto puede ser consecuencia de la tendencia a la melancolía de su autor. Se conservan unos 120 fragmentos, aunque la mayor parte de ellos no ocupan más de una frase. En general, consisten en aforismos ambiguos y a veces antitéticos, como, por ejemplo: «Inmortales, los mortales; mortales, los inmortales; viviendo unos la muerte de aquellos, muriendo los otros la vida de aquellos». Por este motivo, a veces se llama a Heráclito «Heráclito el de las adivinanzas» o «Heráclito el Oscuro» (ho Skoteinós).
Debido a su carácter melancólico o misantrópico, también se le ha llamado «el filósofo llorón», en contraposición a Demócrito, «el filósofo risueño». Comparó a las masas humanas con el ganado y deseó a los efesios grandes riquezas como castigo por sus vidas inútiles.
Dice la historia que Darío el Grande lo invitó una vez a su magnífica corte, pero él se negó a ir y le envió la siguiente respuesta:
Todos los hombres en la Tierra se apartan de la verdad y de la justicia, y debido a su insensatez perversa se entregan a la codicia y al afán de popularidad. Pero yo, olvidando toda maldad, evitando la abundancia desmedida que siempre está unida a la envidia, y porque detesto el esplendor, no podría ir a Persia, satisfecho con poco, siempre que ese poco esté en armonía con mi sentir.
En uno de sus fragmentos menciona a Pitágoras y a Jenófanes, pero solo para apoyar su afirmación de que «erudición no enseña sensatez». En La escuela de Atenas, el pintor Rafael lo representa como una de las dos figuras sentadas solas y apartadas, siendo la otra Diógenes el Cínico.
Figura 1. La escuela de Atenas, de Rafael (c. 1509). Detalle de la obra completa. Fotografía: Neel Burton.
La gran idea de Heráclito es que todo está en un estado de flujo constante, como lo demuestra su afirmación de que no te bañarás dos veces en el mismo río. Todo fluye, todo se mueve (panta rhei, panta chorei): las aguas no son las mismas y tampoco lo somos nosotros.
Eligió como sustancia primaria el fuego, quizá porque es cálido como la vida, o, con mayor probabilidad, porque simboliza movimiento y destrucción. «Este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo Dios ni hombre alguno, sino que fue siempre, es y será fuego siempre vivo, prendido según medidas y apagado según medidas». Todo cambio es producto del pensamiento de Dios o Logos, y el fuego es la expresión del Logos y, por lo tanto, de Dios. De acuerdo con esto, el alma de un sabio es caliente y seca, en tanto que un borracho «se deja llevar por un niño pequeño, vacilante, sin darse cuenta de hacia dónde camina, por tener húmeda el alma».
Heráclito influyó sobre los estoicos, quienes creían que el mundo está cubierto por el Logos y concebían a Dios como de naturaleza ígnea. Como testimonio de su duradera influencia, el concepto de Logos fue incluido en la Biblia, más concretamente en el primer versículo del Evangelio de Juan, en el que Logos se traduce como «el Verbo»: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». (En arkhêi ên ho lógos, kaí ho lógos ên pròs tòn theón, kaí theós ên ho lógos).
La otra historia concerniente al río es que «reposa cambiando»: es precisamente el fluir de sus aguaslo que mantiene la forma y la esencia del río. Si dejase de fluir, ya no sería un río. Heráclito enseñó la «unidad de los opuestos»: que caliente y frío son una sola cosa, lo mismo que la oscuridad y la luz, la noche y el día. Estos opuestos y otros parecen estar en un permanente estado de discordia, pero la tensión resultante en realidad es la expresión de una armonía esencial. Toda unidad es producto de un proceso constante de cambio que causa una estabilidad general: un poco como montar en bicicleta. «Sabio es reconocer que todas las cosas son una […] lo divergente converge consigo mismo; ensamblaje de tensiones opuestas, como el del arco y el de la lira […] Camino arriba, camino abajo, uno y el mismo».
La unidad de los opuestos de Heráclito nos recuerda aquella famosa frase de El Gatopardo de Lampedusa: «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie». La discordia no es una aberración, o una injusticia, como pensaba Anaximandro, sino un rasgo fundamental del mundo.
Al parecer, Heráclito no tuvo maestros ni alumnos, pero en su momento le brotaron seguidores, como Crátilo. Según Aristóteles, Crátilo patrocinó una teoría sobre el flujo tan radical que riñó a Heráclito por decir que uno no puede bañarse dos veces en el mismo río «pues él creía que ni una». Crátilo terminó pensando que nadie debería hablar y reemplazó la palabra por el indiscriminado movimiento del dedo índice.
En otra parte de la Metafísica, Aristóteles cuenta que Platón, en su juventud, conoció a Crátilo y la doctrina heraclitiana, y años más tarde continuaba creyendo que el mundo consciente, al estar siempre en un estado de flujo, está más allá de todo conocimiento.
En rotundo contraste con Heráclito y su afirmación de que todo está en un estado de flujo, Parménides de Elea (c. 515-c. 440 a. C.) argumentaba que nada cambia nunca.
Parménides pudo haber conocido a Jenófanes, de cuya obra estaba bien enterado. Alrededor del 450 a. C., cuando tenía sesenta y cinco años, viajó a Atenas con su discípulo y erómenos (joven amante) Zenón, donde, según Platón, conoció a un joven Sócrates. Su supuesta conversación es el tema del diálogo Parménides.
Parménides escribió un poema en versos hexámetros, titulado Sobre la Naturaleza, del cual solo se conservan 160 líneas. Comienza con un proemio en el que el narrador, un joven sin nombre (probablemente, el mismo Parménides), sube hasta la morada de una diosa, un sitio «donde el día se encuentra con la noche y ambas cosas son lo mismo».
La diosa le revela «la Vía de la Verdad», lo que es y lo que no es. Lo que es, es, y le resulta imposible no ser; y lo que no es, no es, y le resulta imposible ser. Uno no puede concebir lo que no es porque no puede pensar o hablar sobre nada. A la inversa, si uno puede pensar o hablar sobre algo, entonces ese algo debe ser, «pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa». Si es posible pensar sobre la realidad, la realidad debe ser; y si es, no puede no ser.
De esto se sigue que no puede haber conversión y, por lo tanto, tampoco cambios reales, aun cuando la experiencia nos dice lo contrario por medio de los sentidos. El movimiento es imposible porque habría que moverse hacia dentro de un vacío, esto es, moverse hacia la nada, que no existe. Si tanto movimiento como cambio son imposibles, el universo tiene que consistir en una unidad única, indiferenciada e indivisible, que Parménides llamó «el Uno».
Una vez revelada «la Vía de la Verdad», la diosa continúa hablándole al joven acerca de «la Vía de la Opinión», que incluye una relación cosmológica al estilo de las anteriores. Solo se conserva un trozo pequeño de «la Vía de la Opinión»… y tal vez sea mejor así, porque es improbable que sea tan original y radical como «la Vía de la Verdad».
A fin de respaldar la filosofía de Parménides, Zenón de Elea ofreció una serie de razonamientos paradójicos, entre ellos el célebre «Aquiles y la tortuga», cuyo objetivo era desautorizar las creencias habituales sobre el movimiento, el espacio, el tiempo y la pluralidad. En su Física, Aristóteles resume «Aquiles y la tortuga» del siguiente modo: «El corredor más lento nunca podrá ser alcanzado por el más veloz, pues el perseguidor tendría que llegar primero al punto desde donde partió el perseguido, de tal manera que el corredor más lento mantendrá siempre la delantera». Según Diógenes Laercio, Aristóteles no consideraba que Sócrates fuera el primero de los dialécticos, sino Zenón, puesto que este intentaba deconstruir las creencias normales de sus interlocutores.
La novedad que aporta «la Vía de la Verdad» es que consiste en una larga cadena de estricta argumentación deductiva a priori que parte de premisas que se toman por necesariamente ciertas. La conclusión, pese a lo asombrosa que es, parece suceder necesariamente a las premisas, planteando un serio desafío a cualquiera que defienda una posición diferente y de sentido común. Dos mil años más tarde, Descartes se embarcaría en un proyecto similar en busca de verdades que se tenían por incontrovertibles.
Lo que también es novedoso y notable acerca de «la Vía de la Verdad» es que se trata de la primera indagación en torno al ser en cuanto ser, y por eso suele considerarse a Parménides el primer ontólogo y el primer metafísico. Así como Heráclito y Jenófanes tendieron a socavar la experiencia de los sentidos, y, por extensión, la ciencia, no la rechazaron metafísicamente de forma radical como Parménides. Al mismo tiempo, Parménides no era un escéptico (o protoescéptico) que pensaba que el conocimiento es inaccesible; la verdad está a nuestro alcance, pero solo mediante el uso de la razón.
De la misma manera en que se sirvió del flujo de Heráclito para establecer su concepción del mundo de los sentidos, Platón se sirvió de la unidad de Parménides para su concepción del mundo inteligible, que presentó como el ideal e inmutable reino de las Formas.
4
—————
La tercera fase presocrática
Empédocles, Anaxágoras, Demócrito
LATERCERAYÚLTIMAFASE de presocráticos puede entenderse como una reacción a Parménides y a los eleáticos, un intento de proteger la ciencia y la experiencia de los sentidos demostrando que el cambio no exige que salga algo de la nada. Como veremos, Empédocles, Anaxágoras y Demócrito emplearon estrategias similares para esquivar el así llamado Problema Parmenidiano.
Empédocles (c. 494-c. 434 a. C.) provenía de Acragas, la actual Agrigento (Italia). Tenía fama de místico y milagrero, de manera que mucha gente acudía a él en busca de curación. Entre otras cosas, decía que era capaz de curar la vejez y de controlar los vientos. Cuando le ofrecieron ser el rey de Acragas, lo rechazó y prefirió escribir poesía al estilo de Parménides y dedicarla a su erómenos, el médico Pausanias. Pese a sus tendencias democráticas, Empédocles vestía de forma llamativa y escribía con tantos aderezos que Aristóteles le atribuye la invención de la retórica. Es el último de los filósofos griegos que expresaron sus ideas en verso. Se conservan de él unas 550 líneas, de las cuales 450 son de su obra Sobre la Naturaleza.
Empédocles sintetizó el pensamiento de los jónicos al mantener que existen cuatro raíces o sustancias primarias: aire, tierra, fuego y agua, a las que ahora se llama los cuatro elementos clásicos. Estas cuatro raíces se unen y se separan, y se combinan en proporciones diversas a fin de crear la pluralidad y la diferencia de nuestra experiencia sensorial. Son como los colores primarios de un pintor, a partir de los que el artista puede reproducir todos los muchos y variados esplendores de la naturaleza. Las cuatro raíces de Empédocles inspiraron o influyeron en la teoría médica de los cuatro humores, teoría que perduró lo suficiente para que Molière († 1673) se burlase de ella en sus comedias.
Además de las cuatro raíces, Empédocles introdujo no solo uno, sino dos principios causales: Amor y Discordia. El Amor reúne a los elementos, y el Amor sin oposiciones lleva hasta «el Uno», hasta una esfera divina y esplendorosa. La Discordia, en cambio, va degradando poco a poco esta esfera, devolviéndola a los elementos, y este ciclo cósmico se repite ad infinitum. El Amor y la Discordia nos recuerdan a la justicia y la injusticia de Anaximandro, quien también puso la ética en el centro de su cosmogonía.
En suma, a pesar de Parménides, el cambio sí puede ocurrir, pero solo bajo la forma de la combinación y la separación de las cuatro raíces, que ellas mismas son inmutables y eternas. Empédocles llegó a lanzar una cruda teoría de la evolución por la supervivencia de los más aptos, comenzando por la combinación al azar de los elementos en estructuras y organismos aleatorios. Con el tiempo solo sobreviven las estructuras y los organismos de mayor éxito.
Como Pitágoras, Empédocles también creía en la metempsicosis. Para expiar un pecado original sin que ello involucre derramamiento de sangre, las almas deben pasar por una serie de encarnaciones mortales antes de reunirse con los dioses inmortales. Sin embargo, pueden ayudarse a sí mismas acatando determinadas reglas éticas, como, por ejemplo, evitar la carne, las alubias, las hojas de laurel y las relaciones sexuales (heterosexuales). Los animales e incluso algunas plantas son parientes nuestros y no se deben matar para comida o sacrificios. Empédocles y Pitágoras eran pacifistas y veganos muchos siglos antes de la aparición de los hippies. Su mortificación de la carne es, en cierto modo, la apoteosis del favorecimiento presocrático de la razón apolínea sobre la experiencia sensual dionisíaca.
El mismo Empédocles decía haber sido un arbusto, un pájaro y «un pez mudo en el mar». Pero ahora, como médico, poeta, vidente y líder de los hombres, había llegado hasta el peldaño más alto del ciclo de las reencarnaciones, y podía (ya casi) contarse entre los dioses inmortales.
En un relato que casi con toda seguridad es falso, pero demasiado bueno para no contarlo, se suicidó arrojándose a las llamas del monte Etna, bien para demostrar que era inmortal, bien para que la gente lo creyera.
El poeta Matthew Arnold puso en su boca las siguientes últimas palabras:
No brillará más tu corazón; ¡tú ya
no eres un hombre vivo, Empédocles!
Nada más que una voraz llama del pensamiento…
¡Pero una mente desnuda, eternamente inquieta!
A los elementos de lo que todo provino
todo regresará,
nuestros cuerpos a la tierra,
nuestra sangre al agua,
el calor al fuego,
el aliento al aire.
¡Nacieron bien, estarán bien enterrados!
Pero ¿la mente?…
MATTHEW ARNOLD, «Empédocles en el Etna»
El supuesto del Banquete de Platón es que cada uno de los invitados al mismo tiene que presentar un discurso de apología del amor. Sin embargo, Aristófanes prefiere pronunciar su discurso bajo la forma de un mito sobre los orígenes del amor. Se trata del célebre mito de Aristófanes, que parece apoyarse en algunos elementos de la cosmogonía de Empédocles.
En el principio había tres tipos de personas: varones, que descendían del sol; hembras, descendientes de la tierra, y hermafroditas, con partes tanto masculinas como femeninas y que provenían de la luna.
Estas primeras personas eran totalmente redondas, cada una con cuatro brazos y cuatro piernas, dos caras idénticas en lados opuestos de una cabeza con cuatro orejas, y todo lo demás a juego. Todos ellos caminaban hacia delante y hacia atrás y corrían moviendo ruedas que llevaban en sus ocho miembros, desplazándose en círculos como sus padres los planetas.
Debido a que eran salvajes y rebeldes e intentaban ascender al cielo, Zeus, el padre de los dioses, los cortó a todos por la mitad «como a una manzana roja que se parte por la mitad para encurtir», e incluso amenazó con hacerlo otra vez para que tuvieran que saltar sobre una sola pierna.
Más tarde, Apolo, el dios del amor y la profecía, dio la vuelta a sus cabezas para que pudiesen contemplar su herida, les estiró la piel, para que cubriese esa herida, y la amarró al ombligo como si fuera un bolso. Se aseguró de dejar algunas arrugas en lo que pasó a conocerse como abdomen, para que recordaran su castigo.
Después de eso, la gente se dedicó a buscar a su otra mitad. Cuando la encontraban, se envolvían alrededor de ella tan estrechamente y de forma tan implacable que comenzaron a morir de hambre y de abandono. Zeus, que tuvo piedad de ellos, movió sus genitales al frente para que los que previamente habían sido andróginos pudiesen procrear, y los que habían sido masculinos pudieran lograr satisfacción y pasar a cosas más elevadas.