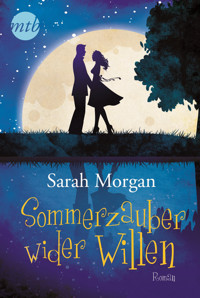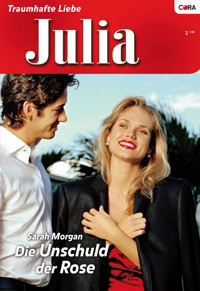6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Bianca 450 La cantante y el millonario Sarah Morgan Él es un siciliano sexy y marcado por su pasado... Ella, una joven rebelde, muy atractiva... ¡y nada obediente! Silvio Brianza había abandonado los barrios bajos donde había crecido, pero aquella época le había dejado profundas heridas. Jessie subsistía a duras penas fregando suelos de día y cantando en un sórdido bar por las noches. Silvio le había dado la espalda a ese mundo de pobreza y bandas callejeras, pero tenía un asunto pendiente: debía sacar a Jessie de allí. Una segunda vez Margaret Mayo Su matrimonio sólo fue una ilusión… Cuando Sienna conoció al atractivo hombre de negocios Adam Bannerman, tuvo la certeza de haber encontrado el verdadero amor. Pero Adam estaba obsesionado con el trabajo y su turbulento matrimonio se rompió antes de que Sienna pudiera anunciar que estaba embarazada. Ahora que el pequeño estaba enfermo, Sienna creyó que Adam debía saber la verdad. Al encontrarse volvieron a saltar las chispas, pero también afloraron los secretos que los mantenían separados. Amor ruso Chantelle Shaw ¿Podría el bebé que llevaba en su interior hacer que él aprendiera a amar? La violinista Eleanor Stafford no estaba acostumbrada a las fiestas, de modo que no fue una sorpresa que se quedara deslumbrada por el inquietante ruso Vadim Aleksandrov. La vibrante atracción la hizo perderse en esa embriagadora sensación... y arrojarse a sus brazos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47 Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Avenida de Burgos, 8B - Planta 18 28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. N.º 450 - mayo 2023
© 2010 Sarah Morgan La cantante y el millonario Título original: Bought: Destitute yet Defiant
© 2010 Margaret Mayo Una segunda vez Título original: Married Again to the Millionaire
© 2010 Chantelle Shaw Amor ruso Título original: Ruthless Russian, Lost Innocence Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd. Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A. Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia. ® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países. Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
Capítulo 1
ABÍAN ido allí para matarla. El haber pasado dos años trabajando en uno de los peores barrios de la ciudad había aguzado sus sentidos y le había enseñado a mantenerse alerta. Siempre tenía los ojos bien abiertos, y los había visto enseguida. Desde el escenario podía ver al pequeño grupo de hombres sentados en torno a una de las mesas del local. Apuraban sus vasos, pedían más whisky, y le lanzaban miradas con ojos vidriosos y hablaban entre ellos, pero Jessica ignoró el vuelco en su estómago y siguió cantando. Era una canción de amor, algo de lo que probablemente no sabían nada los tipos solitarios que frecuentaban el local de Joe.
–¡Eh, muñeca! –le gritó un hombre sentado cerca del escenario, agitando un billete–. Me gustaría que interpretaras esa canción sólo para mí. Ven a sentarte en mi regazo.
Jessica retrocedió, echó la cabeza hacia atrás, y cantó la última estrofa de la canción con los ojos cerrados. Así podía imaginarse que estaba en otro lugar. No estaba en un apestoso club nocturno, cantando para un puñado de vagos y babosos, sino en una sala de conciertos, ante un público que había pagado lo que ella pagaba por un mes de alquiler sólo para escuchar su voz. En su imaginación no le dolía el estómago de hambre, no llevaba aquel barato vestido dorado lleno de remiendos… y no estaba sola. Fuera había alguien esperándola para llevarla a casa, a un hogar cálido, seguro y confortable.
La canción terminó, y Jessica abrió los ojos. Sí, había alguien esperándola, pero no era el hombre de sus sueños, sino aquellos matones salidos de una pesadilla. El miedo llevaba tanto tiempo siendo su sombra que estaba agotada de ansiedad; estaba cansada de estar mirando siempre detrás de sí.
La última advertencia que había recibido había sido una paliza que la había dejado llena de moretones y en cama durante una semana, pero esa vez no habían ido allí para hacerle una advertencia. Con la boca seca y el corazón martilleándole en el pecho, Jessica se recordó que tenía un plan… y una navaja en la liga, bajo la falda.
Sentado al fondo de aquel sórdido antro, la penumbra lo envolvía en un anonimato que le era extraño en la vida que llevaba, siempre perseguido por los flashes de las cámaras. La noche anterior, sin ir más lejos, había caminado por la alfombra roja con una estrella del brazo. Sus negocios lo habían convertido en multimillonario antes de los treinta, pero tiempo atrás había vivido en un barrio como aquél, rodeado de borrachos, de violencia y de muerte. Había crecido en ese ambiente y había estado a punto de ser arrastrado a sus cloacas, pero gracias a su implacable fuerza de voluntad se había liberado y había cambiado de vida.
Otro hombre habría enterrado aquellos años, pero Silvio detestaba fingir, y no estaba dispuesto a pedir perdón por sus orígenes. Incluso le divertía que las mujeres encontraran atractiva la cicatriz junto a su boca, un recordatorio visible de su oscuro pasado.
Nada suscitaba tanto interés en una mujer como un hombre con aspecto de «chico malo»; les gustaba la idea de coquetear con el peligro… el mismo peligro en el que vivía envuelta la joven del escenario.
No podía creer lo bajo que había caído, y mientras la miraba lo invadió una sensación de culpabilidad, porque era culpa suya que estuviera llevando esa clase de vida.
Su tensión fue en aumento al ver el suave contoneo de sus caderas, y al tipo que estaba sentado en la mesa de al lado se le resbaló el vaso de entre los dedos. El ruido del cristal al estrellarse contra el suelo era algo a lo que estaban acostumbrados los parroquianos del local, y nadie se volvió a mirar.
Silvio también permaneció impasible frente al vaso de whisky sobre su mesa, que no había probado. No era más que parte del decorado; tenía que mantener la mente despejada. Era un hombre que respondía de sus errores, y estaba allí para poner remedo a un error. Jamás debería haberla dejado. Por difíciles que se hubieran puesto las cosas entre ellos, por mucho que ella lo odiara, no debería haberse apartado de ella.
La joven se movía con gracia por el escenario, seduciendo a su público con sus ojos verdes y esos labios brillantes cargados de promesas.
Silvio la había visto crecer, la había visto pasar de niña a mujer, y la naturaleza no había sido generosa con los encantos que le había dado, había sido espléndida. Jessie explotaba esos encantos mientras cantaba con sentimiento, con pasión, y su increíble voz hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Mientras la observaba contonearse, notó que se excitaba, y esa reacción lo irritó porque nunca se había permitido pensar en ella de esa manera. Apretó la mandíbula, y se recordó que la química que había entre ellos era algo prohibido.
Jessie estaba cantando una balada, lenta y sensual, en la que una mujer le hacía reproches al hombre que le había partido el corazón. Silvio entornó los ojos. Sabía que el sentimiento que imprimía a la letra no procedía de su experiencia; Jessie jamás le había entregado a ningún hombre su corazón. En su niñez se había encerrado en sí misma, y su hermano había sido el único capaz de traspasar el muro que había levantado entre el mundo y ella.
Silvio decidió tomarse el whisky después de todo, y se bebió el vaso de un trago sin apartar los ojos ni un segundo de la joven sobre el escenario.
Los rizos, del color del ébano, le caían sobre los hombros desnudos, y un vestido dorado cortísimo real zaba sus tentadoras curvas, sin dejar apenas nada a la imaginación. El whisky le quemaba la garganta. ¿O sería tal vez la ira? No podía creer que estuviese malgastando su vida de aquella manera. Le estaba costando un esfuerzo sobrehumano no ir a bajarla del escenario y sacarla de allí a rastras, lejos de los ojos golosos y las mentes pervertidas de aquellos hombres.
Sin embargo, no quería atraer la atención sobre sí. Aquélla sería la última vez, se prometió, la última vez que la joven cantase en aquel local de mala muerte.
El camarero se le acercó, pero Silvio rechazó el ofrecimiento de otro whisky sacudiendo la cabeza, y sus ojos se apartaron de Jessie para fijarse en un grupo de hombres sentados a unas cuantas mesas de él.
Conocía a cada uno de ellos y sabía el peligro al que se enfrentaba. Se había equivocado al pensar que Jessie estaría mejor sin él. Debería haberla ignorado cuando le había pedido que saliera de su vida, pero no había podido defenderse de sus acusaciones porque todo lo que le había dicho era cierto.
Silvio apretó los labios. Había elegido el peor día posible para reaparecer en su vida. Aquella noche era el tercer aniversario de la muerte del hermano de Jessie, y él era responsable de su muerte.
Sabiendo que no había tiempo, Jessica no se cambió después de su actuación, y en menos de un minuto salió del diminuto cuchitril que Joe tenía la desfachatez de llamar «camerino», y se dirigió a la puerta trasera con una fina rebeca sobre los hombros, unas zapatillas de deporte, y los zapatos de tacón en la mano. Tenía los pies destrozados por culpa de aquellos zapatos baratos.
El corazón le latía como si fuera a salírsele del pecho y las palmas de las manos le sudaban, pero se obligó a centrarse. ¿Habrían elegido esa noche por su significado, o sería sólo una coincidencia? Se le hizo un nudo en la garganta al pensar en su hermano. Johnny siempre había estado a su lado, pero cuando él se había metido en problemas ella no había sido capaz de salvarlo, pensó con pesadumbre mientras salía al oscuro callejón.
–¡Pero si es nuestra muñequita! –dijo una voz masculina en tono burlón.
Los hombres que habían ido por ella surgieron de entre las sombras.
–¿Tienes el dinero, o estás dispuesta a ofrecernos un espectáculo privado?
El miedo hizo estremecer a Jessie, pero logró esbozar una sonrisa.
–No tengo el dinero, pero tengo algo mejor –respondió insinuante–. Claro que desde tan lejos no podré dároslo –le dirigió al líder una sonrisa provocadora y le hizo señas para que se acercara–. Tendréis que acercaros; de uno en uno.
El hombre soltó una risotada.
–Ya sabía yo que entrarías en razón. ¿Pero por qué vas tan tapada?
Avanzó hacia ella, y Jessie tuvo que hacer un esfuerzo para permanecer donde estaba y no gritar.
–Está lloviendo –respondió, empezando a desabrocharse los botones de la rebeca. El tipo puso unos ojos como platos y su cerebro dejó de funcionar. «Los hombres son tan predecibles...»–. Y tengo frío.
–No por mucho tiempo, muñeca. Nosotros te haremos entrar en calor –el tipo se detuvo frente a ella con chulería, pavoneándose ante sus compañeros–. ¿Y esos zapatos de tacón tan sexys? –agarró la rebeca para quitársela, y como aún tenía un botón abrochado, al tirar de ella la rasgó–. Espero que no te los hayas olvidado, encanto, o tendré que castigarte.
–Pues claro que no –replicó ella con voz almibarada–. De hecho... los tengo aquí mismo.
Furiosa por que le hubiera destrozado su única rebeca, Jessie sacó la mano derecha de detrás de la espalda, y le clavó el tacón de aguja en la ingle con todas sus fuerzas.
El hombre se dobló con un aullido de dolor, se desplomó sobre las rodillas y rodó de costado. Jessie se quedó inmóvil un instante al verlo retorciéndose en el suelo, antes de dejar caer los zapatos y echar a correr.
Sus deportivas salpicaban ruidosamente el agua sucia de los charcos a su paso, el aliento jadeante le desgarraba los pulmones, y las rodillas le temblaban de tal modo que apenas podía controlar sus piernas.
Tras de sí oyó gritos, palabrotas, y luego un estruendo de pisadas: el resto de la banda había echado a correr detrás de ella.
Se sentía como una liebre siendo perseguida por una jauría de perros de caza, con el inevitable y aterrador final cerniéndose sobre ella. Fue entonces cuando chocó contra algo sólido y un par de fuertes manos la agarraron, deteniendo su carrera.
Oh, Dios... Uno de ellos le había dado alcance; estaba atrapada. Todo había acabado. Se quedó paralizada, igual que un pájaro asustado entre las garras de un halcón, pero al oír cómo los gritos y el ruido de pisadas se aproximaban cada vez más, su instinto de supervivencia la hizo reaccionar.
Levantó la pierna para pegarle un rodillazo en la ingle al hombre que la había atrapado, pero él fue más rápido y sin pronunciar palabra le rodeó la cintura con un brazo y la apretó contra él, asegurándose así de que no tendría espacio para maniobrar. Pegada como estaba a sus fuertes muslos, a Jessie no le pasó desapercibido el cambio que el roce entre ambos había provocó en cierta parte de su anatomía.
Aprovechando la situación bajó una mano por su musculoso cuerpo, y cubrió el notable bulto con la palma de la mano. El hombre, que no se esperaba aquella treta, aspiró entre dientes y el brazo con el que la estaba sujetando se relajó. El puño de Jessie impactó con su rostro y sin perder un segundo la joven echó a correr de nuevo.
Sin embargo, no llegó muy lejos antes de que los brazos volvieran a cerrarse en torno a ella, zarandeán
dola igual que a una muñeca de trapo.
–¡Maledizione! ¡No vuelvas a hacer eso!
Aquella voz, que reconoció de inmediato, la hizo estremecerse por dentro. Sorprendida, alzó la mirada hacia el rostro del hombre al que acababa de dar un puñetazo.
–¿Silvio...?
–¡Stai zitto! Ni una palabra –le ordenó él.
Sus dedos le apretaron las muñecas, haciéndole daño, cuando los hombres les dieron alcance, pero Jessie no podía salir de su asombro. Silvio Brianza... Los recuerdos del último día que lo había visto acudieron a su mente como fogonazos, recuerdos que había desterrado.
–Eh, gracias por detenerla –dijo uno de los hombres.
Jessie se preguntó si el tipo al que le había clavado el tacón del zapato seguiría tendido en el callejón, retorciéndose de dolor.
Le daba igual; aquellos matones ya no le preocupaban. De pronto el aire estaba cargado por una tensión muy distinta, y no podía pensar en otra cosa que no fuera el hombre contra cuyo musculoso cuerpo estaba pegada cada curva del suyo.
Hizo un intento por zafarse, pero era como estar entre las fauces de un cepo, y Silvio gruñó irritado. ¿Por qué había tenido que ser Silvio quien acudiese en su auxilio?
–Suéltame; no quiero tu ayuda.
–Ya, como te las apañas tan bien sola... –le espetó él.
Jessie enrojeció humillada.
–Puedo arreglármelas –masculló.
Sin embargo, sabía que él jamás la soltaría. Silvio Brianza era demasiado hombre como para dejar a una mujer a merced de aquellos brutos. Hizo mal en pensar en su hombría, porque al recordar lo que había sentido al tocarlo las mejillas se le arrebolaron. Agradecida por que la oscuridad disimulase su rubor, a Jessie se le escapó una risita histérica. Pensar en algo así cuando estaban a punto de matarla. Nadie más que Silvio tenía ese efecto en ella.
–Ahora apártate; es nuestra –le dijo el líder del grupo–. Entréganosla y vuelve a tu lujoso coche. No tenemos nada contra ti.
¿Lujoso coche? Jessie giró la cabeza y al final de la sucia y mal iluminada calle vio un Ferrari, símbolode lo lejos que Silvio había llegado. Él había dejado atrás todo aquello; aquél ya no era su mundo. ¿Qué estaba haciendo allí?
El hombre al que había golpeado con el tacón del zapato se unió en ese momento al resto de la banda, y en sus ojos vidriosos y llenos de ira Jessie vio su propia muerte.
Mientras se preparaba para el final, sus pensamientos se tornaron extrañamente indiferentes. Con Silvio a su lado habría una pelea, pero era una que no podría ganar. ¿Sería un final rápido? ¿Por una herida de navaja? ¿Por una bala?
De pronto se dio cuenta de que no quería que Silvio muriera; no por ella. Inspiró para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, los labios de Silvio tomaron los suyos en un beso breve pero abrasador.
Jessie estaba demasiado sorprendida como para protestar. Sus labios cedieron a la presión de los de él, y el beso diluyó el miedo. Lejos de resistirse, le respondió con pasión, casi de un modo desesperado.
Durante la mayor parte de su adolescencia había fantaseado con ese momento, incluso después de aquella terrible noche, cuando su mundo se oscureció y su actitud hacia él se vio irrevocablemente alterada.
Sin embargo, ninguno de todos sus sueños había sido tan real como aquel instante. Su boca alejó todo pensamiento de su mente, excepto uno: que si tuviera que escoger un momento para morir, sería aquél.
En medio de la bruma que tejía el deseo, oyó las risitas burlonas de los hombres que los observaban.
–¡Eh, tío, deja algo para los demás! –se quejó uno de ellos.
Jessie, a quien aún le daba vueltas la cabeza por el beso, no se dio cuenta de que Silvio la había soltado, hasta que éste avanzó, abandonando las sombras. Aquel simple movimiento ocultaba una amenaza velada, y Jessie se estremeció mientras lo observaba, asustada y fascinada al mismo tiempo.
Silvio no dijo nada. Su rostro permaneció impasible, frío, sin delatar emoción alguna, mientras miraba fijamente a los hombres.
Y éstos, extrañamente, en lugar de atacarle, comenzaron a retroceder. Confundida, Jessie se preguntó por qué habrían de retroceder seis hombres ante uno. Alzó la vista hacia Silvio, y entonces vio qué había parado los pies a la banda de matones: la inconfundible cicatriz que recorría la mejilla izquierda de Silvio. Era la única imperfección en un rostro tan perfecto que podría haber sido esculpido por el mismísimo MiguelÁngel.
Uno de los hombres farfulló algo como «Es el siciliano...», y Silvio les dijo algo que Jessie no alcanzó a oír. Luego se dio media vuelta y regresó junto a ella con una calma inexplicable. Jessie quería gritarle que tuviera cuidado, que no debería haberles dado la espalda, pero los hombres parecían haber caído bajo un hechizo inmovilizador.
Cuando llegó junto a ella, Silvio alzó una mano y le acarició el cabello, un gesto impropio en una situación de peligro como aquélla. Fue una caricia deliberada y posesiva a la vez, como si quisiera poner de relieve la relación entre ellos, cosa que Jessie no comprendía porque ya no tenían ninguna relación. Había quedado reducida a añicos tres años atrás en una mugrienta habitación, en presencia del cuerpo sin vida de su hermano.
Silvio dejó caer la mano.
–Andiamo –le dijo a Jessie–. Entra al coche.
Ella obedeció, no porque quisiera, sino porque estaba tan hipnotizada por el aura de autoridad que desprendía como los miembros de la banda.
Momentos después, cuando Silvio se sentó al volante del Ferrari y puso el motor en marcha, Jessie vio que tenía la mandíbula apretada, y supo que se había equivocado: no estaba calmado en absoluto. Era evidente que estaba luchando por contener la ira que estaba devorándolo por dentro, y ese pensamiento la hizo estremecerse. Nunca lo había visto así; jamás lo había visto perder el control.
–Silvio...
–No digas ni una palabra –la cortó él con voz ronca, los nudillos sobre el volante blancos por la tensión. Ni siquiera la miró, sino que mantuvo la vista al frente mientras recorrían las calles de los bajos fondos de Londres a toda velocidad, como si estuvieran participando en un rally.
Ahora que el peligro había pasado, los pensamientos de Jessie no podían ser más confusos. La adrenalina que se había disparado por sus venas momentos antes se había diluido, y sólo podía pensar en aquel beso. Su cuerpo todavía temblaba por la presión de los labios de él sobre los suyos, y cuanto más recordaba la pasión con la que le había respondido, más horrorizada se sentía. ¿Habría notado Silvio el modo en que había reaccionado?
¿Y cómo podía haber reaccionado de aquella manera? Un sentimiento de repulsión se deslizó por entre los vericuetos de su alma, y se asentó en lo más profundo de ella como una pesada y fría piedra. ¿Acaso no tenía vergüenza? ¿Cómo podía haber respondido de ese modo al beso de un hombre al que se había pasado odiando durante los últimos tres años?
Miró a Silvio. Los signos visibles del éxito no lo habían cambiado: el caro reloj en su muñeca, el coche que estaba conduciendo... Ninguna de esas cosas habían contribuido a hacer de él el hombre que era. Bajo aquel sofisticado exterior que le permitía mezclarse con la gente más rica e importante de la sociedad, Silvio estaba hecho de acero, pensó apartando la vista de él.
–Te llamaron «el siciliano» –dijo sin poder resistirse a lanzarle otra mirada–. A pesar del tiempo que hace que dejaste esa vida, tu reputación aún asusta a tipos como ésos. Sabían quién eras –se quedó mirándolo fascinada, preguntándose por qué estaba tan enfadado–. ¿Por qué has venido a esta parte de la ciudad?
–Me habían llegado rumores sobre un puñado de matones que iban detrás de cierta chica con una voz de oro–masculló él cambiando de marcha con brusquedad, antes de girar y pisar de nuevo el acelerador. La cabeza de Jessie rebotó contra el reposacabezas de su asiento–. ¿Cuánto dinero les debía tu hermano?
Jessie esbozó una sonrisa amarga. No le sorprendía en absoluto que supiese la verdad. Silvio tenía contactos en todos los estratos, una red que habría sido la envidia de la policía y de aquéllos que querían llegar a escalar puestos en la sociedad.
–Veinte mil libras –respondió, deseando que la cantidad no sonase tan aterradora como era–. En rea lidad era el doble, y he conseguido pagar la mitad de la deuda, pero aún no está saldada y por eso vinieron esta noche por mí.
Los ojos de Silvio relampagueaban cuando giró la cabeza un instante para mirarla.
–¿Les has pagado? –dijo él entre dientes.
–Bueno, no puede decirse que tuviera elección.
Silvio volvió a cambiar de marcha casi con violencia.
–Pero podías haber acudido a la policía.
Jessie se preguntó si se habría dado cuenta de que acababa de saltarse un semáforo.
–Eso habría empeorado las cosas.
–¿Para quién? Los ciudadanos que respetan las leyes no deberían tener miedo de la policía, Jessie. ¿O acaso temías que te arrestaran?
El tono de desprecio en su voz la dejó perpleja hasta que lo vio lanzar una mirada irritada a sus muslos y comprendió. Creía que era una... ¿Por eso estaba furioso? La sola idea la dejó tan aturdida que tardó un rato en responder.
–¿A qué crees que me dedico?
–Imagino que a lo mismo que el resto de chicas de ese club.
Creía que era una prostituta. Jessie se echó a reír. Era eso o echarse a llorar, y no iba a llorar, y menos delante de él. Todo lo que había tenido que llorar ya lo había llorado en privado.
–¿Te parece gracioso? –gruñó él, pisando de nuevo el acelerador.
–Hago uso de lo que Dios me ha dado. ¿Qué hay de malo en eso?
Decir aquello fue una estupidez, una provocación, como agitar un pañuelo rojo delante de un toro, y aunque se arrepintió en el momento en el que las palabras cruzaron sus labios, ya era demasiado tarde.
Silvio detuvo el coche con un brusco frenazo, y cuando la miró, con esos ojos incandescentes de furia, Jessie se encogió en el asiento.
–Si tan desesperada estabas por conseguir dinero –le dijo con aspereza–, podrías haber acudido a mí. No importa lo que ocurrió entre nosotros; nada de eso importa. Si tenías problemas, deberías haberte puesto en contacto conmigo.
–Tú eres la última persona del mundo a la que le pediría ayuda –replicó ella.
Sin embargo, sus palabras apenas sonaron convincentes, abrumada como estaba por los sentimientos que se agolpaban en su interior: una mezcla de desprecio por sí misma, y de un anhelo desesperado que la asustaba. No quería sentirse así.
–Ese orgullo puede acabar contigo, Jessie.
–¡No se trata de orgullo! Y aunque hubiera querido ponerme en contacto contigo, no habría sabido cómo hacerlo. Ya no te reconozco –le dijo. Ni tampoco se reconocía a sí misma–. En el mundo al que perteneces ahora, por lo que he oído, siempre estás rodeado de gente importante y de fuertes medidas de seguridad –giró la cabeza para mirarlo, y de inmediato apartó la vista, porque con una mirada a sus labios bastaba para que empezase a pensar de nuevo en aquel beso.
–¿De verdad habrías preferido morir antes que ponerte en contacto conmigo? –insistió él, como si no la hubiera escuchado.
Jessie miró al frente, y vio con sorpresa que estaban cerca del bloque de pisos en el que vivía.
–Sabes perfectamente por qué no me puse en contacto contigo.
–Sí, lo sé: porque me odias –respondió él en un tono desprovisto de emoción, aunque sus manos seguían tensas, aferradas al volante–. Me culpas por todo lo que ocurrió.
–No, por todo no... sólo por eso. ¿Sabes qué día es hoy? –inquirió ella con voz entrecortada.
Los ojos de Silvio relampaguearon de nuevo.
–¿Acaso crees que podría olvidarlo? Por si te sirve de algo, no eres la única que me culpa. También yo me culpo por su muerte.
La lluvia caía ahora con fuerza sobre los cristales, emborronando sus alrededores. «Igual que lágrimas», pensó Jessie mientras observaba cómo el agua formaba riachuelos en el parabrisas.
–No, no sirve de nada.
A pesar de los años que habían pasado, el recuerdo de aquella noche se cernía sobre ellos en ese momento como una nube negra de tormenta esperando a descargar sobre ellos con todas sus fuerzas. Jessie se desabrochó el cinturón y abrió la puerta, huyendo de ese recuerdo y de una conversación que no quería tener.
–Gracias por traerme.
No dijo «a casa» porque para ella aquel apartamento no era un hogar. Era sólo el lugar donde dormía hasta que volviera a mudarse, cosa que hacía con regularidad.
Se bajó del coche y la lluvia la caló enseguida. Se sentía ridícula allí de pie, empapada, con aquel vestido dorado barato, junto a un Ferrari y su dueño multimillonario. Jessie la prostituta. ¿Era eso lo que parecía? Quizá debería despedirse de su fantasía de cantar en salas de conciertos ante miles de personas.
Silvio también se había bajado del coche. Ignorando la lluvia, se quitó el abrigo y se lo echó sobre los hombros y se lo cerró, como si no fuera tanto para protegerla del frío como para tapar su vestido, como si lo avergonzara.
–¿Eres consciente de que ninguna mujer en sus cabales regresaría sola tan tarde a un lugar como éste? –le preguntó.
–Me encontraron; tuve que mudarme. No saben que vivo aquí –respondió ella, y de pronto su rostro palideció. Horrorizada, alzó los ojos hacia los de él–. No me has preguntado dónde vivía. ¿Cómo sabías la dirección?
–Hice las pesquisas necesarias para averiguarlo. Y si yo he podido dar contigo, estoy seguro de que esos animales también saben dónde encontrarte. De hecho, calculo que tenemos menos de diez minutos para que recojas tus cosas antes de que lleguen aquí. ¡Muévete!
Capítulo 2
L BAJO... Jessie vivía en el bajo... Silvio permaneció inmóvil mientras ella giraba la llave en la cerradura, esforzándose por contener la ira que estaba apoderándose de él. «Hago uso de lo que Dios me ha dado...» Al recordar la indolencia con que Jessie le había soltado esas palabras, se giró, dándole la espalda porque no confiaba en poder seguir conteniéndose si la mirase o le hablase. Una imagen del pasado acudió a su mente, de Jessie de niña aferrándose al brazo de su hermano porque no comprendía qué había sido de la cómoda vida familiar que habían llevado hasta entonces. No podía asociar aquella visión de vulnerable inocencia con la realidad, con aquella Jessie vestida con aquel ajustado vestido dorado, haciendo uso de lo que Dios le había dado.
Su inocencia se había esfumado. Lo había sabido en el mismo momento en el que había besado sus labios y ella le había respondido con total desinhibición.
Se volvió al oír el ruido de la puerta al abrirse.
–Ya está –dijo Jessie–. Hogar, dulce hogar. Ya puedes irte; gracias otra vez por traerme.
–No pienso irme –replicó él antes de lanzar un rápido vistazo hacia la puerta del portal.
–Si te preocupa ese juguetito tuyo que has dejado aparcado ahí fuera, puedes irte a jugar con él –le dijo ella con insolencia–. ¡Eh!, ¿qué te crees que haces? –exclamó cuando la agarró del brazo y dio un paso adelante–. No voy a invitarte a café. Ya te has llevado un beso gratis.
–Ese beso te ha salvado la vida –le espetó él.
La arrastró dentro del apartamento, cerró la puerta y palpó la pared en busca de un interruptor. Cuando lo encontró y se hizo la luz, el apartamento era tan pequeño que no le llevó más de cinco segundos asegurarse de que no había nadie escondido. Cerró las persianas, fue a echar el pestillo de la puerta y, volviéndose hacia Jessie, le dijo:
–No deberías vivir en un bajo.
Y nada más pronunciar esas palabras supo que habría hecho mejor en morderse la lengua, porque él mejor que nadie sabía por qué había escogido un bajo.
Sabiendo cuál sería su reacción, dirigió la vista hacia ella, y la joven le sostuvo la mirada desafiante.
–¿Qué? Si crees que voy a derrumbarme, Silvio, puedes sentarte a esperar.
Él sacudió la cabeza, debatiéndose entre reírse o estrangularla.
–Éste no es momento para derrumbarse –le respondió sin alterarse–. Tienes cinco minutos para recoger todo lo que sea importante para ti. Luego nos iremos.
Sin darse cuenta bajó la vista, y aunque se apresuró a apartar la mirada en cuanto vislumbró el escote de Jessie, el hecho de que se había tenido que obligar a hacerlo era un claro indicador de lo cerca que estaba de perder la cabeza. Debería haber pensado otra manera de ponerla a salvo que no fuera besarla.
No quería mirarla, y no sólo por lo atraído que se sentía por ella, sino porque con sólo ver aquel vestido tan endiabladamente sexy empezaría a pensar en todos aquellos hombres del club mirándola y... ¿Cuántos de ellos le habrían puesto las manos encima? ¿Y por qué había esperado tres años para ir en su busca? ¿Por qué había pensado que estaría mejor con él fuera de su vida?
Aparentemente ajena a su tormento, Jessie se puso de puntillas para abrir un armarito, y al hacerlo su abrigo cayó al suelo y se le levantó un poco la falda, dejando al descubierto un liguero... y algo más.
Silvio soltó una palabrota, se acercó y le levantó la falda a pesar del gemido ahogado de protesta que escapó de los labios de ella. Sacó la navaja del liguero, y mientras la sostenía en una mano, usó la otra para girar a Jessie hacia él.
–Maledizione, ¿qué es esto?
–Es una navaja –contestó ella, desafiándolo con la mirada–. Tú deberías saberlo. Al fin y al cabo no es la primera que ves.
–No deberías ir por ahí con esto –dijo él–. Si no hubiera aparecido cuando lo hice...
–La habría utilizado si hubiera sido necesario.
El sólo pensar en qué habría pasado si hubiese sacado la navaja delante de aquellos tipos, hizo que a Silvio se le helara la sangre en las venas. Había estado a punto de perderla.
El ladrido de un perro en la calle le recordó que no había tiempo para reflexiones ni recriminaciones. Se guardó la navaja en el bolsillo y recogió su abrigo del suelo.
–Busca un abrigo y date prisa –le ordenó a la joven.
Se preguntó si no habría sido un error llevarla allí, pero luego se recordó que Jessie necesitaría su pasaporte.
–No entiendo a qué viene tanta prisa. Me llevará más de cinco minutos encontrar otro sitio donde vivir –replicó ella, sacando una vaso del armarito que acababa de abrir–. ¿Quieres agua? No puedo ofrecerte café. Hace una semana que me cortaron el gas.
–Acabas de perder treinta segundos que podrías haber empleado guardando lo que quieras llevarte –gruñó Silvio, yendo hasta la ventana para mirar fuera.
Le daba escalofríos pensar cuántas veces habría arriesgado Jessie su vida cruzando aquella calle sucia y mal iluminada.
–Tomaré eso como un no –dijo Jessie, y encogiéndose de hombros dejó el vaso sobre la encimera y cerró el armarito.
Fue entonces cuando Silvio vio que tenía los nudillos enrojecidos.
–Me había olvidado de tu mano.
–Mi mano está bien. ¿Qué tal tu cara?
–Bien. Aunque debo decir que fue un buen puñetazo –contestó él, yendo hasta el frigorífico para buscarle unos hielos para la mano. Al abrirlo, se quedó mirando con incredulidad las baldas vacías–. ¿Es que no comes?
–Suelo comer fuera –contestó ella en un tono despreocupado, aunque su delgadez no decía lo mismo.
–¿No tienes hielo?
–No. Me temo que tendrás que tomarte tu gin-tonic sin hielo. Lo siento. Silvio ignoró su sarcasmo y se recordó que la prioridad era sacarla de allí.
–Era para tu mano, pero ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos a mi casa. No podemos perder más tiempo.
–No voy a ir a tu casa, Silvio –replicó ella, aún con el vaso en la mano. Se volvió hacia el grifo y lo llenó. Se lo bebió como si estuviera sedienta, pero la mano le temblaba–. Sal de mi vida.
–Lo hice una vez y las cosas no te han ido demasiado bien, ¿me equivoco?
–Te equivocas. Me va muy bien sin ti.
–Pues lo quieras o no vuelvo a formar parte de tu vida, Jessie.
–Eso es algo que no puedes permitirte, y no porque no tengas dinero, sino porque estoy muy por debajo de ti.
Esa alusión velada a su dudosa profesión no hizo sino avivar la ira de Silvio, que tuvo que contenerse para no empujarla contra la pared y preguntarle cómo había podido caer tan bajo. Quería saber cómo podían haberse torcido tanto las cosas, pero sabía la respuesta.Él era responsable porque le había hecho caso cuando ella le dijo que la dejara tranquila, porque no había podido protegerla.
–Has perdido otros treinta segundos. Espero que sea porque eres de esas personas que viajan ligera de equipaje.
Se acercó a la ventana y abrió un poco la persiana. Al final de la calle se veía acercarse una camioneta negra con los faros apagados. Maldijo en italiano.
–Se te ha acabado el tiempo, Cenicienta. Ve por tu pasaporte.
–Te lo he dicho: no voy a irme contigo.
–¡Ahora! –rugió él, y Jessie dio un respingo–. Antes de que nos vuelen los sesos. ¡Muévete!
–Pero yo...
–Jess, te juro por Dios que como digas una palabra más te dispararé yo mismo. Ve por tu pasaporte.
–¡No tengo pasaporte! ¡Eres tú el que te has unido a la jet set, no yo! –le gritó ella con las mejillas encendidas de irritación–. ¿Para qué iba a querer yo un pasaporte?
Silvio resopló.
–Es igual. Yo te conseguiré uno.
–Ya te lo he dicho, no pienso ir...
–Vendrás conmigo por tu propia voluntad, o te llevaré yo, aunque tenga que cargar contigo sobre la espalda –gruñó él–. Tú eliges.
–¿A eso lo llamas elegir?
Fuera se oyó un frenazo. Aterrada, alzó sus ojos hacia los de él.
–Fin de la discusión –masculló Silvio.
La agarró por la muñeca, pero ella se negó a moverse.
–Espera... Hay algo que debo...
Se soltó y corrió a subirse a una silla para alcanzar un armario que estaba en alto. Silvio, entretanto, volvió a echar un vistazo fuera. La furgoneta se había parado, y de ella estaban bajándose seis tipos, los mismos que perseguían a Jessie.
Sacó su móvil, hizo una llamada, y tras una breve conversación de apenas cinco segundos, cerró el aparato. Jessie, que seguía subida a la silla revolviendo dentro del armario, pareció dar con lo que buscaba justo en ese momento: una caja de zapatos.
Silvio iba a quitarle la caja de la mano y a ayudarla a bajar, pero a Jessie le faltó poco para gritarle, y apretó la caja contra su pecho, protegiéndola como haría una leona con su camada.
–Sea lo que sea lo que hay en esa caja, ¿vale la pena que arriesgues la vida por ella? –casi le gritó, pero lo dejó pasar–. ¿Hay alguna salida en la parte trasera del edificio?
Sabía que tenía que haber alguna. Jessie jamás viviría en un lugar que no tuviera más de una salida.
Jessie abrió la puerta del minúsculo cuarto de baño al que él se había asomado antes para asegurarse de que no había nadie escondido.
–Por aquí.
Silvio entró detrás de Jessie, y la aupó para que pudiera salir por el ventanuco que ella acababa de abrir. Cuando los dos estuvieron fuera, en la oscuridad de un sucio callejón, la agarró de la mano y tiró de ella, pero cuando Jessie vio que se dirigían hacia la parte delantera del edificio, se paró en seco.
–Por ahí no. Estarán esperándonos.
–No. Han entrado en el edificio –replicó él.
Tiró de nuevo de su mano y echaron a correr hacia el Ferrari. Justo cuando estaban entrando en el coche se oyeron sirenas de policía en la distancia.
–¿Qué hay en esa condenada caja? –inquirió Silvio al ver que Jessie no la soltaba ni para abrocharse el cinturón.
–Cosas –respondió ella sin mirarlo.
Silvio sacudió la cabeza, puso en marcha el vehículo, y pisó el acelerador. No iba a dejar que Jessie volviese allí, ni a aquella clase de vida.
Tenía la mejilla apoyada en algo blando y estaba muy calentita. Si aquello era el cielo, era un lugar maravilloso.
–¿Jess? –llamó una voz masculina–. Jess, ¿me oyes?
Jessie imaginó que se suponía que debía contestar, pero estaba demasiado calentita y cómoda, y además aquella voz parecía irritada, y prefería quedarse entre las nubes del sueño, donde nada podía dañarla.
–Maledizione, debería haberle quitado ese vestido mojado. Lleva demasiado tiempo durmiendo –masculló la voz.
–¿Quiere que llame al médico, señor? –preguntó otra voz en un tono respetuoso.
–No, déjalo –respondió la primera voz.
Sin embargo, a Jessie le pareció que en ella había algo más que irritación... ¿un matiz de preocupación? ¿De verdad llevaba mucho tiempo durmiendo? Imposible. Rara era la noche en la que no se despertaba varias veces. Sus pensamientos atormentados y la amenaza siempre presente del peligro no la dejaban dormir.
Sólo en ese momento, vagando por aquella tierra que se encontraba entre el sueño y la vigilia, se dio cuenta de que si había dormido tanto era porque se sentía segura. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía así, a salvo.
Abrió los ojos, y se encontró con los de Silvio, sentado en una silla junto a la cama en la que ella estaba tendida. Se quedaron mirándose largo rato en silencio, sin otro ruido en la habitación más que el de la respiración de ambos. El corazón de Jessie palpitaba con fuerza.
Silvio fue el primero en apartar la vista.
–Ahí tienes el cuarto de baño –le dijo, señalando una puerta– . Y en el vestidor encontrarás ropa. Cuando te hayas aseado y vestido hablaremos.
Jessie se incorporó. Había un bulto cuadrado bajo la colcha, a su lado, y al apartarla vio que era su caja de zapatos. Aliviada, la tomó y la estrechó contra su pecho.
Silvio se quedó observándola, haciéndola sentir incómoda, pero cuando un hombre se asomó al umbral de la puerta abierta, alzó la vista hacia él.
–El inspector jefe al teléfono, señor.
–Dile que lo llamaré enseguida.
El hombre se retiró y Silvio se volvió hacia Jessie, que lo miró sin poder dar crédito a lo que había oído.
–¿Fuiste tú quien llamó a la policía?
–Para eso están, Jess, para luchar contra el crimen. Debo devolver esa llamada –dijo Silvio mirando su reloj–. Si necesitas algo dame una voz. Estaré aquí al lado.
–No, espera... No podemos quedarnos aquí. Si sabían dónde vivía, probablemente nos habrán seguido. Son peligrosos...
Los labios de Silvio se curvaron en una sonrisa sardónica.
–Yo también soy peligroso –le dijo–. ¿O acaso lo has olvidado?
Por supuesto que no lo había olvidado. Jessie alzó la mirada hacia su frío y apuesto rostro y se estremeció por dentro.
–Utilizaste a la policía para que nos diera tiempo a escapar, pero esos tipos quieren dos cosas de mí: el resto del dinero y...
No fue capaz de acabar la frase, pero no hizo falta; los dos sabían a qué se refería.
Los ojos de Silvio se oscurecieron. Se giró abruptamente, como si estuviera luchando contra algo, y fue hasta un extremo de la habitación con cristaleras que iban del techo al suelo.
–Si ni siquiera puedes decir la palabra, tal vez deberías considerar cambiar de profesión.
Jessie podría haberle corregido, pero prefirió no hacerlo. Mejor que pensara eso de ella. Su repulsión y su desprecio la ayudarían a mantener las distancias entre ellos.
–¿Qué lugar es éste? , ¿un hotel? –le preguntó mirando a su alrededor. Era una habitación espaciosa y con todo tipo de lujos–. Bueno, supongo que ha sido una buena idea traerme a un hotel. No se les ocurriría buscarme en un sitio tan caro.
–Estás en mi apartamento –le contestó él sin volverse–, y estás tumbada en mi cama.
¿Su apartamento? ¿Su cama? Intentando no pensar en lo de la cama, Jessie tragó saliva y se abofeteó mentalmente por ser tan estúpida, por no saber que existían apartamentos así de grandes. Se sentía como una chica de pueblo.
–Entonces... ¿vives aquí?
–No todo el año. Tengo otras viviendas, para cuando tengo que pasar fuera una temporada.
Jessica no alcanzaba a imaginar lo que debía ser tener más de una vivienda como aquélla. Esbozó una sonrisa amarga. Si la hubiese dejado en medio de la jungla con su barato vestido dorado, no se habría sentido tan fuera de lugar como allí.
–No tienes por qué sentirte incómoda, Jess –le dijo él volviéndose, como si le hubiera leído el pensamiento.
–No estoy incómoda –replicó ella desafiante.
Silvio suspiró.
–Y tampoco tienes por qué tener miedo.
–No lo tengo.
Mentira, estaba aterrada, y no por causa de los hombres que querían matarla, ni de aquel apartamento tan lujoso. Era de él de quien tenía miedo, de los sentimientos que despertaba en ella, unos sentimientos demasiado enrevesados, demasiado complejos. Era una ironía del destino que hubiese sido él quien acudiese en su ayuda.
De pronto recordó que estaba en su cama, ¡su cama!, y arrojó a un lado la colcha para bajarse de ella. Mientras avanzaba hacia él, sintió cómo los ojos de Silvio seguían cada uno de sus movimientos. No debería haberla incomodado. Los hombres solían mirarla, y era algo que había aprendido a ignorar y que ya no le preocupaba. A veces incluso le era útil: en la cafetería en la que trabajaba se traducía en mayores propinas. Con Silvio, sin embargo, era distinto.
–¿En qué parte de la ciudad estamos? –inquirió, acercándose a él.
La vista de la ciudad era espectacular: Londres resplandecía en la noche, como una sofisticada mujer vestida para una cita, con diamantes y zapatos de tacón. Fue entonces cuando se dio cuenta de a qué altura estaban. De su garganta escapó un gemido ahogado, y se echó hacia atrás.
Como si hubiera imaginado que reaccionaría de ese modo, Silvio la agarró por los hombros con sus fuertes manos.
–Tranquilízate, Jess, no pasa nada.
Como el pánico estaba ahogándola, Jessie boqueó, tambaleándose en el estrecho filo entre la cordura y la histeria.
–¿Que me tranquilice?¡Estamos en el último piso! –le espetó ella alzando la voz–. ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Cómo has podido? ¡Tengo que salir de aquí!
Trató de soltarse, pero Silvio la agarró con fuerza por los brazos, y la zarandeó con suavidad.
–Jess, escúchame –le dijo en un tono imperioso–. No estás atrapada; estás a salvo.
La respiración de Jessie se había tornado agitada, y los fuertes latidos de su corazón le retumbaban en los oídos. Todo a su alrededor empezó a dar vueltas.
Oyó a Silvio maldecir entre dientes antes de agarrarla de la muñeca y arrastrarla al otro extremo de la habitación, donde abrió una puerta que daba a una especie de tobogán de metal. Jessie se quedó mirándolo sin comprender y Silvio suspiró.
–Si te sientas ahí y te dejas caer, llegarás a la planta baja en menos de cuatro segundos. Lo diseñé yo mismo.
La llevó de nuevo hasta la cristalera, pulsó un botón en la pared y la cristalera se abrió, como una puerta automática. El aire frío y la lluvia hicieron a Jess dar un paso atrás, pero Silvio la obligó a salir al balcón para señalarle una escalera de incendios.
–Sólo esta habitación tiene tres salidas de emergencia. ¿Comprendes lo que te digo, Jess? Tres salidas. Y hay otras nueve en el resto del apartamento. Es imposible que te quedes atrapada aquí.
Aunque la lluvia estaba empapándola y aunque estaba temblando, Jessie asintió con la cabeza.
Silvio volvió a conducirla dentro, apretó de nuevo el botón y la cristalera se cerró.
–Perdona –murmuró ella avergonzada.
–Jessie, no tienes que disculparte por nada; te sacaron de una casa en llamas cuando tenías cinco años. Sé por qué no te gustan los edificios altos, pero aquí estás a salvo. Confía en mí, por favor.
Era el último hombre en quien querría confiar, ¿pero acaso tenía elección?
Sin soltar su mano, Silvio la llevó hasta el cuarto de baño, y una vez allí apretó otro botón en la pared, que accionó el grifo de la enorme bañera.
Jessie quería decir algo, pero no sabía qué. Él se quedó mirándola con una mezcla de preocupación y exasperación.
–Tienes frío, estás empapada, y ha sido un largo día. Quítate ese condenado vestido, métete en la bañera, y relájate. Luego haré que te traigan algo de comer, y a juzgar por lo vacía que estaba tu nevera, creo que lo necesitas –escrutó su rostro en silencio, antes de soltarle la muñeca–. Después, hablaremos.
A Jessie le castañeteaban los dientes.
–¿De qué va a servir que hablemos? De todos modos harás lo que quieras hacer.
Una sonrisa sardónica asomó a los labios de él.
–Tienes toda la razón. Ahí encontrarás las toallas –le dijo señalándole un armario.
Luego se dirigió a la puerta, donde permaneció un momento, con ese aire de hombre frío y sofisticado, antes de salir y cerrar tras de sí.
Jessie se apartó un mechón húmedo del rostro. ¿Por qué había reaparecido Silvio de repente en su vida? ¿Y por qué estaba ayudándola? Después de todo lo que le había dicho, no había esperado volver a verlo.
Apoyó la frente en la puerta cerrada, avergonzada por cómo había perdido los nervios, y deseando que él no lo hubiese presenciado. Luego, sin embargo, se echó a reír. Nadie excepto él lo habría entendido. Su hermano y ella habían sido enviados a un orfanato tras la tragedia que había truncado sus vidas, un incendio que había destrozado su casa y en el que habían perecido sus padres. Silvio vivía en el barrio donde estaba el orfanato, y así se habían conocido; sabía por lo que había pasado.
Jessie se volvió y se quedó mirando la bañera. La idea de relajarse en el agua caliente no podía ser más tentadora. ¿Cuánto hacía desde la última vez que se había permitido aquel lujo? Demasiado. Y nunca en una bañera como aquélla. Meterse en el agua, tumbarse, olvidarse de todo con la tranquilidad de que había alguien vigilando por si surgía algún peligro...
El beso de Silvio volvió a asaltar su mente, y Jessie se frotó los labios con los dedos intentando borrar ese recuerdo y diciéndose que no había razón para que se sintiese culpable. Había sido él quien la había besado a ella; no al revés.
Claro que ella tampoco se había resistido... Confundida y enfadada consigo misma, se desvistió y se metió en la bañera, gimiendo de placer al sentir el roce del agua caliente. «Sólo estaré un minuto», se dijo tumbándose. ¿Qué mal podía hacerle aquello?
Sin embargo, no lograba relajarse. Estaba demasiado agitada por todo lo que había ocurrido, y relajarse en un baño de burbujas se le antojaba algo decadente, un exceso. Se enjabonó el cabello, y en menos de dos minutos había salido de la bañera. Cuando se estaba secando con una suave toalla de rizo, bajó la vista a su vestido dorado, hecho un gurruño en el suelo y se hizo a la idea de que no tendría más remedio que tomar prestada ropa de Silvio, como él le había dicho.
Aunque no tenía mucho sentido mostrarse pudorosa cuando él la tenía por una prostituta, Jessie se puso un albornoz antes de salir, con mucha cautela, del cuarto de baño. Esas precauciones, sin embargo, resultaron innecesarias, pues el dormitorio estaba vacío, y Silvio había bajado las luces. Aquella suave y cálida iluminación creaba una atmósfera íntima, y cuando los ojos de Jessie se posaron en la cama, su imaginación conjuró en su mente sensuales imágenes que no quería ver. ¿Sería allí donde llevaba Silvio a sus conquistas? ¿Besaría a aquellas mujeres como la había besado a ella?
Apartando esos pensamientos a un lado, tomó la caja de zapatos, que seguía sobre el colchón, y se fue con ella bajo el brazo hasta el vestidor. La puerta estaba entreabierta, y Jessie la abrió despacio, nerviosa como una niña que estuviese curioseando en el armario de su madre y temiese ser descubierta.
La ropa de Silvio estaba perfectamente organizada en baldas y perchas. Igual que en la sección de caballeros de unos grandes almacenes, pensó mientras se acuclillaba para dejar la caja en un rincón.
–¿Todo bien?
La voz de Silvio a sus espaldas la hizo dar un respingo, como si la hubieran pillado robando. Se apresuró a ponerse de pie, y se agarró las solapas del albornoz con una mano para asegurarse de que no quedaba al descubierto ni un milímetro de piel.
–Bien.
–Qué rápida has sido. Podías haberte tomado el tiempo que quisieras en el baño –murmuró él apoyándose en el marco de la puerta.
Ella se puso tensa, a la defensiva. No estaba dispuesta a admitir que estaba demasiado nerviosa como para disfrutar de un baño relajante.
–No necesitaba más –replicó.
Se fijó en que Silvio se había duchado y cambiado de ropa. Tenía el cabello húmedo y se había puesto unos vaqueros negros y una camisa blanca, seguramente hecha a medida. Bajo el puño izquierdo asomaba un reloj que parecía caro. Lo más probable era que le hubiese costado más de lo que ella había ganado en toda su vida.
Más consciente si cabía del abismo que los separaba, Jessie dio un paso atrás. Una vez había sentido verdadera adoración por él, pero de eso hacía mucho tiempo. Ahora ni siquiera lo reconocía. Se aclaró la garganta.
–Ya que estás aquí, podrías echarme una mano con lo de la ropa. Con una camiseta y unos vaqueros viejos me las apañaré. Luego me iré y tú podrás volver a tu vida.
Sin responderle, Silvio escogió unas cuantas prendas y se las puso en los brazos.
–Pruébate esto. Debería servir hasta que te consigamos otra cosa.
Jessie bajó la vista y asintió.
–Gracias. No necesito nada más. Tengo ropa en mi apartamento –contestó.
Sin embargo, la idea de regresar allí la llenaba de temor, y a juzgar por cómo se endureció la mirada de Silvio, a él tampoco le parecía buena idea.
–Hazme una lista de lo que necesitas y mandaré a alguien por tus cosas.
Ella hizo una mueca. Le incomodaba el pensar que nadie viera las pocas pertenencias que tenía.
–No hará falta. De todos modos tengo que volver allí.
–No vas a regresar a ese lugar, Jess. Por ahora te quedarás conmigo.
Jessie experimentó una mezcla de indignación y alivio. ¿Por qué sería que aquel hombre provocaba en ella emociones tan contradictorias?
–¿Y qué tienes pensado: encerrarme aquí, en tu pisito de soltero, para que no puedan atraparme? –le espetó con una risa sarcástica–. Eso arruinaría tu reputación. Ya me estoy imaginando lo que dirían tus nuevos amigos si vinieran de visita y me encontraran aquí.
–Les caerías bien. Y aunque no fuera así, sería problema suyo, y no tuyo.
Jessie le dio la espalda para ocultar las lágrimas de humillación que se agolpaban en sus ojos. Debía estar muy cansada para estar a punto de llorar.
–No puedo quedarme aquí contigo. No estaría bien –dijo, sin añadir que allí, en medio de tanto lujo, se sentía como una mugrienta, y fuera de lugar–. Tengo que irme –murmuró.
Estaba tratando de hacer lo correcto, pero sólo de pensar en marcharse el estómago le dio un vuelco. Si se alejaba de Silvio, ya no estaría segura. ¿Quería seguir viviendo con miedo, vigilando siempre sus espaldas?
–No pierdas el tiempo discutiendo contigo misma –dijo Silvio, como si le hubiera leído el pensamiento–. No vas a ir a ningún sitio, Jess. Te quedarás conmigo hasta que yo te diga que no hay peligro ahí fuera... y esa condición no es negociable.
Jessie se volvió y alzó la vista para encontrarse con la mirada impávida de Silvio. Estaba comportándose de un modo machista y sobreprotector, y sabía que debería replicarle, pero descubrió con espanto que en rea lidad no quería hacerlo. Era agradable sentirse protegida.
–¿Crees que vendrán por mí?
–Sé que vendrán por ti. Querrán asegurarse de que lo que les dije era verdad. Pero no debes temer nada –le respondió él con la convicción y la despreocupación de alguien que jamás hubiera tenido miedo a nada–. Este lugar es una fortaleza. Aquí no pueden entrar.
Jessie lo miró suspicaz.
–¿Qué quieres decir con eso de que querrán asegurarse de que lo que les dijiste era verdad? ¿Qué les dijiste? ¿Y por qué retrocedieron sin siquiera pelear?
–inquirió. El recordar esos aterradores momentos en el oscuro callejón detrás del club hizo que los latidos de su corazón se dispararan, y que se le pusieran las manos frías y sudosas–. No iban a dejarme ir. Creí que iban a matarme...
Cuando Silvio apretó la mandíbula y todo su cuerpo pareció tensarse, Jessie se preguntó si siempre había sido tan intimidante, o si esa impresión se debía a lo vulnerable que ella se sentía en ese momento.
–¿Silvio? ¿Qué les dijiste para persuadirles de que no lo hicieran? –le preguntó con la boca repentinamente seca y los brazos y las piernas lasos–. ¿Qué les dijiste?
El silencio se prolongó hasta volverse casi insoportable, y Silvio mantuvo sus ojos negros fijos en los de ella.
–No había otra forma de asegurarme de que no te tocarían –dijo con voz ronca, escrutando su rostro muy serio–. Les dije que eras mía.
Capítulo 3
IME qué quieres tomar y mi cocinero te lo preparará. –¿Cómo pudiste decirles que estábamos juntos? ¿Por qué hiciste algo así?
Jessie no dejaba de andar arriba y abajo por el inmenso salón, incapaz de centrarse en nada excepto en lo que acababa de oír de labios de Silvio, que después de soltarle aquello la había dejado a solas para que se vistiese.
–No puedo creer que hicieras eso.
«Les dije que eras mía»... El eco de aquellas palabras en su mente hizo que el estómago le diera un vuelco. Se parecía demasiado a las fantasías que había tenido de adolescente. Años atrás había estado locamente enamorada de él, pero Silvio jamás había visto en ella más que a la hermana pequeña de su mejor amigo.
Los separaba una diferencia de edad de diez años, y todo un abismo de experiencia, un abismo que las circunstancias de la muerte de su hermano había hecho aún más profundo. Estaba traicionando a Johnny sólo con estar allí.
–Jess, ¿qué quieres comer? –le repitió él pacientemente.
Ella lo miró, demasiado agitada como para concentrarse.
–¿Cómo puedes pensar en comida? –le espetó ella irritada–. ¡Tenemos que hablar de esto!
–Hablaremos cuando hayas comido –respondió él. Y, con una calma exasperante, se giró hacia una mujer del servicio que le había traído una taza de café y se había quedado esperando instrucciones. Le dijo algo en italiano, y cuando ésta se hubo marchado, se volvió hacia Jessie–. Como no me respondías he elegido yo por ti. Tienes que comer algo. Estás muy delgada. ¿Cuándo comiste por última vez?
–No estoy delgada, Silvio, y tenemos que...
–No, no tenemos que hacer nada. Tú tienes que confiar en mí –la cortó él yendo hacia la mesa que el servicio había dispuesto–. Ven, sentémonos.
Jessie, que estaba debatiéndose entre el hambre y la sensación de culpa, no se movió.
–Jess, siéntate –le ordenó él en un tono aséptico, como si estuviera hastiado de toda aquella situación–. ¿O es que me odias hasta el punto de que no puedes sentarte a mi mesa?
Jessie se quedó mirándolo en silencio, preguntándose una vez cómo un hombre podía hacerle sentir tantas cosas al mismo tiempo.
–No puedo sentarme a tu mesa –murmuró, retorciendo con dedos nerviosos el dobladillo de la sudadera que Silvio le había prestado–. No puedo comer tu comida ni dormir en tu cama. No puedo. Sé que me has salvado, pero eso no cambia lo que siento.
Las facciones de Silvio no traslucían emoción alguna, pero los nudillos de su mano, que estaba apoyada en el respaldo de una silla, se habían puesto blancos.
–¿Estás diciéndome que preferirías morirte de hambre y poner tu vida en peligro?
–Sé cuidar de mí misma, Silvio.
Él tuvo la deferencia de no echarse a reír.
–Necesitas ayuda, Jess.
–No quiero ninguna ayuda.
–Más bien di que no quieres mi ayuda –replicó él, antes de tomar asiento y volver a fijar sus ojos en ella.
Con la mandíbula oscurecida por la sombra de barba incipiente, y esas piernas largas y musculosas, encarnaba la fantasía prohibida de cualquier mujer.
–Tienes razón –admitió Jessie, irritada por el modo en que de pronto le temblaban las rodillas–. No quiero tu ayuda. No quiero nada de ti.
Silvio jugueteó con su tenedor, sus movimientos lentos y deliberados.
–Si te vas esta noche –le dijo–, te encontrarán. ¿Es eso lo que quieres?
Jessie se frotó los brazos con las manos en un intento por controlar sus temblores.
–Puedo protegerme –le reiteró.