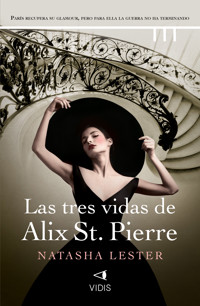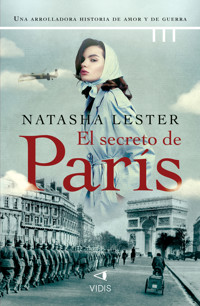Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vidis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
París, 1939. Los nazis creen que Éliane no entiende alemán y que no sabe que están robando los tesoros del Louvre: están equivocados. No se imaginan que está decodificando sus notas e informando a la Resistencia, pero es un juego peligroso. ¿Se atreverá a confiar sus secretos al hombre que una vez amó? ¿La traicionará una vez más? No tiene forma de saberlo con certeza hasta que un viaje a una impresionante casa en la Riviera francesa trae consigo un nivel de peligro completamente nuevo. 2021. Remy Lang se dirige a una casa que heredó misteriosamente en la Riviera tratando de olvidar una tragedia que ha dejado su vida en ruinas. Allí descubre un catálogo de obras de arte robadas durante la Segunda Guerra Mundial mientras trabaja en su negocio de moda vintage, y se sorprende al encontrar un cuadro que estaba colgado en la pared de su habitación de la infancia. ¿Quién es realmente su familia? ¿Y si la casa de la Riviera guarda más secretos de los que Remy podría soportar?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: The Riviera House
Edición original: En Australia y Nueva Zelanda por Hachette Australia y en Reino Unido por Little Brown Book Group.
© 2021 Natasha Lester
© 2021 Little Brown Book Group Limited
© 2025 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2025 Vidis Histórica
www.vidishistorica.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-72-1
A mi padre, que no podrá leer este libro y que tal vez no esté aquí cuando se publique. Mereces paz y descanso. Espero que lleguen pronto. Con todo mi amor.
Y así llegamos a la parte que podría romperte el corazón. Por cierto, no soporto esos momentos, porque hay días más allá que ni siquiera yo puedo ver, y no siempre son días buenos o fáciles. Sin embargo, esto también es arte. Las cosas que reducen el corazón a cenizas.Heather Rose,El museo del amor moderno.
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Dedicatoria
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Segunda parte
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Tercera parte
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Cuarta parte
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Quinta parte
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Sexta parte
Capítulo 27
Capítulo 28
Séptima parte
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Octava parte
Capítulo 34
Novena parte
Capítulo 35
Capítulo 36
Décima parte
Capítulo 37
Capítulo 38
Undécima parte
Capítulo 39
Duodécima parte
Capítulo 40
Decimotercera parte
Epílogo
Nota de la autora
Agradecimientos
Novelas Históricas en Vidis
Natasha Lester
Manifiesto Vidis
Primera parte
París, 1939-1941
Capítulo 1
—Voy a llegar tarde —se quejó Éliane a Yolande con tono angustiado.
Sin embargo, a sus cinco años, a Yolande le importaban un bledo las obligaciones de Éliane. De hecho, a juzgar por sus puñitos cerrados, era evidente que se cernía una rabieta sobre los Dufort y que, a menos que Éliane encontrara algo más que un trozo de pan duro para desayunar, Yolande estallaría y Éliane se perdería su clase matinal en la escuela de arte.
—Tenemos hambre —protestó Angélique, quien seguía a Éliane en edad.
Éliane observó los rostros sombríos y silenciosos de sus hermanas. Jacqueline, de doce años, la miraba con ojos suplicantes, deseando que calmara el histrionismo de Yolande y el mal genio de Angélique. Ginette, de ocho años, bostezaba; el alboroto de voces ruidosas y hambrientas la había despertado.
Iba a llegar tarde. Pero no era culpa de sus hermanas que sus padres invirtieran cada franco disponible, incluido el salario entero de Éliane, en su brasserie agonizante y, por lo tanto, no hubiera comida en la casa. Se dio la vuelta y, a pesar del dolor casi físico que le producía el solo hecho de mirarlos, recogió todos sus pinceles de marta, los metió en una bolsa y le dijo a Yolande con voz firme pero amorosa:
—Te prometo que mañana desayunarás un cruasán. Pero solo si te vistes para ir a la escuela y dejas que Angélique te peine.
Yolande se puso de pie de un salto, el lloriqueo ya olvidado, y su melena rubia se agitó en consonancia con su ánimo renovado mientras se lanzaba hacia Éliane.
—Merci —susurró, con la cabeza hundida en la falda de su hermana mayor.
—Te quiero —respondió Éliane, y le acarició el cabello. Luego, mientras Angélique ayudaba a Ginette a encontrar sus zapatos, habló al oído de Yolande —: Angélique está asustada. Es el primer año que tiene que cuidarte. Ayúdala. Así verá que no tiene que preocuparse tanto por ti.
Y al despedirse de Angélique con un beso, le explicó:
—Yolande solo quiere que la quieran. Abrázala. Y se portará bien.
Solo habían pasado seis meses desde que Angélique había cumplido quince años. Su regalo había sido sustituir a Éliane en el supuesto privilegio de preparar a las niñas para la escuela, traerlas a casa al final del día, recoger las sobras de la brasserie para la cena, darles de comer y acostarlas. Yolande y Angélique seguían molestas por la ausencia de Éliane, que ahora pasaba esas horas en el trabajo.
Por suerte, Ginette y Jacqueline solo necesitaron un abrazo y un beso y Éliane pudo marcharse. Bajó ruidosamente la escalera de caracol desde el apartamento en el tercer piso hasta la Galerie Véro-Dodat, un otrora magnífico pasaje cubierto de la belle époque. Estaba flanqueado por tiendas antaño espléndidas, pero ahora casi vacías, con frentes de caoba y separadas por columnas de mármol resquebrajadas y querubines aún alegres, a pesar de que a la mayoría le faltaba al menos un dedo del pie, si no una pierna entera. El olor a café rancio que emanaba del restaurante de sus padres se asentaba alrededor de los globos de las viejas farolas de gas y hacía que cualquier cliente lo bastante insensato como para aventurarse en la galerie saliera huyendo con el paladar inmaculado.
Una vez en la calle, continuó hacia el Museo del Louvre, donde estudiaría y trabajaría, liberada de sus hermanas. El viaje le hizo sentir la ligereza del alivio, pero también la pesadez de la pérdida, ya que Angélique era ahora la receptora de todos los abrazos, besos y pequeños gestos de cariño. Éliane esperaba que su hermana supiera apreciar esas demostraciones de afecto.
En el Ala de las Flores, el ala del Louvre que se extendía a lo largo del río, Éliane corrió hasta la Escuela del Louvre. Tomó asiento en el auditorio y buscó a su hermano Luc por entre las filas de estudiantes, pero mientras que el alma de Luc era devota del arte, su cuerpo rendía culto en los cafés de Montparnasse, y otra vez estaba ausente.
Monsieur Bellamy empezó a hablar de los pintores italianos del Renacimiento y Éliane se concentró en mujeres de cabello largo y voluptuosas, en querubines con todas las partes del cuerpo intactas y en un claroscuro de castigos religiosos. Al mediodía, abandonó el edificio, ya que no podía asistir a las clases de la tarde porque su familia necesitaba el dinero de su trabajo. Antes de entrar en el museo propiamente dicho y tomar asiento en la recepción, dispuesta a orientar a los visitantes hacia la Venus de Milo y La Gioconda, fue a ver a monsieur Jaujard, director de Museos Nacionales. El director le había permitido continuar en la escuela a pesar de que no podía pagar sus estudios ni asistir a clase durante todo el día.
—Monsieur —preguntó con cortesía—, ¿sabe usted dónde puedo vender mis pinceles? —Los sacó de la bolsa, negándose a mirar los últimos restos de su sueño infantil de convertirse en una pintora—. Son de buena calidad, de marta, y tal vez le sirvan a un estudiante nuevo.
Monsieur Jaujard estudió sus tesoros y evitó amablemente mirarla a la cara, que ella sabía que estaba enrojecida tanto por la vergüenza de pedir otro favor como por la pérdida.
—Déjemelos. Conozco a un joven que podría pagarle un buen precio.
—Gracias —susurró ella, y se obligó a entregar los objetos pensando en la cara que pondría Yolande mañana cuando desayunara cruasanes en lugar de pan duro.
Poco antes de la hora de cierre del museo, monsieur Jaujard apareció con un sobre que le entregó a Éliane.
—Para usted.
Ella lo abrió y descubrió al menos el doble de lo que había esperado obtener. Ahora fueron las mejillas de monsieur las que se sonrojaron cuando ella se lo agradeció efusivamente. A continuación, Éliane se marchó del museo: sabía que tenía que gastar el dinero esa tarde o su padre y sus amigos se lo gastarían en bebida en la brasserie.
Fuera, el silencio reinaba en las calles; las ambiciones desconocidas de Hitler se cernían como un manto sobre París. Éliane entró en La Samaritaine y encontró dos sujetadores baratos pero adecuados para Jacqueline, quien necesitaba un sujetador desde hacía varios meses. Aun cuando el agotamiento de trabajar dieciocho horas al día en la brasserie le hubiera permitido a su madre advertir el desarrollo físico de su hija, no había habido dinero para hacer nada al respecto. Después de pagar la ropa interior, las vueltas le alcanzaban para comprar cruasanes.
Se encaminó hacia su casa con una sonrisa, pues sabía que sus bolsas contenían mercancías y felicidad para sus hermanas, hasta que alguien que llevaba dos máscaras antigás apareció en la acera frente a ella. Éliane apartó la vista. Pero al otro lado de la calle había otro parisino que cargaba objetos igual de inquietantes.
Hitler no atacaría Francia. Ya había invadido bastante parte de Europa. De todos modos, detuvo su paso y se quedó mirando las bolsas en sus manos. Un sujetador aliviaría la creciente vergüenza de Jacqueline por su cuerpo cada vez más curvilíneo; una máscara antigás podría salvarle la vida.
—¡Éliane!
Un brazo le rodeó los hombros y, junto a ella, en la acera, estaba su hermano Luc. Un año mayor y tan rubio como ella, sonreía de esa forma que siempre la hacía sonreír.
—¿Te acuerdas de mi amigo Xavier? —empezó Luc mientras encendía un cigarrillo y hablaba con él en la boca, con el brazo aún sobre los hombros de ella, de modo que Éliane tuvo que levantar la mano para proteger la brasa del viento—. Fue al colegio conmigo un par de años antes de que su familia regresara a Inglaterra.
Éliane recordó vagamente a un niño de cabello oscuro, nacido en Francia, pero que había vivido casi siempre en Inglaterra y que solía estar en el apartamento varias tardes a la semana después del colegio muchos años atrás. Era un par de años mayor que Luc, pero Luc había decidido que este Xavier iba a ser el próximo Picasso y le había obligado a que le diera clases de pintura. Poco importaba que se supusiera que Luc debía ayudar a Éliane a cuidar de las niñas; se quedaba pintando hasta la hora de la cena y retiraba todas las pruebas antes de que su madre subiera a arroparlos, momento en el que Xavier ya se habría ido. Había sido un secreto, como el propio deseo de Éliane de ser pintora, algo de lo que solo se hablaba por la noche, en ausencia de los padres, sentados en el último escalón fuera del apartamento, café en mano.
—Me lo he encontrado hoy —continuó Luc—. En Mont-parnasse. Iba a ver a Matisse. ¡A Matisse!
—¿A Matisse? —repitió Éliane, riéndose ahora del entusiasmo de su hermano—. Entonces debe de haber cambiado mucho desde la última vez que lo vi. Solía usar esos pantalones cortos ingleses espantosos…
—Ya no me valen —irrumpió una voz por detrás.
Luc se rio como si Éliane hubiera dicho algo muy gracioso y Éliane se volvió para ver a un homme de cabello oscuro con manchas de pintura en los dedos. Llevaba un traje en lugar de pantalones cortos, las mangas de la camisa remangadas y una chaqueta colgada del hombro como un hombre adulto.
—¿Eres Xavier? —preguntó, incrédula.
Él asintió.
—Y tú debes de ser Éliane. Aunque creo que nunca te he visto sin al menos una hermana en brazos.
—Ahora las cuida Angélique. —Mientras hablaba, tomó conciencia, casi por primera vez en su vida, de lo sencillo que era su vestido. Lo había hecho con un retazo de tela pensando que imitaba un vestido de día de Lanvin que había visto en un catálogo, pero ahora se le antojaba como un intento infantil de jugar a disfrazarse.
Xavier, a pesar de toda la pintura en las manos, parecía al menos cinco años mayor que ella, aunque Éliane sabía que solo tenía veintitrés y ella veinte.
De repente, todas las campanas de las iglesias de París empezaron a repicar y Éliane se espabiló.
—Llego tarde —dijo por segunda vez aquel día—. Dale esto a Jacqueline. —Tendió la bolsa a Luc—. Tendré que ir directamente a la brasserie, de lo contrario…
Se interrumpió, pero se llevó una mano a la mejilla.
—Ve —la urgió Luc.
Pero él y Xavier caminaron casi tan rápido como ella y eso significó que vieron lo que pasó: la pregunta iracunda de su padre, a pesar de que solo eran las seis y cinco.
—¿Dónde estabas?
—Comprándole un sujetador a Jacqueline, ya que nadie más lo hace —replicó ella. Su padre la golpeó con fuerza.
Por el rabillo del ojo, vio que Xavier ponía una mano en la puerta de la brasserie. Éliane contuvo la respiración hasta que Luc lo apartó de un empujón para que subieran las escaleras hacia el apartamento, donde Xavier vería que gran parte de los muebles habían desaparecido, vendidos para pagar las deudas de su padre, salvo lo imprescindible: camas, una mesa, un sofá y seis sillas.
Su madre salió de la cocina al oír el golpe, cruzó su mirada con la de su hija y se encogió de hombros con empatía.
Ojalá Éliane pudiera permitirse el lujo de un dolor de cabeza.
***
Éliane dobló servilletas hasta que hubo alguien a quien atender. Los clientes eran escasos, y como dos mesas estaban ocupadas por los amigos de su padre, que estaban allí por el importante descuento en el vino, Éliane supo que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera ser estudiante a tiempo completo en la Escuela del Louvre. Si es que alguna vez sucedía.
Cerca de las ocho y media, vio a Angélique en el passage haciéndole señas. Se escabulló.
—¿Qué pasa?
—Yolande no encuentra su muñeca. Esa con la que le gusta dormir.
Éliane cerró los ojos y trató de pensar. No había muchos sitios donde esconder nada en el desangelado apartamento.
—Y también me faltan los guantes —añadió Angélique en voz baja—. Los que me regalaste para mi cumpleaños.
Las dos miraron hacia la cocina, donde su padre estaba preparando los pedidos.
Los ojos de Éliane se clavaron en los de su hermana.
—Tal vez no los ha vendido todavía. Tal vez pueda encontrarlos.
—Yolande no dormirá sin su muñeca.
Su hermana, por lo general muy combativa, habló con resignación. Éliane la atrajo hacia sí y la besó en la frente; comprendía el esfuerzo que estaba haciendo Angélique para pensar en la muñeca de Yolande y no en sus preciosos guantes.
—Dale a Yolande algo mío para dormir —respondió, pues sabía que una Yolande insomne crisparía los ánimos de todos—. Y puedes quedarte con mis guantes.
Angélique la apretó con fuerza y, por millonésima vez en sus veinte años, Éliane deseó poder coger a todas sus hermanas y huir. Sabía que podía hacer algo mejor que un padre en bancarrota y una madre agotada, ¿no? Frunció el ceño al observar a Angélique subir las escaleras. Tal vez había llegado el momento de abandonar la escuela de arte y trabajar también por las mañanas en el Louvre.
Los minutos pasaron con lentitud. A las diez en punto, se oyó el tintineo de la campana de entrada y Éliane, que había estado esperando ansiosa para cerrar, se volvió hacia la puerta con una sonrisa falsa en el rostro.
Xavier estaba de pie allí.
—Esperaba poder beber una copa de vino —declaró, con el acento de su lengua materna inalterado por su estancia en Inglaterra.
—Luc no está —contestó ella.
Sabía que su hermano estaría en Montparnasse, bebiendo vino también y fingiendo que visitar los cafés frecuentados por los artistas de la Escuela de París lo convertía a él también en un artista. Éliane esperaba que Xavier estuviera con él.
—He estado dos horas en Montparnasse escuchando a Luc hablar de musas con una modelo artística. Buscaba un sitio menos ruidoso.
Éliane gesticuló hacia la cantidad de sillas vacías.
—Bueno, pues has encontrado el restaurante más tranquilo de París.
Él se rio.
—No creo que sea el mejor eslogan para atraer clientes, pero es justo lo que quiero.
Ahora la sonrisa de Éliane fue real. Lo guio hacia una mesa y le sirvió un vino.
Xavier echó un vistazo a la cocina, donde su padre cantaba una canción obscena con voz achispada.
—¿Puedes sentarte?
Éliane asintió.
Xavier le pasó la copa de vino.
—Es para ti.
—Gracias —dijo ella. Mientras daba un sorbo, sintió que desaparecía el cansancio que arrastraba en los pies—. ¿Estás de vacaciones en París? —preguntó, de repente curiosa por saber más de aquel hombre que la invitaba a beber vino y le había pedido que se sentase—. Es un momento complicado para estar aquí.
Junto a ellos, el titular de un periódico anunciaba la inquietante noticia de que la Unión Soviética había firmado un pacto de no agresión con los nazis. Éliane lo apartó de un codazo.
—Estoy aquí justamente porque es un momento tan complicado. —Xavier se reclinó en la silla y ella no pudo evitar preguntarse por qué había ido a verla a ella, la hermana de su amigo, que no había tenido tiempo de retocarse el pintalabios en todo el día y vestía un simple vestido de algodón y quizás una mejilla roja por el golpe violento de su padre.
—No sé si sabes que mi padre tiene una galería de arte aquí —continuó él—. También tiene una en Londres y otra en Nueva York.
Éliane esbozó una sonrisa irónica.
—Me imagino que en ese entonces debía estar demasiado ocupada gritándole a las niñas mientras tú se lo contabas a Luc.
Xavier volvió a sonreír y ella descubrió que era incapaz de apartar la mirada de sus ojos, que eran de un castaño oscuro, un tono que no estaba segura de que existiera en un tubo de pintura y que podría ser demasiado difícil de lograr incluso combinando otros colores. Era como la luz del sol de la mañana bailando sobre bronce.
—No recuerdo mucho de tu familia, pero recuerdo que tú nunca gritabas —continuó.
Éliane se puso de pie para coger otra copa del estante. A pesar de que su plan había sido barrer el suelo e irse a la cama, ahora no estaba cansada.
—Enseguida vuelvo.
Asomó la cabeza por la puerta de la cocina y se dirigió a su madre.
—Yo me ocuparé de cerrar. Hay un último cliente. Pero no quiere comida.
Su padre refunfuñó, se quitó el delantal y abandonó el lugar sin esperar a su madre, que besó las mejillas de Éliane antes de marcharse. Luego Éliane volvió junto a Xavier con una botella de vino, le sirvió una copa y el eco de su suspiro de alivio resonó en el restaurante ahora vacío.
—Lo siento —se disculpó—. No estoy acostumbrada a estar aquí sin hacer nada. —Xavier dio un sorbo a su vino y la estudió como si fuera un retrato digno de contemplación—. ¿Sigues cuidando a tus hermanas? Luc dijo que estudiabas en la escuela con él. Y que trabajas en el Louvre, además de trabajar aquí. Pero creo recordar que solías pintar. Como Luc.
Éliane soltó una risita breve.
—No como Luc, no —fue todo lo que dijo.
Xavier esperó. Éliane tragó el vino, hizo girar la copa y estudió las viejas marcas de vino tinto sobre la mesa.
—Solía pintar —aventuró con cuidado—. Pero los lienzos son caros. Y necesitas tiempo para practicar. Ahora solo voy a clases de Historia del Arte. Por la mañana. Solo hasta que empieza mi turno en el Louvre.
—¿Todavía tienes alguna de tus obras? —Xavier inclinó la cabeza hacia abajo para intentar que ella levantara los ojos de la mesa y lo mirara.
Ella se permitió hacerlo.
—Tuve que volver a pintar los lienzos de blanco y venderlos —explicó con sencillez. Ahora se sorprendió observándolo con atención.
El cabello y los ojos oscuros y la camisa azul y el cuerpo fornido lo hacían guapo, pero lo que lo hacía casi imposiblemente atractivo era su actitud. Si su padre poseía galerías de arte en todo el mundo y Xavier se juntaba con artistas como Matisse, entonces tenía dinero y poder y, desde luego, su porte y su vestimenta sugerían la confianza y la seguridad en sí mismo de alguien que era consciente de su lugar en el mundo. Pero en lugar de contarle historias sobre artistas célebres, le preguntaba por sus obras.
Era tan embriagador —su amabilidad, la calidez y el interés genuino que brillaban en sus ojos— que ella apartó la copa de vino, sin necesidad de embriagarse más.
—Estabas hablándome de la galería de tu padre —lo animó, deseosa de saber más sobre él.
—Acabo de terminar la carrera de Derecho —precisó Xavier—. Fue un acuerdo con mi padre: yo iría a Oxford y él me dejaría tener lo que él llama mi última aventura romántica con el óleo y los lienzos: un año en Francia para aprender de él el negocio de las galerías y pintar en mi tiempo libre. —Sonrió con pesar al ver la paleta de azules en su mano derecha—. Luego me quedaré en París para hacerme cargo de los intereses europeos en la galería y mi padre se ocupará de Norteamérica e Inglaterra. Con Hitler tan impredecible, tenemos que estar aquí para asegurarnos de que todo esté a salvo en caso de que… —Hizo una pausa.
—¿Crees que habrá guerra? —preguntó ella con tono sombrío.
—No lo sé.
Éliane se inclinó hacia delante, atenta a la conversación. Era un tema en el que sus padres parecían totalmente desinteresados, del que Luc se reía y que ella no quería tocar con sus hermanas por temor a asustarlas.
—Espero que Hitler piense que ya ha hecho bastante —agregó Xavier—. Tiene Austria, tiene Checoslovaquia; ahora tiene una alianza con Rusia. Y ha expulsado de Alemania y de sus tierras conquistadas a todos los artistas judíos o que no pintan exactamente lo que él quiere, o se ha asegurado de que no vuelvan a trabajar. No se limita a apoderarse de las naciones, sino que también destruye su arte y su cultura.
—No había pensado en eso —admitió Éliane con lentitud—. En cómo algo como la guerra puede afectar al arte. Lo cual es una tontería, porque basta con echar un vistazo a la historia para darse cuenta de que cuando los países se pelean, la gente no es la única que sufre.
—Todo sufre cuando el poder y el dinero están al alcance de hombres codiciosos. Y estoy empezando a creer que hay más hombres codiciosos que decentes. —Xavier dio un sorbo a su vino y meneó la cabeza—. Lo siento. No era mi intención venir aquí y ponerme melancólico. Vine porque…
La miró con aquellos ojos, tan sorprendentes como el claroscuro de un cuadro de Rembrandt, luego parpadeó y ella sintió como si le hubiera arañado el corazón con las pestañas.
—… quería hacerte sonreír —añadió, sin apartar la mirada, sin avergonzarse del interés que sus palabras implicaban—. Como le sonreíste a tu hermano esta tarde en la calle. Tienes una sonrisa hermosa.
Éliane no pudo evitarlo. No solo su boca, sino todo su rostro se iluminó con una expresión de felicidad, que Xavier le devolvió. No pronunció las palabras, aunque quería hacerlo: “Tu sonrisa también es hermosa”.
Capítulo 2
De camino al trabajo, Éliane veía cada vez más gente comprando máscaras antigás y linternas. Luego, sentada en el escritorio del Louvre, su mente iba y venía entre los titulares de los periódicos que afirmaban que Bélgica y los Países Bajos habían movilizado tropas para defenderse de las probables ambiciones de Hitler. Y a Xavier, a quien había visto todas las noches en la última semana, siempre después de las diez, cuando cerraba el restaurante y podían beber una copa de vino y hablar.
Le había contado cosas que nunca había dicho en voz alta, cosas poco leales sobre su familia, y sobre Luc. Como que la ausencia perpetua de su hermano de la Escuela del Louvre, donde se suponía que estudiaba y por lo cual sus padres lo dispensaban de trabajar, a veces la enfadaba mucho, o que tal vez envidiaba no tener ella esa posibilidad. Si tuviera tiempo de sentarse en un café de Montparnasse durante todo el día y toda la noche, obtendría algo más que dolores de cabeza por exceso de vino y habladurías.
—No me hago ilusiones sobre mi talento como pintora —había confesado con los ojos fijos en la copa y no en la cara de Xavier, que delataba una compasión que le daba ganas de llorar—. No tener el tiempo para dedicar a la pintura y los lienzos significa que nunca podría desarrollar el poco talento que pueda tener. Pero escribir sobre arte y estudiar arte durante todo el día, en lugar de solo por las mañanas en la escuela, sería…
Se interrumpió, y se ruborizó al darse cuenta de que había abierto su corazón, aunque casi no conocía al hombre que tenía enfrente. Salvo que dejaba a Luc y Montparnasse cada noche para venir a sentarse con ella.
—¿Sería qué? —la instó él con voz suave—. ¿Una nota maravillosa en un día marcado desde el amanecer hasta la medianoche por el trabajo y las responsabilidades familiares?
Éliane sintió como si estuviera traicionando a toda su familia, incluidas sus hermanas, que no tenían la culpa, cuando por fin alzó la vista y respondió:
—Sí.
—Lo siento —le dijo él.
Ante la inutilidad de su deseo, a Éliane se le escapó una lágrima. Xavier la había observado caer, con los puños apretados y el ceño fruncido, como si él también deseara que ella tuviera ese futuro imposible.
Un visitante del museo que necesitaba información la arrancó de sus pensamientos y la llevó de regreso al Louvre. Después de darle las instrucciones para llegar a la galería de las esculturas, su mirada inquieta se posó en el cuadro La batalla de San Romano de Uccello. Un caballo negro salvaje con las patas alzadas, listo para el ataque, ocupaba un primer plano entre lanzas rojas que presagiaban lo que iba a ocurrir.
Se estremeció. El arte no siempre era placentero, a veces proclamaba una verdad demasiado profética.
—Mademoiselle Dufort. —El alto y solemne monsieur Jaujard se erguía ante ella con el rostro tan serio como un retrato renacentista—. A partir de mañana, el museo permanecerá cerrado durante tres días por reparaciones esenciales —le comunicó—. Necesito la mayor ayuda posible. ¿Podrá usted venir? ¿Y su hermano?
—Bien sûr —accedió Éliane—. Y tengo otro amigo que es pintor y tiene una galería.
—Por favor, pídale que venga también.
Antes de que pudiera preguntar nada más, monsieur Jaujard se acercó a una de las voluntarias de la galería y mantuvo con ella otra breve conversación.
Éliane se sentó en su silla. El Louvre estaría cerrado durante tres días. Era inaudito.
La feroz manada de caballos en un cuadro más allá tembló, como dispuesta a abalanzarse sobre el vestíbulo. Un grupo de personas entraron en el museo hablando en voz alta sobre los alemanes y Hitler.
Sería imposible fortificar el museo adecuadamente en solo tres días. ¿Qué pretendía hacer monsieur Jaujard?
***
Cuando Éliane, Xavier y Luc llegaron al Louvre al día siguiente, se encontraron con al menos doscientas personas allí reunidas: estudiantes, empleados, las mujeres que trabajaban en los Grandes Almacenes del Louvre, los hombres del gran almacén La Samaritaine.
—Estamos trasladando las obras de arte para ponerlas a salvo. Una bomba bien dirigida y… —Monsieur Jaujard no terminó la frase antes de que un escalofrío recorriera la multitud—. Pero las bombas no son lo único que me asusta.
Su voz resonaba con solemnidad en el museo.
—Adolf Hitler está librando una guerra contra la civilización. En un mitin en Munich, proclamó con desprecio que “dirigiría una guerra de exterminio implacable contra los últimos elementos que han desplazado a nuestro arte”. Ha demostrado, en Alemania, Austria y Checoslovaquia, que destruirá todas las obras que considere degeneradas, a todos nuestros grandes impresionistas y cubistas. Ha demostrado que se apoderará de todo lo que se ajuste a su estrecha definición de “arte”: nuestros Rubens, nuestros Tizianos, nuestra Mona Lisa. Rezo para que nunca entre en el Louvre. Pero si lo hace, encontrará poco de valor aquí para destruir.
Éliane miró a Xavier mientras todos a su alrededor vitoreaban. Ella no podía hacerlo. No porque no estuviera de acuerdo con monsieur Jaujard. Sino porque nunca había imaginado que la situación fuera tan desesperada.
Los cuadros irremplazables no se mudaban nunca de lugar a menos que se previera una catástrofe. Ahora comprendía cuál era la intención del pacto de no agresión germano-soviético: los nazis avanzarían a Francia.
Vendrían a por Angélique, Jacqueline, Ginette y Yolande. A por este museo y todo su arte, a por ese gran tesoro intangible que te podía hacer llorar o apartar la mirada o revelarte de repente el concepto del asombro. Éliane lo había visto, había sido testigo del cambio en el rostro de un visitante del Louvre cuando una obra de arte lo conmovía y le erizaba la nuca y el espectador se estremecía, asombrado, y nunca volvía a ser el mismo.
¿Quién podría ser el mismo después de esto?
Y entonces comenzó. Los hombres acarrearon maderas, guata de algodón, sacos de arena, cilindros, todos los materiales de embalaje y protección imaginables, a la galería principal. Monsieur Jaujard supervisó la retirada de las vidrieras del museo. Algunos alumnos de la escuela quitaron cuadros de las paredes. A Xavier se le encomendó que ayudara a codificar las cajas para mantener su contenido en secreto: MNpor Museos Nacionales, seguido de letras que indicaban a qué departamento pertenecía la obra y, a continuación, el número individual de la obra. Las secretarias redactaban listas con rapidez y por cuadruplicado en las que asignaban un número a cada cuadro. El martilleo sobre los clavos que se hundían en las cajas retumbaba con insistencia.
Luc, que tenía la sensibilidad de un pintor y, por lo tanto, era de fiar para un trabajo tan delicado, debía sacar los cuadros más grandes de los marcos, enrollarlos con cuidado en tubos de cartón y luego introducirlos en cilindros.
Monsieur Jaujard le dio a Éliane una lista de obras y hojas con círculos de colores.
—Debes colocar los círculos amarillos en las cajas que contienen la mayoría de las obras. Los verdes son para las obras más importantes. Dos círculos rojos para las que no podríamos imaginar perder nunca. Y tres círculos rojos para el único cuadro en todo el mundo que hay que salvar —concluyó.
—La Gioconda.
—Oui.
Después de pegar los círculos en las cajas que contenían las joyas de la corona francesa, reliquias egipcias de miles de años de antigüedad y una columna de roble con el enorme Las bodas de Caná enrollado en su interior, Éliane fue una de las pocas personas presentes cuando la Mona Lisa fue retirada de la pared. Vio cómo la guardaban en una caja de embalaje de álamo forrada de terciopelo rojo, sobre la cual colocó tres círculos rojos. También estuvo presente cuando monsieur Jaujard escribió una nota a Pierre Schommer, quien recibiría este insólito cargamento en el castillo de Chambord, designado centro temporal de triaje de siglos de arte de incalculable valor.
La caja de La Gioconda, a diferencia de las demás, solo llevaba las letras MN. En la carta escrita a Schommer, monsieur Jaujard le pedía que, al recibirla, añadiera las letras LPO en rojo para completar el código. Solo la caja marcada de ese modo contendría la verdadera Mona Lisa.
“Lo recordaré”, pensó Éliane. Podría ser importante.
Al anochecer, vio cómo la Mona Lisa escapaba con el primer convoy de camiones. Sintió que Luc se deslizaba a su lado, observando también.
—No puedo ir a servir vino a los amigos de papá ahora—comentó ella, aunque sabía que su padre la castigaría por faltar a su turno en la brasserie.
—No —convino Luc, inusualmente serio—. No puedes.
Cuando volvieron a entrar, estudiaron el palacio casi vacío. Las obras de arte barroco habían dejado rectángulos blancos de pintura descolorida en las paredes, los pedestales se erguían sin propósito y las grandes galerías resonaban con gritos como si se tratara de una estación de tren en vez de un lugar de contemplación y belleza. Éliane intentó imaginar un mundo sin París como su corazón. Era imposible.
Le pareció ver que Luc parpadeaba, al igual que ella, pero luego él se alejó hacia el polvo que brillaba en el aire como lágrimas.
Cerca del amanecer, la Victoria alada de Samotracia, de casi seis metros de altura y compuesta por ciento dieciocho piezas de mármol, fue trasladada desde su ubicación habitual en lo alto de la escalera Daru. Esa mañana, brillaba con sus alas de alabastro extendidas, una diosa que les recordaba que las batallas se podían ganar y que los humanos no solo libraban guerras, sino que también hacían cosas magníficas.
Las sogas que sujetaban la estructura de madera que rodeaba la estatua fueron izadas, las poleas giraron centímetro a centímetro y la Victoria se elevó en el aire. La bajaron y la depositaron sobre una rampa construida sobre la escalera y, una vez allí, treinta toneladas de estatua iniciaron su descenso.
Algunas personas volvieron la cabeza y se taparon los ojos. Éliane contuvo la respiración. Xavier estaba de pie junto a ella y, durante todo el tiempo prolongado, lento e interminable que se tardó en bajar a la Victoria cincuenta y tres escalones, Éliane pudo sentir el corazón acelerado de él. Los gritos ahogados de la multitud magnificaban cada balanceo, cada tambaleo.
La Victoria no podía caerse.
Algo tocó su mano. Los dedos de Xavier se entrelazaron con los suyos. Ella los aferró con fuerza.
Solo tres escalones más. Dos. El último escalón.
Por fin, la estatua llegó a salvo al pie de la escalera. No se había roto en mil pedazos.
El suspiro colectivo de los espectadores fue el sonido más dulce del mundo, como un himno entonado una y otra vez que retumbó en las paredes de piedra de la sala vacía.
—Quiero creer que es una promesa —dijo Éliane a Xavier con un gesto de su cabeza hacia la diosa exultante—. Que la guerra no llegará y que nadie morirá.
—Es mi mismo deseo —replicó él. No le había soltado la mano.
Sin embargo, alrededor de ellos, parecía que la guerra ya había empezado: los sacos de arena se amontonaban contra las estatuas demasiado grandes para poder ser movidas, trozos de madera yacían esparcidos como restos de una explosión y la gente pasaba con rostros adustos.
Y de repente supo —del mismo modo que presentía cuando Yolande estaba enferma y se despertaba en mitad de la noche para palpar la frente de su hermana— que la promesa que deseaba no se cumpliría. La guerra iba a llegar. Era solo una cuestión de cuándo lo haría. Y de si alguno de ellos podría, más adelante, observar la Victoria volver a subir la escalera intacta, viva y victoriosa.
***
Monsieur Jaujard sugirió a los que habían estado allí toda la noche que se tomaran un descanso. Luc desapareció para visitar a su última amada y Xavier y Éliane se marcharon juntos del museo, aún tomados de la mano.
Atravesaron el jardín de las Tullerías, cruzaron la plaza de la Concordia y entraron en el jardín de los Campos Elíseos. A su izquierda, el Sena serpenteaba entre los edificios y, en algún lugar, una escoba raspaba los adoquines. El sol salía como una bendición, los castaños levantaban sus brazos exultantes hacia el cielo y los pájaros entonaban serenatas, acompañados por la suave percusión de las fuentes. Hasta las flores bailaban al compás. Era la clase de día otoñal que resultaba casi demasiado hermoso —la naturaleza demostraba que era capaz de crear la obra de arte más grandiosa de todas— y envalentonó a Éliane a formular una pregunta que había querido hacer, pero que había temido que fuera demasiado íntima. Pero la piel de Xavier en contacto con la de ella, sus cuerpos uno junto al otro en vez de a través de una mesa y los ojos de él clavados en su rostro transmitían muchas cosas privadas y personales y le hacían sentir que algunas partes de Xavier podrían ser solo para ella.
—¿Me enseñarás tus cuadros? —aventuró—. Si es que no te has cansado del arte después de lo de anoche.
—Nunca me cansaré del arte. —Le apretó la mano con más fuerza.
Pronto llegaron a la rue La Boétie y Xavier empujó la puerta de una galería llamada Laurent.
—Ahí estás —gritó un hombre que parecía una versión mayor de Xavier: alto, cabello negro entrecano, distinguido.
—Ella es Éliane Dufort —la presentó Xavier—. Y él es mi padre, Pierre Laurent.
—Por fin —exclamó el hombre, y le estrechó la mano con amabilidad—. Tengo entendido que aprecias el arte. ¿Te gustaría echar un vistazo?
Señaló las paredes sobre las que se desplegaba una exhibición vívida y sensual de mujeres semidesnudas recostadas en sofás o sillas, rodeadas de llamativos papeles pintados, jarrones rebosantes de flores y telas con estampados de arcoíris. Después de la extraña noche vaciando el museo, ver tanto color y tanta luz era como ingerir vida.
—Las odaliscas de Matisse —precisó ella, y se acercó a las pinturas.
—Una mujer que conoce a sus artistas —comentó Pierre con aprobación.
Y luego se esfumó, como el aguarrás en la pintura, y dejó que Xavier y Éliane se abrieran paso entre los rojos, los azules y los verdes esmeralda intensos.
—Es el mismo color de tus ojos —dijo Xavier refiriéndose a ese último tono, que relucía como la seda en unos pantalones pintados—. No siempre —se corrigió—. No cuando estás trabajando en el restaurante. Pero sí en este momento.
—Porque estoy contigo. —La verdad era demasiado difícil de contener.
Los ojos de Xavier brillaron ahora, dorados sobre negro. Los colores de los cuadros parecieron saltar de los marcos y echar chispas en el aire entre ellos; los rojos se reflejaron en las mejillas de Éliane y sonrojaron su cuello.
La mano de Xavier volvió a encontrar la suya.
—Mis cuadros están arriba. Si aún quieres verlos.
Ella asintió y sus ojos siguieron el movimiento de los labios de él mientras hablaba, y los ojos de Xavier recorrieron los pómulos de ella y bajaron hasta su boca. La llevó arriba, donde, entre las obras de arte, Éliane vio un rincón luminoso junto a las ventanas, con tubos de pintura, un caballete, trapos manchados de pigmento y una paleta llena de ideas. Xavier señaló los lienzos apilados contra la pared y ella los estudió uno por uno. Se sorprendió. Luc había dicho que Xavier era bueno, pero se había quedado corto. Y sabiendo cuánto ansiaba ella el placer de pintar, Xavier ni una sola vez había alardeado de sus habilidades, casi ni había mencionado su propio trabajo. De pie allí, con el arte de Xavier entre sus manos, tomó conciencia de la enorme comprensión que yacía debajo de esa reticencia, y su corazón se encogió y luego se expandió por el mismo motivo. Él la conocía. Ella le importaba.
De repente se dio cuenta de que no había dicho ni una palabra sobre los cuadros que tenía delante y que su propia reticencia en este momento podría no ser tan fácil de interpretar.
—Este es el que más me gusta —indicó, y se detuvo ante un lienzo aún más impactante que los demás.
—Ese lo compró Édouard de Rothschild. Tengo que entregárselo mañana.
—Rothschild —repitió Éliane estupefacta.
Los distintos Rothschild, incluido Édouard, poseían algunas de las colecciones privadas de arte más importantes del país.
—A veces… —Xavier vaciló y ella levantó los ojos hacia él para darle a entender que quería oír lo que tuviera que decir—. A veces —repitió—, al ver el nivel de talento en las paredes de abajo, me resulta dolorosamente obvio que tengo un cierto talento, pero no soy un virtuoso. Que debería concentrarme en comprar y vender virtuosismo en lugar de intentar lo imposible. Pero entonces le vendo una obra a alguien como Rothschild y me pregunto si… Si tal vez no debería ser práctico. Si no sería posible ganarme la vida como pintor. Es difícil renunciar.
—Lo es —convino Éliane—. Pero creo que más difícil aún es arrepentirse de algo. —“Tú renunciaste para poder alimentar a tu familia”. Las palabras sonaban demasiado a autocompasión, así que no las dijo—. No renuncies —añadió en su lugar, y extendió una mano para tocar la paleta y deslizar el dedo por las manchas brillantes de colores secos.
Otra mano se unió a la suya sin tocar la pintura, sino su piel, el dorso de su mano, su muñeca. Xavier se acercó más, tanto que ella podía oír su respiración acelerada.
—Éliane —pronunció su nombre como si fuera precioso, como si ella fuera preciosa.
Luego levantó la mano y la puso en la cara de ella; su pulgar recorrió el pómulo con suavidad, como un pincel de marta esparciendo calidez sobre su tez. Cada movimiento hacia delante parecía durar una eternidad; cada momento siguiente parecía demorarse hasta la desesperación.
Y entonces ocurrió. Un beso que ella sintió en las puntas de los dedos de sus manos, en los dedos de los pies, en las puntas del cabello. Un beso tan hermoso que una lágrima se deslizó de su ojo. Xavier la enjugó y movió los labios para besar el lugar por donde había rodado. Éliane giró la cabeza, deseando que la boca de él volviera a la suya, y sus cuerpos se fundieron también en el abrazo, las manos de ella en la espalda de él, las de él tomando su rostro, unidos como la pareja dorada, resplandeciente y ajena al mundo en el extraordinario Beso de Klimt. Entonces, desde las escaleras, llegó la voz del padre de Xavier.
—Hitler ha invadido Polonia.
***
Éliane irrumpió en el apartamento y encontró a su madre sentada a la mesa, el rostro hundido en las manos, llorando. Se quedó mirándola. Su madre nunca lloraba, ni siquiera cuando se quemaba la piel del antebrazo en los hornos de la brasserie.
Luc también estaba allí. Y su padre. Luc recogió la carta del centro de la mesa y se la pasó a Éliane. Su hermano y su padre habían sido llamados al servicio militar.
Angélique habló con voz temblorosa.
—Han dicho en la radio que si Alemania no se retira de Polonia para mañana a las cinco, Francia declarará la guerra. Y Gran Bretaña también.
—Ahora tendrás que usar tu dinero para comprarlo todo —señaló su padre con una mirada feroz hacia Éliane—. Y nuestro maestro ya no podrá esperar a ganar nada con su talento artístico. —El sarcasmo de las últimas palabras hizo que Luc fulminara a su padre con la mirada, y el brazo en alto.
Éliane empujó a su hermano fuera del apartamento y por las escaleras. Se sentaron en la entrada de caoba, en la que se leía “Escalier 33”. Los cristales rotos de los paneles de espejo a ambos lados reflejaban un mundo fragmentado y un querubín en lo alto se inclinaba ebrio sobre ellos como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento. Éliane le pasó un cigarrillo a su hermano y encendió uno para ella.
—Servicio militar —masculló Luc con amargura—. Adiós a mi sueño de convertirme en otro Picasso.
“¿Por qué entonces no pintaste más ni te esforzaste más durante este último año? ¿Por qué los cafés de Montparnasse te atraían más que tu arte?”, pensó Éliane. Pero guardó silencio.
Luc sonrió con pesar.
—Si lo hubiera sabido…
Éliane se quedó mirando las tiendas vacías, las delgadas columnas de humo que atravesaban la mañana, la brasserie decadente dos puertas más allá.
—Tendré que dejar la escuela de arte, ¿no? Trabajaré en el Louvre y en la brasserie y no podré hacer más.
Luc asintió.
—Mamá no podrá llevar sola el restaurante.
Esa noche, en la cama, Yolande se aferró a Éliane. Ginette, Jacqueline y Angélique también. Su padre y su hermano se iban a la guerra al día siguiente y Éliane quedaría a cargo de mantener a salvo a la familia. Cantó una nana a sus hermanas, Au Clair de la Lune, la favorita de Yolande. Cuando Angélique volvió una mirada sombría hacia ella, Éliane sonrió como diciendo: “Todo estará bien”.
Poco después, todas dormían. Excepto ella.
***
A la mañana siguiente, Luc desapareció temprano y regresó justo antes de la hora en que debía presentarse al servicio. Sacó un sobre del bolsillo.
—Xavier me presentó a Rothschild. Le vendí un cuadro.
Dentro del sobre había más francos de los que Éliane había visto nunca. Su padre fue el primero en tomar el dinero. Lo besó, luego besó a su hijo en la frente y le pasó un brazo por los hombros. Angélique lanzó un chillido, las niñas más pequeñas se agolparon alrededor de Luc y levantaron los ojos hacia él como si fuera un rey. Su madre se quedó mirando el dinero y a su hijo con total incredulidad.
—¿Le vendiste un cuadro a Rothschild? —inquirió Éliane y se echó a reír.
Tenían dinero. Y Luc tenía un mecenas rico. Un sueño había resurgido de las cenizas de ayer.
—Dije que eras un maestro. —Su padre despeinó el cabello de Luc, ya sin el sarcasmo del día anterior.
—Os he comprado esto—anunció Luc, y entregó unos paquetes envueltos a sus hermanas, quienes los recibieron con exclamaciones de alegría. Los regalos resultaron más apropiados para sus modelos artísticas: joyas, medias de seda, ejemplares del Vogue de París—. Tú te ocuparás del dinero —agregó en dirección a Éliane—. Ese es tu regalo. —Sonrió y Éliane sintió una punzada por el hecho de que su hermano no le hubiera comprado algo a ella también. Pero la punzada desapareció casi de inmediato: tener la custodia del dinero era el regalo más práctico de todos.
—¿Qué cuadro era, maestro? —preguntó ella de manera burlona.
—Un autorretrato con una de mis modelos. Lo titulé Los amantes —añadió con ironía—. Supongo que es un cuadro de amor.
“Un cuadro de amor”. Las palabras le hicieron recordar la sensación de los labios de Xavier sobre los suyos justo el día anterior. Habían ocurrido muchas cosas desde entonces. ¿Qué pasaría con ella y Xavier ahora que Francia estaba en guerra? Casi no habían empezado y ahora…
Éliane intentó recordar el cuadro que había descrito su hermano, pues quería seguir pensando en el amor, no en la guerra. Había muchos cuadros de modelos en el estudio de Luc en Montparnasse, pero en la mayoría estaban recostadas en sofás y con poca ropa, lo que no creía que fuera del gusto de Rothschild.
—No lo recuerdo —comentó—. Ojalá pudiera verlo.
—La única manera de hacerlo es irrumpir en la mansión Rothschild.
—Estoy orgullosa de ti —dijo ella—. Siempre supe que serías famoso.
—Tendrás que inclinarte ante mí y rendirme pleitesía cuando regrese victorioso después de haber derrotado a los alemanes y haberme hecho famoso como pintor —respondió Luc riendo.
Ella se rio también.
—Cuídate. Y… —Vaciló durante una fracción de segundo, preguntándose si de verdad lo sentía—. Cuida de papá.
—Puede cuidarse solo —replicó Luc. Y se marchó.
Esa noche, mientras la madre de Éliane se hacía cargo de las tareas de su marido en el restaurante, Éliane estaba distraída. Cada vez que sonaba la campana de entrada, sus ojos se desviaban hacia la puerta.
Por fin, llegó Xavier, más temprano de lo habitual. La guerra les había quitado el apetito a los parisinos y el restaurante estaba vacío. Éliane sintió que toda su cara sonreía al contemplar el cabello oscuro, los ojos oscuros, la barba de última hora de la tarde; la divinidad que era Xavier. Antes siquiera de dirigirle la palabra, lo besó durante un largo largo rato.
Más tarde, apoyó su frente contra la de él.
—Ni siquiera te he saludado —admitió, avergonzada por su impaciencia.
Él sonrió.
—Deberíamos saludarnos siempre así. De hecho —murmuró contra sus labios—, yo tampoco te he saludado. Así que ahora debería hacerlo. —Y la besó de nuevo, un beso apasionado e intenso.
—Gracias por llevar a Luc a ver a Rothschild —comentó ella cuando se hubo retirado un poco, solo lo suficiente para poder hablar, con el cuerpo aún apretado contra el de él—. Nunca le habría comprado un cuadro a Luc sin tu recomendación.
—Y yo nunca te hubiera conocido si no hubiera sido por Luc —replicó Xavier—. Así que estaba en deuda con él. —Una de sus manos se movió para acariciar un rizo que se había escapado de una horquilla—. ¿Sabías que me encanta tu pelo?
Se obligaron a sentarse a una mesa, uno frente al otro; la distancia entre sus cuerpos era una brecha que había que salvar constantemente: el pie de ella tocaba la pierna de él, él encendía un Gauloise para ella, sus dedos se rozaban con la suavidad de un pincel de punta fina trazando una línea en un lienzo. Éliane se preguntó cómo era posible que un lienzo no se estremeciera como lo hacía ella.
***
Cosa extraña, durante muchos meses después, fue una época hermosa. En realidad, no había guerra. Los nazis se mantenían alejados. Los franceses la llamaban “la guerra de broma”, burlándose de Hitler. Nada cambió, salvo los apagones nocturnos, la ausencia de Luc y su padre y el tumulto de sentimientos de Éliane por Xavier.
Éliane continuó trabajando, aunque el Louvre era ahora un museo con pocas obras de arte: solo quedaban algunas esculturas demasiado grandes para ser trasladadas y un diez por ciento de los cuadros. Monsieur Jaujard siguió empleándola porque sabía que necesitaba el dinero. Éliane lo ayudaba a contactar con los distintos castillos: los sitios en Francia donde ahora se guardaban las obras de arte del Louvre.
Una tarde de invierno, después de salir del Louvre, se acercó al apartamento con inquietud, sabiendo que tenía que ver cómo estaban sus hermanas antes de ir a la brasserie. Su padre estaba en casa de permiso durante quince días y eso había inflamado los ánimos de todos. Pero no oyó nada mientras subía las escaleras. Incluso sin la presencia de su padre, en un día normal, a las seis de la tarde, Angélique estaría gritándole a Yolande o Yolande estaría riéndose de alguna maldad que le hubiera hecho a Angélique. Solo había un silencio maravilloso.
Éliane no podía creer lo que vio cuando abrió la puerta. Angélique revolvía algo en una olla con tranquilidad, Ginette estaba haciendo los deberes de matemáticas en la mesa, Jacqueline juntaba los platos y los cubiertos para la cena, y Xavier estaba sentado en el suelo con Yolande en el regazo, leyéndole un libro.
El sonido de la puerta al cerrarse hizo que todos se giraran y miraran a Éliane con aire culpable. Nadie habló.
Entonces Xavier se puso de pie y retiró a Yolande de su regazo. Su corbata y la chaqueta de su traje colgaban del respaldo de una de las sillas. Llevaba unos pantalones y una camisa que probablemente habían estado planchados y limpios, pero que ahora se veían arrugados. Tenía la camisa remangada hasta la mitad de los antebrazos y, en medio de aquel apartamento ruinoso, su antiguo reloj de plata parecía una baratija robada en el nido de un cuervo.
—Pensaba irme antes de que llegaras —explicó mientras consultaba su reloj con pesar.
Su expresión coincidía exactamente con la de Angélique: la de una persona que ha hecho algo malo y sabe que la han atrapado.
Éliane se volvió hacia Angélique, muda. ¿Por qué estaba Xavier sentado en el apartamento leyéndole un cuento a su hermana cuando debería estar trabajando?
Angélique dejó la cuchara y se llevó las manos a las caderas.
—Fui a la galería y le pedí que viniera —afirmó.
—¿Qué hiciste qué? —Los ojos de Éliane pasaron de Xavier a su hermana.
Éliane nunca le había pedido nada a Xavier. Y le encantaba que él nunca le hubiera ofrecido dinero, que ella no aceptaría. De vez en cuando, les compraba pequeñas cosas a sus hermanas: una cometa para Yolande, un libro para Ginette, una manzana para Jacqueline, un pasador de pasta para el cabello de Angélique. Pero darle dinero sería lástima y caridad, y los dejaría en desigualdad de condiciones. La haría débil. Tenía muy poco de lo que sentirse orgullosa, pero estaba orgullosa de cómo cuidaba a sus hermanas.
—Fui al Louvre —dijo Angélique deprisa—. Pero el museo está cerrado, así que no pude entrar. Y… —Hizo una pausa, con las mejillas enrojecidas por el remordimiento—. El problema fue culpa mía, así que tenía que arreglarlo. —Lanzó una mirada protectora y cariñosa hacia Yolande y a Éliane se le estrujó el corazón.
—¿Qué pasó? —preguntó, cediendo un poco y acercándose a Xavier.
Angélique se encogió de hombros.
—Le dije a papá algo que no debía.
—¿Te pegó?
Xavier cogió la mano de Éliane.
Por lo que Éliane sabía, ella y su madre eran las únicas que sufrían los golpes físicos del mal genio de su padre. Si ahora empezaba con Angélique, Éliane no podría seguir trabajando mientras él estuviera allí. Entonces no tendrían ni un centavo.
—No. Pero tiró al suelo toda la comida que había subido para la cena. Yolande tenía hambre. Todas teníamos hambre —añadió Angélique, y atrajo a Yolande hacia ella—. Así que fui a ver a Xavier para pedirle algo de comida.
Éliane intentó soltar la mano de Xavier, pero él no la dejó. De hecho, le rodeó la cintura con el brazo, como si quisiera tenerla cerca, siempre.
—Pero no solo me dio comida. —La voz de Angélique era desafiante ahora, como si esperara que Éliane la regañara—. Vino aquí y cuidó de todas mientras yo limpiaba el desorden.
—Oh, Angélique —exclamó Éliane. Ya había demasiada ira en su familia. Ella no iba a contribuir a eso. Se acercó a su hermana y la abrazó—. Gracias por solucionarlo.
Angélique se echó a llorar. Éliane le acarició el pelo y le susurró mientras Xavier servía la sopa en tazones y los ponía delante de Yolande, Ginette y Jacqueline, dejando otro tazón para Angélique.
—Tienes que comer —urgió Éliane a su hermana—. Y…
Sacó parte del dinero del sobre que le había dado Luc y le dijo a Angélique que comprara helado para todas después de cenar. Angélique la miró como si estuviera loca. Pero quizá un helado cada seis meses le daría a Yolande algo bonito en lo que pensar cada vez que faltara comida. Éliane tenía a Xavier, pero Yolande no tenía nada: ninguna muñeca a la que abrazar, solo una madre cansada y la comprensión del mundo de una niña de cinco años.
—Tengo que bajar —agregó hacia sus hermanas—. Se me ha hecho tarde. Que durmáis bien.
Salió del apartamento con Xavier. Él se detuvo en el rellano y se volvió hacia ella, con los ojos oscurecidos por una mezcla de emociones: preocupación, rabia y una ternura tan exquisita que era todo lo que ella quería ver.
Le tocó la sien y le pasó los dedos por el cabello.
Éliane se estremeció y previó que él le diría lo que ella había esperado no escuchar nunca: “Déjame ayudarte”.
Pero no fue así.
—Te quiero, Ellie —declaró Xavier en su lugar.
Dios, iba a llorar. Pero no quería entregarle sus lágrimas. Se acercó a él y sintió el calor que se encendió entre sus cuerpos antes de besarlo con más intensidad que nunca. Xavier la hizo retroceder contra la pared para que estuvieran lo más juntos posible.
Al cabo de un largo rato, él se apartó, con la cara enrojecida y los ojos tan brillantes que ella casi podía discernir el azul, el dorado, el verde y el rojo, todos los colores, resplandeciendo por sobre el fondo de sus ojos.
—No puedo parar de besarte, Éliane —susurró.
—Me gusta mucho.
—¿Eso significa que tú también me quieres? —preguntó él con cierta vacilación.
Ella se rio y no pudo evitar besarlo de nuevo antes de responder.
—¿Necesitas preguntarlo? Claro que sí. Más que a nada.
La sonrisa de Xavier, que antes le había parecido hermosa, ahora era sublime.
—Te quiero, Xavier.
—Hay muchas cosas que deseo en este momento, Ellie —replicó él—. Pero lo que más deseo es sacarte de este apartamento y asegurarme de que no vuelvas nunca más.
Éliane se puso rígida y cerró los ojos. La oferta de ayuda que tanto temía era inminente.
Pero él le levantó la barbilla y le besó los párpados hasta que ella los abrió.
—Sé que no puedes —agregó con dulzura—. Y en parte por eso te quiero. Eres la persona más generosa que he conocido. Pero esta noche —su voz era firme— te acompañaré a la brasserie y no me iré hasta que quede al menos otro cliente, porque vas a llegar tarde y sé lo que pasa cuando llegas tarde. Es solo una pequeñez entre los millones de cosas que quiero hacer. Así que, por favor, permítemelo.
Ahora estaba llorando: por el recuerdo de Yolande acurrucada contra Xavier y con la mejilla apretada contra su pecho de una forma en la que nunca se había sentado con su padre; por el hecho de que Xavier, de alguna manera, la quería; porque él intentaba hacer lo que podía, pero no hacía más porque la respetaba.
—Gracias —respondió.
—Haría cualquier cosa por ti, Éliane.
Y ella le creía.
Capítulo 3
Luego llegó mayo de 1940. Los alemanes se abalanzaron sobre Bélgica y amenazaron a Francia desde el norte. Se celebró una vigilia de oración en Notre-Dame y las reliquias de santa Genoveva se sacaron en procesión por las calles. Éliane, de pie junto a sus hermanas, con Yolande en la cadera, vio pasar la arqueta con los huesos sagrados. Era muy pequeña, un Panzer la aplastaría como a una hormiga bajo sus orugas acorazadas. “No lo hagas”, se dijo a sí misma mientras las manos de Yolande le ceñían el cuello. “No pienses en qué más podrían aplastar los alemanes”.
El Gobierno prometió que, a pesar de algunos reveses, permanecería en París y se mantendría firme. Xavier parecía preocupado y todos los días le decía que la quería y ella le decía lo mismo.
Pero entonces los nazis entraron en Francia.
De algún modo, los teatros y los clubes nocturnos de París siguieron funcionando, pero las calles se llenaron de refugiados procedentes del norte de Francia, donde las ciudades de Arras y Amiens habían caído. El ejército británico huyó a casa y dejó que el pueblo francés se defendiera por sí mismo. El estruendo de los cañones se volvió incesante, la amenaza de los aviones estaba siempre sobre sus cabezas y la guerra acechaba en el umbral de sus puertas. Pero no había soldados franceses en la ciudad. Solo civiles, y no muchos, ya que la mayoría de los parisinos había empezado a huir. Primero habían partido los ricos, en sus coches, a finales de mayo, pero ahora hasta las familias como la de Éliane se estaban marchando. Éliane no tenía ni idea de dónde estaban su padre y Luc: ¿con el endeble ejército francés en el norte? ¿O habrían sido tomados prisioneros como tantos otros?
Algunas de sus preguntas encontraron respuesta aquella noche, cuando caminaba de regreso a su casa por el pasaje. Una mano en el brazo la arrastró al espacio vacío debajo de las escaleras.
—¡Luc! —gritó—. ¿Qué estás haciendo aquí?
Entonces vio su rostro. Endurecido. Todo rastro de su hermano despreocupado había desaparecido.
—He desertado —reveló con amargura—. El Gobierno francés no se merece más cadáveres. Pero vosotras debéis marcharos. Id al sur. Los nazis llegarán a París en unos días.
Éliane meneó la cabeza.
—No puedo irme —respondió—. Alguien tiene que trabajar. Tendré que enviarles dinero.