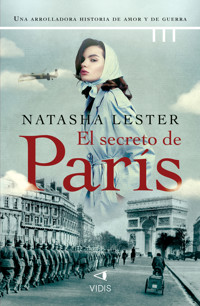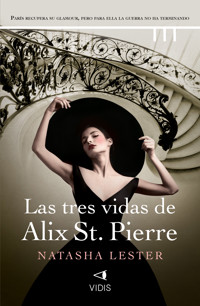
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vidis
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Colección Natasha Lester
- Sprache: Spanisch
1937. Alix St. Pierre tiene dieciocho años y nada en los bolsillos. El sueño de conquistar París acaba de comenzar. 1943. Alix ahora es refinada, independiente y audaz. Experta en relaciones públicas en Nueva York, ha lanzado varias campañas publicitarias en la alta sociedad de la moda. Mientras tanto, una nueva organización de inteligencia del Gobierno de EE. UU. necesita espías para terminar con Hitler. Alix cumple con todos los requisitos y es enviada en una misión secreta a Suiza. 1946. Ha terminado la guerra. Alix vuelve a París con su vida en una maleta. Logra, por su experiencia, convertirse en la responsable de prensa para el propio Christian Dior, justo antes del lanzamiento del New Look. Sin embargo, un criminal de guerra reaparece en su vida y amenaza con destruir el brillante futuro que le espera. Ahora, Alix tiene la oportunidad de corregir sus errores del pasado y llevar ante la justicia a su peor enemigo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LAS TRES VIDAS DE ALIX ST. PIERRE
NATASHA LESTER
Traducción: Graciela Rapaport
Título original: The Three Lives of Alix St. Pierre
Edición original: En Australia y Nueva Zelanda por Hachette Australia y en Reino Unido por Sphere, un sello de Little Brown Book Group.
© 2022 Natasha Lester
© 2022 Little Brown Book Group Limited
© 2024 Trini Vergara Ediciones
www.trinivergaraediciones.com
© 2024 Vidis Histórica
www.vidishistorica.com
España · México · Argentina
ISBN: 978-84-19767-23-3
Para Kevan Lyon.Gracias por darme la bienvenida al orgullo, por ser la agente de mis sueños y por amar este libro desde el primer momento de su existencia.
PRÓLOGO
París, 1937
Siempre me atrajo lo que, en virtud de cierta clarividencia irlandesa, soy capaz de predecir en un artista…Carmel Snow, Harper’s Bazaar
—No voy a ir contigo —le dijo Lillie a Alix el día que las dos se graduaban en la escuela suiza de buenos modales y viajaban a París para empezar la verdadera aventura llamada vida.
—¿Estás diciendo que eres demasiado perezosa para hacer las maletas y quieres que las haga yo por ti? —se rio Alix.
Buscó la maleta de Lillie bajo la cama de la habitación que compartían en Le Manoir. Pero Lillie negó con la cabeza.
—Antes de irnos de Los Ángeles, le prometí a mamá que volvería a casa en un año. Me escribió para recordármelo.
—Pero me hiciste creer que… —Alix se calló y se dejó caer sobre la cama.
Lillie estaba tumbada bocarriba mirando el techo. En la mano —apretada con tanta fuerza que estaba empezando a arrugarse—, sostenía una fotografía de ella, Alix y su amigo Bobby en la feria del condado de Los Ángeles, tomada una semana antes de viajar a Suiza. Por el estado penoso de esa imagen tan querida de los tres, Alix entendió que, en ese momento, Lillie estaba sufriendo más que ella.
Alix se deslizó por la cama y se puso de rodillas en el suelo para acariciar el cabello de su amiga.
—Lo siento —susurró.
Al escucharla, Lillie se puso a llorar; no, a sollozar.
—Yo también lo siento.
—Todo va a ir bien —dijo Alix con dulzura, y se tragó el resto de las palabras.
“Estuviste todo el año haciéndome creer que ibas a venir a París, pero siempre supiste que no ibas a hacerlo”. Porque vio en las lágrimas de Lillie que los planes de alquilar juntas una habitación en alguna pensión y tener amantes franceses, y pasar caminando junto a la Torre Eiffel al volver a casa después de una noche en Montmartre, fue un deseo en el que Lillie se había obligado a creer, como si una hechicera fuera a dividirla en dos y a mandar una mitad de vuelta con su madre y Peter Brooks —el hombre con el que su madre quería casarla— y la otra a París con Alix.
Por primera vez, Alix se alegró de que nadie, esperara nunca nada de ella, de que el único camino que tuviera que seguir fuera el que ella se había trazado para sí misma. Afecto, las caricias de una madre, el orgullo de un padre, esas eran sus pérdidas, pero las de Lillie —la capacidad de creer en sí misma y de elegir— también eran sustanciales y dolorosas.
—Voy a echarte mucho de menos —fue lo único que dijo.
Era cierto. Había visto a Lillie todos los días de su vida desde que tenía trece años. Pero cuando Alix fuera a París y Lillie a su casa en Los Ángeles, ¿quién sabía cuándo iban a volver a verse?
—Llévate esto. —Lillie puso la foto arrugada de las tres personas sonrientes, felices, en la mano de Alix—. Tengo otra en casa. Y Bobby también. Siempre quise darte una a ti porque… —Se calló y Alix supo lo que su amiga no quería decir en voz alta: “Porque tú no podrías pagarla”.
—Los tres mosqueteros —dijo Alix, en un intento de hacer sonreír a Lillie.
—No. —Lillie se mantuvo inflexible—. Las personas de un grupo pueden cambiar lo que piensan unas de otras. Nosotros nunca. Somos… —Pensó un instante—. Los tres vértices de un triángulo. Sin uno de ellos, el triángulo no existe.
Con eso, Alix se levantó del suelo y se tiró sobre la cama, donde todo se fundió en un abrazo lagrimoso y húmedo.
Entonces, Lillie se apartó y le sonrió.
—Eres como la actriz secundaria de las películas —dijo, lo que no sonó particularmente halagador hasta que agregó—: Todos piensan que la protagonista es a la que hay que mirar, a la que hay que querer. Pero a veces, la actriz secundaria se lleva toda la atención. Y todos se preguntan por qué nadie la había visto antes. Esa eres tú —le dijo, convencida a Alix, que no creía para nada en esa profecía—. Tú eres a quien vale la pena ver.
Solo una verdadera amiga diría algo así mientras mete sus sueños en una maleta y ve que la persona a quien siempre llamará hermana coge su equipaje y se va a vivir los suyos propios.
—Te quiero —dijo Alix; las lágrimas volvían a caer de los ojos.
—Hasta que los triángulos dejen de existir —dijo Lillie con una sonrisa que las dejó moqueando de una forma bastante impropia para haberse graduado en esa escuela de buenos modales.
Dos días después, Alix St. Pierre estaba de pie en el mismísimo centro del puente Alejandro III, entre dos ninfas listas para sumergirse en el agua con total abandono. Sobre su cabeza, las farolas esféricas estilo art nouveau iluminadas le ponían un collar de lunas llenas al amanecer. Adornaban el puente a su izquierda y a su derecha querubines y caballos alados y leones y conchas marinas con bordes festoneados, todo lo que era ardiente, apasionado, impulsivo, imposible. Pero todo estaba allí, frente a ella, entonces no era imposible, ya no.
Una sonrisa se dibujó en su rostro y Alix se inclinó hacia delante como las ninfas y extendió el torso sobre el Sena todo lo que pudo. Abrió los brazos todo lo que pudo, para abrazar a París; sentía demasiada alegría como para contenerla dentro de sí. Y se echó a reír.
¿Cómo iba a dejar de reír, ahora que estaba en París?
Cuando el amanecer se volvió mañana, se irguió, abrió su bolso, sacó la lista de nombres que los padres de Lillie le habían enviado desde Los Ángeles y la tiró al cubo de basura más cercano. Tal vez, Alix no tuviera más que su educación secundaria para acceder los contactos que la familia de Lillie quería facilitarle con esa lista, pero ella no podía vivir de la generosidad de los Van der Meer para siempre, y no lo haría. Además, los nombres de la lista eran de los de la alta sociedad, que hacían poco pero gastaban mucho, y Alix siempre sería una extraña entre esa gente. Aquí en París —en el país donde nacieron sus padres— iba a encontrar quienes le hicieran sentir que era una más.
Caminó decidida hacia el norte, llegó a los almacenes Printemps y pasó diez minutos boquiabierta frente a la grandiosa fachada: las Cuatro Estaciones, imponentes, esculpidas en la pared, sobre la cabeza de los clientes que entraban y salían constantemente con las bolsas de compras adornándoles los brazos como si fueran brazaletes. ¿Cómo no los conmovía el arte omnipresente, la belleza que los rodeaba, París?
Alix estuvo a punto de agarrar a la mujer que pasaba junto a ella por el elegante escote y exclamar: “¡Mire!”. Pero se contuvo y, en vez de eso, prometió que nunca iba a ser tan insensible a la belleza, ni tan mayor como para olvidar que existe el asombro.
Dentro, compró la coctelera más grande que encontró. En una tienda, compró ginebra, Vermut y aceitunas, retrocedió sobre sus pasos hacia el sur y se sentó en un banco del jardín de los Campos Elíseos; si caminaba tanto todos los días, pronto podría orientarse sin necesidad de su ejemplar incansable de la guía ¡Así que vas a París!
Mezcló la ginebra y el Vermut en la coctelera, agregó seis aceitunas y miró el reloj. Doce y media. Tiempo suficiente para retocarse el pintalabios, cerciorarse de que su cabello se estuviera comportando como debía en París —con elegancia y sin imperfecciones—, y enderezar el pulcro sombrerito verde azulado, que —se alegró de comprobar— era la última moda allí, no como en Estados Unidos, donde el aburrido y pesado sombrero fedora tenía aspiraciones de estar à la mode. Para terminar, adoptó la postura que, según insistía la mamá de Lillie, era la lección más importante que cualquier chica debía aprender: Alix tenía que imaginar que llevaba un lápiz extremadamente largo atado detrás de la cabeza y tratar de dibujar en el techo con él. Este ejercicio estaba pensado para levantar la barbilla, sacar pecho —pero sin llevarlo atrevidamente hacia delante— y también afinar un poco la cintura. La única parte del consejo que ignoró fue la de mirar pudorosamente hacia abajo todo el tiempo; Alix dirigió los ojos al cielo.
La coctelera la acompañó hasta la rue Jean Goujon 18 y al estudio parisino de Harper’s Bazaar, donde esperó en la recepción con los ojos fijos en el ruidoso ascensor con jaula de hierro. Pasada la una, salió de allí una mujer con cabello y gafas azules y esa silueta que se consigue —como la de la madre de Lillie— gracias a no comer nunca o, al menos, a una dependencia estudiada de cierto tipo de almuerzo líquido. Era Carmel Snow, la editora de Harper’s Bazaar; estaba en París por las colecciones y era la decana de los almuerzos líquidos, o eso había oído Alix.
—Bonjour —dijo con una gran sonrisa; ese era su mejor atributo, según Lillie, que lo decía con buenas intenciones, y también según la madre de Lillie, que pretendía que Alix se cuestionara las imperfecciones de todos sus rasgos.
Levantó la coctelera.
—Oí que le gusta almorzar tres martinis. Por eso le traje uno hasta aquí. Espero que, a cambio de una tarde de martinis, usted mire mi porfolio.
Carmel rio con un sonido grande y efervescente.
Para Alix, eso fue un gesto de aprobación y sacó una copa para martinis muy cara de la bolsa de compras.
—¿Le sirvo uno?
—Más te vale —dijo Carmel, las vocales envolvían su acento irlandés y les infundían calidez a sus palabras—. Pero en mi oficina.
Una vez allí, Carmel miró las preciadas ilustraciones de Alix con rapidez y las depositó en la papelera.
—Tu destino son las relaciones públicas —dijo—. Dibujas como si los vestidos fueran grilletes, no como si estuvieran hechos para moverse con el cuerpo. Deja de hacer ilustraciones, por ahora.
Alix trató de reprimir un gesto de pena, pero no tenía la fortaleza del Vermut, hacía solo dieciocho años que estaba en la Tierra y soñaba con trabajar en el mundo de la moda en París, así que era imposible no inmutarse.
Carmel no retiró la mirada y no le dio la oportunidad de mostrar su herida. Entonces, señaló la coctelera.
—Sabes cómo atraer la atención de las personas y darles lo que quieren. La mejor manera de aprender relaciones públicas es escribir, así entenderás cómo funciona la prensa antes de intentar seducirla. Empiezas esta noche en los jueves de Marie-Louise, donde vas a conocer le tout-Paris, y mañana, más formalmente, aquí, en Harper’s Bazaar como editora de moda júnior.
Alix no pudo evitar ponerse a gritar como una animadora.
Carmel levantó su copa.
—Ojalá embotellaran y sirvieran tu entusiasmo como una bebida en el Ritz. Sería mejor para mí que tres martinis… y su efecto, más duradero.
Y de pronto, Alix estaba riendo junto a Carmel Snow en su oficina de París, una situación inaudita que, por primera vez en su vida, la hizo creer que no importaba que fuera una huérfana que se había abierto camino en la vida desde los trece, una chica que dependió de la culpa y la caridad de los padres de Lillie durante los últimos cinco años y que había gastado hasta el último dólar para llegar a París. También le hizo creer que por fin iba a ser la Alix St. Pierre que debía ser, aquella a la que tuvo que reprimir en la mansión silenciosa y refinada de Lillie. Esa Alix, podía, al fin, dejar caer los grilletes.
PARTE UNO
París, diciembre 1946 a enero 1957
Esta es mi hora cero.Pasan diez minutos.Depende de mí dar la señal para que se abran las puertas.El show está a punto de empezar.Christian Dior
Capítulo 1
Solo si las parisinas elegantes se vistieran con escaleras y latas de pintura, sería posible que Alix estuviera de pie en el umbral de una casa de alta costura. Se inclinó para esquivar una tabla que pasaba y se preguntó —al menos por centésima vez desde que rompió su contrato y subió a bordo del barco en Manhattan, con un escueto telegrama de Suzanne Luling como único incentivo— si había hecho lo correcto. El salón estaba completamente vacío, sin siquiera un vestido o una modelo a la vista, y el primer temor de Alix, un temor abrumador, era que la nueva casa de alta costura se desplomara durante su primer desfile.
Era el momento justo para dar la media vuelta y huir. Pero una lámpara de araña estaba tratando de abrirse paso detrás de ella y bloqueaba la salida. Estaba atrapada.
—¡Alix! —Por la escalera bajaba Suzanne Luling, quien con un dedo imperioso les indicaba que avanzaran a los hombres que estaban cargando la araña. Entonces, siguió hasta la planta baja y le dio un beso delicado pero afectuoso en cada una de las mejillas de Alix—. ¡Cuánto tiempo!
—Así es —dijo Alix con calidez, antes de agregar—: Estabas tan ocupada convenciéndome de que trabajara para esta casa nueva que olvidaste decirme que la propia casa aún no había terminado de vestirse.
—Monsieur Dior quería que todo fuera nuevo —explicó Suzanne e hizo un ademán expresivo con el brazo que abarcó todo el espacio, de modo que Alix vio la elegante curva de la escalera y no que le faltaba la alfombra—. Hasta la casa. Creo que es la mejor manera de empezar, ¿no te parece? No traer nada antiguo contigo.
“No traer nada antiguo contigo”. Alix empezó a quitarse el sombrero para contener el estremecimiento que, definitivamente, venía de antes, del pasado que creía haber dejado atrás, solo para descubrir, en momentos como este, que todavía estaba allí: un vestido con la cremallera atascada que no iba a poder quitarse nunca.
A juzgar por la cara seria de Suzanne —una expresión atípica en ella—, Alix estaba segura de que también estaba recordando la última vez que se habían visto, una noche inaudita de abril de 1945 en el lujoso apartamento de Suzanne, en el quaiMalaquais. Fue una escala en el viaje de Alix desde Suiza a su casa en Nueva York, y Alix habló muy poco, pero sabía que el temblor incontrolable de sus manos dijo mucho.
—¿Me lo enseñas? —preguntó entonces, deseando concentrarse solo en lo nuevo y en el presente.
—Bien sûr, chérie.
Suzanne enlazó un brazo con el de Alix y subieron las escaleras. La mujer de más edad llevaba su típico uniforme, que consistía en una falda negra y una chaqueta que, combinadas con su presencia imponente, parecía una armadura que repelía todos los tablones y las brochas. Alix, cuya paciencia para los trajes se había agotado con los años del racionamiento de la guerra, llevaba unos pantalones anchos de tweed color crema y verde, con cintura alta, y una blusa de seda roja. El único indicio de que iba a conocer al homónimo de la casa de alta costura fue lo que murmuró Suzanne:
—Me encargaré de que le patron te perdone lo de los pantalones.
Entonces, Suzanne se esfumó y Alix se encontró de pie, frente a un hombre sentado en el escalón más alto, con montones de papeles desparramados a su alrededor.
Le patron, monsieur Christian Dior, el nuevo jefe de Alix. La primera impresión fue la de una redondez adorable. La cabeza era esférica como la cúpula de los Inválidos; la boca, un círculo concentrado. Tenía puesta una bata blanca que cubría unos pantalones, una camisa y una corbata comunes y corrientes. No había ninguna señal de que fuera alguien que entendía tan bien la mente y el corazón de las mujeres que podía conquistarlas con sus vestidos. Pero Dior había trabajado junto a Lucien Lelong, presidenta de la Cámara Sindical de la Alta Costura, y su vestido Café Anglais para Piguet, de la preguerra, fue uno de los más comentados de esa temporada. Tenía talento. Y, evidentemente, no era reacio a hacer su trabajo en cualquier espacio disponible, teniendo en cuenta dónde estaba sentado en ese momento.
—¿Le gusta la vista que hay desde aquí? —preguntó ella, y señaló la curva de la balaustrada de hierro forjado que descendía hacia el caos de la obra en la planta baja.
Monsieur Dior miró consternado sus pantalones. Alix no se acobardó ni se disculpó; para entonces, estaba muy acostumbrada a los juicios masculinos y había aprendido a resistirlos, o al menos a que pareciera que lo hacía.
—Me gusta que haya espacio —dijo Dior al fin—. En el estudio no hay lugar suficiente para mis pensamientos. Eso lo verá por sí misma muy pronto.
—¿La escalera también va a ser mi oficina? ¿O hay algún armario por ahí donde pueda meterme? —dijo ella, arriesgando un chiste porque, tal vez, un hombre que trabajaba en una escalera fuera diferente a todos sus jefes anteriores, sin contar a Carmel Snow.
La respuesta de le patron se desbordó en un torrente de palabras tal, que Alix se preguntó, desconcertada por la idea, si en realidad no sería un poco tímido.
—Va a necesitar ese sentido del humor para las próximas semanas —dijo—. Sobre todo, cuando se entere de que fue una adivina la que me convenció de montar la Maison Christian Dior. J’ai la frousse, iba a abandonar. —Hizo una pausa—. Ahora que ya sabe que confío en adivinas, supongo que volverá a Nueva York.
Estaba trabajando para un hombre que no solo no necesitaba una oficina del tamaño de su ego, sino que también consultaba a adivinas. Sonrió y se sentó junto a él.
—La adivina debe de haber dicho algo alentador, de otro modo, usted no estaría aquí. Así que creo que voy a quedarme. Solo para averiguar lo precisas que son las adivinas.
La boca de Dior se ensanchó en una leve sonrisa.
—A pesar de sus pantalones, usted me cae bien, como dijo madameLuling que pasaría. Pero ¿qué diría usted si le cuento que programé el primer desfile de la Casa de Christian Dior para el 12 de febrero?
La respuesta de Alix fue directa.
—Los editores de moda estadounidenses siempre se van de París antes de esa fecha, usted sabe que los desfiles se programan para que terminen la semana anterior. Y si quiere ser algo más que un modisto especializado con una pequeña clientela fiel, va a necesitar a la prensa estadounidense.
—Si eso es así —dijo le patron pensativo—, entonces usted va a tener que convencer a los editores de moda estadounidenses de que se queden para mi desfile.
Lo que sería una tarea más difícil que convencerlos de no volver a beber champán.
A esas alturas, todos tendrían reservado su pasaje a París para finales de enero, un viaje que se los llevaría de Francia antes del 12 de febrero. Alix debía convencerlos de pedirles a sus jefes de redacción el pago de varios días más de alojamiento, también el coste de reprogramar sus billetes en los transatlánticos, todo por un engreído al que no le importaban los inconvenientes que provocaba por desfilar casi en el cierre de la temporada.
Salvo que Dior no era ni engreído ni descuidado, pensó ella. Lo observó con el mismo grado de perspicacia con que él estaba observando la expresión de ella.
—Usted eligió organizar el desfile tarde a propósito —fue su hipótesis—. Hacerlo cuando lo hace todo el mundo es arriesgarse a perderse en la multitud o a que los editores exhaustos lo pasen por alto. Un desfile tardío podría ser la prueba de que el suyo es un espectáculo por el que vale la pena quedarse, o, por el contrario, que usted es un ignorante o un egoísta. Mi trabajo es conseguir que todos crean lo primero. Y si no puedo, bueno, entonces seré yo la ignorante y usted el diseñador con una directora de prensa que fracasó porque no logró que descubrieran su talento. Es una suerte que yo disfrute de los desafíos.
—Fue lo que me dijo Suzanne.
—Suzanne me debe una copa —murmuró Alix.
Pero un desafío como este —persuadir a todos y cada uno de los editores de moda de que se quedaran una semana más en París a presenciar el primer desfile de Dior— iba a consumir todo su tiempo y energía, no iba a dejarle ninguna hora libre para reflexionar. Que era lo que le gustaba hacer, y la razón por la que había venido a París: para empezar de nuevo, igual que la Maison Christian Dior. Eso los convertía en almas gemelas.
Así que Alix asintió con la cabeza; como si pudiera hacer otra cosa, ahora que en su bolso solo había unos pocos francos y que había gastado todos sus ahorros en comprar un billete en tercera clase de un vapor para llegar hasta allí.
—Tómese el día para instalarse y mañana por la mañana reúnase conmigo aquí a las diez, le mostraré el estudio —dijo Dior.
Tal vez porque nunca había tenido un jefe que se sentara a su lado en un escalón, Alix no pudo resistir hacer una broma para despedirse, ese tipo de comentario que hubiera hecho casi diez años atrás, cuando era una chica entusiasta de dieciocho.
—Volveré a ponerme pantalones, porque no creo que las faldas y los escalones altos sean una combinación muy elegante.
Con ese sexto sentido que la hacía estar al tanto de todo, Suzanne volvió a aparecer para acompañar a Alix; por el modo en que pestañaba, Alix se dio cuenta de que había escuchado toda la conversación a escondidas. Siguieron por la escalera y, una vez arriba, los sonidos específicos del movimiento de una casa de modas empezaron a filtrarse en los oídos de Alix: el murmullo de la seda desplegada sobre una mesa de trabajo, la tijera que se deslizaba por el percal, el tintineo de los alfileres que caen al suelo.
—Los talleres están en el ático —dijo Suzanne.
Alix vio los rollos de tela amontonados en el rellano, inclinados hacia el ático como si estuviera desesperados por que los dejaran entrar. Los sonidos que oía salían de allí y, en cuestión de segundos, rodeó las desencantadas piezas de tafetán y llegó a un taller tan rebosante de energía que casi pudo ver las ideas bailar en el aire.
Las petites mains —las costureras— estaban sentadas en fila en banquitos junto a pupitres de colegio, y de abajo de las tapas sacaban un dedal o un abridor de costuras o un alfiletero. Trabajaban codo con codo, las cabezas inclinadas sobre las agujas; con los dedos manipulaban telas que llegaban a sus manos planas y sin vida y salían transformadas en una manga, una faja, una voluta a la espera de una falda.
—Esta habitación es para el flou —dijo Suzanne—. Los vestidos de noche de seda y chifón y lana fina. Mientras que esta —entró por otra puerta— es para el tailleur, las telas más pesadas para los trajes y la ropa de día.
Alix giró la cabeza desde el rojo audaz de un rollo de seda satinada que descansaba sobre una mesa de trabajo a la silueta ondulante de un vestido a medio terminar, colgado teatralmente a un lado, como si esperara el pie para entrar en escena. Un conjunto fantasmal de muestras permanecía expectante, listo para que le infundieran vida; en realidad, había chispas de magia en todos los rincones. Incrédula, Alix extendió la mano para tocarlo todo: la seda satinada, los bocetos, los vestidos… y su propia sonrisa maravillada.
Para la medianoche, el espacio diminuto junto al vestíbulo que ahora ocupaba Alix —y que, de hecho, en algún momento debió de haber sido un armario— se parecía un poco más a una oficina. La mitad de Suzanne tenía una pulcra y estilizada elegancia como la de su dueña, a pesar de que albergaba una asistente, una docena de ficheros con los números telefónicos de los diseñadores de París, dos teléfonos, una muda de ropa para cambiarse al final del día, una botella de brandy y varias copas de cristal. En cambio, el sector de Alix tenía solo un escritorio, dos sillas, un estante, y ningún objeto decorativo. Había sido un día de trabajo satisfactorio, de despejar un gran desorden.
A pesar de la hora avanzada, todavía había trabajo por hacer, pero no en la maison. Alix y Suzanne atravesaron la efervescencia de los Campos Elíseos, el silencio excesivo de la plaza de la Concordia, donde la escasez de automóviles que sobrevino tras la guerra era más evidente, después se dirigieron hacia el norte, al glamour sin mengua del Ritz, que había sobrevivido a la guerra como un auténtico diplomático, haciendo feliz a todas las partes.
Al caminar por la Galería de las Tentaciones, Alix ignoró los exhibidores llenos de objetos que no podía pagar, y sonrió al llegar al Little Bar, que era discreto y tranquilo o eufórico y lleno de vida, según cómo estuvieran los ánimos. Esa noche, Alix quería la euforia: un brindis por haber venido a París, su tercera oportunidad de hacer las cosas bien.
—Voy a buscar las copas —le dijo Alix a Suzanne, aunque así se redujera aún más su pequeña reserva de francos—. Para agradecerte por el puesto.
—Entonces yo voy a buscar dónde sentarnos —respondió Suzanne, señalando con un gesto una mesita atestada de editores y periodistas parisinos a los que Alix tendría que seducir para que escribiesen sobre la Casa de Christian Dior.
—Siempre es mejor empezar el trabajo casi a la una de la mañana y con una copa en la mano.
—Tal vez sí —se rio Alix.
Cuando estuvo segura de que Suzanne no la escuchaba, se volvió a Frank, el barman estadounidense.
Él le sonrió.
—Bonsoir,mademoiselle. Cuánto tiempo.
—Así es.
—¿Lo de siempre?
—Sí, y un coñac para Suzanne.
Se quedó mirándolo mientras buscaba la ginebra, el jarabe y un limón y sacudía un poco la coctelera, servía la preparación en una coupe y la coronaba con champán.
—Voilà —le dijo a Alix—. Un soixante-quinze.
—Tienes una memoria excelente, Frank —dijo ella con una sonrisa.
—Funciona bastante bien para lo que hay que recordar, pero no tanto para lo que no. Sobre todo, las cosas de la guerra. Y la casa invita. Siempre.
Su respuesta era todo lo que necesitaba oír. Quería decir que estaba lista para reencontrarse con le tout-Paris.
Se sentó junto a Suzanne, cuyo talento siempre había sido saber no solo quién era quién, sino también la historia personal de cada uno. Le dio un informe útil y preciso a Alix.
Alix ya conocía a muchos —a Michel de Brunnof de Vogue, al ilustrador de modas Christian Bérard—, pero había algunas caras nuevas entre los británicos y los estadounidenses; de hecho, dos de ellos estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance para mantener en buenos términos las relaciones internacionales, a juzgar por el brazo del hombre que rodeaba los hombros de la mujer y las risitas de ella.
—La chica es Becky Gordon —dijo Suzanne—. Inglesa. Es tan nueva que parece recién salida de fábrica. Está en The Times, es la ahijada de alguno de los dueños del periódico. Y el que parece que está por bebérsela como si fuera su licor digestivo es Anthony March, hombre despilfarrador y tercer hijo de Montgomery March, el magnate de la prensa estadounidense. Ahora que sus dos hermanos mayores están enterrados en algún lugar de Francia, Anthony tuvo que limitar un poco sus diversiones y ponerse a trabajar de verdad. Es el responsable de la edición internacional del New York Journal y es muy atractivo y seductor, como puedes ver.
Alix arrugó la nariz, observó que Becky seguía a Anthony al ascensor.
—Es demasiado… —Buscó la palabra justa para describir el aire de hombre bien parecido pero impostado—. Artificial —decidió—. Como si todo el tiempo estuviera pensando que van a fotografiarlo.
En el otro extremo del local, Becky se arreglaba el cabello, luego se colocaba el puño de la chaqueta.
—Ella cree que lo va a decepcionar —adivinó Alix.
—A un hombre como ese, es posible.
Alix quiso tomar a Becky del brazo y susurrarle una advertencia al oído porque, alguna vez, ella había sido tan novata como esa chica. Pero no había ninguna posibilidad de que Becky escuchara a Alix, una completa extraña. Así que se despidió de Suzanne, y dejó atrás la copa sin terminar y el recuerdo de una novata que tenía mucho por aprender.
Fuera, vio a un hombre apoyado en la pared, fumando un cigarrillo como si necesitara tanto la bofetada del aire nocturno de diciembre como el placer solitario de un Gauloise. Era Anthony March, y era imposible que hubiera terminado con Becky tan pronto. Tal vez, ella era más inteligente de lo que parecía y había subido a su habitación.
Ese pensamiento volvió a poner una sonrisa en el rostro de Alix, que pronto llegó a su pequeña pensión en la rue du Cirque y se hundió en la cama. Había vuelto a empezar, había andado un día y una noche por Europa, había bebido solo un trago de champán y se iría a descansar a tiempo para dormir alrededor cuatro horas; ya había aprendido que con eso era suficiente.
Al día siguiente, Alix eligió cuidadosamente la ropa para su reunión con Christian Dior. Nada de pantalones, a pesar de lo que había dicho. En cambio, optó por un traje de Schiaparelli que tenía muchos años; se lo había comprado a Carmel Snow, que vendía su guardarropa casi sin usar a sus “chicas” de Harper’s Bazaar por un precio que Alix podía pagar a duras penas. El traje era negro, y tenía el péplum de rigor y hombreras, pero lo realzaba una faja roja en relieve. Schiaparelli lo había concebido para combinarlo con guantes y sombrero rojos, pero Alix sabía que eso era demasiado. Optó por el negro para ambos, y cruzó los dedos en un gesto infantil detrás de la espalda.
Le patron hizo un gesto de extrañeza más pronunciado que cuando la vio el día anterior.
—Una de las premières será hacerle un traje, para que no tenga que depender de mi competencia.
Alix sonrió. Era lo que esperaba, y por el modo en que sonrió Dior, se dio cuenta de que lo había adivinado. Eso significaba que no iba a poder volver a usar un truco como ese. Pero una chica con el salario mínimo en una ciudad como París —donde la inflación era más alta que la Torre Eiffel— tenía que aprovechar todas las oportunidades a su disposición.
Dior la llevó a recorrer las habitaciones de la maison que no había visto el día anterior: la cabine donde se cambiarían las modelos, los seis pequeños probadores para les femmes, o las clientas —ese era el territorio de Suzanne, la directora de ventas— y el estudio, que competía directamente con la mismísima oficina de Alix por ser el espacio más pequeño del edificio.
—Como pudo ver ayer, los salones son pequeños. La maison es pequeña —dijo Dior, mientras la hacía pasar—. ¿Por qué? Porque quiero poner en práctica las mejores tradiciones de la industria de la moda y con los estándares más altos. Y para que me asistan, tengo a las “tres madres”.
Con esas palabras, entraron tres mujeres.
—Ella es madame Raymond —dijo le patron, señalando a la más severa del grupo, una mujer que había venido con Dior de Lucien Lelong. Tenía la apariencia de una persona que hablaba poco, pero siempre con precisión estudiada.
—Yo no coso —explicó monsieur Dior—. Pero necesito bocetar solo lo que pueda materializarse. Madame Raymonde es la Razón—sonrió—. Hace posible lo que imagino.
Pasó a la siguiente, madame Bricard, que parecía exhalar seducción en vez de aire. Tenía un turbante con estampado de leopardo y una bufanda con el mismo diseño atada a la muñeca, no en el cuello; por ella se había inventado la palabra “extravagante”.
—Madame Bricard vive solo para la elegancia —dijo Dior—. Ella es mi inspiración.
“La musa, entonces”. Los hombres parecían incapaces de existir sin ellas, ¿por qué Dior sería diferente?
La última era madame Carré, la directora técnica de la casa. Le entregó un boceto a le patron, que lo puso en manos de Alix.
Lo primero que le llamó la atención fue la línea de los hombros, suavemente inclinada y sin costura, que describía una curva leve sobre el cuerpo. Le hizo ver que todas las chaquetas que venían usando las mujeres durante los últimos años —muchas de ellas eran trajes de hombre reformados debido al racionamiento de tela— les daban un aspecto cuadrado, con ángulos rectos. Pero las mujeres no eran así. La parte superior del vestido bocetado no cambiaba la silueta de las mujeres, la revelaba.
—Casi puedo sentir cómo se mueve —dijo ella, recorriendo con la mano el volumen maravilloso de la falda dibujada a lápiz, con forma parecida a la coupe de la que había bebido en el Ritz.
Madame Bricard, a la que obviamente no habían convencido las referencias de Alix, la interrogó con frialdad:
—¿Dónde lo usaría usted?
—¿Dónde no lo usaría? En el Ritz, para ir a tomar una copa, para ir a cenar en Le Méditerranèe, hasta para pasear por los Jardines de Luxemburgo. No es que yo sea de pasear demasiado —enmendó Alix.
—En cualquier lugar donde una quiera estar elegante —dijo madame Bricard, concisa—. Es decir, en todas partes.
Entonces habló madame Carré.
—¿Ve que la falda cae como una…?
—Coupe —Alix expresó su pensamiento en voz alta.
Madame Carré se rio.
—Exactamente, como una coupe. Cuando vi el boceto por primera vez, pensé que no podía hacerse. Tuvimos que volver a aprender antiguas técnicas de costura que nos había robado el tiempo. Usamos todo el ancho del rollo de seda, de orillo a orillo, pero en posición horizontal alrededor del maniquí. La parte redondeada de la coupe tiene esa forma porque, plisado bajo la cintura, hay un margen de costura de doce metros.
Alix abrió mucho los ojos al comprender que no era ningún sistema intrincado de enaguas lo que le daba a la falda esa amplitud maravillosa, como había creído, ni nada por el estilo; sino el plisado oculto, que hacía que el vestido floreciera con esa forma extraordinaria. Alix deseó ese vestido como nunca había deseado nada en su vida.
—Suzanne lo llama “su vestido”. Me dijeron que las costureras hacen lo mismo —dijo le patron—. Decidí llamarlo Chérie. Ayer oí que Suzanne la llamó chérie. Eso significa que el vestido le pertenece. Pero —agregó, ahora con tono severo—, no hasta el 12 de febrero.
Era imposible no sonreír como lo había hecho el día anterior en el taller. Dior le señaló el rostro.
—Esa es la razón por la que hago esto —dijo—. Aspiro a hacer felices a las mujeres.
El torrente de lágrimas que le fluyó a los ojos fue inesperado. Alix no sabía que todavía podía llorar, o que un modisto, justamente, fuera quien pudiera provocarle el llanto. Pero ¿qué hombre quería hacer felices a las mujeres? Los hombres querían demasiadas cosas de las mujeres. Alix lo había aprendido en Suiza, durante la guerra, y la mayoría de ellos tenía como objetivo robarles la felicidad, no regalarles alegría. Ese era el motivo por el que, en ese momento, casi se puso a llorar frente a un vestido.
Esa noche, Alix no fue al Ritz. Volvió a la pensión, tomó papel y lápiz y se puso a escribir.
Para Lillie,
desde París
Hay muchos pensamientos que me revolotean en la cabeza como faldas al viento. Si estuviera en casa, iríamos a cenar y para la hora del helado, todo tendría sentido. Estas cartas tendrán que servir como sustituto.
Solamente llevo dos días en Dior, pero ya noto las diferencias con todos los trabajos que tuve en Manhattan después de la guerra. Como el del Departamento de Guerra, donde tenía que hacer carteles para decirles a las mujeres que les cedieran sus puestos de trabajo a los hombres que volvían del extranjero —las mujeres podían encontrar maridos y ser completamente felices asando la cena, decían ellos. Nunca te conté que renuncié por eso—. Tú deseabas casarte con Peter y yo no quería que pensaras que estaba criticando tu elección. En realidad, no renuncié. Le dije a mi jefe que lo único que pensaba asar era a él y me despidió. Después de eso, Carmel Snow me ofreció trabajo, pero yo sabía que la cercanía cotidiana con los martinis sería demasiado tentadora. Tampoco te conté eso.
Así que acepté el trabajo en Glamour, donde descubrí que haber negociado con hombres durante dos años y medio me dejó una imagen avasallante; terca y obstinada eran las palabras que usaban. Por eso volví al mundo de los hombres; pensaba que ese era el único lugar donde encajaba. Y usé mi talento para ser obstinada todos los días en Goldman y Sachs, un mundo donde las mujeres estaban destinadas a ser secretarias o esposas, y me fui porque mi jefe apareció, a última hora de la tarde, en mi oficina, con una botella de brandy en la mano y la propuesta nada sutil de prepararme un cóctel bajo las sábanas. Para entonces, yo ya estaba tan cansada de usar todo mi ingenio para escapar de las distintas versiones de esa escena, que le dije que tenía una pistola en el bolso y que era capaz de disparar en una línea más recta que las de la tela de su traje, y que lo único que yo iba a hacer con su brandy era derramarlo sobre mi contrato y prenderle fuego.
Aquí, en Dior, nunca va a pasar nada de eso. Me aprecian, Lillie. No tienes idea de lo bonito que es eso. Y por fin, tengo un objetivo que va más allá de la supervivencia y el olvido. Dior es un genio. Nunca he visto a un diseñador como él, que con su lápiz captura lo divino. Solo espera a ver sus vestidos de noche. Suzanne cree que va a dejar marcas a fuego. Y yo voy a tirarme de cabeza en ese incendio.
Cariños y bisous,
Alix
Escribir esa carta conjuró aquella noche de hacía casi dos semanas en la que, a las tres de la madrugada, Alix decidió huir a París. Se vio a sí misma escapando de su jefe y volviendo a su apartamento, donde la recibió un periódico con la noticia de que, en Nuremberg, los juicios a los principales criminales de guerra por fin habían terminado y que se dictaría sentencia en un par de semanas.
Y sabía que, en poco más de dos semanas, se iba a hacer justicia y que ella iba a sentir cómo la culpa se desprendía sola; quizás, hasta desaparecería. Pero se anudó con más fuerza, como si le estuviera diciendo que ni la justicia iba a liberarla, algo que no había tenido en cuenta hasta ese momento. No, la justicia debía ponerle fin a todo.
Así que fue a encontrarse con Carmel Snow en el Club Colony y trató de seguirla copa a copa. Pero la pena de Carmel debía de ser más resistente a los martinis que la de Alix y la noche terminó con Carmel rodeando la muñeca de Alix con dedos flácidos y presentándole a alguien como mi “protégé”. Y Alix vio, a través de una bruma de ginebra que daba vueltas, con qué facilidad podía llegar a convertirse en Carmel. A anestesiarse tanto que el corazón dejara de dolerle.
Por un instante, estuvo muy tentada de ceder.
Eso fue lo peor de todo.
Volvió a su apartamento tan rápido como pudo y releyó el telegrama de Suzanne; comprobó que lo que había ahorrado de su magro salario alcanzaba para comprar un billete en un barco de vapor. Al día siguiente, fue al muelle.
Pero no podía contarle nada de eso a Lillie, no quería revivir ese momento de tentación en el que quiso sucumbir a la insensibilidad, no quería que Lillie se avergonzara de Alix como se había avergonzado Alix de sí misma.
Capítulo 2
Llegó la mañana y la hora en que Alix debía enfrentarse a la prensa. Pero primero, tenía que descongelarse. El carbón todavía estaba racionado y la pequeña estufa a queroseno de su pensión era tan inútil para generarle calor en el cuerpo como una persona nonagenaria desnuda en la cama. Una caminata rápida al Ritz la haría entrar en calor y, quizás, en el camino encontrara la inspiración que necesitaba para bordar las frases de un comunicado de prensa tan convincente que los editores de moda no quisieran perderse el desfile de la Casa de Christian Dior.
Pero cuanto más caminaba, más sentía que su ánimo empezaba a desfallecer, como los fatigados abrigos de los parisinos que la rodeaban. En vez de la procesión de mangas elegantes y escotes audaces y botones insinuantes que habían adornado los bulevares a finales de la década de 1930, lo único que vio Alix fueron faldas harapientas y los ojos de las mujeres lánguidos por la guerra, en los que las heridas aún no habían terminado de cicatrizar.
Alix sabía, mejor que la mayoría, que casi todas ellas habían sido valientes heroínas durante la ocupación alemana. Tal vez, la mujer que pasó deprisa junto a ella tuvo una casa segura para los pilotos derribados, refugió a un chico judío, fue mensajera de miembros de la Resistencia. ¿Qué le había quedado a esa mujer, ahora que la guerra había terminado? Sabañones en los dedos. Una canasta medio vacía colgada del brazo, vacía de comida, que todavía estaba racionada.
Esa mujer, como tantas otras parisinas, merecía mucho más que quedar atrapada en ese crepúsculo extraño, un momento en que el color y la alegría y la confianza no eran sino recuerdos, posesiones de una vida pasada y una época diferente. Dior podía cambiar todo aquello, pero solo si Alix hacía su trabajo.
Así que se sentó en una mesa en el jardín de invierno del Ritz y fingió que no se había dado cuenta del momento en que Estelle Charpentier, la editora de modas de Le Monde, llegó más de veinte minutos tarde a la reunión.
Afortunadamente, Alix había aprendido a jugar durante la guerra. Concluidas las cortesías, tiró el dado.
—No sé cómo voy a arreglar esto —le dijo a Estelle con consternación simulada y arrugando el entrecejo frente al plano de los asientos para el desfile de Dior—. Quedan muy pocos sitios. Todos los estadounidenses han reservado uno.
Se encogió de hombros con un gesto de impotencia para acompañar la mentira. No, era una estrategia. Su objetivo era que empezara a correr una ola de rumores sobre el especial interés que tenían los estadounidenses por estar en ese desfile y que, con suerte, todos creyeran los chismes sobre sus competidores y cambiaran sus reservas en los transatlánticos.
Estelle llamó al camarero y pidió un café sin esperar a que Alix se lo ofreciera.
—Pero los estadounidenses siempre se van de París para esa fecha. Además, Pierre Balmain abrió una maison. Balenciaga está llenando el vacío que dejó Chanel. ¿Para qué necesitamos la Maison Christian Dior?
Alex se negó a validar ese comentario con una respuesta y simuló que volvía a consultar el plano de los asientos, lo que le permitió a Estelle espiar los nombres que, supuestamente, tenían un lugar asignado en la escalera. Abrió mucho los ojos cuando, según el plano inventado de Alix, ni siquiera las celebridades del periodismo de la moda tenían un asiento asegurado en el salón principal. En ese momento, Alix fingió que se le iluminaba el rostro al vislumbrar un lugar en la tercera fila del salón donde se podría hacer entrar una silla más.
—Pero no se lo cuentes a nadie —dijo, con tono cómplice—. Si descubren que te he hecho un hueco ahí, pero que a ellos los he relegado a la escalera…
Antes de irse, Estelle se encogió de hombros con ese estilo francés tan irritante y Alix entendió que tenía mucho trabajo por hacer antes de que Estelle, y muy probablemente el resto de los editores de moda, creyeran que la Maison Christian Dior era la mejor opción para ellos. Y aún más trabajo si iba convertir su planificación de las localidades en algo más que una fantasía.
Una voz inglesa y aniñada interrumpió sus pensamientos.
—¡Aquí estoy!
Becky Gordon, la periodista inglesa de The Times, llegó veinte minutos antes. Alix se alegró en parte.
—¡Cuánto me alegra conocerte! —continuó Becky ansiosa—. Pensé que no sabrías quién era yo. No hace mucho que estoy en The Times, ¿sabes?
Olvidó quitarse el abrigo y tuvo que volver a ponerse de pie para hacerlo, y buscó con la mirada, torpemente y por todos lados, a alguien que viniera a llevarse su gabardina Burberry empapada antes de que se formara una laguna en el salón.
—Me preocupaba quedarme sin entradas para el desfile —agregó, mientras el camarero se colgaba la ofensiva gabardina de un dedo despectivo y la sacaba de allí.
Alix se dio cuenta de que, si le ofrecía un hueco en la parte superior de la escalera, desde donde casi no podría ver nada, Becky sería capaz de ponerse a llorar de gratitud. Entonces…
—Este es tu asiento —dijo, señalando una de las mejores ubicaciones, y al hacerlo, sintió que se le derretía el corazón.
—¿Para mí? —exclamó Becky con un gritito ahogado.
Alix sonrió y sintió que se le volvía a derretir el corazón.
—Sí.
Se pusieron a conversar y Alix le preguntó a Becky cuándo había llegado a París: hacía poco más de dos semanas.
—Mi padrino es dueño de The Times. —Becky hizo una pausa y Alix se dio cuenta de que sus pensamientos estaban tropezando con diferentes maneras de decir lo que seguía. Becky se decidió—: Me está ayudando.
Ella también debía de tener una historia dolorosa. La guerra había deshecho el destino de todos, según parecía.
—¿Cómo?
—Bueno… —Jugueteó tímidamente con la taza de café, se colocó el pelo detrás de la oreja—. De pronto, mi familia se encontró con un nombre aristocrático, una mansión en ruinas, ningún personal de servicio y muchas deudas. Como tantas familias en Inglaterra, en realidad. No somos tan raros en estos días —se apresuró a agregar.
Y así, hablando poco y escuchando mucho, Alix descubrió el talón de Aquiles de Becky.
Se estremeció y lo disimuló levantando la taza. ¿Nunca más volvería a tener una conversación normal? ¿Nunca olvidaría el entrenamiento que recibió durante la guerra para hacer que las personas revelaran cosas que ella pudiera utilizar después?
Sí. Lo haría. Preguntas mundanas y respuestas triviales, ese era el cimiento de una conversación común y corriente. Así que preguntó:
—¿Estás disfrutando París?
—Muchísimo —dijo Becky con entusiasmo—. Aunque… —Se le borró la sonrisa —. Las personas de París son diferentes de las de Inglaterra. Más experimentadas, supongo.
—¿Los hombres? —preguntó Alix, con la esperanza de que lo que ella había presenciado entre Becky y Anthony March aquella noche en el Ritz no fuera lo que le había rasgado el optimismo.
El silencio que siguió le dijo a Alix todo lo que necesitaba saber y reaccionó al instante, porque era una oportunidad para evitar que alguien cayera, sin querer, en un futuro desastroso.
—Dime crees que me estoy entrometiendo —dijo—, pero no es tan malo equivocarse con alguien. Una vez. No lo conviertas en la norma. Aprende de esto, y la próxima vez, sé tú la experimentada.
Becky se quedó mirándola y Alix notó el impacto que le había provocado su franqueza y también un reflejo de algo que no estaba allí antes.
—Es un buen consejo —dijo Becky y agregó, como si ya hubiera aprendido un par de lecciones—: Ahora te debo dos. Una por la ubicación en el desfile y otra por el consejo. Voy a hablar con mi editor para hacerle una entrevista a monsieurDior para el periódico.
Ahora las cosas iban como seda, pensó Alix con una sonrisa mientras caminaba hacia su trabajo varios días después, vestida con el traje nuevo que le había hecho una de las costureras. Y había conseguido un triunfo con Becky. Eso quería decir que esa semana solo podía ser magnifique.
Pero los ánimos en el gran salón todavía sin terminar eran más malos que buenos. Dior estaba entrevistando a modelos para que desfilasen con sus vestidos. Las chicas vestidas con ropa humilde se amontonaban junto a los andamios de los albañiles cuchicheaban y miraban a una mujer que sabía qué ponerse para lucir todas las curvas de su cuerpo. Tenía los ojos décadas más envejecidos que la cara, pero era la actitud provocativa la causa del chismorreo, nadie notaba su dolor casi camuflado.
—Une pute —murmuró sonoramente una de las chicas, antes de echarse a reír con sus amigas.
Alix no había abandonado la costumbre de leer atentamente los periódicos todas las mañanas, a la espera de noticias de Nuremberg, y había leído sobre una nueva ley que clausuraba algunos prostíbulos de la ciudad. Algunas damas de la noche, ahora desempleadas, debieron de haber visto el aviso de monsieurDior, y tuvieron la esperanza de conseguir un trabajo en el que pudieran dejarse la ropa puesta; había varias mujeres vestidas provocativamente escondidas por los rincones de la sala.
—Puedes irte —le dijo Alix a la chica malintencionada que se reía—. Au revoir —agregó con firmeza, porque la chica pensó que estaba bromeando—. Y tú, ven conmigo —dijo a la mujer con dolor en la mirada, después de que la primera se retirara disimuladamente—. Por favor.
La mujer escudriñó a Alix, luego la siguió.
—Nunca has trabajado como modelo, ¿verdad? —preguntó Alix cuando llegaron a su oficina.
La mujer sacó pecho, como una cobra a punto de escupir.
—He desfilado frente a más personas en mi vida que cualquiera de las otras chicas.
Alix sonrió. Otra mujer a la que no le habían desollado el espíritu.
—Para conseguir el trabajo, tienes que caminar menos como si fueras a quitarte la ropa en una alcoba y más como si no quisieras quitarte nunca lo que llevas puesto. Así.
Alix, que había visto cientos de desfiles de moda durante sus casi tres años en Harper’s Bazaar, hizo una demostración de la caminata serena y controlada propia de una modelo.
—Te contoneas demasiado —explicó—. No es necesario. Podrías quedarte completamente quieta y te mirarían todos. Soy Alix, por cierto.
La mujer sonrió por primera vez.
—Fortunée. Y sí, ese es mi nombre verdadero. Una de las pocas chicas de la calle que no tuvo que cambiar un aburrido Juliane por un nom de chambre más exótico.
Alix se rio.
—Entonces, espero que sea un buen augurio para hoy.
Todo el reconocimiento fue para Dior, que entrevistó a cada una de las mujeres reunidas en la planta baja, y eligió a seis modelos, incluida Fortunée.
“Para Lillie, desde París”, redactó Alix mientras terminaba su día en el Little Bar, bebiendo solamente un french 75. “Hoy he ayudado a alguien. Igual que la semana pasada. Y me siento tan bien…”.
Alix empezó a reunirse con los editores masculinos de París en el Little Bar, porque sabía que el alcohol los motivaría, aunque ella y Dior no bebieran. A pesar de la ley que prohibía que las mujeres parisinas llevaran pantalones en lugares públicos, ella se puso los suyos; Frank no la echaría nunca y necesitaba que las reuniones fueran memorables. Combinó los pantalones con su blusa roja, sin obedecer la máxima de que las pelirrojas no deben usar color rojo. Además, su cabello era de un color claro indefinido, con tantos reflejos rojos, caramelo y dorados que la habían llamado de todas las maneras posibles, desde pelirroja, hasta rubia y castaña. Ese día, lo llevaba suelto, ondulado, y de un largo pasado de moda, que caía hasta la mitad de la espalda.
El primer caballero, Henri Paquet, de Jardins des Modes, era divertidísimo, y ya en 1937 le dio a conocer a Alix el cóctel Champán Hemingway en ese mismo bar, lo que terminó en que los dos abandonaran la literatura estadounidense y la absenta por mucho tiempo. Él todavía se vestía como en 1920, notó Alix con alegría, pero él no se alegró tanto cuando vio que ella había bebido una sola coupe de su botella.
—Trata de no sentarte junto a Carmel cuando llegue al desfile, ma chérie —dijo él, mientras se ponía de pie para irse—. O va a ser todavía más evidente que ahora te controlas en exceso con la bebida. Hay quienes podrían pensar que es una debilidad explotable.
Ella pidió un café, y todavía no había terminado de digerir el consejo cuando llegó Anthony March, temprano.
—Alix St. Pierre —dijo ella, tendiéndole la mano—. ¿Qué puedo ofrecerle para beber?
—Alix St. Pierre —repitió él—. Suena como si usted fuera el nombre de una copa.
Estaba coqueteando con ella en una reunión de negocios. No quedaban dudas de por qué le había roto el corazón a Becky.
—Soy demasiado avinagrada —dijo con frescura—. ¿Café?
—¿Le preocupa que el alcohol pueda volverme más odioso? —Su tono era menos autocrítico que provocador.
Alix tuvo que hacer un gran esfuerzo para conservar la sonrisa profesional intacta.
—Puede ser tan odioso como quiera. Es usted el que tiene que vivir con las consecuencias. Pero yo no ofrezco más que tres veces. Dígame qué le gustaría tomar o comenzamos ya.
—Yo pensaba que las princesas de las relaciones públicas tenían que ser amables. ¿No debería estar endulzándome para que yo diga cosas bonitas de…? —Se encogió de hombros—. De quien sea.
“No seas terca”, se recordó a sí misma, pero lo que oyó salir de su boca fue:
—En Francia, las princesas van a la guillotina con mucha frecuencia. Y la miel es para el pan. Dicho esto, ¿usted sabe algo de moda?
Para su sorpresa, él se rio del chiste y se sentó. Alix creyó que se había librado del personaje libertino; de hecho, de pronto le pareció más joven, como si solo fuera uno o dos años mayor que ella. Finalmente, vio el porte que había entusiasmado a Suzanne, y no al mujeriego exageradamente rico y aburrido. Pero después, él dijo:
—Bueno, sé cómo ponerme un traje y también cómo…
Alix sintió que los ojos no solo iban a salírsele de las órbitas, sino a hacer un salto mortal. Antes de que él pudiera decir “quitármelo”, lo interrumpió.
—La moda es mucho más que la capacidad de gastar una herencia colosal en trajes excelentes, hechos a medida, que le quedarían bien a cualquiera. ¿Por qué no se dedica a gastar el dinero y a usar trajes y le deja el trabajo a quienes lo disfrutan?
—Porque entonces, me convertiría en un cliché.
—Sí —dijo ella poniéndose de pie—. Solo en ese caso sería un cliché. Llámeme cuando esté listo para tener una reunión profesional sin toda esta charla de adolescente.
—¿Las reuniones profesionales se hacen en bares? —contratacó él.
Touché.Ella había jugado con los clichés al organizar las reuniones con hombres en el bar. Otra costumbre que no había perdido, pero ya no estaba en Suiza y no estaba espiando a los nazis. En realidad, tenía una oficina donde tratar negocios legítimos.
Estaba tan decepcionada consigo misma por haber vuelto a caer en trucos del pasado que por poco se levantó y se retiró enfadada. Pero entonces, la irritación le abrió paso a la risa que le burbujeaba dentro, por los dos, porque ambos querían jugar su propio juego, pero no les gustaba cuando era el otro quien jugaba.
La risa se desbordó y ella vio una ráfaga de sorpresa en su cara.
—Tiene razón —dijo, entre carcajadas—. Solamente las princesas de las relaciones públicas y los terceros hijos malcriados se reúnen en los bares. Como ninguno de los dos es nada de eso, deberíamos volver a empezar con una reunión en mi oficina.
—Estoy de viaje hasta finales de la semana que viene —dijo él sin prisa.
Y la semana siguiente era Navidad.
—El lunes siguiente al Año Nuevo, entonces. ¿A las diez?
Él asintió. Pero cuando Alix estaba a punto de irse, dijo con los ojos fijos en ella:
—Conocí a su prometido, Bobby.
La colisión repentina de su vida pasada con la presente le provocó un impacto para el que no podía prepararla todo el entrenamiento del mundo.
Su reacción fue evidente, pero cualquiera se sobresaltaría al recordar de manera tan abrupta a su prometido ya fallecido.
Bobby: su amor de juventud, de la época en la que su corazón era puro.
—Bueno, —dijo con el tono ecuánime que había aprendido a imponer a sus palabras durante toda la guerra—. Podemos hablar de él en nuestra próxima reunión.
Todos los músculos del cuerpo de Alix se concentraron en mantener un andar indiferente y una expresión neutral al salir del bar. De algún modo, Anthony March, uno de los hombres más pedantes que había conocido —y a quien no iba a poder evitar porque tratarlo bien era parte de su trabajo— había conocido a Bobby. “Sigue caminando”, se dijo a sí misma, al sentir que le vacilaba el paso. “Y sigue sonriendo”.
Tal vez Anthony había conocido a Bobby antes de la guerra. Los dos venían de familias excesivamente adineradas. Y Alix St. Pierre era un nombre como el ópalo negro, único y memorable. Si Bobby lo había mencionado alguna vez, era lógico que él lo recordara.
Pero su instinto —que había entrenado para que funcionara como un sentido más poderoso incluso que el olfato— se aguzó al recordar el modo en el que Anthony había nombrado a Bobby, arrojando su nombre en la conversación como una granada, para que cayera exactamente donde él quería. La relación con su Bobby no era solo palabrerío.
En el mismo momento, su instinto registró algo aún más atroz. El titular de un periódico en el puesto de la esquina gritaba: “GENERAL DE LAS SS CONOCIDO COMO EL CUERVO BLANCO - WOLFF SALE EN LIBERTAD”. Sus ojos tenían que estar jugándole la peor de las pasadas. Wolff era el más negro de los cuervos de las SS.
Se acercó, pero las palabras se negaron tenazmente a cambiar.
En ese momento, lo único que le importó fue comprar un ejemplar del periódico. Cuando lo tuvo entre las manos, solo pudo torcer hacia una calle más tranquila; lo que acababa de comprender casi la hace caer al suelo.
Karl Wolff, general de las SS y Obergruppenführer, comandante en jefe del norte de Italia durante la guerra, había quedado libre al finalizar los Juicios de Nuremberg. Inconcebible.
Era un asesino.
—Non— susurró, moviendo la cabeza de un lado a otro con vehemencia, en un gesto de inútil protesta.
Si habían dejado libre al hombre responsable del norte de Italia, entonces, ¿qué había pasado con los hombres que trabajaron para él? ¿No los habían capturado y encerrado y habían tirados las llaves? ¿Los daños inconmensurables que habían causado aún estaban impunes?
La noticia confirmó sus miedos:
Es difícil imaginar cómo se sentirían los partisanos italianos que perdieron la vida por las órdenes de Karl Wolff; sobre todo, porque, durante la última semana de los juicios, también salió a la luz que los asistentes anónimos de Wolff desaparecieron poco antes de la rendición italiana y no se los volvió a encontrar. El comando nazi de Italia, lejos de sufrir como sufrieron los que ellos mataron, llevan una vida en libertad.