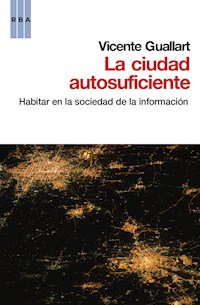
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Internet ha cambiado nuestras vidas pero todavía no ha cambiado nuestras ciudades. Toda revolución tecnológica lleva emparejadas transformaciones radicales en las formas de vida. Si la era del automóvil y el petróleo conformó las ciudades del siglo XX, la sociedad de la información configurará las del siglo XXI. Es una evolución imparable que, sin embargo, hay que saber conducir con criterio. Se trata de aprovechar las experiencias urbanas acumuladas durante siglos por los humanos y tener presente que el crecimiento no puede ser ilimitado y que los recursos energéticos que ofrece nuestro planeta tienen fecha de caducidad. Vicente Guallart expone este fascinante proceso en un libro cargado de ideas, datos y propuestas.En calidad de observador, de pensador y de pionero de la arquitectura del futuro, Guallart propone la regeneración de las ciudades (de la vivienda a la metrópolis) para impulsar una nueva economía de la innovación urbana. Un camino con destino a la autosuficiencia local en materia de recursos y a la conectividad global en materia de conocimiento e información. Porque la autosuficiencia conectada hace que las ciudades y las personas que las habitan sean más fuertes, libres e independientes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Vicente Guallart, 2012.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO697
ISBN: 9788490562710
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Prospecto
Introducción
I1. Autosuficiencia
I2. Ciudad
I3. Red
La ciudad autosuficiente
1. Vivienda (1-10)
2. Edificio (100)
3. Manzana (1.000)
4. Barrio (10.000-100.000)
5. Espacio público
6. Ciudad (1.000.000)
7. Metrópolis (10.000.000)
PROSPECTO
INTRODUCCIÓN
I1: Autosuficiencia
Los seres humanos somos autosuficientes en tanto que formamos parte de un hábitat.
En el siglo XXI, nuestra autosuficiencia es global.
El hombre necesita producir alimentos, energía y útiles para vivir.
El descendiente del cazador autosuficiente es hoy simplemente un operador de máquinas.
La autosuficiencia conectada ofrece más resistencia al colapso global.
I2: Ciudad
Internet ha cambiado nuestras vidas, pero no ha cambiado nuestras ciudades.
Tras el trabajador-consumidor del siglo XX, emerge el emprendedor-productor del siglo XXI.
El reto de las ciudades en el siglo XXI es que vuelvan a ser productivas.
Evolucionamos de un modelo centralizado de gestión de recursos de la era industrial a un modelo distribuido de la sociedad de la informción.
Las ciudades y los territorios líderes en un próximo futuro serán aquellos que generen más valor para su territorio con el menor consumo de recursos.
Si la economía de la sociedad de la información está basada en la innovación, el urbanismo no forma parte hoy de esta economía.
Hay que añadir una nueva capa metabólica sobre la capa física y funcional de las ciudades que incorpore la gestión de los recursos que le permiten funcionar.
Muchas slow cities dentro de una smart city.
I3: Red
Cada persona habita una ciudad diferente.
Cualquier acción propia del hecho de habitar la realizamos a múltiples escalas, en diversos momentos, en un sistema continuo que se adapta a nuestra realidad social.
El espacio se condensa en objetos. Y los objetos se hacen cada vez más pequeños.
El hombre no necesitaría viviendas o ciudades si quisiera vivir desnudo en medio de la naturaleza.
La buena arquitectura y las buenas ciudades son aquellas que han emergido a lo largo de la historia de un lugar concreto del planeta como parte de la naturaleza.
La anatomía de la ciudad, toda su estructura, puede ser organizada mediante nodos, conexiones, entornos y protocolos y ser similar a una red.
1. VIVIENDA
La casa es el ordenador. Su estructura es la red.
Tras el Internet de los negocios y el Internet social, emerge el Internet de la cosas, y por extensión, el Internet de la ciudad.
Los ordenadores desaparecen, las imágenes se expanden en el espacio.
Todos los objetos y edificios del mundo tendrán una identidad digital.
Queremos subir el mundo físico a Internet.
Cada objeto del planeta tiene una historia material y una genealogía formal.
Las viviendas, más que aislar a las personas, las pueden conectar.
2. EDIFICIO
La arquitectura es el arte de habitar.
Si en el siglo XX se transformó la estructura física de los edificios, pasando de muros de carga a estructuras reticulares, en el siglo XXI incorporarán un metabolismo propio que cambiará su relación con el medio en el que se asientan.
Un edificio es un organismo de habitar.
La electrificación será al mundo físico lo que la digitalización ha sido al mundo de la información.
Si en el siglo XIX se puso valor en el territorio transformando un suelo agrícola en un suelo urbano, en el siglo XXI podemos poner más valor en el territorio regenerando las ciudades para convertirlas en autosuficientes.
Frente al modelo de construir barato, vender caro e irse, los nuevos promotores quieren construir bien, vender o alquilar a un precio justo, y quedarse para gestionar los suministros de servicios de por vida.
La forma sigue a la energía.
Los edificios deben producir artificialmente y gestionar naturalmente.
Para que los edificios sean autosuficientes, primero tienen que ser inteligentes.
Edificios como organismos. Ciudades como sistemas naturales.
3. MANZANA
La vivienda sigue al trabajo.
La manzana autosuficiente funcionará a partir de la aplicación del modelo distribuido de Internet a las redes de energía y de agua.
Una persona que fabrica una silla obtiene el objeto y retiene el conocimiento de cómo hacerlo.
Cualquier persona debería poder fabricar cualquier cosa, en cualquier lugar del mundo, compartiendo conocimiento en la red y utilizando recursos locales.
El hombre es como una máquina de transformación bioquímica.
4. BARRIO
Los barrios son a la ciudad órganos de su cuerpo edificado.
Los barrios son estructuras de orden fisiológico que definen el territorio que un humano puede recorrer de forma natural y recurrente.
Las personas no viven en sus viviendas. Habitan un conjunto de espacios en su vivienda, edificio, barrio o ciudad, que les permite satisfacer sus necesidades vitales de forma individual y colectiva.
Se puede crear urbanidad sin una forma de ciudad tradicional, con densidad y diversidad funcional.
La suma de casas no hace una comunidad.
5. ESPACIOPÚBLICO
Hay ciudades del mundo donde el progreso social y económico se materializa en el espacio público, en las infraestructuras de lo colectivo.
La reinformación de las ciudades impulsa un proceso de reingeniería que les permitirá ser más eficientes.
La ciudad densa es un paradigma de la voluntad de convivencia.
La ciudad siempre se construyó sobre sí misma.
Con la sociedad de la información vivimos simultáneamente en diversos espacios y tiempos.
La sociedad en red permite construir simultáneamente un sistema de alta velocidad global y una baja velocidad local.
Cada civilización supera a su predecesora utilizando menos energía, gestionando más información.
Para hacer ciudades más eficientes hay que aumentar la resolución de la información que tenemos de ellas.
6. CIUDAD
La ciudad es energía informada.
Las ciudades, como las organizaciones, tienen un know how.
Las ciudades, como los seres vivos, han sufrido la selección natural.
Cada ciudad tiene un reloj urbano que marca la hora de su desarrollo funcional.
La mejor manera de conservar el patrimonio es aumentarlo.
Cada nueva era urbana lleva un modelo económico asociado (y viceversa).
Una smart city no es una ciudad simple con sensores.
Afrontamos el cambio de una economía orientada a productos a una economía basada en los servicios.
Una ciudad es una idea. Es la suma de todas las ideas de las personas que la habitan.
Los barrios industriales que existen en la ciudad son una disfunción propia del urbanismo del siglo XX.
La refundación de las ciudades redefine sus centros geográficos.
Para progresar las ciudades necesitan hacer buenas normativas más que dar subvenciones.
El City Protocol debería ser un sistema de certificación de ciudades propio de la era la información.
7. METRÓPOLIS
Nunca en la historia de la humanidad se tuvo más conocimiento sobre las ciudades, pero nunca se construyeron de forma más vulgar.
Dentro de una misma ciudad se suponen diversos relojes urbanos.
Para que haya más naturaleza en las ciudades, hay que reducir el uso del espacio público para la movilidad privada.
Tras décadas de construir infraestructuras para la movilidad, la logística y la urbanización de las zonas llanas en torno a los ríos, hay que devolver a la naturaleza parte de lo que la urbanización ha destruido.
La ciudad tiene que ser diseñada como un sistema formado por ciclos cerrados de intercambio de energía e información.
Hay que educar al ser humano como persona y en su capacidad de producir los recursos que necesita para la vida de forma local y de compartir conocimiento de forma global: persona, entorno, planeta.
From PITO to DIDO:
INTRODUCCIÓN
I1
AUTOSUFICIENCIA
La imagen es esta: Imaginemos un hombre primitivo que habita una caverna. Por la noche hace fuego para calentarse y, con su luz, a su calor, fabrica una flecha de sílex porque la necesita para ir a cazar al amanecer. En otro punto de la caverna, otro hombre unta sus manos con sangre animal o pigmentos y dibuja un animal en la pared como un ritual previo a la caza. Son hombres autosuficientes. Producen energía, utensilios y alimentos para su subsistencia. E invocan lo más profundo del ser humano para inspirar su existencia.
Los seres humanos somos autosuficientes en tanto que formamos parte de un hábitat. Nacemos, vivimos, nos reproducimos y morimos como todos los seres vivos. Formamos parte de un entorno habitable cuya extensión funcional ha variado a lo largo de la historia. Hemos sido capaces de crear estructuras habitables incluso en las condiciones más desfavorables. En la regiones más frías del planeta, la comunidad inuit ha actuado durante siglos utilizando los recursos que obtenía de su entorno más inmediato y ha adaptado su modo de vida, como hacen todas las especies de la naturaleza, a su ecosistema. Autosuficiencia local.
En el siglo XXI, nuestra autosuficiencia es global. No sabemos de dónde viene la energía que consumimos, ni la ropa que vestimos, ni los alimentos que ingerimos. Buena parte de los seres humanos funcionan simplemente como parte de un sistema que se implantó hace décadas. No sabemos por qué nuestro mundo es como es. Simplemente vivimos en él. Nos han educado de acuerdo con estas reglas y nos han enseñado a seguirlas. El hombre es, en demasiadas ocasiones, un actor secundario de su propia vida.
Como una parte de su historia natural, nuestro hombre primitivo tuvo hijos. Esos hijos también tuvieron hijos, y más hijos, y así sucesivamente. Supongamos que uno de sus descendientes está hoy en el aeropuerto de Atlanta, uno de los más grandes del mundo, y ha perdido una conexión de vuelo. Si intenta tomar el próximo avión a su destino, será una máquina quien decida cuándo y cómo lo hará. Si pregunta a un asistente por su situación, este le remitirá a una pantalla de información o tecleará su nombre en un ordenador para que una máquina responda por él. El descendiente del cazador autosuficiente es hoy simplemente un operador de máquinas. Una persona que ya no toma decisiones sino que aprieta teclas y actúa como parte de un sistema que alguien pensó, programó e instaló. Es casi un robot biológico. Esta persona puede subsistir como parte de un sistema global, que es el planeta en su conjunto, pero por sí misma no sabría producir energía, ni alimentos, ni útiles para su vida. Hoy, solamente aprieta teclas.
Esta persona, como tantas otras que «viven» como una simple unidad del sistema global, representa una situación extrema de la sociedad de la información. Pero, en el otro extremo, existen otros modos de vida. La sociedad de la información permite conectar a personas de lugares remotos que comparten conocimiento del más alto nivel con el que producen los recursos necesarios para su vida.
Imaginemos un joven científico que lidera una sesión de trabajo mediante videoconferencia entre veinte comunidades de emprendedores que se preparan para producir un microcontrolador de una red de sensores que instalarán en los alrededores de sus viviendas para tener datos ambientales de su entorno. Tras el encuentro virtual, uno de los jóvenes aprendices irá a la cubierta de su edificio a recoger una hortaliza que él mismo ha cultivado con agua reciclada por su edificio. Con máquinas de fabricación digital, el mismo joven producirá un mueble a partir de una madera procedente de un bosque cercano donde los árboles tienen su propia dirección georeferenciada. Los restos del árbol permitirán generar electricidad y agua caliente a través de una caldera de biomasa fabricada mediante un kit producido en su laboratorio con un archivo que se descargó de Internet.
Este ser humano, nieto de un nieto de un nieto de una persona que vivía en una caverna, tiene un ámbito de autosuficiencia hiperlocal y produce tantos recursos locales como puede gracias a que comparte conocimientos globalmente a través de las redes de información.
Cada persona configura su propio hábitat con sus acciones diarias y con los recursos que genera y consume, ya sea en una comunidad aborigen en la selva, un pueblo de la montaña, un barrio de una ciudad europea, un suburbio americano o una megalópolis asiática. Cada persona, cada comunidad, cada sociedad, cada generación a lo largo de la historia ha construido su hábitat con el fin de satisfacer su modo de vida. Y a principios del siglo XXI tenemos la posibilidad de reescribir nuestra historia y la de nuestro hábitat urbano utilizando el conocimiento y los recursos que tenemos al alcance para producir los recursos que necesitamos para nuestra vida de forma local. Energía, alimentos y bienes.
Así, el nuevo ser humano surge a partir del acceso a un conocimiento universal, utilizado para el bien propio y para el de su comunidad. Un conocimiento que le permite producir recursos localmente y participar en redes sociales globales de conocimiento y economía.
A más individuo, más sociedad.
ELHOMBREAUTÓNOMOENRED
Este libro trata de definir las condiciones del entorno urbano en el que las ciudades del siglo XXI permitan una habitabilidad autosuficiente en red. Unas condiciones que faciliten que los seres humanos y sus comunidades lideren la organización de su existencia. Se trata de un proyecto centrado en rehumanizar las ciudades a partir de la eficiencia en la generación y consumo de recursos y la creación de calidad de vida para las personas, impulsando la cultura de lo local, con una base tecnológica y económica global.
Las ciudades, que en los últimos años han escondido su obsolescencia detrás de espectaculares artificios formales en forma de iconos arquitectónicos, tienen la capacidad de reescribir su historia a partir de principios nuevos que emergen de los sistemas distribuidos que favorece la sociedad de la información. Un modelo que supera los sistemas centralizados de la era industrial para construir nuevas estructuras funcionales y sociales a partir de la relación de múltiples entidades que actúan en red.
REDCOLABORATIVADEHOMBRESAUTÓNOMOS
La autosuficiencia conectada ofrece más resistencia al colapso global. En una época de crisis como la actual, la garantía de suministro de recursos y la seguridad en el desarrollo de los procesos urbanos son tan importantes como los procesos en sí.
Los sistemas distribuidos, fruto de la interacción de unidades autosuficientes, son más flexibles y capaces de adaptarse a los cambios. Su impacto sobre el territorio, la movilidad y el consumo de recursos sistémicos es menor porque utiliza recursos locales. En la medida que se tenga más autosuficiencia en las múltiples capas de la gestión de nuestro hábitat, se tendrá más capacidad de decisión sobre qué tipo de espacio habitable y de ritmo vital queremos desarrollar.
Este texto afirma que es posible regenerar la ciudad en un ecosistema habitable a partir de la producción local de recursos y la conexión global de conocimiento con la utilización de nuevos principios y tecnologías propias de la sociedad de la información. Este proceso genera nuevos tipos de edificios, espacios urbanos, barrios o redes urbanas para la formación de un hábitat urbano pensado desde una nueva disciplina que resulta de la fusión del urbanismo, la gestión del medio ambiente y las redes de información. El objetivo del proceso es fomentar el bienestar de las personas y de su comunidad a partir de nuevos modos de vida más naturales y sociales, que los ciudadanos, las organizaciones y las ciudades puedan estructurar su propio modo de vida.
Una ciudad global de ciudades.
Una ciudad autosuficiente en red.
I2
CIUDAD
Internet ha cambiado nuestras vidas, pero no ha cambiado nuestras ciudades. En el siglo XXI, las redes nos permiten acceder a casi cualquier información producida por otros seres humanos y que, bien gestionada, puede producir conocimiento.
¿Cómo serán la ciudad y los hábitats capaces de extraer conocimiento de la red y producir recursos de manera local en la nueva sociedad que emerge con la era de la información? Las ciudades y el hábitat humano son el reflejo de la cultura de cada época. Se sirven del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos para crear las condiciones de vida más eficaces desde un punto de vista económico, social y ambiental, utilizando los recursos a su alcance de forma racional.
En el siglo XX se fomentó la especialización en el trabajo para ganar en eficacia y producir más con menos recursos, pero por el camino se olvidaron muchas de las cosas que nos hacen ser seres humanos. Es una historia conocida. Gran parte de la población se convirtió en trabajadora de un sistema de producción en serie cada vez más globalizado y centralizado y, al mismo tiempo, consumidora de los recursos que el propio sistema producía. Y las ciudades se transformaron para adaptarse a esa realidad.
Internet fomenta un sistema distribuido de gestión de la realidad donde cada nodo de la red es capaz de producir e intercambiar recursos. De este modo, participando activamente en redes económicas, sociales y de conocimiento globales, un ciudadano o una o rganización puede producir recursos locales a partir del conocimiento que genera en red.
Tras el trabajador-consumidor del siglo XX, emerge el emprendedor-productor del siglo XXI que lidera su propia actividad profesional dentro de organizaciones flexibles. Por ello hay que transformar las «ciudades del conocimiento» en algo más que un eslogan. El conocimiento sirve para hacer cosas.
El reto de las ciudades en el siglo XXI es que vuelvan a ser productivas. Para ello han de modificar su estructura física y funcional para producir de forma local la mayor parte de recursos que se necesitan, al tiempo que están hiperconectadas con el mundo.
Las ciudades son los lugares reales donde viven las personas y donde se produce la economía real. La forma de la ciudad sigue la forma de la economía que la sustenta, según las reglas de gobernanza de cada territorio. Por ello, para que se transforme la economía habrá que transformar las ciudades.
El calentamiento global, el peak en el consumo de petróleo, la electrificación del mundo, las redes sociales, el conocimiento de los sistemas complejos y la crisis económica global forman parte de un proceso de transición que debe impulsar la construcción de un nuevo paradigma económico y urbano para el mundo. Las ciudades no pueden ser núcleos habitables que consumen recursos que provienen de la naturaleza y que se pueden transformar sin fin. La época de los recursos infinitos ha terminado. Las ciudades son ecosistemas habitables que forman parte de un sistema global, y hay que analizarlas como tal. Las ciudades y los territorios líderes en un próximo futuro serán aquellos que generen más valor para su territorio con el menor consumo de recursos.
Así, hay que definir un nuevo modelo para la organización de las ciudades en la sociedad de la información a partir de estructuras autosuficientes a diversas escalas. Las ciudades y su entorno próximo deberían producir la energía, los bienes y los alimentos necesarios para el desarrollo de la vida humana.
LAENERGÍACOMOSISTEMACONTRALIZADO «VERSUS» SISTEMADISTIBUIDO
Para que un sistema de habitabilidad multiescalar sea autosuficiente, cada una de sus escalas tiene que tender hacia la autosuficiencia: edificios autosuficientes, en barrios autosuficientes, dentro de distritos autosuficientes para hacer una ciudad autosuficiente dentro de un marco regional autosuficiente conectado con redes de información con todo el mundo. Cada una de las escalas y de los ámbitos territoriales deberá desarrollar al máximo sus potenciales y compensar sus necesidades con los recursos de la escala o el ámbito más próximo.
Cada cambio de ciclo energético en la historia de la humanidad ha producido diferentes tipos de hábitats humanos.
Los hombres, que primero fueron agricultores-recolectores y más tarde se organizaron en comunidades agrícolas que desarrollaron las primeras civilizaciones, se organizaron en ciudades amuralladas en la Edad Media. A partir de la Revolución industrial se produjo el verdadero desarrollo urbano de forma sistemática. La economía industrial se ha desarrollado bien allí donde existen las materias primas o las fuentes de energía, o bien allí donde ha existido la mano de obra necesaria y el capital humano que ha hecho posible la producción de bienes. Ahora, en la sociedad de la información, la ciudad multiescalar que abarca desde una vivienda hasta todo el planeta debería basar su economía en el comercio de conocimiento y de servicios a escala global y en la producción local de bienes materiales utilizando el máximo de recursos locales.
Barcelona ha vivido todas las fases de construcción de una ciudad europea compacta que ha crecido en anillos concéntricos a lo largo de la historia. Fue fundada como colonia romana con el nombre de Barcino alrededor del año 15 a.C. sobre una pequeña colina cerca del mar. Vivía de la agricultura, tenía una superficie de 12 hectáreas y estaba rodeada por una muralla de 1,5 kilómetros. Es la Barcelona 1.0.
Esta ciudad y su muralla sufrieron diversas modificaciones y ensanches hasta la Edad Media, cuando la consolidación de la Corona de Aragón por parte de Jaume I impulsó la construcción de una ciudad como capital de un imperio que se extendería sobre el Mediterráneo. Una ciudad producto de una sociedad feudal, donde emergían los artesanos y los gremios y donde florecía el comercio marino y terrestre. En 1250 se construyó una nueva muralla, ampliada en el siglo XIV, con seis kilómetros de longitud y que encerraba una superficie de 218 hectáreas. Es la Barcelona 2.0.
La revolución industrial acaecida a partir del desarrollo de la ciencia y la tecnología y del uso de nuevas formas de energía y del invento de la tracción mecánica impulsó el inicio de la ciudad industrial y, con ella, el desarrollo territorial. A su vez, la declaración universal de los derechos del hombre impulsó una nueva conciencia sobre las condiciones de habitabilidad de las personas. Barcelona inició el derribo de sus murallas en el año 1854 con un plan que mutiplicaba por diez la superficie de la ciudad. Es la Barcelona 3.0.
Un socialista utópico, Ildefons Cerdà, inventó el concepto de urbanismo con el plan de ensanche de la ciudad de Barcelona. Cerdà planeó una ciudad con tanta superficie para la movilidad como zonas verdes o superficie para la edificación. El urbanismo de Cerdà surgió de una visión utópica de la construcción de un territorio que planteaba el aprovechamiento y la socialización del potencial tecnológico de su época y que quería dar respuesta a las nuevas condiciones de habitabilidad exigidas por la sociedad industrial emergente. Era un proyecto que pretendía ofrecer mayor calidad de vida a los ciudadanos con la creación de una ciudad más higiénica y saludable; una ciudad cuyos edificios tuvieran acceso a una zona verde y en cuyas ventanas entrara la luz del sol. La construcción del Eixample de la ciudad se ha desarrollado a lo largo de 150 años.
Durante este tiempo, una nueva tecnología, el automóvil, que empezó a tener un desarrollo industrial consistente en los años veinte del siglo XX, ha permitido el desarrollo de nuevas formas dispersas de ciudad, inicialmente en Estados Unidos, y ha transformado el funcionamiento y el ritmo vital de las ciudades históricas. En el caso de Barcelona, esta nueva tecnología impulsó la construcción de un anillo periférico (a partir del ejemplo del París de los años sesenta) en el año 1992 con una longitud de 37,5 kilómetros y que encierra una superficie de 10.000 hectáreas, y de otro que ordena su área metropolitana, de 60 kilómetros de longitud y con una superficie interior de 25.000 hectáreas. Es el final de la época de un modelo urbanizador basado en la ocupación de un territorio agrícola o de un tejido industrial obsoleto y el inicio de la regeneración de la ciudad de la información impulsada a partir de las tecnologías digitales. Es la Barcelona 4.0.
Los próximos años deberían ser los del desarrollo de este último modelo y de su implementación, primero con proyectos piloto y después de forma masiva e integral. Entre los años 2050 y 2060, la ciudad debería ser autosuficiente desde el punto de vista energético, y debería haberse desarrollado la economía de la producción local y el intercambio global de diseños, soluciones y servicios globales. Será la Barcelona 5.0.
La actual crisis impulsa un cambio en la manera como vivimos y trabajamos. En su día, el urbanismo fue una ciencia creada para añadir valor al territorio convirtiendo un territorio agrícola, donde se producían alimentos, en un territorio urbano, donde se podía vivir y trabajar en un entorno mucho más denso y productivo económicamente. Hoy, sin embargo, el urbanismo es más un proceso técnico que estratégico. Gran cantidad de ciudades se gestionan sin una visión de desarrollo a medio y largo plazo y solo dan respuesta a coyunturas políticas o económicas. Hoy el urbanismo casi no añade valor al territorio. Se ha convertido en un mecanismo donde se regula la relación entre público y privado, y con el que se obtienen beneficios económicos añadiendo el mínimo valor objetivo al territorio, gestionando lo obvio. Si la economía de la sociedad de la información está basada en la innovación, el urbanismo no forma parte de esta economía.
Por ahora.
ÉPOCASENLACONSTRUCCIÓNDELACIUDADDEBARCELONA
¿Cómo se puede añadir valor a las ciudades?
Si el urbanismo iniciado en el siglo XIX añadía valor a un territorio agrícola para transformarlo en urbano, la regeneración de la ciudad iniciada en el siglo XXI añade valor a un suelo urbano para transformarlo en autosuficiente.
Hay que añadir una nueva capa metabólica sobre la capa física y funcional de las ciudades que internalice la gestión de los recursos que le permiten funcionar. Las ciudades no pueden ser lugares que transforman productos en basura, entornos que consumen únicamente recursos que le vienen del exterior. Hay que producir energía de forma local mediante el reciclaje de edificios y barrios. Hay que producir bienes en entornos urbanos mediante nuevas industrias limpias y generar alimentos en las ciudades o en su proximidad de forma ecológica. Hay que introducir una capa informacional en las ciudades que permita la gestión distribuida de todas las redes urbanas.
ANATOMÍADEUNACIUDAD
Deberíamos impulsar un nuevo modelo de ciudades en red formadas por barrios productivos autosuficientes a velocidad humana, dentro de una ciudad hiperconectada y con emisiones cero. Un modelo que incorpore lo mejor de la calidad de vida de las pequeñas ciudades y lo mejor de la densidad urbana y el dinamismo de las grandes urbes de la sociedad de la información.
Muchas slow cities dentro de una smart city.
Más que añadir una capa informacional sobre una ciudad obsoleta se debería impulsar nuevas formas de organización del espacio urbano, de hibridación funcional y de movilidad que hicieran las ciudades más eficientes desde un punto de vista estructural. Internet no debe alargar la vida de las ciudades tal como las conocemos hoy, sino permitir su reingeniería.
Para ello, primero habría que definir la anatomía de las ciudades como una base compartida común sobre la que operar. Parece insólito que llevemos más de cinco mil años construyendo ciudades sin que exista ninguna convención internacional que defina la estructura de una ciudad.
Si se pregunta a un médico de Lima, de París o de Bombay cuáles son los sistemas que forman el cuerpo humano, todos describirán el sistema sanguíneo, el nervioso y el respiratorio y todos los sistemas que de forma convencional constituyen la anatomía humana y se estudian en las facultades de Medicina de todo el mundo. Sin embargo, arquitectos de estas mismas ciudades describirán de forma diferente qué partes o sistemas conforman la anatomía de una ciudad.
Definir con claridad las partes de un sistema es el primer paso para poder reformarlo.
El urbanismo, en Europa, no será nunca más un mecanismo para construir en el territorio sobre una naturaleza abstracta. Hoy toda acción de construcción es una reacción a una realidad existente, ya sea urbana o natural. Fuera de las ciudades, más que construir sobre la naturaleza, lo que haremos será construir con la naturaleza. O aún mejor, construir naturaleza.
El gran reto de nuestra civilización está en reformar las ciudades ya construidas, donde vive más del 50 % de la población mundial, con el fin de aumentar su eficiencia y hacerlas más productivas, e impulsar que las nuevas ciudades que se construirán en los próximos años, especialmente en Asia, se hagan basadas en nuevos principios propios de la sociedad de la información. Si las nuevas ciudades se construyen siguiendo los patrones actuales, el planeta de 10.000 millones de habitantes previsto para el año 2050 no podrá funcionar porque no dispondrá de la energía material necesaria para operar.
Afrontamos por ello el reto de un nuevo renacimiento para las ciudades, construidas a partir de una nueva cultura más transparente, abierta y participativa, sobre su historia física y social, donde los ciudadanos sean los actores principales de la historia, en el marco de sociedades que trabajan, producen y debaten sobre su progreso. Ciudades que se construyan como manifiestos de la excelencia de la creación humana.
Una ciudad autosuficiente en red.
I3
RED
¿En qué se parece una ciudad a una red? ¿Son las ciudades compatibles con el modelo en red de la sociedad de la información?
Una ciudad concentra una increíble acumulación de información y de actividades en su territorio. Sin embargo, los mecanismos con los que organizamos las ciudades parecen totalmente obsoletos. Cualquier porción de la ciudad está definida mediante su forma y su función. Una volumetría y un uso. Pero no sabemos nada de su funcionamiento, de su metabolismo, cómo actúa o cómo se relaciona con su entorno.
En el año 2001, un grupo de arquitectos y científicos de Barcelona creamos el Máster de Arquitectura Avanzada, en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que más tarde permitió la creación del Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya (IAAC) que he dirigido hasta que me incorporé al Ayuntamiento de Barcelona como arquitecto jefe y gerente de Hábitat Urbano en 2011. Los arquitectos Willy Müller, Manuel Gausa, el antropólogo Artur Serra y el ingeniero Sebastià Sallent fueron coimpulsores del centro, que desde su origen ha colaborado con The Center for Bits and Atoms del MIT, que dirige Neil Gershenfeld.
Uno de los ámbitos de nuestra investigación estaba orientado a desarrollar un modelo para poder abordar una visión global de las ciudades y del mundo y que permitiera reprogramar las ciudades de forma global a partir de un modelo de red.
Una ciudad como una red.
Buscábamos un modelo de analizar las ciudades que fuera compatible con la topología de Internet. Un modelo donde Internet y la ciudad se pudieran fusionar. Debía ser un modelo multiescalar y autosimilar, como los sistemas fractales, en el que las partes son similares al todo. Que pudiera ser aplicable tanto a un entorno habitable para una persona como para diez mil millones de personas. Que fuera compatible con el concepto de vivienda-ciudad y con el de planeta-ciudad. Tradicionalmente el urbanismo se ha entendido como el proyecto de la gran escala que permite ordenar el territorio para construir ciudades. Y de él se deriva la arquitectura, encargada del proyecto de la escala de los edificios y más tarde del diseño interior de los mismos. Y sobre estos se aplican las redes de servicios que son desarrolladas por conocimientos de la ingeniería de caminos, industrial o de telecomunicaciones. Sin embargo, una visión multiescalar de la habitabilidad humana analiza y proyecta con la misma intensidad y bajo el mismo proyecto todas las escalas en las que viven las personas. Y todas ellas son desarrolladas bajo similares principios y parámetros, aplicando en su caso cuestiones particulares.
Un proyecto multiescalar y autosimilar del hábitat humano.
Hoy en día el ordenamiento de las ciudades se produce principalmente en dos dimensiones, el espacio donde se puede edificar con unos usos asociados y los espacios libres. Y, dentro de estos, los espacios para la movilidad y las zonas verdes. La densidad de los espacios edificables está claramente definida en múltiples ciudades, que asocian así un rendimiento económico al suelo. En otras, especialmente en el mundo anglosajón, puede ser objeto de negociación.
El Plan general de Barcelona utiliza 29 categorías para clasificar cualquier parte del suelo de la ciudad, y abarca desde viviendas, a cementerios y zonas verdes. Muchas ciudades americanas basadas en el zoning utilizan muchas menos.
¿Cómo es posible que con el conocimiento que podemos tener de una ciudad se organicen y se definan normativas a partir de tan pocos parámetros? En la investigación llamada Hyperhabitat, realizada junto con Daniel Ibáñez y Rodrigo Rubio desde el año 2006, analizamos el trabajo de diversos centros de educación en que se estaba abordando el diseño de las ciudades y en los que se mezclaban parámetros de categorías diferentes.
Como en el programa Sim City, uno de los clásicos de la historia de los videojuegos, utilizado en diversas universidades del mundo como sistema pedagógico, se trataba de construir una ciudad a partir de un mapa en blanco que el jugador debía llenar, expandir y gestionar con un presupuesto determinado. La ciudad debía incluir los servicios y equipamientos básicos: un acueducto, transporte público, energía eléctrica, gestión de residuos urbanos, etcétera. El jugador también necesitaba proveer el acceso a la salud y a la educación, la seguridad y sitios de esparcimiento para todos los ciudadanos.





























