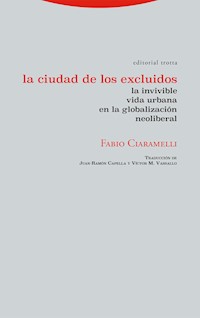
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales
- Sprache: Spanisch
El modelo-ciudad, que todavía hoy atrae a las zonas urbanas del planeta a un número creciente de personas, sigue prometiendo integración y emancipación pese a haber agotado de hecho su propia capacidad de inclusión. En realidad, con la globalización neoliberal, que tiende a hacer del mundo entero un único mercado competitivo, la exclusión de quienes no resultan funcionales para la maximización del beneficio se convierte en la forma privilegiada de la socialización. Así, en vez de ser lugar de intercambios y de convivencia de gentes diferentes, las ciudades se transforman en espacios cerrados, reservados material y simbólicamente a ciertas categorías de personas «seguras», pero al mismo tiempo atravesados por la violencia de conflictos insalvables. De este modo, el imaginario de la exclusión que domina a la ciudad global desemboca en formas peligrosas de miopía autodestructiva, que este libro se propone analizar, denunciar y combatir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La ciudad de los excluidos
La ciudad de los excluidosLa invivible vida urbana en la globalización neoliberal
Fabio Ciaramelli
Traducción de Juan-Ramón Capella y Víctor M. Vassallo
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Ciencias Sociales
Título original: La città degli esclusi
© Editorial Trotta, S.A., 2023http://www.trotta.es
© Edizioni ETS, Pisa, 2020http://www.edizioniets.com
© Juan-Ramón Capella y Víctor M. Vassallo, traducción, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-115-7
ÍNDICE
Prefacio. Las ciudades invivibles
I. LA CIUDAD COMO PARADIGMA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL
La ciudad como institución de un mundo común
La ciudad como artificio y mediación
La comunidad ciudadana «no surge de los iguales, sino de los diferentes»
La ciudad europea y su diferencia específica
La ciudad europea y la herencia de la civitas romana
El mundo común
II. LA METRÓPOLI MODERNA
La gran ciudad moderna y la economía monetaria
La fabricación social de los individuos
Comunidad y sociedad
La aparición de la multitud en la escena histórica
Baudelaire y Walter Benjamin
Anonimato e inclusividad del espacio público
III. LA CIUDAD CONSUMISTA
El deseo de Occidente como deseo no correspondido
Rechazo a la inclusión y fascinación por el autoritarismo
Democracia y derechos fundamentales
La reivindicación de los derechos fundamentales y el concepto de «ciudadanía urbana»
El impacto de las migraciones masivas
La ciudad opulenta y el espejismo del consumismo
El consumo como «hecho social total» actual
El conflicto entre incremento del consumo y maximización del beneficio
La crisis ecológica como bumerán de la ciudad consumista
Competición generalizada, autoritarismo y crisis de la democracia
IV. LA CIUDAD GLOBAL Y EL IMAGINARIO DE LA EXCLUSIÓN
Las ciudades vertedero de la globalización, la presencia de los extranjeros y la expulsión del Otro
La exclusión del espacio público entre autorreferencialidad y autodestrucción
Sin pasiones cívicas no hay convivencia democrática
Exclusión y desigualdad
Génesis histórico-social de la exclusión
V. LA CIUDAD MESTIZA
El mestizaje mediterráneo
El Mediterráneo como frontera
Las migraciones masivas y el olvidado papel de la secularización
La implosión europea
VI. LA CIUDAD Y LA GUERRA
La violencia destructora en la ciudad global
El «lado oscuro» de la ciudad
La introyección de imaginarios de guerra en los territorios metropolitanos
El terror en las ciudades
La emigración de los conflictos sociales a la ciudad
La ciudad como blanco privilegiado y como lugar de origen de la guerra
La ciudad entre defensa pacífica y agresión bélica
La guerra y la destrucción de las ciudades
El horror de los bombardeos aéreos sobre las ciudades
La destrucción de las ciudades y el riesgo de represión de la memoria
Destrucción de la convivencia y crisis de civilización
Conclusión. LA CIUDAD Y EL FUTURO QUE SE LE VIENE ENCIMA
La ciudad extranjera y la ciudad propia
Quis vetat ridendo dicere verum?
La transición de la ciudad global a la ciudad mestiza
Apéndice. LA CIUDAD INQUIETANTE
Sartre en Nápoles
Calvino en Nápoles
Prefacio
LAS CIUDADES INVIVIBLES
«¿Qué es para nosotros la ciudad?», se preguntaba Italo Calvino al presentar en Nueva York Las ciudades invisibles1; y proseguía: «Creo haber escrito algo así como un último poema de amor a las ciudades cuando se vuelve cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez nos estamos acercando a un momento de crisis de la vida urbana, y Las ciudades invisibles son un sueño que nace en el corazón de las ciudades invivibles»2. La novela de Calvino —construida enteramente sobre los relatos de los innumerables viajes que Marco Polo le contaba al Gran Kan, emperador de los tártaros, con desenlace diferente cada vez pero siempre maravilloso— presentaba las ciudades visitadas y descritas por el incansable mercader veneciano como «lugares de intercambio» en los que siempre era posible encontrar asilo; puertos a los que se acercaba confiadamente tras haber atravesado mares o desiertos. Aparecía allí una característica constante de la ciudad como forma de vida asociada: su capacidad para lograr que las gentes se sintieran protegidas, su aptitud para erigirse en refugio seguro para todos, ciudadanos y personas en tránsito.
Hoy la situación parece haberse invertido. Las ciudades —como mínimo común denominador de la convivencia humana en el mundo unificado por la globalización— están volviéndose lugares privilegiados donde se consuma y sobre todo se exalta la exclusión como forma predominante de socialización.
Acaso es justamente la desaparición de la vocación originaria de las ciudades para la acogida y la emancipación lo que las ha vuelto invivibles. Acaso fue justamente para reaccionar contra esta tendencia, cuyos antecedentes se advertían ya entonces, por lo que Italo Calvino optó por imaginar y describir ciudades fascinantes pero inexistentes. Este será, ciertamente, el hilo conductor de las páginas que siguen.
En el transcurso de su larga historia, la ciudad como paradigma de la convivencia humana ha representado una forma de vida basada en la inclusión emancipatoria que prometía a sus ciudadanos y que en parte cumplía. Esta forma de socialización experimenta una drástica interrupción en los recientes años de globalización, cuando las ciudades, como ha escrito Zygmunt Bauman, se convierten en «vertederos»3. Parecen cada vez menos el paradigma de la convivencia, pues, por el contrario lo que prevalece es el imaginario de la exclusión.
Por debajo de la marginación de quienes no resultan funcionales para la maximización inmediata de los beneficios —convertido esto último en criterio ganador único de la vida colectiva y en única unidad de medida de las opciones políticas—, es posible reconocer dos figuras fundamentales de la exclusión contemporánea. El primer gran excluido es el espacio público con su intrínseca inclusividad, asfaltado literalmente por la hipertrofia de las privatizaciones. Estas últimas, en realidad, lejos de limitarse a la esfera económica, afectan al conjunto de las relaciones sociales, y acaban por volver ardua y difícil para los individuos la posibilidad misma de invertir sus energías en objetos valorados socialmente. Según una aguda y bien conocida observación de Jacques Lacan, lo que es expulsado de lo simbólico retorna en lo real4: de eso se deriva una depresión difusa que, no obstante, en vez de resultar inmovilizadora se vuelve peligrosamente reactiva, como puede verse en los periódicos accesos de cólera y violencia que se convierten en una especie de colectivo y desesperado «paso a la acción», alérgico a todo tipo de proyecto. Por esta razón el segundo gran excluido es el futuro, vuelto sencillamente impensable en su novedad e imprevisibilidad. La ciudad global se muestra aprisionada en su presente y por ello renuente a aferrar las oportunidades representadas por el porvenir, que a menudo se percibe únicamente como amenaza.
Las páginas que siguen se proponen denunciar y, en lo posible, poner en cuestión esa hegemonía del imaginario de la exclusión. Su miopía destructora desemboca en una auténtica deriva apocalíptica carente de realismo, que en la atracción planetaria ejercida por la ciudad global acaba por olvidar y desconocer sus propias repercusiones positivas, esto es, las ocasiones de integración y desarrollo implicadas inevitablemente por el deseo de bienestar y su imparable contagio. En suma, el porvenir —que en cualquier caso sale al encuentro de la ciudad global— no implica solamente crítica y problemas, sino también, al mismo tiempo, oportunidades; y es precisamente el análisis desencantado de estas últimas lo que refuta y desmiente cierta deriva apocalíptica del pensamiento crítico, permitiéndole recuperar a pesar de todo razones para la esperanza5.
Diciembre de 2019
Aquí terminaba el Prefacio de la edición italiana de este libro, escrito antes de que explotara el covid-19*. Cuando se presentó la posibilidad de su traducción al castellano las consecuencias urbanas de la pandemia estaban ante los ojos de todos y no podían ser ignoradas.
Combatir la emergencia sanitaria en las ciudades mediante el confinamiento, el toque de queda y la reducción de los desplazamientos y de las relaciones sociales ha tenido como consecuencia inmediata el aumento del desempleo, acompañado por la mayor difusión de formas de trabajo sin garantías (piénsese, por ejemplo, en la entrega de mercancías a domicilio). Al propio tiempo, el debilitamiento de los vínculos sociales y el acrecentamiento de la soledad han intensificado el malestar privado y la degradación metropolitana. En síntesis, el incremento de las desigualdades y de la exclusión ha vuelto aún más inhabitables a las ciudades. Y la «inhabitabilidad de nuestras ciudades», por citar el siempre actual panfleto de Alexander Mitscherlich Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden6, es el mejor alimento para la «instigación a la discordia».
La agravación de las desigualdades urbanas y de las heridas que estas implican reduce la ciudad a un mero espacio geográfico o material en el que transitan para sobrevivir individuos más parecidos a súbditos que a ciudadanos. Eso no vale solamente para los emigrantes, que —en tanto que extranjeros— casi siempre resultan excluidos de la ciudadanía, sino que vale igualmente para un número creciente de autóctonos que, expulsados del mercado del trabajo asegurado, ven como se les niegan derechos y garantías. Para todas las personas que comparten esta condición de sometimiento y sujeción a las reglas implacables de la gig economy, de hecho, prescindiendo de su estatuto jurídico, no hay ciudadanía como participación activa en un proyecto compartido. Para ellos, la ciudad ya no es la civitas—el lugar simbólico y efectivo del reconocimiento recíproco—, sino que se limita a ser urbs, un espacio topográfico-catastral en el que prestan su propio trabajo y al cual quedan subordinados.
En constante diálogo con mi fraterno amigo Juan-Ramón Capella, que no ha sido solo uno de los traductores de este libro, sino el inspirador de su forma actual, y a quien doy afectuosamente las gracias, me he dado cuenta de que las repercusiones del covid-19 volvían unilateral el enfoque del tema de la ciudad basado únicamente en el agotamiento de su dimensión incluyente en la época de la globalización. A la luz de las repercusiones sociales de la pandemia, las varias formas de desigualdad que golpean hoy a la vida urbana hacen emerger conflictos y heridas que han vuelto necesario un suplemento de análisis y reflexión.
En esta perspectiva, además de una precisión sobre la incompatibilidad entre ciudad consumista e integración social y de un breve excurso sobre la crisis ecológica, he añadido los dos últimos capítulos —dedicados, respectivamente, a la transición de la «ciudad global» a la «ciudad mestiza» y a la relación entre la «ciudad y la guerra» —y un Apéndice.
Quisiera aportar unas palabras más acerca del Apéndice, constituido por dos textos sobre mi ciudad, Nápoles, tal como surge en dos reportajes de Jean-Paul Sartre e Italo Calvino, que la visitaron inmediatamente antes e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad «inquietante» se les mostraba al mismo tiempo como atractiva y repelente, atravesada como estaba por desigualdades y exclusión social pero también por una inagotable vitalidad.
Setenta años después las cosas, obviamente, han cambiado. Sin embargo, ateniéndonos a una reciente investigación sociológica sobre «mapas de la desigualdad», Nápoles es todavía hoy una ciudad llena de profundas divisiones internas, que incitan a la discordia y generan desunión e incapacidad para una acción política eficaz7. Algo parecido había señalado ya a principios del siglo XIX Vincenzo Cuoco, que reconducía el fracaso de la República partenopea de 1799 —y de la «revolución pasiva que la había inspirado— a las profundas desigualdades que caracterizaban y de algún modo paralizaban la vida de la ciudad. Cuoco escribía: «Las opiniones de los patriotas y las del pueblo no eran las mismas; tenían ideas diferentes, costumbres diversas e incluso dos lenguas diferentes». Por consiguiente «la nación napolitana se podía considerar dividida en dos pueblos distintos por dos siglos de tiempo y por dos grados de temperatura»8.
La secular persistencia de esta dualidad socio-económica y cultural hacen efectivamente, como escribió Domenico Rea en la inmediata postguerra, que en realidad haya «dos Nápoles», mantenidas juntas por la «insolente convivencia del pobre y del rico»9. Sin desembocar en la colaboración entre las distintas clases sociales, a lo que apostaba la ideología interclasista, esta dualidad ha implicado durante mucho tiempo la contaminación, la posibilidad de un conocimiento recíproco, la ocasión de contactos e intercambios. De ahí se derivaba cierta movilidad social, aunque fuera relativa (narrada admirablemente por Ermanno Rea en algunos pasajes de Mistero napoletano). Y era probablemente esta hibridación, o al menos que se percibiera esta posibilidad, lo que había fascinado a Pasolini, al vincularle a Nápoles e inducirle a ver en ella «la última metrópoli plebeya, la última gran aldea»10.
El dato nuevo que surge en estos últimos años es que la estratificación social se vuelve rígida. Como consecuencia de ello, la posibilidad de formas eficaces de «ascensor social», confiadas a la instrucción, a la militancia política o religiosa, al esfuerzo deportivo, a los diversos aspectos de una socialización emancipadora, se han restringido mucho. Y la ciudad parece bloqueada.
La cuestión es que también en Nápoles, como en otros lugares de Italia y no solo de Italia, se asiste a la exclusión de la ciudadanía de una «amplia estructura paraesclavista», compuesta por autóctonos e inmigrados, «ubicados en papeles serviles o de hiperexplotación», que realizan trabajos infrarremunerados y sin derechos, generando excedentes y servicios sin los cuales la comunidad de los privilegiados «no podría consumir como lo hace»11.
A fin de cuentas, contrariamente a lo que sostiene Douglas Murray, en cuyo último libro sobre La locura de las multitudes12 denuncia una presunta dictadura igualitaria de las masas, nuestras ciudades siguen siendo invivibles porque en ellas prevalecen la desigualdad y la exclusión social.
Marzo de 2021
F. C.
1.Las ciudades invisibles, trad. de A. Bernárdez, Siruela, Madrid, 2022. A lo largo de la obra se cita por la edición italiana Le città invisibili, Einaudi, Turín, 1972, primera edición; ahora en I. Calvino, Romanzi e racconti, vol. II, ed. de M. Barenghi y B. Falcetto, Mondadori, Milán, 2004, pp. 357-498.
2.Ibid., p. 1362.
3. Cf. Z. Bauman, Cities of Fear, Cities of Hope, Goldsmiths College, University of London, New Cross, Londres, 2003, pp. 62-63; ed. cast., Confianza y temor en la ciudad: Vivir con extranjeros, trad. cast. de E. Tudó i Rialp y J. Sampere, Arcadia, Barcelona, 2006.
4. Cf. J. Lacan, Réponse au Commentaire de Jean Hyppolite sur la «Verneinung» de Freud, en Íd., Écrits, Seuil, París, 1966, p. 388.
5. Deseo nombrar aquí a algunos amigos que de diversas maneras han seguido la redacción de estas páginas, dándome ánimos y sugiriendo lecturas útiles: Sarantis Thanopulos, Luigi Cameriero, Marco Demarco, Ferdinando Menga y Valero Nitrato Izzo. Mi afectuoso agradecimiento para todos ellos.
* En el capítulo VI, redactado con posterioridad, se alude a la situación creada por la pandemia y sus graves consecuencias para la convivencia urbana (N. de los trads.).
6. Suhrkamp, Fráncfort M., 1965; ed. cast., La inhospitalidad de nuestras ciudades, trad. de A. Sánchez Krellenberg, Alianza, Madrid, 1969.
7. Cf. K. Leo, S. Monni y F. Tommasi, Le mappe della disugaglianza. Una geografia sociale metropolitana, Donzelli, Roma, 2019.
8. V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Laterza, Roma/Bari, 1913, p. 90.
9. D. Rea, «Le due Napoli. (Saggio sul carattere dei napoletani)», en Íd., Opere, ed. de F. Durante, I Meridiani Mondadori, Milán, 2005, pp. 1333-1351, aquí p. 1349.
10. P. P. Pasolini, Cartas luteranas [1975], trad. de J. Torrell, A. Giménez Merino y Juan-Ramón Capella, Trotta, Madrid, 32017, p. 20.
11. L. Ricolfi, La società signorile di massa, La nave di Teseo, Milán, 2019, p. 71.
12. D. Murray, The Madness of Crowd: Gender, Race and Identity, Bloomsbury Continuum, Londres, 2019.
Capítulo I
LA CIUDAD COMO PARADIGMA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL
La ciudad como institución de un mundo común
Las primeras ciudades, si con esta palabra entendemos un conjunto de construcciones con la finalidad no solo de alojar a grupos de seres humanos convertidos en sedentarios, sino también la de permitirles el ejercicio de sus propias actividades artesanales, comerciales, religiosas y de gobierno, surgieron en el IV milenio a.C. en las grandes civilizaciones fluviales ubicadas en Mesopotamia, en Egipto, en la India y en China. No obstante, las más antiguas experiencias de asentamientos humanos en conjuntos de cuevas, cabañas y otras moradas rudimentarias, pero caracterizadas por la estabilidad, se remontan al final del Paleolítico; por tanto, son muy anteriores a las primerísimas «ciudades» que, como Jericó, cuyas huellas se remontan a 8000 años a.C., han sido encontradas en las inmediaciones del mar Muerto. Con esas instalaciones iniciales de pequeños grupos humanos hace su aparición histórica, con razonable anticipación respecto al florecimiento de las ciudades burocráticas en los grandes imperios del mundo antiguo, algo en lo que se puede reconocer el germen de la aldea. Esta, sin embargo, es muy distinta de la experiencia de la ciudad, caracterizada por una distinción clara entre las moradas de la gente corriente y las de las élites, y sobre todo por la presencia de construcciones colectivas (murallas, altares, templos, residencias regias), que atestiguan la institución de un mundo común como condición previa para la vida propiamente humana1.
El enorme éxito histórico y cultural de la ciudad como modalidad de convivencia de los seres humanos lo testimonia y confirma que hoy viva en ciudades más de un tercio de la población mundial, sobre todo pero no solo en los países industrializados, en cuyo interior, por otra parte, si se atiende a las brillantes observaciones de Deyan Sudjic, director del Design Museum, la diferencia entre ciudad y no-ciudad es muy difícil de determinar, en una época como la nuestra en la que espacio urbano y sociedad global tienden a superponerse2. No obstante, no es únicamente por este dato cuantitativo, esto es, por su indudable predominio tanto en el plano histórico como en el geográfico, por lo que la ciudad puede ser considerada el paradigma de la convivencia social. En realidad, como han mostrado las investigaciones de tantos estudiosos —a partir de las obras ya clásicas de Georg Simmel y Max Weber3—, la característica fundamental de la ciudad, que ha acabado por convertirla en emblema de la modernidad, es la experiencia emancipatoria de la inclusión social que en ella tiene lugar.
La ciudad como artificio y mediación
Este es el hilo conductor del circunstanciado análisis antropológico-filosófico que Marcel Hénaff ha dedicado al tema de la ciudad en el curso del proceso de civilización: «Desde que existen ciudades (de cualquier género, de cualquier área cultural, cualesquiera que sean las causas de su aparición), parece imponerse con certeza lo siguiente: cuando se toma en consideración el dispositivo simbólico del espacio urbano y las formas de las instituciones que se desarrollan en él, la ciudad se construye y se organiza para ser un mundo por sí misma. [...] No es simplemente un palacio donde reside el príncipe con su corte, ni un monasterio donde vive un número limitado de hombres y mujeres, ni una fortaleza donde vigilan soldados [...]: es el lugar donde viven todos los miembros de la comunidad; la ciudad absorbe y organiza el espacio que la circunda en función de sí misma. Por eso ha de concentrarse en ella todo lo que hace el mundo»4. Y también: «En civilizaciones muy diferentes entre sí, como la china, la griega, Roma, Japón, los aztecas, la India u Oriente Medio, construir una ciudad significa construir un mundo. [...] Si la ciudad se presenta como un mundo es en primer lugar porque es percibida como expresión de fuerzas capaces de rehacer el mundo. La ciudad opone el mundo producido al mundo anterior, sentido como dado»5.
De tal modo, al subrayar como característica recurrente de la ciudad, en sus diversas materializaciones históricas, su capacidad para contraponerse al mundo ya dado mediante la institución de un mundo común, percibido y vivido en cuanto tal como consecuencia de la convivencia, Marcel Hénaff llega a una conclusión análoga a la alcanzada por Paul Ricoeur en un texto de los años sesenta del pasado siglo (sobre el que habremos de volver), en el que se mostraba que la imagen de la ciudad siempre era una consecuencia de la forma específica asumida una y otra vez por la autorrepresentación de la humanidad. Ricoeur escribía: «Ya se piense en las imágenes míticas de la ‘ciudad’ como forma visible de un modelo celestial (Babilonia, Jerusalén, en una palabra, todas las ‘ciudades de Dios’), ya se piense en la identificación griega entre la ciudad y la célula de lo político (polis), hay siempre una imagen de la ciudad. Pues bien: nosotros, los modernos, percibimos la ciudad como el testimonio principal de la energía humana: la ciudad es lo opuesto a la tierra, que es un producto de la naturaleza. La ciudad es el artificio absoluto, realización del proyecto humano. Esta imagen del poder humano es al mismo tiempo imagen de una energía volcada esencialmente hacia el porvenir. La ciudad está siempre haciendo proyectos, apuntando a su propio futuro. La ciudad es el lugar en que el hombre percibe el cambio como proyecto humano; el lugar en que el hombre entrevé su propia ‘modernidad’»6.
Las raíces profundas de esta «modernidad», o sea, de la capacidad de imaginar y proyectar el cambio propio, hay que buscarlas por tanto en la contraposición al mundo común, entendido como mundo instituido, o sea, producido por la convivencia humana, al mundo visto hasta entonces como dato inmodificable. Es exactamente una actitud similar a la transformación de lo dado, a su conversión en un resultado de la intervención humana, que encuentra en la ciudad una de sus primeras expresiones.
Esta visión de la ciudad como «artificio» se debe poner en relación con la concepción de la ciudad como «mediación» propuesta por el filósofo marxista francés Henri Lefebvre en su libro de 1967 titulado Le droit à la ville7. En este texto, que ha tenido un impacto importante en los estudios posteriores8, la denuncia de la explotación de los trabajadores en la ciudad neocapitalista y la consiguiente reivindicación de una «planificación social» capaz de reformar la ciudad en sentido revolucionario, se basaban en una visión explícita de la ciudad como «mediación». Lefebvre escribía: «En las ciudades se fue inscribiendo la marca de actos y agentes locales, pero también de las relaciones impersonales de producción y de propiedad, y, por consiguiente, de las relaciones entre clases y de luchas de clases; y, derivado de ello, de las ideologías (religiosas, filosóficas, es decir, éticas y estéticas, jurídicas, etc.). La proyección de lo global sobre el terreno y sobre el plano específico de la ciudad se efectúa únicamente a través de mediaciones. La ciudad, la cual también es una mediación, fue por tanto el lugar y el producto de las mediaciones, el terreno de sus actividades, el objeto y el objetivo de sus proposiciones»9. Sobre esta base Lefebvre propone «una primera definición de la ciudad como proyección de la sociedad sobre el terreno», y añadía, en estricta continuidad con la referencia a los componentes concretos de las mediaciones antes referidas: «Lo que se inscribe y se proyecta en el terreno no es únicamente un orden lejano, una globalidad social, un modo de producción, un código general, sino que es también un tiempo, o, mejor, unos tiempos, unos ritmos»10.
De estas palabras de Lefebvre resulta evidente el carácter histórico-social y no puramente filosófico de la noción de «mediación» evocada por él para definir la ciudad. Se trata de una mediación que se incardina y se sedimenta en lo concreto de la vida urbana, que permea las instituciones y les da forma, y que así hace posible el «derecho a la ciudad, en tanto que este último se manifiesta como forma superior de los derechos: el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar»11. En este sentido, la ciudad que se transforma a través de las luchas de los trabajadores se convierte en el lugar privilegiado de la reivindicación de los derechos negados o amenazados por los desarrollos de la industrialización neocapitalista. De ahí la denuncia de Lefebvre: «Digamos que el Estado y la empresa pretenden absorber la ciudad, suprimirla como tal»12, y lo hacen a través de la homogeneización de los estilos de vida y la colonización de la vida cotidiana mediante la técnica industrial. En la perspectiva política de Lefebvre, por el contrario, solo las reivindicaciones revolucionarias planteadas por la clase obrera en la ciudad que se renueva podrán realizar la conexión virtuosa entre industrialización y urbanización, liberando a la vida urbana de los «antiguos límites de la escasez y el economicismo»13, pero evitando considerar al mismo tiempo «necesaria y suficiente» únicamente la racionalidad industrial, destruyendo así «el sentido (la orientación, la finalidad) del proceso»14. Para Lefebvre, en conclusión, «la reforma urbana tiene un alcance revolucionario»15, cuyo protagonista —en las palabras con que Saskia Sassen ha resumido el punto de vista de Lefebvre— será prioritariamente la ciudad entendida como «lugar estratégico para las luchas de la fuerza de trabajo industrial por la conquista de sus derechos»16.
La comunidad ciudadana «no surge de los iguales, sino de los diferentes»
Volvamos ahora a las implicaciones conceptuales de la visión de la ciudad como institución de un mundo común, en tanto que constituye la primera manifestación de la actitud más propia de la ciudad, consistente en la posible transformación (más o menos revolucionaria) de lo dado en producido. El resultado de esta operación o de esta intervención rigurosamente artificial —adjetivo que se subraya porque la intervención en cuestión resulta desprovista de un modelo natural preexistente que materializar mediante la imitación— es la constitución de un espacio urbano como lugar de convivencia de los diferentes.
Esta característica inicial de la comunidad ciudadana, en la que conviven individuos con una variada multiplicidad de papeles, funciones y expectativas, muy probablemente está en la base del imparable éxito de la ciudad como forma históricamente privilegiada de agregaciones humanas. En realidad, resulta verosímil que precisamente de eso se origine la enorme fuerza de atracción de la ciudad sobre generaciones y generaciones de individuos, siempre inducidos de nuevo —como seducidos— a entrar en un contexto considerado capaz de asimilar e integrar en él las diversidades. Así, la ciudad hace que sus miembros sean cada vez más conscientemente los protagonistas de su propio cambio, esto es, los artífices de un mundo común, producido exclusivamente por su convivencia.
Ya Aristóteles, precisamente al comienzo de su tratado sobre la Política, sostiene que «toda ciudad (polis) es una comunidad (koinonia)»17. Y en una célebre página de la Ética a Nicómaco, retomada entre otros por Marx en el libro primero de El capital, el propio Aristóteles invita a reconocer que la comunidad ciudadana se origina exclusivamente del intercambio entre individuos que resultan distintos entre sí, y por eso no iguales; entre ellos, por consiguiente, ha de haber una mediación que, al no tener ningún modelo preexistente que imitar, resulta ser al mismo tiempo una institución creadora. He aquí el texto de Aristóteles: «En realidad una comunidad no surge de dos médicos, sino de un médico y un campesino, y en general de diferentes (holòs heteròn) y no de iguales (ouk ison): ocurre en realidad que han sido vueltos iguales (dei isasthènai). Por eso es necesario que de algún modo las cosas en las que se produce un intercambio (allgé) sean conmensurables. Para este fin ha venido la moneda, y esta es, en cierto sentido, un término medio (pòs meson), ya que lo mide todo [...] Si no se da esto no habrá intercambio y tampoco comunidad. Por consiguiente todo debe medirse por relación a una única unidad de medida, como se ha dicho antes, y esta es en realidad la necesidad, que lo tiene todo unido [...] La moneda se ha convertido por convención (kata synthékén) en un sustituto de la demanda: por esto se llama moneda (nomisma), porque no existe por naturaleza, sino por ley (ou physei alla nomò), y está en nuestras manos cambiar su valor e inutilizarla»18.
En la base de la ciudad, pues, se halla el entrelazamiento entre originariedad del intercambio y alteridad de los individuos, obras o prestaciones que estos se intercambian. Y es a este nivel fundamental como se constituye la homogeneización de las cosas y los servicios que hace posible la convivencia de los diferentes en el interior de la ciudad. Las muchas transacciones empíricas que constituyen la cotidianidad de esta última, y gracias a las cuales se realiza el intercambio de cosas y servicios, transacciones realizadas antes «inmediatamente» a través del trueque y después a través de la «mediación» de la moneda (que, para que pueda servir de mediación, o sea, como dirá Marx, de «equivalente general» de cualquier tipo de «mercancía», debe ser «instituida» previamente como moneda), resultan otras tantas materializaciones de la transacción esencial, que se descubre en la base de la koinonia, que de hecho la constituye. En este sentido, la mediación o institución originaria es la koinonia misma, esto es, la comunidad ciudadana, en tanto que exige y realiza la co-originaria instauración de una igualdad entre la irreductible alteridad de los individuos. Esa igualdad, que no puede anteceder a la relación social, es respecto a esta al mismo tiempo el primer efecto y la imprescindible condición de su posibilidad. Precisamente porque «es necesario que sean igualados (dei isasthenai





























