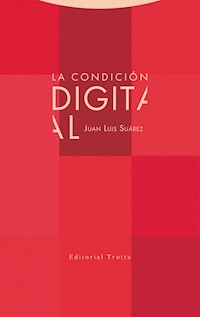
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Ciencias Sociales
- Sprache: Spanisch
La condición humana es ya condición digital. La aceleración de la digitalización durante la pandemia no ha hecho sino confirmar el camino hacia la digitalización de la vida que emprendimos en los primeros años de este siglo. Esta digitalización conduce a la alteración de las capacidades humanas que, según Hannah Arendt, no pueden modificarse sin cambiar también la condición humana. De hecho, la digitalización masiva de nuestras capacidades conduce no solo a la alteración de nuestra condición, sino a la propuesta político-tecnológica de una serie de tipos sobre-humanos que, en realidad, parecen ser contrarios a algunos de los elementos que habían ido definiendo la condición humana en el siglo XX. «La condición digital» describe en detalle, con numerosos ejemplos de nuestra cotidiana existencia digital, el diseño de una condición digital o «digitalidad» dominada por los intereses económicos de las grandes plataformas digitales. Este diseño se basa en facilitar nuestras interacciones con lo digital aplicando el principio de estrategia bélica de controlar la fricción. Este diseño nos atrapa en la comodidad de la arquitectura digital que envuelve nuestra vida para que no tengamos que decidir nada ni tengamos que salir de la esfera digital para vivir la vida. Frente al imperio de la «digitalidad», «La condición digital» propone el desarrollo urgente de una ética de los límites digitales, una ética basada en el prejuicio humano y articulada alrededor de una serie de prácticas para habitar y hacer humano el espacio entre lo analógico y lo digital. Solo en la humanización de este espacio se podrá salvaguardar lo humano en el siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La condición digital
La condición digital
Juan Luis Suárez
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Ciencias Sociales
© Editorial Trotta, S.A., 2023
http://www.trotta.es
© Juan Luis Suárez Sánchez de León, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (edición digital e-pub): 978-84-1364-117-1
CONTENIDO
Introducción
1.
La época de la digitalidad
2.
Refutación de las plataformas
3.
Lo digital es real
4.
Sin fricción
5.
Semejantes en todo a nosotros
6.
Historia del futuro
7.
Enjambres digitales
8.
La polarización de los átomos
9.
Ética de los límites digitales
10.
El prejuicio humano
INTRODUCCIÓN
Fue a mediados de abril de 2020. España había entrado en su primavera de confinamiento y Canadá había declarado que la pandemia era real. En uno de esos días de búsqueda febril de información veraz acerca de lo que «realmente» estaba pasando, me di de bruces con un vídeo en el que un famoso periodista entrevistaba al presidente de una compañía española de telecomunicaciones en lo que parecía el comienzo de una serie de programas filosóficos sobre la pandemia. El ejecutivo desgranaba pequeñas dosis de información en las que la vida de los españoles se reducía a una dimensión, su digitalización, y la realidad equivalía a volúmenes de conexiones y periodos de tiempo en que los ciudadanos, o quizás sería mejor decir, los usuarios, vivían en Facebook, Netflix, Amazon, el teletrabajo, WhatsApp y las series. El confinamiento había producido, de manera inesperada, el gran experimento digital que las prácticas habituales de las grandes plataformas solo habían anticipado parcialmente hasta ese momento.
Al reducir casi todas las expresiones de la existencia humana a un solo espacio, la casa, la vida se había plegado en una sola dimensión, las veinticuatro horas del día, mientras que el espacio y la movilidad perdían interés en la carrera para predecir el futuro digital de la humanidad. La única posibilidad de sobrevivir para aquellos que habían podido escapar a tiempo del virus en esas primeras semanas procedía de la conectividad digital ofrecida por compañías como la de nuestro ejecutivo. La combinación de los datos y la exactitud de los porcentajes de que disponía el directivo conducían a una conclusión inevitable: la digitalización era, a la vez, la solución y la salvación a lo que estábamos viviendo. En medio de una pandemia en la que a cada momento un virus reclamaba la dimensión eminentemente biológica de nuestra humanidad, de la vida en el planeta, un directivo de una compañía digital anunciaba lo que escucharíamos muchas más veces en los siguientes meses. La ya existente tendencia hacia la digitalización no había hecho sino acelerarse y convertirse en definitiva e inevitable —felizmente inevitable— a las pocas jornadas de que una enfermedad de la que no se sabía prácticamente nada arrasara con muchos de los modos de vida adquiridos en casi todo el mundo durante los últimos veinticinco años. Como me ocurre casi siempre cuando se profetiza una versión del futuro que además se califica de inevitable, esa tarde de abril me invadió una sensación de perplejidad que tardó varias semanas en desaparecer. Pocos días después de escuchar que nuestro futuro era digital comencé a escribir este ensayo.
En Canadá todo empezó un jueves por la noche. Yo estaba con unos compañeros en el aeropuerto de Ottawa, esperando la llamada para embarcar en el pequeño avión que nos llevaría de regreso a London, también en Ontario, después de haber pasado cuatro días encerrados en sendas salas de reuniones de un hotel evaluando proyectos de investigación. La única medida higiénica que practicábamos esos días era la de lavarnos las manos con frecuencia, pero no había mascarillas, ni pensábamos que hubiera que utilizarlas nunca. ¡Qué equivocados estábamos! Durante esa semana, cada uno en su propio grupo, habíamos compartido el mismo espacio cerrado durante casi doce horas diarias con otros investigadores y administradores. Al terminar la labor, nos despedimos con efusividad canadiense de los compañeros que, como nosotros, volvían a dispersarse a muchos de los rincones de este inmenso país. Ese último día, en las pausas para tomar café, empezaron a compartirse rumores (no en vano Ottawa es la sede del gobierno y la burocracia federales) de que el gobierno estaba a punto de hacer algún tipo de declaración pública acerca de lo que estaba pasando en Asia y en Europa. Sin embargo, a punto de comenzar la semana de vacaciones invernales de las escuelas, muchos colegas iban a emprender ese mismo fin de semana sus viajes al Caribe, México o cualquier otro lugar en el que poder olvidar la parte más dura del año, las últimas semanas del invierno. Todo sonaba, parecía y hasta olía a normalidad.
Confieso que hasta entonces yo había adoptado una actitud de escéptico distanciamiento. No en vano, el agotamiento físico del final del invierno coincidía con un periodo intenso de enseñanza e investigación. Cada día, después de las maratonianas sesiones de discusión acerca de los proyectos que habían presentado investigadores de todas las disciplinas, escapaba del hotel para emprender el camino hacia la colina en la que se asienta el Parlamento. Aprovechando que las tardes de final de marzo en Ottawa habían conquistado algo de tiempo a la oscuridad del invierno, paseaba a lo largo de la calle Sparks, ya sin el abrigo ni las botas de invierno, para llegar al café del National Arts Centre, donde la estatua de Oscar Peterson parecía reclamar unos guantes con los que proteger sus manos antes de continuar con la melodía que había comenzado muchos años antes. Después de la parada técnica para el café, mis pasos me llevaban, entre las carreras de los funcionarios que habían aprovechado la oscuridad para cumplir con su ejercicio diario, a mi bar favorito para picar algo con una copa de vino antes de desandar el recorrido hacia el hotel.
Recuerdo que esa misma semana, en una de las pausas entre reuniones, había llamado a mi madre a España para decirle que, por la información de los periódicos y los rumores que corrían por Ottawa, Europa estaba a punto de declarar algún tipo de cerrojazo o cuarentena —la palabra confinamiento no tuvo valor de cambio hasta unos días después— y que sería mejor que bajase a las tiendas del barrio a aprovisionarse de las cosas básicas por lo que pudiera pasar. Hasta ese momento el mayor signo de alarma me lo había producido la cancelación del Barcelona Mobile World Congress, que se tenía que haber celebrado a finales de febrero. El hecho de que hubieran sido las grandes compañías digitales de todo el mundo, muchas de las cuales tienen una presencia considerable en China, las que habían ido anunciando su retirada del congreso me hizo pensar que algo no iba bien. De alguna manera, el carácter mágico que rodea (o rodeaba) a las grandes corporaciones de la economía digital me había suscitado la sospecha acerca de lo que podían saber por medio de, por ejemplo, las búsquedas de Google o el funcionamiento de los pedidos de chips en China, que el resto de los mortales no conocíamos. La pandemia en China podía ser más grave de lo que creíamos en esta parte del mundo, me dije, y por eso empezaron a anunciar a comienzos de febrero que sus empleados no viajarían a Barcelona. Pero, por otra parte, en un anticipo de la descoordinación informativa que luego sería la tónica durante muchos meses, los organizadores del congreso y numerosos políticos negaban que hubiera peligro alguno. ¿Quién llevaba razón? ¿Quién tenía la información más certera? No podía ser que los «líderes» digitales y políticos de medio mundo, en un planeta hiperconectado por la tecnología digital y en el que las noticias y tendencias se dispersaban por doquier en cuestión de minutos, discreparan sobre algo tan grave como el peligro potencial de una pandemia global. ¿O sí?
Mientras esperábamos el avión de regreso a casa, recibimos el correo de la universidad en el que se anunciaba que todas las clases y actividades de investigación presenciales se suspendían de manera inmediata —el viernes ya no habría clases ni laboratorios— y teníamos hasta el miércoles siguiente (cinco días) para hacer la mudanza a la plataforma digital de enseñanza en la que debíamos terminar las pocas semanas que quedaban hasta el final de nuestro comprimido e intenso semestre de invierno. La digitalización había comenzado, por casualidad pero de manera irreversible, gracias a un agente biológico, un virus.
La velocidad con la que abrazamos la mudanza digital al final del invierno, la insistencia de los directivos en el éxito del traslado y la inexorabilidad de la profecía de aquel ejecutivo español no contribuyeron a la paz de mi espíritu mientras veíamos que los hospitales de todo el mundo se llenaban de enfermos. Sí sirvió para constatar que, después de muchos años de coqueteos con lo digital, por fin íbamos a averiguar de qué se trataba. Lo digital se iba a presentar en sociedad en un baile en el que había pocas posibilidades de esconderse detrás de los velos de lo maravilloso y desconocido. Si la digitalización iba a servir para algo, este era su momento. Había llegado el día de su puesta de largo. Era el momento de analizar su atuendo y observar con detenimiento lo que el vestido ocultaba tras el brillo de las pantallas.
Lo digital se manifestó durante estos meses como la tabla de salvación de la que pendía nuestra vida laboral y afectiva en medio de una reducción de nuestra dimensión social que era necesaria para proteger la salud de todos, pero cuya disminución dejó a muchos vulnerables en su soledad y aislamiento. También se ha propuesto como una de las vías imprescindibles, junto con las inversiones en la economía verde, para la salida económica de la pandemia en los planes de inversión estratégica de varios países y regiones como la Unión Europa. Las soluciones a nuestro futuro pasan, entonces, por intensificar y extender la digitalización. Puesto que pudiera ser que este fuera de verdad el momento de la digitalización, la pregunta básica que se hace en este ensayo es relativamente sencilla: ¿qué quiere decir que el único futuro posible sea digital? Y, sobre todo, ¿qué significa para el ser humano que su futuro sea digital?
Hay dos caminos para responder a estas preguntas sobre la digitalización. El primero pasa por cuestionar la premisa fundamental del nuevo futuro, un nuevo futuro que se empieza a confundir con la llamada «nueva normalidad». Esta opción criticaría que la digitalización sea inevitable y que haya que abrazarla como si de una nueva fe se tratara. Hay otros futuros posibles, vendría a decir un crítico radical de la digitalización. El segundo camino acepta, como principio de su método, la premisa que se propone —nuestro futuro es digital—, pero va más allá para preguntarse cómo sería ese futuro en el que la condición humana se habría hecho condición digital. Creo que este segundo camino produce más rendimiento intelectual que el primero, porque parte de una realidad insoslayable que cualquiera puede constatar con solo mirar a su alrededor: el número de teléfonos celulares y, en general, de pantallas digitales que la vista encuentra a cualquier hora del día, todos los días del año, en cualquier lugar que haya seres humanos. La huella que van dejando los objetos digitales en nuestra existencia cotidiana se confirma al comprobar el número de horas del día que, prácticamente todos nosotros, pasamos conectados a, o si prefieren, dentro de la realidad digital.
Este recorrido por la digitalización desde la misma digitalización tiene que ser radical. Es decir, ha de asumir con honestidad la reflexión de Hannah Arendt acerca de la condición humana1 y preguntarse cómo sería nuestra condición humana si esta fuera digital2. Para Arendt, nuestra condición se define a partir de las capacidades humanas cuya transformación o pérdida equivaldrían al cambio mismo de nuestra condición humana. Si extendemos esta idea al ámbito digital, lo que habría que pensar entonces no es que lo digital exista como un elemento externo con el que los humanos interactúan mientras su condición sigue intacta, sino más bien lo contrario, que la digitalización se ha infiltrado en esa condición humana para convertirla en condición digital. Esto nos obligaría a pensar en una variedad de asuntos que van desde la posibilidad de una robotización o reingeniería de lo humano, las consecuencias políticas de los modelos de negocio digitales actuales (los cuales se basan en la desconsideración ética, legal y política de la privacidad), hasta cómo plantear una ética de los límites digitales que sirva para afianzar esa misma condición humana que está en juego.
La mejor forma de hacer este ejercicio de imaginación ética es partir de lo que ya sabemos acerca de la realidad digital y de las consecuencias que tiene en la concepción y definición de nuestra humanidad. La red (que para casi todos es el informe y nebuloso mundo que forman juntas internet y la world wide web) lleva funcionando varias décadas y es posible acceder a ella desde casi todos los lugares del planeta, hemos dejado atrás el momento en el que el número de teléfonos móviles sobrepasó al de seres humanos y tenemos a nuestras espaldas una década compartiendo nuestra soberanía y autonomía con las grandes plataformas digitales. Parecería entonces que hay suficientes elementos de juicio como para, por lo menos, evaluar nuestra presente digitalización. Una vez realizada esta evaluación podemos entonces valernos de la imaginación, vacunada con algunos de los principios éticos básicos que encontramos en la filosofía, para extenderla un poco más allá de los bordes del presente y, de la mano de los líderes que nos proponen las bondades de la digitalización, entrever cómo será ese futuro digital de la condición humana. Así pues, lo que les propone este ensayo no es sino, a partir de lo que todos sabemos y vivimos a diario, iniciar una labor investigadora en la que la imaginación ética haga las veces de detective público del futuro digital.
Para dibujar un mapa del futuro digital de la humanidad a partir de estos escarceos iniciales de lo digital con lo humano, este ensayo se hace tres preguntas básicas. La primera investiga a partir de lo que ya hay y lo que sabemos, para esclarecer cómo funciona la digitalización; es decir, cuáles son sus objetivos, cómo se administra y qué principios filosóficos parecen informar ese proceso. Esta pregunta acerca de cómo funciona lo digital corresponde a los cuatro primeros capítulos del libro. En el capítulo 1, «La época de la digitalidad», propongo esta noción de la «digitalidad» para definir y situar el lugar al que se quiere llegar cuando se dice que el futuro es digital. La digitalidad sería la obra de ingeniería planetaria necesaria para, mediante la digitalización de redes, espacios, cosas y personas, mudar la realidad a una versión digital de la misma, es decir, crear un «gemelo digital» de la realidad, de la vida.
En el segundo capítulo, «Refutación de las plataformas». analizo y critico el funcionamiento, el modelo de negocio y la ideología de los actores principales de la digitalización, es decir, las grandes plataformas digitales americanas y chinas. Las plataformas han sobrepasado su mera consideración como empresas o corporaciones, aunque siguen respondiendo jurídicamente a ese estatus, para concebirse y actuar como agentes cuyo impacto social, político y económico es solo comparable al de las grandes instituciones de la historia y cuya riqueza se basa en la creación y control de grandes mercados basados en su infraestructura digital. Son las grandes protagonistas de la digitalidad. La revuelta «trumpista» de enero de 2021 contra el gobierno de Estados Unidos y las reacciones de las plataformas a pocos días del final del mandato de Trump no han hecho más que subrayar el enorme poder político, económico y social que tienen estas nuevas entidades de la digitalidad. Lo que la prensa americana ha llamado la «desplataformización» de Trump y de algunos de sus socios (implementada de manera casi simultánea después del 6 de enero de 2021 por Twitter, Facebook, Amazon, Shopify, la App Store de Apple, Google lay Store, Snapchat, Twitch y CampaignMonitor) ha puesto de manifiesto el poder casi omnímodo y sin control que las plataformas tienen respecto a la infraestructura digital de nuestro mundo. Además, las plataformas digitales se han convertido en elementos esenciales de la lucha geopolítica de Estados Unidos y China por la hegemonía mundial debido a su importancia económica, su capacidad para determinar el comportamiento de individuos y grupos, y su potencial para alterar las reglas del juego mundial respecto a las monedas de reserva.
El capítulo 3, «Solo lo digital es real», profundiza en la ideología que sirve de base a la digitalidad de las plataformas y que he definido a partir de una modificación de la famosa frase de Hegel acerca de la identidad entre lo racional y lo real. En nuestro caso, y todavía de manera más clara tras la separación de nuestras vidas individual y social durante la pandemia, la digitalización de la realidad responde a lo que podríamos llamar hegelianismo digital, en el que el principio de realidad se formula de la siguiente manera: todo lo digital, eso es efectivamente real; y lo que es efectivamente real, eso es digital. ¿Cómo hemos llegado a aceptar esta formulación de la realidad? El capítulo 4, «Sin fricción», trata de una de las materias primas de este hegelianismo digital, la fricción, y de cómo el control y administración de la fricción entre los seres humanos, las pantallas, y los sistemas digitales se ha convertido en uno de los mecanismos más poderosos para controlar la voluntad y el conocimiento de los individuos y moldear los tipos de seres humanos que parecen emerger de esta digitalidad inevitable. Las consecuencias de la eliminación de toda resistencia en las actividades digitales, que ocupan la mayor parte del día para casi todo el mundo, para el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de los seres humanos y para la educación y el aprendizaje de los más jóvenes son inmensas.
La segunda pregunta del ensayo es acerca de estos tipos ideales de humanidad que ya están presentes en nuestra sociedad digital, aunque con diversos grados de intensidad y definición. No se trata de perfiles excluyentes ni su presencia es definitiva, pero sí son el producto de la maquinaria digital que hay en marcha y, de una forma u otra, todos nos identificamos con algunos de sus rasgos. Esta variabilidad de su presencia me ha empujado a pensarlos de manera alegórica, aunque su descripción no es nada figurada y más bien recoge en perfiles separados rasgos ya evidentes de los «modelos» humanos, o casi humanos, con los que estamos negociando nuestra propia condición humana en la época digital. En el capítulo 5, «Semejantes a nosotros», hago un recorrido por algunos de los hitos mediáticos de la inteligencia artificial con el objetivo de mostrar hasta qué punto los robots y algoritmos de inteligencia artificial pueblan ya nuestras vidas digitales más allá de la fascinación tradicional que suscitan en la ciencia ficción. Su papel va más allá de su capacidad para alterar el mercado laboral, y el objetivo fundamental de este capítulo es llegar a preguntarnos cómo afecta la inteligencia artificial a nuestra definición de lo humano dado que muchos de esos robots aprenden de nosotros y están diseñados a nuestra imagen y semejanza. Es decir, la cuestión de la inteligencia artificial no se refiere solo a la presencia en nuestras vidas, casas y ciudades de robots más o menos parecidos a nosotros, sino a la robotización parcial de las personas por medio de transformaciones corporales, sociales y espirituales. En el capítulo 6, «Historia del futuro», un relato acerca de los ángeles y su relación histórica con los seres humanos, me permite retomar la problemática de la transformación del ser humano, de su «re-ingeniería», en algo que no es totalmente humano, aunque se le parece. Algunas de las ideologías transhumanistas que llevan años con nosotros apuestan por una hibridación con robots o por medio de la biología sintética. En este caso, la transformación se escondería tras una comercialización de la espiritualidad de nuestra existencia, la cual serviría para confirmar nuestra propia divinización. Esta divinización parece a veces muy cercana y, en otras ocasiones, sobre todo cuando asistimos a los comportamientos en masa que fomentan los medios sociales y los aparatos digitales, se muestra como todo lo contrario. En «Enjambres digitales», las abejas son las protagonistas de una reflexión que comienza con el análisis del comportamiento del enjambre «trumpiano» en enero de 2021, leído a la luz de la preocupación de los clásicos por la impredecibilidad de la multitud. Recorro aquí los ataques a la privacidad y la individualidad de los que dependen los modelos de negocio y las prácticas de vigilancia de las plataformas y aparatos digitales. Al depender una gran parte de sus ingresos de su capacidad para predecir y alterar los comportamientos humanos, las plataformas configuran a los humanos como abejas en colmenas digitales por el hecho de que, con suficiente cantidad de datos sobre nosotros, se hace muy fácil manipular nuestro comportamiento, algo que siempre han sabido los expertos en propaganda y los «servicios» de inteligencia. Algunas de las consecuencias de estos modelos de negocio son la alteración de nuestra identidad, el cuestionamiento radical de nuestra libertad individual, y la desaparición conceptual y efectiva de uno de los derechos y valores cruciales de la democracia liberal: la privacidad. Esta tendencia a la manipulación de los comportamientos (el capítulo 8 lleva por título «La polarización de los átomos») es ya muy evidente en la arena política, cuya actividad se ha reducido en gran parte a la creación de mensajes y eslóganes digitales manufacturados para provocar el movimiento y choque entre los «átomos» o personas que forman la comunidad política. Los resultados están a la vista y se caracterizan por la confusión política de los medios (literalmente, se han convertido en medios digitales de vigilancia y polarización para ganar elecciones) con los fines (el bien común), y la consiguiente sensación de descalabro y desafección de la vida política que se experimenta en casi todos los países del mundo.
La imaginación ética es el tema de los dos últimos capítulos. En el capítulo 9 se ofrecen unos apuntes para una «Ética de los límites digitales», la cual se basa en la separación radical entre lo analógico y lo digital en todos aquellos ámbitos de la vida humana en los que esta separación sea fundamental para salvaguardar y reforzar los elementos de nuestra condición. Esta separación tiene una consecuencia inmediata para el modelo de digitalización dominante, y consiste en la necesidad de regular el tráfico en las fronteras entre lo digital y lo analógico. A la vez que decidimos qué queremos mantener en el ámbito analógico y si podemos permitírnoslo o no, tenemos que aprender a transitar entre los dos espacios de manera que, sin necesidad de convertir la vida humana en vida digital, consigamos aprovechar las ventajas que resultan de un mundo sin fricciones como el que se postula en la digitalidad, mientras que seguimos anclados en una vida que es biológica y que depende del contacto físico y social con nuestros semejantes para alcanzar cierta felicidad. El ensayo se cierra con un capítulo dedicado al «prejuicio humano» en el que se defiende una práctica del humanismo basada en la afirmación del valor único del ser humano por el solo hecho de serlo, algo que no respetan ninguna de las personas digitales descritas en los capítulos centrales del libro ni los modelos de negocio o el funcionamiento de las plataformas.
La digitalización es un proyecto humano y es ese origen el que pone en cuestión su inevitabilidad como destino social y económico de la humanidad. La complejidad tecnológica de la digitalización no debería hacernos olvidar que todo lo que estamos experimentando y decidiendo acerca del futuro digital de la humanidad es el resultado, a veces oculto entre capas de complejidad, de decisiones marcadas por nuestras pasiones, ambiciones, deseos y necesidades. Ignorar el factor humano u ocultar nuestra indecisión detrás de su complejidad para definir el tipo de digitalización que queremos y necesitamos son dos formas contemporáneas de la insensatez, que no es más que la manera de ocupar el mundo que el ser humano adopta cuando evita su propia responsabilidad para dibujar el mapa del futuro. Por otra parte, el pensamiento mágico acerca de lo digital ya debería haber perdido su valor de mercado, a la vista de los excesos éticos, legales y sociales que ya sabemos que provoca un sistema mundial sostenido por la combinación casi exclusiva de capitalismo, globalización y digitalización. Se necesitan opciones más matizadas y más capaces de una humanización plena de la vida humana. No es «más madera» lo que requieren estos tiempos revueltos, sino más humanidad para un futuro digital atractivo, beneficioso e igualitario.
Apostar todo el futuro por una digitalización acrítica y salvaje no es más que un ciego e irracional salto adelante que, envuelto en un manto de idealismo digital y de avaricia infinita, no se atreve a pasar el doble test de todo proyecto humano: ¿cómo influye en los valores, principios e intereses de las comunidades locales afectadas? y ¿cómo refleja y defiende los valores y derechos universales del ser humano? Las respuestas a estas dos preguntas deberían ayudarnos a despejar la mayoría de las complejidades digitales y a afrontar con optimismo el futuro de la condición humana en la época digital.
Este libro está concebido como un ensayo dirigido a un público general, reflexivo y preocupado por lo que está ocurriendo a su alrededor. Para disfrutarlo no es necesario ningún conocimiento técnico, aunque en algunos momentos me permito dar algunos rodeos para explicar lo que hay debajo de lo que hacemos en nuestras vidas digitales. Detrás del texto hay varios años de investigación, en muchos casos con grandes colegas y estudiantes, en The CulturePlex Lab, en la Western University de Canadá, donde vivo hace más de veinte años. He intentado que no se note la deformación académica propia de todos estos años dedicado al oficio de aprender y, por eso, he reducido al mínimo posible las referencias y la bibliografía. Espero que todo ello contribuya de alguna manera a un debate social lo más amplio posible acerca de nuestra condición digital.
_________
1. Véase Hannah Arendt, La condición humana, introd. de Manuel Cruz, trad. de Ramón Gil Novales, Paidós, Barcelona, 1993.
2. Una de las preguntas necesarias se refiere a cuánto de esa nueva vida será o tiene que ser digital.
1
LA ÉPOCA DE LA DIGITALIDAD
Me limito, por un lado, al análisis de esas generales capacidades humanas que surgen de la condición del hombre y que son permanentes, es decir, que irremediablemente no pueden perderse mientras no sea cambiada la condición humana.
(Hannah Arendt, La condición humana1)
La condición humana es ya condición digital. Los elementos principales de la vida humana, todo aquello que condiciona nuestra existencia como seres humanos, se nos presenta y se vive de manera digital.
Mientras que las generaciones más viejas han aprendido o están aprendiendo a trasladar a la esfera digital sus relaciones sociales, sus citas, sus comunicaciones, su vida íntima, su tiempo de entretenimiento, sus compras y a veces su trabajo, las generaciones más jóvenes del planeta han crecido en una realidad digital. Se puede decir que los mayores, todos los que nacimos en un mundo analógico, vivimos en una especie de dualismo platónico, con la salvedad de que la tradicional separación entre ideas y realidad es en nuestro caso oposición entre lo analógico y lo digital. Haber nacido en un mundo digital significa que la fricción del roce entre lo digital y lo analógico se percibe como un abismo ontológico. Los más jóvenes vivirían, por tanto, en una realidad más neutra, principalmente digital, siempre que no perciban fricciones entre su experiencia digital y la vida analógica. Cuando esto ocurre, como en la pandemia, se sienten perdidos.
El confinamiento y el distanciamiento social adoptados durante la crisis del coronavirus han acercado a las generaciones. Una de las consecuencias de estas medidas es la coincidencia entre grupos de diferentes edades respecto a la separación entre el mundo analógico y el digital. Mientras que los proponentes de la digitalización predicen no ya la continuidad, sino la fusión en una sola vida de lo digital y lo analógico —por ejemplo, no se distinguirá entre tiempo ni espacio de trabajo y de entretenimiento—, creo que una de las mejores lecciones de esta crisis es que existen numerosos ámbitos de la vida analógica que la digitalización no ha podido conquistar todavía, esos parajes de la vida humana en los que la digitalización completa no es necesaria y quizás tampoco recomendable: la atención médica, el cuidado de los ancianos, la sociabilidad, la mera compañía de otros humanos, la educación (no el entrenamiento ni la formación) a todos sus niveles, muchos aspectos de la logística y de los servicios, las relaciones sexuales y amorosas, casi todas las experiencias estéticas, la cultura y el disfrute de la naturaleza, la crianza de los hijos, las relaciones familiares. Todos estos ámbitos de la vida humana, quizás los más importantes y los más humanos, han demostrado su valor durante la pandemia precisamente por ser analógicos, en unos casos gracias a su presencia y en otros porque hemos confirmado que es difícil vivir sin ellos. Tras esta lección nos queda decidir e institucionalizar, individualmente y como sociedad, dónde y cuándo queremos que la vida analógica siga separada, independiente, no subordinada ni tomada o conquistada por la digital.
Los roces y desavenencias habituales entre las generaciones históricas que conviven en una misma realidad se han visto agudizados desde comienzos del siglo XXI por la forma de vivir lo digital. Las generaciones jóvenes han nacido y se están formando a la vez que la vida humana es el objeto de la mayor obra de ingeniería de la historia de la humanidad: la digitalización de la realidad. La digitalización impulsa la traducción de todo lo que ya existía y el nacimiento de todo lo nuevo en términos de una ontología «que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits»2. La digitalización no ocurre solo en dispositivos y sistemas —así es como empezó—, a menos que por sistemas entendamos sistemas de realidad, y tampoco se da solo en el ámbito de la información, ya que no hay separación, no se puede distinguir entre información digital y realidad. En los procesos de digitalización, la información digital es la realidad. Por eso, tal y como la entendemos actualmente, la condición humana es condición digital.
La pandemia causó un espejismo en el que lo digital y lo analógico se funden en una sola realidad, en una sola vida. No es así. En verdad, la pandemia abrió un cisma, una escisión, una discordia entre la dimensión individual de nuestra vida y los aspectos grupales de la misma. No los sociales, sino los grupales porque, como veremos, la hegemonía de lo social frente a lo privado y lo público, es una de las características de la digitalidad inherente a su dependencia de los comportamientos masificados, de los enjambres y las colmenas digitales.
La vida en grupo comprehende todos aquellos ámbitos en los que el ser humano adquiere y otorga sentido a su propia vida y la de sus semejantes gracias al contacto y la proximidad física con otros seres humanos, no en cuanto individuos, sino en cuanto individuos en sus relaciones. Frente a lo social y a la masificación, los grupos suelen ser voluntarios y por ello son ejemplos de la libertad del ser humano para decidir su pertenencia o no a este o aquel grupo, permanente (la familia) o efímero (el de los que se reúnen o coinciden en una terraza, un restaurante, un club y no en otros). La vida en masa es fácil de controlar y manipular por medio de tecnologías digitales. La vida individual, especialmente en aislamiento, se puede condicionar más fácilmente gracias a estas tecnologías porque la apertura y ambigüedad de los ecosistemas humanos, donde la libertad florece, desaparece al imponerse límites temporales, espaciales y relacionales a nuestra existencia. Para las grandes plataformas, cada ser humano en su conectado aislamiento no es más que un animal en un laboratorio digital. Salir de la pandemia a la vez que salimos del espejismo de la fusión digital depende de que recuperemos y valoremos la vida en grupos, en relaciones de sentido que precisan de una mediación analógica y biológica, la de la proximidad física con otros humanos, o la de las relaciones con ellos por medio de objetos culturales físicos sin los cuales esas relaciones no existen.
La pandemia también sacó a la luz algunos rasgos del pensamiento digital que habían circulado ya en otros ámbitos, como el diálogo en redes sociales o las campañas electorales digitales. Esta forma digital de pensar hace del cerebro un interruptor que actúa sobre la realidad a partir de un único esquema donde todas las acciones tienen como fin llegar lo antes posible al dilema entre ceros y unos, ellos o nosotros, conmigo o contra mí, esta marca o la otra, hombres o mujeres, abiertos o confinados. ¿No ofrece la realidad suficiente heterogeneidad como para que busquemos soluciones que reflejen su complejidad en lugar de intentar ocultarla? ¿No es más exacta la imagen de una realidad continua, también entre el ser humano y el mundo natural, en la que los saltos apenas existen por la propia estructura y dinámica de esa realidad? ¿No será la vuelta a una modulación sintonizada con la realidad, en lugar de la polarización consustancial a la digitalización, otra de las lecciones que hemos de aprender de la pandemia?
La digitalización es una obra de ingeniería, no una ideología. La ideología que acompaña y a veces precede a la digitalización de la vida humana es la de la innovación y el capitalismo tecnológico. La obra de ingeniería, la digitalización de la realidad, por su parte, se produce simultáneamente en cuatro dimensiones: las redes físicas o la infraestructura de la condición digital, los espacios, las cosas y las personas.
La infraestructura de redes físicas —los cables, torres, repetidores, chips, servidores, software— es esencial para que existan las redes y protocolos de comunicación que hacen posible la digitalización de la realidad. La velocidad de su evolución gracias a grandes inversiones públicas y privadas es una de las características de esta fase del capitalismo tecnológico. Por otra parte, la desigualdad en su cobertura y penetración ha provocado una clara separación digital entre zonas urbanas y rurales, y entre países ricos y pobres. Esta misma infraestructura es el objeto de la lucha por la hegemonía geopolítica entre China y Estados Unidos, a la que estamos asistiendo conforme la segunda década del siglo XXI ve tambalearse las instituciones mundiales que habían estabilizado el planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Las redes 5G y los minerales raros necesarios para los dispositivos digitales y las baterías de la economía sostenible se han convertido en el motivo de disputa entre las dos grandes potencias por controlar la infraestructura digital en todo el planeta, y recoger los beneficios económicos y las ventajas estratégicas derivados de esta hegemonía.
Solo hay que imaginar cómo sería un mundo en el que todas las carreteras se hubieran diseñado durante el siglo pasado con la tecnología de un único país para entender las implicaciones de dejar a otras potencias el dominio de la infraestructura digital en nuestros países. Curiosamente, este es uno de los pocos ámbitos de la economía digital en que Europa cuenta con tecnología propia para desplegar sus propias redes, e incluso exportarla a otros países que puedan y quieran estar al margen de la gran disputa geopolítica. Una serie de decisiones públicas coordinadas en Europa alrededor de una infraestructura propia supondría alcanzar un nivel de soberanía digital que el Viejo Continente no ha podido atisbar hasta ahora.
La segunda pieza de la digitalización la conforman los espacios digitalizados que están cableados, cuentan con sensorialidad digital y cámaras, tienen conexiones digitales (wifi y bluetooth) y sus superficies pueden hacer las veces de interfaces de conexión entre las personas y la esfera digital. Los espacios digitalizados han sido previamente espacios humanizados, espacios de actividad, conversación y sentido para los seres humanos. El lugar de trabajo, el hogar, los lugares de ocio, y ahora también la ciudad, son espacios ya digitalizados o en proceso de alcanzar una digitalización completa e inescapable. La digitalización del espacio, y en especial de sus extremos, el espacio de la privacidad y el espacio público, nos recuerdan que su objetivo último es lograr la saturación digital. Incluso para resolver los problemas de desigualdad en el acceso, necesitamos valernos de una serie de metáforas que se construyen sobre la imagen de un espacio humano colmado digitalmente.
A la saturación digital contribuye decisivamente la digitalización de las cosas, de los objetos físicos que rodean la existencia humana, que lleva un ritmo acelerado en virtud de las pulsiones compulsivas de los consumidores del capitalismo tecnológico. Esta digitalización comenzó con los ordenadores personales, siguió con las consolas de videojuegos, y se aceleró y masificó de manera imparable a escala planetaria con la invención social de los teléfonos móviles, primero, y los llamados «inteligentes», después.
Como es bien sabido, hay más teléfonos móviles en el mundo que seres humanos. Basados en ciclos de innovación y comercialización rapidísimos fomentados por los fabricantes, los teléfonos nuevos no solo atraen la atención de sus miles de millones de usuarios, como si tener el último modelo fuera cuestión de vida o muerte, sino que parecen representar un pozo sin fondo de creatividad tecnológica y habilidades de marketing. Sin embargo, apenas hay dos sistemas operativos para todos esos miles de millones de teléfonos y ambos están controlados por plataformas digitales norteamericanas. Los teléfonos son el trampolín de una digitalización de las cosas que ha pasado por las cámaras, los libros, las radios, los discos, las películas, las pizarras, las pantallas, los coches, los termostatos y los electrodomésticos. Esa digitalización está llegando ahora a objetos como las cerraduras, las gafas, los cepillos de dientes, y los cascos de realidad virtual y aumentada. Los objetos se digitalizan para incrementar el uso y exposición digital de los consumidores, pero esto es solo un paso en un proyecto ingenieril cuyo fin es construir una realidad totalmente digitalizada y conectada en una red de redes, espacios, cosas y, finalmente, también personas. Nada escapa a la necesidad digital porque la digitalización también aborrece el vacío digital, la desconexión y la discontinuidad de la realidad analógica.
Las personas son la última frontera de la digitalización. Los seres humanos no se han digitalizado todavía porque no sabemos cómo hacerlo, pero estamos en camino hacia una digitalización de las personas. Esta es la gran paradoja de la digitalización humana, que para su realización requiere una sustitución física y metafísica: reemplazar la condición humana biológica, pero libre, por una condición digital, programable y, por último, inmortal. Aunque la biología humana guarda demasiados secretos como para que el ser humano utilice, por ahora, su conocimiento y habilidades instrumentales para transformarse en algo diferente de sí mismo, hay en marcha varios proyectos para conseguirlo. Los proyectos de digitalización de nuestra condición biológica, que van desde digitalizar y subir a la nube ejemplares de la mente humana hasta las transformaciones basadas en edición genética pasando por la inserción de chips intradérmicos para sustituir la tarjeta de crédito o con fines médicos, o los varios proyectos de neurotecnología, tienen en común el intento de extraer al ser humano de los elementos que definen su condición (vida, mundanidad y política, según Hannah Arendt) para convertirlo en naturaleza digital. En el momento en que lo humano se haga naturaleza, aunque sea digital, dejará, por definición, de ser humano. El ser humano está condicionado por su biología y muchos otros elementos, pero son su proyecto de separación del determinismo natural y su relación con la muerte lo que precisamente lo hacen humano. La crisis del coronavirus no solo ha señalado que, de momento, únicamente hay una realidad natural, que es biológicamente continua y en la que conviven, interconectados, todos los seres vivos. También ha indicado que los proyectos de digitalizar al ser humano parecen ser intentos vanos de escapar del sustrato biológico de la existencia humana, de evitar, renunciar o ignorar el principio fundamental de la vida: todo muere.
A pesar del incierto camino que queda por recorrer para la digitalización de la biología de los humanos, este proceso también ha empezado a avanzar ya desde múltiples frentes: sociales, económicos y culturales. Todos somos conscientes de la multitud de actividades que ya hacemos solo o principalmente de manera digital. Ahora nos damos cuenta también de que estas actividades digitales y los mecanismos de dataficación de las plataformas se usan desde hace años para seguir y modificar comportamientos humanos (individuales y colectivos), con la consiguiente creación de nuevos hábitos, nuevos sistemas éticos, nuevas formas de intimidad y sociabilidad, y nuevas maneras de hacer la vida activa, lo público y la política. La percepción y cognición también se están digitalizando para ganar en eficiencia, aunque no necesariamente en humanidad, mediante la suplantación o aumento de la corporalidad.
La deseada estación de llegada de estas cuatro dimensiones de la digitalización, y al mismo tiempo la próxima encrucijada de la existencia humana no es otra que la digitalidad, el estado de la realidad en el que lo natural, lo habitual, es que la vida se haga, transcurra digitalmente, no solo en sus aspectos económicos, sociales y culturales, sino en muchos de sus aspectos biológicos. En términos económicos, la digitalidad es el estado final perseguido por la ideología de la innovación, y se caracteriza por la identidad completa de la condición digital y la condición humana. En términos geopolíticos, la digitalidad se presenta como la disputa en todos los ámbitos de la realidad por el poder y la hegemonía de las grandes potencias, apoyados por sus respectivas plataformas digitales: la extracción de metales, las infraestructuras, el control de la logística, la economía y las monedas, la tecnología militar y, por supuesto, la propaganda en medios sociales. En esta perseguida digitalidad, lo analógico quedaría, primero, como un residuo de un estado anterior de la historia humana, pero en las versiones más radicales sería un estadio pasado de la vida humana, un planeta abandonado por la especie en busca de una vida mejor en otra galaxia.
Estamos ya en una fase muy avanzada de la digitalización. Para los más jóvenes, lo digital es su realidad. Para los adultos, casi. Lo digital impone nuestras condiciones de existencia en cada vez más ámbitos, borrando y ocultando los roces entre lo analógico y lo digital. En estas fricciones, en los bordes en los que chocan lo digital y lo analógico, está el campo de batalla de la digitalización y su consecuencia, la digitalidad. La pregunta fundamental que tenemos que hacernos sería, entonces, ¿queremos existir en la digitalidad? Y si es así, ¿cómo sería la vida humana en una realidad totalmente digitalizada?
En 2014, Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, investigadores del Centre for Digital Business del MIT, publicaron el libro The Second Machine Age3. En él hacen un análisis de las principales tendencias en innovación a la entrada de lo que llaman «la segunda era de las máquinas», y señalan tres características del progreso tecnológico en la época de la digitalización: su carácter exponencial, la dominación de lo digital y su dimensión combinatoria. Hay que aclarar que la segunda era de las máquinas se refiere a máquinas digitales y que el carácter digital de estas, a la vista de los discursos más recientes sobre innovación tecnológica, no se puede concebir sin el potencial de productividad que les añade la inteligencia artificial. Las máquinas de la segunda era estarían, pues, muy cerca de los robots de la ciencia ficción, aunque, como ya veremos, su aspecto es menos temible y su presencia está ya más extendida de lo que creemos.
La digitalización de la segunda era de las máquinas es el proceso de intermediación de la experiencia humana a través de máquinas y redes de comunicación sostenidas por tecnologías digitales, es decir, aquellas que codifican la información electrónicamente y en forma numérica y binaria, en ceros y unos. Normalmente se identifica el año 2002 con el comienzo de la era digital porque en este año se alcanzó la capacidad de almacenar más información en formato digital que en formato analógico. Aunque la capacidad de almacenamiento es una cuestión clave en el proceso de digitalización, su impacto depende de otros dos factores: la capacidad de procesamiento de datos, y la construcción de redes y dispositivos que garanticen ese procesamiento de manera eficiente. Por eso, al referirme a la digitalización, se incluyen tanto aquellas cosas que han sido traducidas de su formato analógico a un soporte digital, por ejemplo, una foto de familia que estaba impresa en papel, como aquellas que ya han nacido en una red de comunicación digital, como nuestra identidad y actividad en Facebook.
La radicalidad de la digitalización para el ser humano deriva de su introducción en prácticamente todos los ámbitos de la vida personal y social, así como del alcance mundial y masivo que han tenido sus implicaciones económicas. Se puede decir que en poco más de quince años muchos aspectos de la condición humana se han vuelto digitales. La digitalización está cambiando tanto la forma en que concebimos las relaciones humanas como las manifestaciones de la cultura en la vida de las personas y los grupos.
Hoy una gran parte de la humanidad, sobre todo en el mundo desarrollado, hace un gran número de actividades digitalmente. Y aquellas que todavía no son digitales serán parte de la nueva ola de transformaciones digitales que nos habrá dejado la pandemia. Y no se trata solo de tareas comerciales o laborales, lo que ya es mucho, sino de aquellas que pertenecían al ámbito de lo íntimo y lo privado, como conseguir pareja, tener sexo, leer novelas, escuchar música o ver la película de nuestra actriz favorita. En Estonia, uno de los países en los que la digitalización ha penetrado más en todos los aspectos de la vida, una decisión de su entonces presidente Toomas Ilves permitía que cualquier ciudadano del mundo establezca su residencia electrónica allí sin haber pisado el territorio nacional. El surtido de servicios que se puede obtener al establecer la residencia electrónica en este país es considerable y el gobierno espera no solo recaudar una buena cantidad de dinero en tasas, sino convertir Estonia en un nodo especializado en la nueva economía global gracias a los negocios y servicios relacionados con las empresas y particulares que se registren.
La mejor manera de comprobar hasta qué punto nuestra vida está digitalizada es ponerse de pie en medio del hogar y mirar alrededor: ¿qué objetos (casi todos fabricados en China u otros países de Asia) dependen de la digitalización para funcionar y cuánto tiempo le dedica al día a cada uno de ellos? No incluya el teléfono móvil, el ordenador o la tableta, porque estos ocupan una categoría especial, y en su caso lo que hay que hacer es multiplicar cada uno de ellos por el número de aplicaciones o sitios que utiliza semanalmente. Las consolas de videojuegos también constituyen una categoría separada, debido a que jugar, en la mayoría de los casos, supone una gran cantidad de horas semanales para sus jugadores, quienes ahora pasan incluso más tiempo en las consolas gracias a las herramientas de comunicación que Discord ha puesto a su disposición. Sí ha de tener en cuenta aquellos otros aparatos que han ido apareciendo más recientemente y que le sirven, por ejemplo, para registrar digitalmente los datos de su actividad física durante todo el día por medio de una pulsera. Puede que también haya instalado en su casa un termostato digital que no solo le permite regular la temperatura de su hogar desde el móvil, sino que aprende a ajustar automáticamente los ritmos de calentamiento y enfriamiento de la casa, además de saber de sus salidas y entradas de la misma gracias a los sensores que lleva incorporados. En algún caso es incluso posible que haya hecho uso de los servicios de esas empresas que ofrecen un análisis digital del ADN, acompañado de un diagnóstico de las enfermedades o desequilibrios médicos que con cierta probabilidad —la precisión varía mucho según métodos y empresas— sufrirá en algún momento de su vida.
Cuando aún no conocemos las consecuencias de esta primeriza digitalización, una nueva ola de innovación y marketing nos ha traído la época de los datos. Mientras que casi todos hemos tratado la digitalización como un problema de conversión desde lo analógico, y la dataficación solo es el resultado de ello —¿qué hacer con los datos que genera el proceso de digitalización?—, una gran parte de la actividad del ser humano se produce y se consume ya gracias a los datos porque es naturalmente digital. Esta dataficación de la vida permite el tipo de análisis de big data que puede predecir patrones de comportamiento humano con precisión y exactitud hasta ahora desconocidos. Una vez detectados esos patrones y gracias al número de usuarios conectados a plataformas digitales, este tipo de análisis puede conducir del mismo modo a la tentación comercial o política de modificar el comportamiento de esos usuarios gracias a modelos matemáticos y computacionales que estudian cascadas informativas, dinámicas de grupos, personas digitales y comunidades más o menos efímeras. Además, la mayoría de estos datos acerca del comportamiento de los ciudadanos está en manos privadas porque ocurre a través de las grandes plataformas —desde las búsquedas en Google a los libros de Amazon, las películas en Netflix y la música en Pandora o SoundCloud, las conversaciones y publicaciones de contenido personal en Facebook, WhatsApp o Twitter (y sus equivalentes chinos)— o los asistentes de voz de hogar, lo que ha dejado al estado descolocado a la hora de proporcionar servicios digitales o intervenir en la formación de consensos digitales alrededor del bien común.
En este punto del recorrido por la digitalización de su vida, usted ya se habrá dado cuenta de que esta se realiza en virtud de dos movimientos simultáneos. Si nos situamos imaginariamente en el espacio de ese yo que acaba de mirar alrededor de la habitación para determinar qué objetos digitales controlan su vida, observamos que una parte de la digitalización se produce hacia dentro, es decir, hacia la intimidad y la privacidad, e inunda el hogar, la piel y, finalmente, el interior mismo del organismo. El segundo movimiento es opuesto: se vale de los dispositivos digitales para ampliar y aumentar la densidad de las redes de comunicación humana a las que usted pertenece y en las que compra, habla, busca información, cobra, paga, encuentra pareja, planea viajes, vota, escucha música, ve cine, reserva vuelos y, en fin, hace casi todo. Ambas tendencias guardan dos cosas en común. Primero, que la materia prima de la digitalización, los datos, nunca se queda con el productor de los mismos, el ciudadano. Los datos lo abandonan para iniciar un viaje hasta los servidores de las empresas que amablemente le han ofrecido esos servicios gratuitamente y han creado la infraestructura para la digitalización de la vida. En segundo lugar, la digitalización provoca una ampliación considerable del espacio de posibilidades imaginativas del ser humano gracias al sistema de relevos que crean los dispositivos conectados en redes y que hacen que pueda volar, virtualmente, hacia espacios y configuraciones humanas a las que de otra forma nunca habría llegado. Sin embargo, se trata de posibilidades muy difíciles de actualizar y que, en el caso de las redes sociales, no se pueden explotar. De hecho, los estudios de Dunbar han mostrado que el tamaño de las redes sociales en línea es básicamente el mismo del de nuestras redes tradicionales, es decir, cinco relaciones para el círculo más íntimo, entre doce y quince para el grupo de apoyo o «amigos», y alrededor de ciento cincuenta en el grupo social más amplio. Quizás estas limitaciones de nuestro cerebro social expliquen las deformaciones y barbaridades que ocurren a diario en las multitudinarias redes sociales en las que nos hemos acostumbrado a participar, a veces de manera poco cívica e irresponsable y en otras simplemente ilegal.
La digitalización no está sino facilitando la posibilidad de amplificar el espacio de atención del ser humano, mientras la conexión a las redes sociales parece provocar un deslizamiento hacia el consumo de contenidos que refuerzan nuestras opiniones. El ejemplo de los compañeros digitales de Facebook se refiere a una experiencia que todos hemos tenido al descubrir por primera vez las posibilidades aparentemente infinitas de la navegación por internet, o la extraña sensación de que el teléfono móvil se sienta como una prótesis natural de nuestro cuerpo y el pasaporte de nuestra vida social. Estas amplificaciones son también las causantes de la aparente incapacidad de concentración de los jóvenes, de su dificultad para atender a una sola cosa o explorarla más allá de su superficie.
Son los puntos de apoyo digital —personas, tabletas, avatares, móviles, chips— los que permiten la extensión de la atención y los que vinculan directamente la digitalización actual con la vida cultural tal y como la hemos entendido hasta ahora. Lo que antes ocurría solo mediante el contacto directo con personas o, por ejemplo, obras de arte o libros, ahora se desarrolla en un continuo de elementos digitales y analógicos.





























