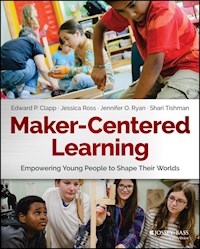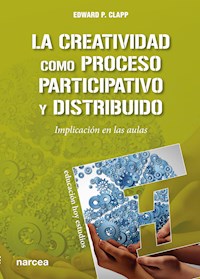
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Educación Hoy Estudios
- Sprache: Spanisch
Dejando a un lado el debate "alumnos creativos, frente a no creativos", presente actualmente en muchas aulas, el planteamiento inclusivo del libro sitúa la creatividad como un proceso participativo y socialmente distribuido. El argumento principal es que son las ideas -no los individuos- las que son creativas, y en que existen múltiples formas en las que las personas pueden participar en el desarrollo de esas ideas creativas. Implicar a los jóvenes en experiencias de aprendizaje creativo, en aulas creativas, les ayudará a comprender mejor el mundo, a sí mismos y a los otros. Este nuevo enfoque dinámico de la invención y la innovación accesible a todos los estudiantes, ofrece estrategias para los profesores, las familias, los diseñadores del currículo, los legisladores, los investigadores y todos aquellos que buscan desarrollar una perspectiva más equitativa, para establecer experiencias de aprendizaje creativo en diversos entornos educativos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La creatividadcomo proceso participativoy distribuido
Implicación en las aulas
Edward P. Clapp
NARCEA, S. A. DE EDICIONESMADRID
Índice
PREFACIO
INTRODUCCIÓN
Trabajemos juntos
De los individuos a las ideas
Una nueva concepción de la creatividad en educación
El mapa y la ruta de nuestro viaje
1. Una concepción sistémica de la creatividad
De la teoría de los rasgos personales a una concepción distribuida de la invención y generación de ideas
Howard Gruber y la teoría de sistemas evolutivos
Mihaly Csikszentmihalyi y la teoría “sociocultural” de la creatividad
Planteamientos grupales, colaborativos y distribuidos de la creatividad
2. Un nuevo marco de la creatividad como proceso participativo y distribuido
La síntesis participativa
Marco para la creatividad participativa: el qué, cómo, cuándo, quién y cómo de la creatividad
Roles y perfiles dinámicos de la participación
La creatividad participativa está por todas partes alrededor de nosotros
3. La cultura del individualismo y las cinco crisis de la creatividad en educación
Más allá del quién y el cómo del individualismo
Quién está en primera fila y, lo que es más importante, cómo llegó allí
Individualismo, logro y evaluación
Las cinco crisis de la creatividad en educación
El nuevo marco de la creatividad como un proceso participativo: ¿Qué tiene que hacer un educador?
4. Las ocho barreras para la accesibilidad y la equidad en el aula creativa
Las culturas de poder, la educación progresiva y el aula creativa
Reproducción cultural y social, acción pedagógica y poder
Nueva consideración de las críticas: a la educación progresiva, al aprendizaje procesual y al aula creativa
Las crisis de la creatividad en educación relacionadas con las culturas del poder
Las ocho barreras para la accesibilidad y la equidad en el aula creativa
5. Cómo hacer visible la creatividad. Metodología de la "biografía de una idea"
Contar nuevamente la historia de la creatividad como "biografía de una idea"
La biografía de Albert Einstein contada como la "biografía de la teoría de la relatividad"
La Biografía de Kurt Cobain contada como la "biografía del grunge"
El hip-hop: una cultura colectiva
6. Biografía de una idea: Biodegradaball
Biografía de una idea: BiodegradaBall
7. Biografía de una idea: Static Fashion
Presentación de los actores clave en la biografía de la idea Static Fashion
Qué roles desempeñan los individuos cuando participan en el desarrollo de ideas creativas. Perfiles de participación
El rol de los tutores en el aula creativa
8. Creatividad participativa, aprendizaje y desarrollo
Qué tipos de aprendizaje tienen lugar durante el desarrollo de las ideas creativas socialmente distribuidas
Establecer un marco de aprendizaje y desarrollo para la creatividad participativa
Implicaciones de la creatividad participativa en la educación
CONCLUSIÓN: Responsabilizarse del aula creativa
REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS
Prefacio
Al principio del 2000 trabajé en Nueva York intentando sobrevivir como artista; hacía actuaciones conjugando el arte con la enseñanza y me pagaba el alquiler con un trabajo administrativo en el mundo del arte. Al caer la noche probaba suerte en los teatros de comedia del centro de la ciudad o trabajaba con actores y otros artistas en la pequeña compañía de teatro que un amigo y yo dirigíamos desde nuestros apartamentos. Durante el día era profesor de enseñanza creativa, de periodismo, e incluso de diseño gráfico en diversas instituciones no universitarias (enseñando en colegios, escuelas superiores locales, albergues de transeúntes y centros de menores), al mismo tiempo que ejercía un trabajo a jornada completa creando y proveyendo experiencias de desarrollo profesional para artistas y educadores.
Aunque mi vida en aquel tiempo estaba ciertamente muy dispersa, se podría sugerir que la creatividad fue el elemento común que de forma tenue mantuvo unidas todas mis experiencias.
De hecho, parte de mi vida profesional de aquella época implicaba desarrollar colaboraciones entre los profesores de la escuela pública del Ayuntamiento de Nueva York y un buen número de artistas docentes. Al trabajar en colaboración con varios investigadores de la educación, recuerdo que me impresionó la efectividad de los protocolos que utilizábamos para estudiar detenidamente el trabajo de los estudiantes. Más tarde comprendí que uno de los protocolos primarios que usábamos en aquel momento era el Collaborative Assessment Conference for Looking at Student Work, diseñado por Steve Seidel. Estos protocolos habían sido desarrollados por los investigadores en Project Zero, un lugar con un nombre curioso que cada vez oía más, conforme mi trabajo con educadores y artistas docentes iba progresando.
Aunque me encantaba mi trabajo y lo encontraba profundamente gratificante, dentro de mí sabía que lo que estaba haciendo se podía hacer mucho mejor. La cuestión era ¿cómo? Percibiendo mi interés en los modelos de Project Zero y mi deseo de mejorar, un día un compañero me dijo: “Tienes que ir y buscar a esta gente de Project Zero y ver qué puedes aprender de ellos”.
Antes de que hubiera pasado un año ya estaba trabajando como investigador asistente en Project Zero. Para entonces ya había descubierto que se trataba del centro de investigación de la Escuela Superior de Magisterio de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Mientras trabajaba en Project Zero, también comencé los estudios de máster en la Escuela Superior de Magisterio de Harvard. Fue entonces cuando comenzó mi viaje por el azaroso camino de la investigación de la creatividad; más en concreto, sucedió mientras cursaba una asignatura interdisciplinar que estudiaba la intersección entre la mente, el cerebro y la investigación educativa. Recuerdo que nuestra última tarea para esta clase consistió en que hiciésemos un pequeño proyecto que estudiase más a fondo un aspecto del curso del que quisiéramos aprender algo más.
Unos meses antes, habíamos estudiado un artículo acerca de la creatividad. El artículo había llamado mi atención pero, dada la amplitud de contenidos que teníamos que cubrir, explorar la creatividad desde la perspectiva de la mente, el cerebro y la educación no había sido un elemento esencial de nuestros debates en el aula durante mucho tiempo. Así, se me presentó la oportunidad perfecta para indagar más a fondo y aprender más. Y de este modo, habiéndose despertado mi curiosidad, propuse que mi proyecto de fin de curso consistiera en investigar más a fondo el concepto de creatividad.
Habiendo esbozado un sencillo plan para un estudio piloto que iba a poner en contacto a los participantes con lo que yo creía que eran actividades creativas, me encontré con uno de los profesores asistentes del curso para ver si estaba en la senda correcta. Tras presentar la cuestión y describir brevemente mi propuesta de investigación, el profesor asistente me dirigió una mirada socarrona y me hizo la que ahora considero que es la pregunta más obvia: “¿Y cuál es la definición de creatividad?” Le devolví la mirada con lo que tuvo que ser una expresión de mucha perplejidad. ¿Cuál era la definición creatividad? No tenía ni idea. Nadie me lo había preguntado antes. Por aquel entonces, no veía ni siquiera la necesidad de definir la creatividad. Probablemente incluso pensaba que la cuestión era absurda. “Ya sabes, creatividad es creatividad; todo el mundo sabe lo que significa”. Por supuesto, echando la vista atrás, ahora comprendo que la naturaleza de la creatividad es mucho más compleja de lo que yo, ingenuamente, pensaba por aquel entonces.
Esta primera metedura de pata como estudiante de posgrado dio pie a una odisea que duró toda una década explorando estudios sobre la creatividad y que me condujo de nuevo a Nueva York, donde tuve la buena suerte de trabajar con el investigador de la creatividad Michael Hanchett Hanson, y más tarde a Cambridge, donde continué mi trabajo en Project Zero y en la Escuela Superior de Magisterio de Harvard. Ahora, con los estudios de posgrado terminados, encuentro que, por mucho que hayan cambiado mis perspectivas, muchas cosas siguen igual. Sigo estando profundamente interesado en el estudio de la creatividad y el trabajo de Project Zero, donde tuve el privilegio de ser alimentado y apoyado como profesor principiante; la creatividad sigue siendo uno de mis principales intereses.
Lo que ha cambiado es que ahora no solamente encuentro esencial implicar a los jóvenes en experiencias de aprendizaje creativo, en modos que les ayuden a comprender mejor el mundo, a sí mismos y a los otros; ahora también considero de la máxima importancia hacer estas experiencias tan equitativas y accesibles como sea posible.
Como me enseñó mi primer trabajo como artista docente en Nueva York, los estudiantes, procedentes de todos los contextos y con todos los niveles de habilidad, son propensos a implicarse y sobresalir en el aula creativa cuando se les da la oportunidad de hacerlo.
Mi objetivo al escribir este libro es doble: en primer lugar, considero esencial que ampliemos nuestra perspectiva acerca de lo que significa participar en la creatividad, especialmente en la escuela, de modo que el mayor número posible de jóvenes puedan verse a sí mismos como participantes creativos en el mundo. En segundo lugar, creo que es esencial que rompamos las barreras que impiden la participación creativa, de forma que todos los estudiantes, sin importar su raza, su clase social o el barrio en el que vivan, puedan tener la oportunidad de desarrollar al máximo su potencial.
Dicho lo cual, no espero que este libro por sí solo erradique las fuerzas de la desigualdad que hacen que la participación en la invención y la innovación sea más accesible a algunos estudiantes que a otros, pero espero que ofrezca un cambio de perspectiva para muchos educadores, investigadores, padres y legisladores; y que sirva así como un importante primer paso hacia la introducción de un sentido más fuerte de la accesibilidad y la equidad en el aula creativa.
EDWARD P. CLAPPSOMERVILLE, MASSACHUSETTS, USA
AGRADECIMIENTOS
En fidelidad a los conceptos presentados en este libro, las ideas que se articulan en las páginas siguientes no podrían haberse desarrollado sin el apoyo de otras personas. Deseo expresar mi agradecimiento a mi “grupo de participantes contribuyentes” ampliado, especialmente a Shari Tishman y a Steve Seidel, por su guía y apoyo continuos, y en particular a Michael Hanchett Hanson, cuyas enseñanzas me ayudaron a crear las ideas fundamentales de este libro. También les debo mucho a los estudiantes, al personal y a los mentores del Boston ArtScience Prize, en particular a Andrea Sachdeva, Carrie Fitzsimmons, Dishon Mills, Kris Price, Tina Lu, Kristen Bonstein, Andrew Churchman, el equipo del proyecto BiodegraBall, incluyendo a Ethan Levesque y Jen Roberts, y muy especialmente a Shaunalynn Duffy, Rosalie Norris, y a todos los miembros de los equipos del proyecto de Static Fashion y de Reverse Outlet. Además, quiero darles las gracias a mis compañeros de Project Zero, especialmente al equipo de investigación de Agency by Design (Shari Tishman, Jessica Ross y Jennifer Oxman Ryan), el equipo de investigación de Creating Communities of Innovation (Liz Dawes Duraisingh y Andrea Sachdeva), el equipo docente de Thinking and Learning Today and Tomorrow (Carrie James, Mara Krechevsky, Jessica Ross y Carin Aquiline), así como a Daniel Wilson, David Perkins y Howard Gardner por su liderazgo intelectual, y a Jordy Oakland, Sarah Alvord, Margaret Rundle, Faith Harvey, Flossie Chua y Dami Seung (y a tantos otros), por su compañerismo, sentido del humor y apoyo profesional. También estoy muy en deuda con todos los que me dieron generosamente su opinión sobre las anteriores versiones de esta obra, incluyendo a Shari Tishman, Liz Dawes Duraisingh, Karen C. Yeyinmen y, especialmente, a Raquel L. Jiménez. Además, estoy muy agradecido por la aportación artística de Craig Bostick, cuyas ilustraciones han ayudado a darle vida a las ideas de este libro; a Jim Reese, a Odette Schuler y a todos los miembros de CASIE por ayudarme a compartir mi trabajo con educadores de todo el mundo; a Mindy Kornhaber, que me ayudó a afinar mi comprensión de la equidad en el ámbito educativo; Janine de Novais, cuya amistad y apoyo profesional me han ayudado continuamente a comprender los problemas raciales y sociales en el aula; a Laura Clos, por su ayuda para navegar por las procelosas aguas de las publicaciones universitarias; a Metta McGarvey, por su amistad y su sólida base espiritual; a Greer Muldwney y a Matt Gamber por su camaradería y por cuidar de mi gato; a Barry Shauck, cuyo compromiso con el arte y con los estudios sobre la creatividad me han servido de inspiración; así como a Criss Clapp, a Amanda Clapp y a la familia Young, por permitirme generosamente acampar junto a su cabaña de Gilsum, en New Hampshire, donde escribí gran parte de esta obra. También querría agradecer a Alex Masulis y a Daniel Schwartz, de Routledge, por su dedicación a este proyecto y por su paciencia y cuidado a lo largo del proceso editorial. Finalmente, quiero darle las gracias a mi familia por todo su apoyo a lo largo de los años; especialmente a mi mujer, Angela Mittiga, por su paciencia, amor y compasión a lo largo de este proceso.
Introducción
En una borrascosa tarde del invierno de Nueva Inglaterra, cinco adolescentes andan ajetreados en un viejo edificio de ladrillos del corazón de Boston. Con talentos, capacidades y perspectivas culturales distintas, estos cinco adolescentes han entrado en contacto a través de un curso que desafía a los estudiantes de los institutos públicos a desarrollar ideas al más alto nivel, combinando el arte con la ciencia.
En una esquina Danny y Reggie1 utilizan globos de colores brillantes y un tubo fluorescente fundido para registrar cargas de electricidad estática en un multímetro. Son una peculiar pareja: Danny no deja de bromear mientras hace todo un show frotándo los globos para generar la carga estática. Mientras tanto, Reggie registra meticulosamente los datos que van extrayendo del multímetro con cada intento sucesivo. Cerca de ellos, Jenny perfila cuidadosamente el lenguaje para una presentación posterior mientras su compañera María, rodeada de muestras de tejidos diversos, se sienta junto a ella esbozando diseños para una línea ecléctica de prendas de invierno. En otra esquina se puede encontrar a Dana bailando, siguiendo el ritmo con el movimiento de sus brazos y piernas, grabando un video promocional en un iPad.
Aunque parece que cada uno de ellos está dedicado a una tarea distinta, estos cinco jóvenes colaboran para formar Static Fashion, un equipo de desarrollo de ideas que pretende inventar ropa que pueda generar energía para pequeños aparatos electrónicos, con la electricidad estática que generamos a diario.
Semanas después de haber comenzado el proyecto, es difícil saber dónde se originó la idea de desarrollar ropa que aproveche el poder de la electricidad estática. Danny, Reggie, Jenny, María y Dana han contribuido al desarrollo de esta idea, cada uno en su forma única y peculiar. Más aún, el sinuoso camino del desarrollo de la idea por parte del equipo ha recibido una profunda influencia de las contribuciones de las tutoras adultas del proyecto, de los intercambios con especialistas en la materia, de horas de investigación en internet, de las orientaciones del personal administrativo del proyecto, y de incontables encuentros casuales con un gran número de personas, herramientas y materiales.
El trabajo del equipo de Static Fashion ilustra un concepto importante que a primera vista puede parecer intuitivo, pero que también parece contradecir lo que sabemos acerca de la invención y la innovación. Dicho de una forma muy sencilla: la creatividad no es una capacidad individual, sino un proceso socialmente distribuido y participativo.
En todo el mundo occidental, y especialmente en los Estados Unidos, hemos desarrollado un afectuoso cariño por nuestros héroes, nuestros intelectuales, nuestros actores oscarizados y nuestros medallistas olímpicos. Nuestra cultura del mérito nos ha enseñado a alabar los logros de los individuos. Incluso cuando un equipo gana colectivamente un título deportivo, enseguida buscamos al héroe entre los héroes y le concedemos el honor del balón de oro o algo similar. Pero si nos tomamos el tiempo de analizar el trabajo de los más exitosos de entre nosotros, pronto comprenderemos que no hay logro ni excelencia, ni ciertamente acto alguno de creatividad, que puedan darse en solitario.
Lo mismo se puede decir del aprendizaje y el desarrollo. Un estudio realizado con los profesores de preescolar de Reggio Emilia, en Italia, ha mostrado que “gran parte, si no la mayor parte, del aprendizaje que tiene lugar dentro y fuera de las escuelas tiene lugar a través de la interacción de grupos” (Krechevsky & Mardell, 2001; ver también Krechevsky, Mardell, Rivard y Wilson, 2013). De forma similar, el trabajo del famoso psicólogo Lev Vygotsky, 1978 afirma que el aprendizaje y el desarrollo son siempre sociales. Según estas perspectivas, se podría sugerir que la creatividad no es una tarea solitaria, sino más bien un proceso socialmente distribuido y participativo.
Como sugiere el ejemplo del trabajo del equipo de Static Fashion que hemos citado más arriba, cuando asistimos a la creatividad en acción, podemos ver que las ideas creativas surgen de forma social (Sawyer, 2005; Sawyer & DeZutter, 2009). A pesar de todo, en el ámbito educativo se sigue centrando la atención de forma prioritaria en los logros individuales (Duncun, 2013). Este enfoque en los logros individuales es especialmente preocupante cuando se considera el estado de la creatividad en la educación.
En el aula creativa, el estudiante exitoso es considerado demasiado a menudo como dotado, como que posee una cierta chispa, como que es más creativo que los demás. Estas perspectivas individualistas respecto a la creatividad no solamente están desconectadas de la teoría y la práctica contemporáneas de la creatividad; también imponen barreras innecesarias a la participación creativa para la mayoría de los estudiantes.
Ahora bien, ¿qué podría suponer emprender una nueva senda respecto a cómo pensamos en la creatividad en la práctica y a cómo alimentamos la creatividad a través de la educación? ¿Qué nuevos conceptos tendríamos que utilizar –y qué viejas formas de pensar tendríamos que abandonar– para dejar de comprender la creatividad como una capacidad cognitiva que poseen los más dotados de entre nosotros, y empezar a comprenderla como un proceso más socialmente distribuido y participativo que abra de par en par las puertas a la invención y a la innovación y que haga la participación creativa accesible para todos?
En este libro sugiero un nuevo modo de pensar en la creatividad que pretende hacer precisamente esto. Utilizando investigaciones de estudio de casos originales y ejemplos del mundo de la ciencia, del diseño y de la cultura popular, defiendo un planteamiento sistémico del desarrollo de la idea que llamo creatividad participativa. Mientras que muchos teóricos han propuesto modelos grupales y colaborativos de la creatividad en el pasado, mi intención es apoyarme en estos modelos enfatizando los diversos modos en los que los jóvenes y los adultos participan en la creatividad. Si bien esta reorientación hacia la creatividad incorpora las contribuciones de los individuos, también se aparta de un enfoque centrado en los logros independientes del individuo.
Para muchos de nosotros, el planteamiento individualista de la invención y la innovación está profundamente enraizado en el modo en el que comprendemos la creatividad, y quizás incluso en el modo en el que comprendemos el mundo. Nuestros manuales de ciencias sociales, nuestras clases de historia del arte, los artículos de los periódicos, los programas de televisión y las películas taquilleras están llenas de historias de individuos únicos que de algún modo han sido capaces de ver el mundo de forma diferente y, de esta forma, han cambiado el modo en el que comprendemos las ciencias, el arte y las humanidades. Estos transformadores no son difíciles de contar. Los nombres de creadores tan celebrados como Albert Einstein, Vincent van Gogh y Steve Jobs son prácticamente sinónimos de creatividad. En efecto, durante décadas los investigadores de la creatividad se han concentrado exclusivamente en las vidas y las obras de dichos individuos.
Como pondrá de manifiesto una visita a la librería o una rápida búsqueda en Google, se han escrito incontables libros y artículos académicos sobre el individuo creativo, muchos de ellos respondiendo a la pregunta: ¿Cómo lo hicieron? En esta pregunta, el “lo” se puede decir de las sinfonías, de las teorías científicas, de los sistemas informáticos y de otros productos innovadores que se presentan como si hubieran sido desarrollados por individuos. El “cómo” se puede referir a una gran variedad de cosas. Entre ellas se encuentran las capacidades cognitivas únicas, o incluso las estructuras neurológicas únicas de los creadores individuales.
En muchos ámbitos, a este énfasis que se le da a la eminencia en la indagación creativa se le llama coloquialmente un planteamiento de “gran hombre creativo”. En este sentido, se estudia a quienes han alcanzado la grandeza por la naturaleza misma de su grandeza. En algunos casos, el objetivo de estos estudios es comprender cómo se pueden fomentar en otras personas los rasgos de los individuos creativos. En otros casos se idealiza a los individuos creativos como ejemplos extraordinarios de nuestra especie, intelectualmente superdotados o incluso genéticamente agraciados presentándolos como superiores y lejos del alcance del resto (Glăveanu, 2014a).
El planteamiento de la creatividad de “gran hombre” no solo supone un prejuicio y una concepción estrecha de las habilidades individuales, teniendo en cuenta la lista de nombres que hemos dado más arriba; supone también un prejuicio de género favorable a los varones y un prejuicio racial favorable a los logros de grandes hombres de raza blanca. Por supuesto, no todas las investigaciones de la creatividad se centran en la obra de hombres blancos, pero la narrativa dominante sobre la creatividad está claramente inclinada en esta dirección.
Para muchos jóvenes, tomar parte en la creatividad no parece una opción posible, por la sencilla razón de que los protagonistas de las historias de creatividad que escuchan no tienen su aspecto. Incluso las narrativas de la creatividad que celebran los logros de mujeres y de personas de otras razas pueden alienar a los jóvenes a causa del estatus de “genio superior” que se les da a los individuos creativos.
Aunque los siguientes capítulos no ignoran los prejuicios raciales, culturales y de género inherentes a los planteamientos de “gran hombre” sobre la creatividad, el nuevo marco participativo de la creatividad pone en tela de juicio, en último término, el individualismo de nuestra comprensión tradicional del logro creativo. Sin tener en cuenta ni su raza ni su género, sabemos que los individuos que asociamos más frecuentemente con la creatividad no han existido de forma aislada, sino que, antes bien, vivieron sus vidas dentro de diversos sistemas sociales, culturales y políticos.
En nuestro mundo, cada vez más globalizado e interconectado, nuestra implicación en sistemas es quizás más rica que nunca. Tiene sentido, por tanto, que una teoría contemporánea de la creatividad tenga que mirar más allá de las capacidades creativas de los individuos y, por el contrario, considere el modo en el que los individuos participan en sistemas socialmente distribuidos. Pero el mito del genio creativo solitario es fuerte y nuestra cultura del individualismo hace difícil aceptar una teoría de la creatividad que no idealice los esfuerzos solitarios de los individuos dotados. Lo que hace falta es una defensa convincente que enfatice lo lejos que pueden llegar los individuos cuando hacen cosas juntos.
TRABAJEMOS JUNTOS
Si has tenido éxito, alguien te ha prestado ayuda a lo largo del camino. En algún momento de tu vida hubo un gran maestro. Alguien contribuyó a crear este maravilloso sistema estadounidense que te ha permitido tener éxito. Alguien invirtió en caminos y puentes. Si tienes un negocio, tú no lo hiciste. Alguna otra persona hizo que sucediera. […] Lo que quiero decir es que cuando tenemos éxito, lo tenemos a causa de nuestra iniciativa individual, pero también porque hacemos cosas juntos (Barack Obama, 13 de julio de 2012).
En el verano de 2012, el presidente Barack Obama estaba haciendo campaña para su reelección por todo el territorio de los Estados Unidos. Dirigiéndose a sus votantes en un mitin electoral en Roanoke, Virginia, el presidente pronunció un discurso apasionado que encendió un animado debate político. En su discurso, Obama defendió que los empresarios exitosos de los Estados Unidos no habían alcanzado ese éxito por sí solos, sino que se lo debían (así como parte del dinero que habían ganado) a quienes les habían apoyado de forma directa o indirecta a lo largo del camino (Blake, 2012).
Centrándose en la frase “tú no lo hiciste”, el adversario del presidente acusó a Obama de quitarle importancia al trabajo y a la iniciativa de los empresarios y dueños de pequeños negocios estadounidenses. Como respuesta al discurso de Obama, el entonces candidato presidencial Mitt Romney (citado en Blake, 2012) dijo:
Decir que Steve Jobs no hizo Apple, que Henry Ford no hizo Ford Motors, que Papa John no hizo Papa John’s Pizza… Decir una cosa semejante, es una tontería. Es un insulto a todos y cada uno de los empresarios, a todos y cada uno de los innovadores de los Estados Unidos.
Situada en su contexto, la intención de Obama no era quitarle importancia al trabajo duro y a la iniciativa de los emprendedores e innovadores estadounidenses. Estaba intentando defender que el éxito de cualquier estadounidense no se puede entender como un logro individual, sino más bien como el trabajo acumulativo y el esfuerzo colectivo de una diversidad de individuos y agencias. En esencia, Obama estaba situando el éxito de cada uno de los dueños de negocios estadounidenses en el contexto de sistemas mayores.
Si vinculamos la creatividad con las innovaciones que producen empresas y negocios exitosos, se puede decir que Obama estaba utilizando un planteamiento sistémico para comprender la creatividad. Por el contrario, cuando Romney defendía que los individuos como Steve Jobs, Henry Ford y Papa John (John Schnatter)2 crearon sus compañías por sí solos, estaba extendiendo el mito del genio creativo solitario a la vez que quitándole importancia a las redes de apoyo que sirvieron de andamiaje para el éxito de Jobs, Ford y Schnatter. La perspectiva de Romney estaba centrada en el individuo. La perspectiva de Obama situaba a los individuos en el contexto de sistemas más amplios.
Desde luego, los comentarios de Obama se dirigían a lograr un fin político mayor (que los empresarios ricos se sintieran obligados a pagar más impuestos como medio de devolverles el apoyo prestado a los sistemas que contribuyeron a su éxito), pero en el proceso Obama arrojó una luz nueva sobre la idea de que la innovación y el éxito empresarial no ocurren exclusivamente como resultado de los esfuerzos y la iniciativa de los individuos, sino más bien “porque hacemos cosas juntos”. Desde esta perspectiva de sistemas, podemos ver que la creatividad está distribuida a nuestro alrededor y que abrazar la cultura de la invención colaborativa es el camino del “éxito”.
También podemos constatar lo difícil que es aceptar una comprensión distributiva del logro que reconozca las contribuciones de diversas personas, a expensas de la idealización del trabajo del individuo solitario.
Hablando desde una perspectiva distinta, con mucho menos contenido político, después de haber perdido su trabajo como programador en una start-up de Bay Area, David Lang describía su viaje hacia el Maker Movement y sus esfuerzos por participar en lo que se conoce como la nueva revolución del DIY o “Do-It-Yourself” (“hazlo tú mismo” o bricolaje). Sin embargo, nada más entrar en este mundo, Lang (2013: 18-19) aprendió “lo increíblemente difícil que es hacer algo, no digamos hacerlo tú solo”. Lang escribió:
Al principio, el concepto de DIY me sugería la idea del inventor solitario afanándose en el taller de su garaje o de una especie de MacGiver que lo sabe todo. Este fue precisamente el estereotipo que me mantuvo alejado durante tanto tiempo del bricolaje. No tenía un grado en ingeniería. No sabía utilizar la mayoría de las herramientas de un taller y decir que yo era poco creativo era decir mucho. Pensé que aquello simplemente no era para mí; era para ellos y no para mí. Pero pronto descubrí que el bricolaje consiste sobre todo en el arte de encontrar a otras personas, de buscar maestros, de crear grupos y de unirse a grupos de gente con una mentalidad similar, en colaborar con extraños y en co-crear unidos. Con tal de que tengas la iniciativa de ponerte en marcha, el “Do-It-Yourself” pronto se convierte en “Do-It-Together” (“hacedlo juntos”) o DIT.
En línea con el concepto de Obama de “tú no lo hiciste”, Lang defendía, en primer lugar, que nadie hace nada por sí solo. La invención y la innovación son siempre el resultado de un proceso de co-creación distributiva. Además, afirmaba que seguir concibiendo la creatividad como un acontecimiento independiente realizado por personas altamente cualificadas y/o superdotadas genera una barrera para la participación creativa. Por último, no solo argumentaba Lang que todo el mundo puede participar en el trabajo creativo, sino que, además, comprender cuál es el mejor modo de participar en el proceso interdependiente de la co-creación es elemental para que la innovación tenga éxito:
El bricolaje consiste en compartir ideas, herramientas y procesos. Los creadores más prolíficos que he conocido son los individuos más capacitados para manejarse por la telaraña de la colaboración y para adaptarla a su voluntad.
Lang formula un argumento muy acertado: llamar al Maker Movement (o a cualquier proceso sistémico de creación o invención) la nueva revolución del DIY es un error; DIT son unas siglas mucho más adecuadas. No obstante, no parece que las siglas DIT vayan a reemplazar a DIY a corto plazo. ¡Darle un nombre nuevo a todo un movimiento no es cosa fácil!
Aunque la transición desde el “hazlo tú mismo” al “hacedlo juntos” implicaría poco más que un mero cambio del lenguaje, la transición epistemológica desde una concepción centrada en el individuo a una concepción distributiva de la creación y la invención exigirá un esfuerzo mucho más grande. Pero, como Lang señalaba, es una transición que es necesario hacer.
Para llegar a ser un creador efectivo, hay que participar en un movimiento más amplio. Ser un “creador”, como Lang lo define, no es una posición solitaria que uno mantiene, sino una experiencia participativa. De forma similar, se puede defender que para llegar a ser un científico, un artista o un educador efectivo, es necesario entrar en contacto con una comunidad de práctica en el proceso de una co-creación interdependiente. Para hacer esto es importante comprender la naturaleza distributiva del proceso creativo y, al mismo tiempo, identificar cuál es el mejor modo de participar en dicho proceso.
DE LOS INDIVIDUOS A LAS IDEAS
Como ponen de manifiesto las historias de Obama y Lang, tenemos mucho más éxito cuando hacemos las cosas juntos que cuando pretendemos hacerlas nosotros solos. Además de demostrar que la unión hace la fuerza, lo que estas dos anécdotas sugieren es que no hay un único modo de ser creativo, sino más bien muchos modos de participar en la creatividad. En efecto, en el ámbito creativo, una persona puede participar contribuyendo como programador informático a un proyecto, mientras que otra persona emplea sus capacidades de soldadura; y otra persona más puede que contribuya al mismo proyecto desarrollando una campaña de publicidad o gestionando las redes sociales. Si volvemos a la escena inicial del equipo de Static Fashion trabajando juntos para desarrollar una línea de ropa capaz de recargar pequeños aparatos electrónicos con electricidad estática vemos que Danny, Reggie, Jenny, María y Dana estaban participando en la creatividad, cada uno de forma diferente.
En este sentido, se puede decir que la creatividad está socialmente distribuida. No hay una única persona que esté haciendo la creatividad o siendo creativa. Por el contrario, todos los miembros del equipo están participando en la creatividad; y la participación de cada uno de los miembros parece diferente. Con esto no pretendo decir que la participación en la creatividad en grupo está equitativamente distribuida. En efecto, en todo proyecto habrá algunos individuos que estarán más inclinados que otros a participar en la creatividad. Es importante indicar que la participación en la creatividad no se limita a grupos específicos de personas. En el caso de Static Fashion, hubo decenas de personas que contribuyeron al desarrollo de la idea del equipo sin ser miembros inmediatos del grupo.
Ahora bien, partir de una perspectiva participativa de la creatividad supone mucho más que un mero cambio desde una concepción individual a una concepción grupal de la creatividad. Ciertamente, cada una de las personas que componen el grupo están participando en la creatividad, pero no es el grupo el que es creativo. Al fin y al cabo, los grupos no son sino conjuntos de individuos y si centrásemos nuestra atención en los grupos estaríamos pasando por alto la complejidad que implican los mecanismos más generales de los sistemas creativos (Glăveanu, 2013).
En los capítulos siguientes voy a presentar una concepción sistémica de la creatividad que busca englobar las funciones que tanto los individuos como los grupos desempeñan en la invención y en la innovación, presentando al mismo tiempo una comprensión más participativa y socialmente distribuida de la creatividad. Más específicamente, propongo la siguiente definición: La creatividad es un proceso distribuido del desarrollo de la idea que se produce con el paso del tiempo y que incorpora las contribuciones de un conjunto de diversos actores, cada uno de los cuales participa de forma única y distinta en el desarrollo de las ideas.
En esta definición las ideas son el centro de gravedad que mantiene unida la concepción participativa de la creatividad. La razón de ser de este nuevo marco de la creatividad es simple: si cambiamos el centro de atención de la creatividad desde los individuos a las ideas, ofreceremos a muchas personas la oportunidad de participar en la creatividad en modos únicos y variados. En este sentido, las ideas son concebidas como sociales, no psicológicas, haciendo del desarrollo creativo de la idea algo en lo que todos los estudiantes pueden participar, y ya no algo que tan solo unos pocos estudiantes son o tienen.
Ahora bien, aunque la teoría de la creatividad participativa defiende un planteamiento distributivo de la invención y la innovación, el individuo no se diluye en el proceso. Por el contrario, los individuos que participan en la creatividad desarrollan perfiles de participación a partir de sus talentos únicos, de sus capacidades y de las perspectivas culturales que aportan al trabajo del desarrollo creativo de la idea.
Si le damos tanto énfasis a las ideas es necesario responder a la pregunta: ¿Qué es una idea? Mi respuesta es que una idea puede ser entendida como una trama o argumento en continuo desarrollo que se encarna a través de una sucesión de productos innovadores. Estos productos, desde objetos concretos hasta sonidos y actos de lenguaje, son los resultados de las ideas en desarrollo.
Para comprender el modo en el que se desarrollan las ideas, utilizo un planteamiento biográfico del método de estudio de casos que se centra en las ideas, no en los individuos, como unidad primaria de análisis. Esta nueva definición de la creatividad como biografía de la idea no solo ayuda a poner de manifiesto la evolución de la idea a lo largo del tiempo, sino que también revela el entramado tan diverso de individuos, entornos y tecnologías que participan en el desarrollo de la idea conforme se abre paso en el mundo.
Por supuesto, no todas las ideas son creativas. Para establecer un criterio acerca de qué es creatividad es importante diferenciar entre una idea extravagante (por ejemplo, un grupo de amigos que decide tomar el desayuno a la hora de cenar) y una idea creativa, es decir, alcanzar un nuevo concepto que produce un cambio significativo en el conocimiento. Aunque a primera vista este criterio puede parecer evidente, dentro de los círculos de investigación de la creatividad la magnitud de este “cambio en el conocimiento” es un elemento controvertido. Mientras que algunos teóricos han defendido que la creatividad solo sucede cuando un individuo produce un efecto duradero en un campo de la práctica (Csikszentmihalyi, 1988, 1996, 1999; Gardner, 1993), otros han defendido que la creatividad tiene lugar a una escala mucho más pequeña, como por ejemplo cuando un descubrimiento menor cambia la perspectiva de un pequeño grupo o de un individuo. La primera postura es conocida como creatividad con C mayúscula, mientras que la segunda es conocida como creatividad con c minúscula.
En vez de entrar en el debate entre creatividad con C mayúscula y creatividad con c minúscula, un planteamiento participativo y distributivo de la invención y la innovación defiende que ninguna idea creativa se desarrolla aisladamente. El proceso creativo siempre está socialmente distribuido, ya se trate de la primera división de la creatividad con C mayúscula o de la liguilla de la creatividad con c minúscula.
UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN
Hace mucho tiempo que los psicólogos, los educadores, los padres y los legisladores se han ocupado de la investigación de la creatividad. Sin embargo, en lo referente a los planteamientos socialmente distribuidos de la creatividad, existe una interesante división en la bibliografía. Aunque muchos textos académicos sobre la creatividad se ocupan, ciertamente, de la teoría y la investigación sistémica de la creatividad, pocos, por no decir ninguno, aplican estos conceptos a la educación. Por el contrario, los textos contemporáneos que promueven la creatividad en la educación lo hacen casi de forma exclusiva desde perspectivas tradicionales centradas en los individuos que cosifican la dicotomía entre alumnos dotados y alumnos no dotados, que sigue prevaleciendo en tantas escuelas e instituciones de enseñanza.
En este libro, mi objetivo es ofrecer una narrativa que se oponga al relato tradicional de la creatividad en la educación, presentando un planteamiento inclusivo, sistémico, que pretende que la participación en la creatividad sea accesible a todos los estudiantes.
Antes de tratar los argumentos que voy a presentar en los siguientes capítulos, creo que será útil comenzar definiendo algunos términos. Para empezar, es importante comprender cómo se utilizan a lo largo del presente texto las palabras creatividad, invención e innovación. Otros autores han trazado distinciones entre estos tres términos y, aunque soy consciente de que existen multitud de definiciones matizadas para cada una de estas palabras, aquí las usaré como intercambiables. La decisión de utilizar creatividad, invención e innovación como sinónimos es sobre todo de tipo práctico: se ha hecho necesario tener más de una palabra para describir una única noción, con el fin de evitar el lenguaje repetitivo.
Otro uso de sinónimos, que acaso sea más táctico que práctico, es mi asociación de la palabra “tradicional” con las concepciones individualistas de la creatividad. En efecto, las concepciones de la creatividad centradas en el individuo han precedido históricamente a las concepciones sistémicas, más contemporáneas, de la creatividad de los teóricos de la actualidad. En este sentido, se puede decir que las concepciones de la creatividad centradas en el individuo proceden de una “tradición” más antigua de la teoría de la creatividad. No obstante, mi uso de “tradicional” pretende sugerir de un modo bastante directo que las concepciones individualistas de la creatividad están literalmente pasadas de moda y que, en este sentido, no se adaptan bien a los tiempos actuales.
En nuestro mundo cada vez más interconectado y globalizado, es esencial que comprendamos la naturaleza inherentemente colaborativa de nuestra participación cultural en todos los aspectos de la vida. Para hacerlo, tenemos que adoptar cognitivamente modelos sistémicos de la invención y la innovación en vez de modelos más tradicionales e individualistas de la creatividad, que no aceptan la realidad de nuestro tiempo.
A lo largo de los capítulos siguientes utilizaré el término aula creativa de una forma muy determinada. Las experiencias de aprendizaje creativo suceden en una multitud de ambientes. Algunos de estos ambientes son entornos de aprendizaje formal, como por ejemplo las clases de primaria. A veces estas aulas son estudios, cuartos oscuros, sala de ordenadores, fab labs o talleres; otras veces son espacios que no han sido diseñados para las experiencias de aprendizaje creativo, como pasillos, cafeterías o espacios al aire libre, pero en los que los educadores comprometidos encuentran modos de hacer que estas experiencias tengan lugar.
Como muchos saben bien, las experiencias de aprendizaje creativo no solo suceden en las escuelas. Las experiencias de aprendizaje creativo suelen suceder en entornos de aprendizaje informal, como museos, bibliotecas o entornos extraescolares, quizás en el club juvenil local o en cualquier otra organización o ONG. Las experiencias de aprendizaje creativo pueden tener lugar también en el hogar, quizás en la mesa de la cocina, en el sótano, en el garaje o en el taller de casa. Por último, las experiencias de aprendizaje creativo suceden muy a menudo online, a través de diversas plataformas en internet.
La expresión aula creativa que utilizo en el libro pretende agrupar todos estos ambientes y muchos otros que no he enumerado aquí. En resumen, el aula creativa se puede definir como el entorno en el que tienen lugar las experiencias de aprendizaje creativo.
Al igual que sucede con la palabra creatividad, las palabras accesible y equitativo se utilizan a menudo de forma coloquial e informal en el lenguaje de cada día, quizás sin prestar demasiada atención al modo en el que se utilizan estas palabras ni a lo que significan realmente. Desde luego, al igual que con la palabra creatividad, las palabras accesible y equitativo significan muchas cosas. Así pues, conviene definir explícitamente estas palabras al usarlas con una intención determinada.
Cuando utilizo la palabra accesible en los siguientes capítulos, mi objetivo es hacerlo del modo más directo posible. Tener acceso al aula creativa significa literalmente tener la oportunidad de entrar en contacto con experiencias de aprendizaje creativo en un ambiente libre de ataduras, de complicaciones y de afectaciones. Las aulas creativas que resultan fácilmente accesibles para los jóvenes incluyen las que están a su disposición en las escuelas o a través de las actividades extraescolares, sin importar su raza, su clase social ni el barrio en el que vivan. Los jóvenes necesitan saber dónde está el aula creativa y sentirse cómodos al entrar por la puerta. Una vez dentro, los jóvenes necesitan comprender el lenguaje del aula creativa y las reglas para participar en dicho espacio. Las aulas creativas que cumplen estas condiciones son las que tienen más posibilidades de ser más accesibles para todos los estudiantes.
Además de esta definición casi literal de accesible, en los capítulos 3 y 4 aporto matices a este término, sugiriendo que el aula creativa está ulteriormente limitada por las diversas capacidades cognitivas, características de personalidad y perspectivas culturales que promueve. En este sentido, el aula creativa es más accesible para algunos estudiantes que para otros.
Se puede entender la equidad comparándola con un término que procede de la misma raíz y con el que se confunde a menudo: igualdad. Si se buscan imágenes en Google con la frase “equidad vs. igualdad” posiblemente aparecerá un meme popular en internet que ilustra este argumento. Se trata de un díptico en el que tres jóvenes se encuentran detrás de un campo de béisbol, todos ellos intentando mirar por encima de la valla que los separa del partido que se está celebrando en el estadio enfrente de ellos. Cada uno de los chicos tiene una estatura diferente. El chico de la izquierda es el más alto, el chico de la derecha es el más bajo y el chico del medio es de mediana altura3.
La primera imagen presenta a cada chico encima de una caja de la misma medida, para que todos tengan una oportunidad igual de mirar por encima de la valla y disfrutar del partido que se está jugando al otro lado. Sin embargo, puesto que los chicos tienen diferentes alturas, solo el más alto y el mediano pueden mirar por encima de la valla, mientras que el más pequeño, aunque está sobre una caja de la misma medida que sus amigos, sigue sin poder ver por encima de la valla. El texto al pie de esta imagen dice “igualdad”. Y en efecto, a cada chico se le ha dado una oportunidad igual de ponerse encima de una caja del mismo tamaño, pero a causa de sus diversas alturas, el apoyo que se le ha ofrecido a cada uno tiene efectos distintos.
En la segunda imagen, el chico más alto no está encima de una caja, pues puede ver por encima de la valla por sí mismo. El chico mediano está en la misma caja que en la imagen anterior. Como en la primera imagen, este apoyo es justo la medida adecuada para él y puede ver por encima de la valla y disfrutar también del partido. El chico más pequeño está sobre dos cajas, para compensar su desventaja. Ahora puede ver por encima de la valla y disfrutar igualmente del partido. El texto al pie de la imagen dice “equidad”. La comparación entre las dos imágenes pretende sugerir que, aunque parezca que un planteamiento “de talla única” para ayudar a los jóvenes les ofrece igualdad de oportunidades, en realidad, para alcanzar la igualdad de la experiencia, los apoyos se deben estructurar de forma que se adapten a las necesidades específicas de cada estudiante.
En un reciente artículo sobre la equidad y la Common Core State Standards Initiative, el currículo fundamental de primaria en los Estados Unidos, los investigadores de la educación Kornhaber, Griffith y Tyler (2014) han presentado tres concepciones distintas de la palabra equidad que se basan en el uso de este término en la investigación, la retórica y la política educativas. Entre estas concepciones de la equidad, Kornhaber y sus colegas presentaron una concepción igualatoria de la equidad.
Como la segunda imagen que acabamos de describir, la concepción igualatoria de la equidad sugiere que se provean recursos y apoyos proporcionados a los estudiantes dentro del sistema educativo, en el modo en el que dichos recursos y apoyos vayan a producir los resultados más igualatorios. “Para generar resultados más iguales no es suficiente con que las aulas y escuelas tengan recursos iguales y estén abiertas a todos los estudiantes; por el contrario, es necesario que las políticas institucionales y las prácticas del sistema educativo distribuyan los recursos de un modo compensatorio” (2014: 6; ver también Jencks, 1988).
La concepción igualatoria de la equidad ofrece lo que algunos llaman un planteamiento vertical de la equidad, en el que los recursos y los apoyos buscan apoyar a los estudiantes de un modo que compensa sus puntos fuertes y sus puntos débiles y que, a su vez, está diseñado para igualar los resultados de los estudiantes, con la esperanza de salvar la distancia existente entre los resultados de los diferentes grupos de estudiantes. Cuando la palabra equidad aparece en los capítulos siguientes, se pretende usar de este modo.
EL MAPA Y LA RUTA DE NUESTRO VIAJE
Este libro se ha estructurado para llevar al lector a pensar de un modo nuevo en el potencial individual y grupal que se encuentra latente en el corazón del aula creativa.
El capítulo 1 plantea una concepción sistémica de la creatividad presentando una revisión de la bibliografía académica a propósito de las teorías más socialmente distributivas de la invención y la innovación. En particular, este capítulo estudia el planteamiento de sistemas evolutivos para comprender la creatividad individual de Howard Gruber, la teoría sociocultural de la creatividad de Mihaly Csikszentmihalyi y otras teorías de la creatividad de grupo, colaborativas y distribuidas, tal y como las presentan R. Keith Sawyer, Vlad Petre Glăveanu y otros.
El capítulo 2 esboza formalmente una teoría participativa y distributiva de la creatividad. Comenzando con una reflexión sobre los planteamientos de Michael Hanchett Hanson (2015) sobre la síntesis emergente participativa, se define aquí la participación creativa como un proceso distribuido del desarrollo de la idea que se produce con el paso del tiempo y que incorpora las contribuciones de un entramado de diversos factores, cada uno de los cuales participa de forma única y de modos distintos en el desarrollo de las ideas. Además, este capítulo estudia el modo en el que las ideas se encarnan en los resultados del trabajo creativo y cómo los individuos que participan en la creatividad desarrollan perfiles de participación únicos. El capítulo concluye con ejemplos de los muchos modos en los que la creatividad participativa y distributiva se encuentra a nuestro alrededor.
El capítulo 3 defiende que nuestra cultura del individualismo nos lleva a buscar héroes y cabezas de turco para actos más socialmente distribuidos, atribuyendo lo que Michel Foucault (1980) llama función de autor a individuos que no son responsables únicos de los logros (o de los fallos) con los que se les asocia de forma preponderante. En particular, este capítulo muestra que la permanencia de los planteamientos tradicionales e individualistas de la creatividad en el aula creativa son en realidad dañinos para los jóvenes de cinco modos diferentes.
El capítulo 4 identifica, a partir de las cinco crisis de la creatividad planteadas en el capítulo 3, otras tres crisis de la creatividad en la educación que se basan no tanto en nuestra cultura del individualismo sino más bien en nuestras culturas del poder. En conjunto, las cinco crisis derivadas de la cultura del individualismo junto a las tres crisis derivadas de la cultura del poder producen lo que se describe al final de este capítulo como las ocho barreras para la accesibilidad y la equidad en el aula creativa.
El capítulo 5 sugiere que una transformación epistemológica exige nuevas metodologías. Así pues, para darle un nuevo marco a la creatividad como un proceso participativo y distribuido, es necesario establecer nuevas formas de investigación de los orígenes sociales de las ideas. Para hacer esto, se defiende que en vez de relatar la biografía de individuos supuestamente creativos, es más útil relatar las biografías de las ideas por las que estos individuos son más conocidos. Este nuevo planteamiento de estudio es descrito como la metodología de la biografía de la idea. Para ofrecer ejemplos del planteamiento de la biografía de la idea, se cuenta de un modo nuevo la biografía de Albert Einstein como la biografía de la teoría de la relatividad especial, se narra brevemente la biografía de Kurt Cobain como la biografía del rock grunge, y el hip hop es presentado como un fenómeno socialmente emergente.
Una vez establecida la metodología de la biografía de la idea como un medio válido de investigación de los orígenes sociales de las ideas, este planteamiento se aplica a los esfuerzos conjuntos de los jóvenes que trabajan unidos en un proyecto extraescolar de artes y ciencias en un innovador diseño de producto llamado BiodegradaBall. Este capítulo ilustra literalmente la biografía de la idea de BiodegradaBall, a la par que subraya los modos en los que la invención y la innovación están socialmente distribuidos.
El capítulo 7 ilustra la historia de otra idea de proyecto desarrollada por estudiantes: la biografía de Static Fashion. Mientras que el objetivo del capítulo 6 es poner de manifiesto la naturaleza socialmente distribuida de la invención y la innovación, el capítulo 7 enfatiza los diversos modos en los que los jóvenes y los adultos participan en el proceso de desarrollo de la idea. Siguiendo la presentación de la biografía de la idea de Static Fashion, este capítulo concluye con un análisis del perfil de participación único de cada uno de los participantes.
El capítulo 8 comienza volviendo a reflexionar sobre la biografía de Static Fashion presentada en el capítulo 7 para tratar sobre los resultados del aprendizaje, asociados con un nuevo planteamiento participativo de la creatividad, antes de establecer un marco pedagógico para el aula creativa que se fundamenta en un modelo de doble bucle de aprendizaje y desarrollo dialéctico. Traduciendo la teoría a la práctica, este capítulo concluye con la exposición de trece implicaciones para la educación.
Antes de terminar, defenderé que no solo tenemos la responsabilidad de hacer la creatividad en la educación más equitativa y accesible para todos los jóvenes, sino que también tenemos la responsabilidad de contar con las dimensiones éticas de la creatividad. Después de estudiar la importancia de tratar cuestiones éticas en el aula creativa, termino expresando una visión general positiva de las capacidades colectivas y creativas de la invención humana, y también ofrezco esperanza para el futuro de la creatividad en la educación.
Por último, espero que los lectores reciban de este libro un sentido renovado de lo urgente que es ofrecer oportunidades para que todos los estudiantes puedan participar en aulas creativas. Mi mayor preocupación es que, en la cultura contemporánea, se aparta a demasiadas personas jóvenes o se les niega el acceso al aula creativa y que, como resultado de ello, todos nos quedamos sin las contribuciones a las ciencias, a las artes, a la tecnología, a la política y a tantos otros aspectos de la vida pública que estos jóvenes podrían haber enriquecido, si tan solo se les hubiera dado una oportunidad.
Si queremos vivir en un mundo guiado por el progreso y conformado por la riqueza de nuestra cultura global, es necesario que todos los jóvenes tengan acceso a experiencias de aprendizaje creativo. La reforma política y educativa llegará a su debido tiempo, pero antes tiene que producirse un cambio de mentalidad, una transformación epistemológica.
Con este fin, creo que adoptar una concepción participativa y distribuida del proceso creativo es el primer paso necesario para introducir accesibilidad y equidad en el aula creativa. Espero que después de haber leído este libro usted también lo crea.
1
Una concepción sistémica de la creatividad
El investigador David N. Perkins ha pensado mucho en el futuro. En particular, ha pensado sobre el futuro de la enseñanza. En un mundo plasmado por las transformaciones económicas, el cambio social, el cambio climático, la globalización y la vida marcada por lo digital, es importante considerar cuál es la mejor forma de equipar a los alumnos de hoy para un mañana impredecible. Por estos motivos, Perkins ha sopesado en profundidad cuál es el mejor modo en el que podemos preparar a nuestros jóvenes para las vidas que posiblemente van a vivir. Ahora bien, como él mismo será el primero en reconocer, aunque podamos hacer conjeturas razonables, lo cierto es que no podemos saber qué conocimientos, capacidades y disposiciones del pensamiento serán las más útiles para los estudiantes de hoy cuando hayan pasado 15, 20 o 25 años.
Aunque Perkins no puede ver el futuro con mayor claridad de lo que lo vemos el resto de las personas, en su libro