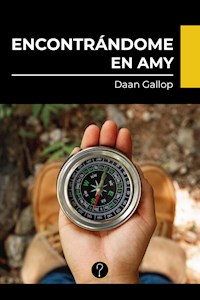Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tercero en discordia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cada historia es flujo constante, un movimiento que se origina en la mano que crea, se entrelaza con los ojos que absorben, sacude el pecho que se estremece y, finalmente, transforma el alma a través de sus páginas. En esencia, cada libro representa un camino, un sendero a lo largo del cual exploramos un universo de emociones y experiencias. En La esquina suroeste del recuerdo, la pluma de Daan Gallop se convierte en letras que nos guían a través de este compendio de relatos y poesías. Sus palabras nos acompañan en este viaje sobre las huellas de la naturaleza humana, esa entidad tan rica y compleja que oscila entre los extremos de la realidad y la ilusión, la alegría y la tristeza, la desesperanza y la fe. Las páginas de este libro son mucho más que palabras impresas; son un testimonio elocuente de que, en nuestro viaje personal, cada paso que damos es una parte intrínseca de un hermoso y eterno proceso de crecimiento. Aquí encontrarás un sincero esfuerzo por explicar que el asombroso descubrimiento de lo sencillo es posible una vez que permitimos que nuestro corazón se abra al aprendizaje constante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La esquina suroestedel recuerdo
La esquina suroestedel recuerdo
Daan Gallop
Daan Gallop
La esquina suroeste del recuerdo / Daan Gallop. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tercero en Discordia, 2023.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-631-6540-61-4
1. Literatura Argentina. 2. Poesía. 3. Relatos. I. Título.
CDD A861
© Tercero en discordia
Directora editorial: Ana Laura Gallardo
Coordinadora editorial: Ana Verónica Salas
www.editorialted.com
@editorialted
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.
ISBN 978-631-6540-61-4
Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723.
A mis amigos,
esa parte esencial
de mi vida
Descripción
Entre estas hojas podemos encontrar:
«Postales». El detalle de un momento, una imagen, una foto en movimiento, un campo que amanece, un tiempo corto y especial que captura sentidos y recuerdos, en resumen, acciones cotidianas que suceden cada día.Relatos cortos, cuentos inventados para un muy breve viaje en autobús.Algunos pensamientos y convicciones tan íntimas como ciertas.Poemas, de esos que crean ilusiones y descubren pasiones.Pendientes
Estaba sentado en el borde del asiento circular de la estación central, con la cabeza baja, mirando el suelo. La respiración hacía que la camisa (azul, con botones blancos y ajustada al cuerpo) palpitara en movimientos cortos y rítmicos. Casi no pestañeaba y la expresión de su rostro, afilado y con barba de algunos días, le daba un aspecto sombrío y oscuro. Estaba ajeno al ir y venir de la gente, que corría para alcanzar el metro en el horario pico; llevaba allí quizás mucho tiempo, en la misma posición y con el mismo semblante.
¿Qué podría estar pensando?, ¿qué cavilaciones hacían de aquel hombre una estatua viviente como las que encontramos en las peatonales, ofreciendo su arte a cambio de monedas?
Nadie reparaba en él, solamente yo, que contaba con el tiempo suficiente para observarlo; me había recostado sobre una de las paredes que dan al lado este, justo a la salida del subsuelo 1, esperando a Camila, que estaba demorada.
Al cabo de unos minutos, levantó de golpe la cabeza y miró a su alrededor, como descubriendo la vida y el lugar exacto donde se encontraba. Se paró de un salto, miró el enorme reloj redondo con agujas negras que colgaba en la parte superior del salón de la estación y, sin más, salió corriendo por la escalera que conducía a la calle.
No volví a saber de él, no he vuelto a verlo en todos estos años, cada vez que llego a la misma estación para esperar a Camila, que regresa al centro de la ciudad.
¿Fue casualidad que ese día ella tardara más de lo habitual, para que pudiera mirarlo por ese tiempo extra que normalmente no poseo? No, no creo en las casualidades. Algo debía aprender de aquel hecho cotidiano y vulgar de un día laboral, algo me decía que mi espejo me enviaba señales —un tanto confusas— para descubrir lo que en mi vida se estaba demorando, lo que aún no entendía con la luz de la razón o el entendimiento. Tal vez, mi parte sensorial me gritaba a voces que escuchara y yo seguía distraído con la vida y los quehaceres.
Una tarde de otoño, descansando bajo la sombra del jazmín en el patio trasero de casa, me volvió su imagen, tan nítida que creí verlo sentado al lado mío. Presté atención a la oleografía de ese instante, y pude ver más de cerca que estaba llorando; las lágrimas corrían por su mejilla y mojaban el pantalón a la altura de los muslos. Solo y en silencio en aquel inmenso hall, estaba haciendo de alguna manera su duelo personal, ¿con su esposa?, ¿su amigo?, ¿sus hijos?... ¿con la vida?
De todos modos, el rigor de su postura revelaba el dolor interno que ese día no alcancé a percibir. Recién ahora, a la distancia y casi en paz conmigo mismo, pude darme cuenta del detalle. Allí, sentado en mi jardín, descubrí, en lo profundo de la tarde y en la tristeza en su mirada, los duelos que aún me faltaban por velar.
Burbuja de dos
Caminaban tomados de la mano; ella, con sus rulos cortos y dorados moviéndose en el viento, y él, con los ojos muy abiertos y el pelo ensortijado, negro y abundante.
Una tenue sonrisa les curvaba los labios y cada tanto se volvían a su turno para mirarse por instantes.
Yo, desde atrás, apurado por la prisa del trabajo, aminoré de pronto mi corrida y les dediqué unos segundos. Valía la pena dejarse envolver por la apacible frescura de sus figuras en esa hora convulsionada del mediodía en la gran ciudad.
Cada tanto, entre turno y turno de miradas, coincidían al hacerlo y, entonces, una sonrisa enorme y contagiosa los cubría como un halo.
No importaba nada más, no precisaban nada más, todo lo que ansiaban o soñaban estaba al lado suyo, en el calor de esas manos que los unía. El resto no formaba parte de esa música interior que solo ellos escuchaban.
No sabía si iban o venían, hacia dónde o desde dónde provenían, realmente no importaba demasiado. Ese retazo de tiempo, que solo a ellos concernía, les daba mágicamente la posibilidad de que sus almas existieran fusionadas porque sí, porque el deseo se notaba en sus miradas. Y la idea de felicidad se me presentó de repente como saliendo de la galera de algún mago, cual conejo.
Los vi alejarse entre el tránsito y el ruido, sin soltarse de la mano ni dejar de sonreírse. Respiré despacio y profundo dejando escapar la carga de mis cosas, tratando de quedarme en sus ojos y en sus risas, agradeciendo que el torbellino de mi vida me dejara esos momentos de frescura y esperanza.
Aquella imagen me seguiría con los años, cada vez que llegaba a la plaza y, por un instante, permitía que el sosiego me atrapara e hiciera su hechizo acostumbrado. Luego seguía con mi prisa y mis deberes, pero, ciertamente, el resto de ese día mejoraba de manera irremediable.
El arcoíris de mi infancia
Una tarde, con el sol brillante y exclusivo en el azul diáfano del cielo, iba por la carretera del camino costero a una junta de trabajo. De improviso, en la curva que bordea la parte más profunda del lago, lo vi sentado en un banquillo diminuto: sombrero de paja, hombros anchos y figura prominente. Una caña de pescar entre sus manos regordetas, un cubo al lado, seguramente con carnada, y el agua quieta y mansa por delante. Miraba hacia lo lejos, como viendo algo que solo él distinguía, escudriñando el final del lago como queriendo descubrir el portal del arcoíris. Había llovido temprano esa mañana y los retazos del fenómeno escasamente brillaban en el firmamento.
Me detuve al costado de la ruta, y la imagen me llevó mágicamente a mis años de niñez: de la mano de mi padre, subir al techo de la casa para estar más cerca de su magia y, sin interrupciones por delante, pedir los tres deseos que ordenaba la leyenda. Recuerdo aún cuando le reclamaba que tardaban en cumplirse y su mirada bondadosa explicándome que «los duendes son tan viejos que, a veces, no escuchan claramente, y eso hace que se tarden en corresponder a cada uno sus pedidos». Yo entonces esperaba nuevamente que lloviera y componía mi esperanza, intacta e inocente, para ver si alguno de ellos oía al fin mis pretensiones.
Extraño todavía esos momentos con mi padre como guía, alto y delgado como un roble, afable, confiable y entrañable compañero. Sus historias me acompañan en mis viajes de negocios, cuando puedo recostarme y dejar que la modorra me adormezca en el asiento mientras llego a mi destino. El tren golpeando con su ritmo inalterable y los campos a lo lejos corriendo con el viento dejan que mi mente se libere, y lo vea con su risa y su paciencia, esperando que volviera de mis juegos matutinos a comer como es debido, «para crecer tan grande y alto como yo», me decía revolviendo mis cabellos mientras repetía la rutina del lavado de las manos, condición no negociable para sentarse a la mesa.
El hombre seguía sentado en la misma postura sin prestar atención a su tarea; la caña vibraba entre sus manos y la línea se estiraba resistiendo la cinchada. En ese momento, aceleré y seguí mi camino: no importaba el desenlace, ya tenía yo el regalo del recuerdo.
Inmune a los males
Lo vi corriendo sobre el filo del agua en el borde de la playa. Pantalones cortos de gimnasia, una camiseta blanca y zapatillas con largos cordones anudados en los tobillos eran todo su equipaje. Corría mirando hacia adelante, absorbiendo el viento que, a esa hora en la mañana muy temprana y recién amaneciendo, se colaba como agujas por el cuello de mi abrigo.
La expresión adusta y transpirada de su cara señalaba el esfuerzo, que apenas se notaba. La boca apretada, en una muestra de estudiada disciplina, y la concentración en su mirada hacían recordar a los atletas griegos en sus maratones infinitas, corriendo simplemente por laureles adosados a sus honras.
¿Corría sabiendo acaso que la vida continuaba? Seguramente, en ese momento no le interesaba demasiado, la meta era indefinible, y el logro, solo una huella más en la sonrisa de su espíritu.
Con pasos regulares y largos, casi imitando el pasar de una gacela, se alejó en instantes por las dunas del oeste.
Alrededor, la vida en la ciudad despertaba bostezando. Las bocinas de los coches y el ulular de unas sirenas me arrancaron de mis cavilaciones; otro día con sus guerras volvía a comenzar.
Recordé entonces una frase que había leído hacía mucho tiempo: «¿Quién dice que corriendo no nos alejamos de los problemas?».
Encontrándola
Se apoyó en la barra del boliche; era temprano todavía y la música no tenía el volumen ni el ritmo de un sábado por la noche. Un par de parejas acurrucadas en los sillones del entrepiso y cinco muchachas conversando y riendo en una mesa redonda al costado de la pista era toda la concurrencia hasta ese momento.
Se sentó en una de las banquetas altas al final del mostrador, pidió un whisky y comenzó a repasar el acostumbrado plan de acercamiento que algunas veces —no tantas como él deseaba— le daba resultado. Era la primera vez que llegaba temprano, casi las doce y, ya sabiendo que tendría que esperar un par de horas para que el ambiente se llenara, hizo una mueca de fastidio.
Ese día no había sido para nada uno de los buenos. Temprano en la mañana, lo despertaron sirenas que corrían por la calle. Primero, la policía y, a los pocos minutos, dos ambulancias la siguieron con su estridente sonido. Un choque de dos autos, que venían en carrera y habían terminado contra el muro que bordeaba el monasterio.
Para cuando salió a la calle, cerca del mediodía, el sol, que hasta ese momento había sido amo y señor del universo, se había recostado a descansar detrás de unos negros y espesos nubarrones que accedían desde el sur.
Cuando llegó al kiosco y pidió los cigarrillos, se dio cuenta de que la billetera, ¡su billetera!, había quedado reposando cómodamente encima de la mesita del comedor. Regresó las cuatro cuadras obligadas y, en el momento que abrió la puerta de la casa, la lluvia se descargó con furia y consistencia. Ni pensar en salir nuevamente, el vicio aún no lo había doblegado.
Pasó el resto del día deambulando por el departamento diminuto, mirando cada rato hacia la calle a través de la cortina de agua y aturdiendo los sentidos con noticias y desgracias. Realmente atormentaba la conciencia escuchar tanto desastre.
Así llegó al boliche, perfumado y esperanzado en que todo mejorara.
El disc jockey ahora, observando que el público comenzaba a incrementarse, arrancó con los clásicos, los que siempre permanecen: Dylan, Mike and the Mecanics, Boney M., Clapton, Harry Nilsson, y las voces comenzaron a crear el murmullo acostumbrado.
Una hora después de haber llegado y con el segundo whisky en su balance, se levantó para ir al baño. Lidiando entre los cuerpos, llegó al rellano que conducía a los servicios y, en ese momento, la vio. Iluminada por las luces de la entrada, brillante y diferente, sobrecogiendo las miradas y los suspiros, atrapando destellos con sus ojos, única y perfecta, sobresaliendo entre el resto de la masa.
Caminaba con soltura, enfundada en un vestido diminuto y con pendientes de gitana. Una apenas perceptible sonrisa de regocijo precedía su camino. Todo estaba en su lugar y su medida, más aún; ordenaba las tendencias.
Quedó inmóvil justo donde se encontraba, sabiendo que su musa había llegado. Ahora empezaría desde cero sin proyectos o borradores, sin estudios o bosquejos, siendo él mismo desde adentro. El premio no admitía simulacros.
La carrera comenzaba, y no podía ni quería permitirse el abandono.
El campito donde nacen los campeones
Corrían descalzos detrás de una pelota con jirones en el campito armado detrás de las casuchas de la villa, al costado de la autopista. Eran diez en total. Dos arcos armados con tres palos atados con retazos de cintas de embalar demarcaban la tierra dura y seca que se quejaba en cada esfuerzo, lanzando al aire nubes de polvo que se confundían con las figuras empecinadas en llegar a cada lado.
Los gritos de ambos lados se mezclaban; querían que les entregaran la pelota u ordenaban con alaridos que lo pararan al Jacinto, que se escapaba por la línea.
No había público ni hinchas que alentaran o aplaudieran; no había tiempo ni medida más correcta que ganar por cantidad porque el que primero llegaba a diez ganaba.
Me detuve a la sombra de un gomero, que hacía las veces de improvisado centinela de dos botellas de agua escondidas a la sombra. A esa hora, casi justo mediodía, el sol derretía voluntades, pero ellos habían decidido que aquello era un paisaje, una extraña sinfonía que aplacaba la pobreza, y el calor no los afligía, la costumbre y el empeño los salvaban del rigor.
El tal Jacinto, de estatura devaluada, corría como el viento. Camiseta desteñida, pantalones con guiñapos y pelo negro y enmarañado que le llegaba hasta los hombros: le hacían parecer más pequeño e inadvertido. No obstante, cada gesto o movimiento reafirmaba en su cara la ilusión de llegar a la primera, al lugar donde el aplauso y la victoria se codean diariamente; el espacio donde el reconocimiento es el compinche de la fama y, al final, tener todas las cosas que se sueñan, todo aquello que se elija.
El llamado de las madres llenó el aire justo antes del puntapié que se convirtió en el octavo gol —según rezaban los que estaban más atentos—. Faltaban dos, si no, no valía la partida.
Siguieron corriendo, transpirando y batallando con el polvo y la pelota, hasta que, esta vez, las madres pronunciaron su llamado terminante. «Me voy, si no, mi mamá se enoja», dijo Jacinto, y salió disparado hacia una de las casas.
Uno a uno, protestando por lo bajo y con la vista en el suelo, se fueron por sus lados. Uno de ellos corrió hasta donde me encontraba y, con un movimiento rápido y certero, juntó las dos botellas, me miró con su inocencia y desapareció por entre el yuyal a dormir hasta que el sol permitiera el regreso.
Creando
En cuclillas, agachada como si un espasmo la envolviera, sostenía baldosones de cerámica y, con un martillo enmohecido, con el cabo roto y minúsculo, lograba tras un golpe milagroso multiplicarlos en retazos. Luego, observaba cada uno y, con paciencia infinita, armaba peces que pegaba sobre el muro. Delfines, ballenas, peces pequeños, raros y coloridos se sumaban al espacio. No importaban ni el color ni la textura, solo el hecho de que la forma fuera lo más parecida posible a lo que su mente le dictaba.
En silencio, concentrada en descubrir los pedazos de las vidas que soñaba, intentaba hacer que cada una de las figuras tuviera su importancia verdadera. No había dos iguales, no debía haberlas, solo debían tener existencia propia, y esta solo podía nacer desde el fondo de sus sueños.
La posición, viéndola desde su ahínco y su presteza, parecía la figura de algún dios, de esos tantos que conviven diariamente entre la gente repartiendo al azar voluntades y fracasos, alegrías y tristezas; concretando relaciones y aplaudiendo nuevas vidas. La suya, en particular, debía ser como la de esos que creaban de la nada algo único y especial.
El márquetin era solo un cartel pintado en un cartón pegado con cinta adhesiva en la baranda, que rezaba «El taller de Ana» y un número de teléfono.
La tarde amenazaba con marcharse más temprano; unas nubes comenzaban a llegar desde el oeste y el viento, entonces, enfrió a los caminantes, indiferentes en sus pasos de la artista y su universo.
Con mucho cuidado, retocó las juntas que fijaban los fragmentos y, con un gesto de desdicha y desazón, juntó sus cosas, despegó el cartel, evaluó su esmero y se alejó por la explanada. Mañana, si el tiempo lo permitía, seguiría con su parición, por ahora, no había más que retirarse a imaginar.
Gestando en soledad
El director marcó el último movimiento y la orquesta quedó, por instantes casi imperceptibles, en silencio, con los instrumentos en descanso. La ovación prosperó con un estruendo, y la sala se conmovió con los ¡bravo! y los aplausos. Con la varita en alto y de espaldas todavía al enorme auditorio, ordenó que se pararan: debían agradecer la aclamación.
En las cuatro violinistas que rodeaban la tarima, la sonrisa floreció como un regalo, una ofrenda que los dioses obsequiaban. Pero la quinta, en medio del bullicio y la alegría, parecía distraída, o cansada, o ausente con aviso. Su mirada, perdida entre la niebla de los sueños y lo real, no implicaba algarabía, ni siquiera simpatía. El momento no era suyo, la euforia de sus pares no alcanzaba a conmoverla, el desafecto se imponía sobre el triunfo.
Saludaron por enésima vez y, con el eco de los vítores aún sonando detrás del cortinado, iniciaron en orden la retirada.
Llegó al vestidor comunitario indiferente a las palmadas y parabienes, guardó su violín en el estuche, tomó su abrigo y su bufanda y se alejó sin ser notada.
Salió a la calle oscura y solitaria, el aire frío —polizonte en primavera— todavía se negaba a retirarse. Hizo una larga inspiración, se subió el cuello del abrigo y apuró el paso para llegar al taxi que pacientemente la esperaba.
Sentía en su cuerpo palpitar la nueva vida. Ya vería cómo haría; por ahora, solo ella lo sabía; por el momento, la incertidumbre comandaba. En su mente, no habitaba ni podía predecirse el desenlace.
Allá adentro todo el resto festejaba, la alegría era la moneda circulante y la paga se medía con palmeos y agasajos. El reconocimiento era más de lo esperado.
Su amiga más cercana la buscó por todas partes. De ella no había rastros ni señales, ¿dónde estaba?, tanto esfuerzo y, al final, ¿no quería disfrutar la recompensa?
El festejo la atrapó con abrazos arropantes y se dejó llevar por todos ellos. No quería ni podía despreciarlos. Ya vería después dónde encontrarla, el agasajo apenas comenzaba.