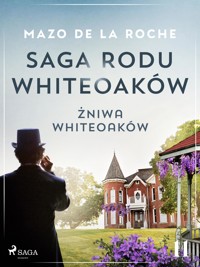Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Celebrada por sus compatriotas Alice Munro y Margaret Atwood, Mazo de la Roche fue una pionera que revolucionó la novela canadiense».José María Guelbenzu, Babelia La querida Adeline se ha ido, pero su espectro sigue rondando por las habitaciones de Jalna y sus últimas palabras resuenan aún en los pasillos de la finca. Finch es muy consciente de ello: pronto cumplirá veintiún años y tendrá por fin acceso a la herencia de su abuela. El espinoso asunto y el recuerdo de la consternación de su familia ante la apertura del testamento lo persiguen por doquier. Sin embargo, en un intento de superar la crisis, sus tíos y hermanos le organizan una gran fiesta de aniversario, al final de la cual Finch sorprende a todos proponiendo a los más mayores un viaje a Inglaterra, la patria de los Whiteoak, la tierra donde todo comenzó y moran recuerdos e historias legendarias que hacen que esos lugares resulten entrañables incluso para los más jóvenes del clan. Después de la travesía transatlántica, los Whiteoak disfrutarán de una breve estancia en Londres, donde Finch quedará deslumbrado por las nuevas perspectivas del viejo mundo. Pero será en casa de su tía Augusta, en la campiña de Devon, donde le espere la verdadera sorpresa: la prima Sarah —una huérfana criada por su tía, refinada y amante de la música—, por quien se sentirá inmediatamente atraído. Mientras tanto, en Canadá, el pequeño Wakefield descubre su inclinación poética y las relaciones entre Renny y Alayne dan un giro inesperado. Tanto que, a su regreso, Finch encontrará una familia muy cambiada… Tras Jalna y El juego de la vida, llega la tercera entrega de la saga de los Whiteoak, la obra maestra de ese icono de la literatura canadiense del siglo XX que es Mazo de la Roche. Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 730
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Finch’s Fortune
En cubierta: cartel promocional de la línea de cruceros Olympic (1900), de Fred J. Hoertz © Shawshots / Alamy
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Raquel García Rojas
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19553-87-4
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
I Mayoría de edad
II Las dos mujeres
III Los dos amigos
IV El cumpleaños
V La partida
VI El viaje
VII Londres
VIII Nymet Crews
IX Un día en Devon
X Viejos y nuevos amores
XI Arthur, Sarah y Finch
XII A orillas del mar
XIII Ralph Hart
XIV Eden y Finch
XV Tía y sobrino
XVI Jalna
XVII Sexteto
XVIII La granja de zorros
XIX El extraño
XX Barney
XXI ¿De quién fue la culpa?
XXII Libertad
XXIII El joven poeta
XXIV El regreso de Nicholas y Ernest
XXV Alayne y el amor
XXVI Finch
XXVII En Navidad y después
XXVIII La cacería
XXIX El sitio que le corresponde
XXX ¿Qué pasaba con Pauline?
XXXI Felicitaciones de cumpleaños
La saga de los Whiteoak
Para Ellery Sedgwick
IMayoría de edad
Nicholas y Ernest Whiteoak estaban tomando el té juntos en la habitación de Ernest. Este creía que iba a pillar uno de sus resfriados y le daba miedo exponerse a las corrientes de aire del pasillo y de la entrada con un tiempo tan malo, de modo que había pedido que le subieran el té y había invitado a Nick a acompañarlo. Estaban sentados frente a la chimenea, con la mesita entre ambos. La gata de Ernest, con las patas enroscadas debajo del pecho y los ojos entrecerrados ante el resplandor del fuego, estaba echada a los pies de su amo, y el Yorkshire terrier de Nicholas, tumbado de lado, se revolvía inquieto en sueños. Los hermanos repartían su atención entre el té y sus mascotas.
—Está un poco indispuesto —observó Nicholas con los ojos fijos en Nip—. No ha pedido nada.
Ernest dirigió una mirada de desaprobación al perrillo.
—No hace suficiente ejercicio. Y cómo, si apenas se separa de tu lado. Se está poniendo fondón. Es lo malo de los terrier, siempre se ponen fondones. ¿Cuántos años tiene?
—Siete, está en la flor de la vida. Yo no lo veo fondón. —Nicholas hablaba en tono malhumorado—. Es por cómo se ha tumbado. Puede que tenga gases.
—Es falta de ejercicio —insistió el otro—. Fíjate en Sasha. Catorce años tiene y sigue tan elegante como siempre, pero claro, ella sale a todas horas, incluso después de la última nevada. Esta misma mañana ha traído un ratón de las cuadras. Hasta lo lanzaba al aire y jugaba con él.
Ernest dejó caer una mano y sus blancos dedos descansaron un instante sobre la cabeza leonada de la gata. Nicholas contestó sin entusiasmo.
—Sí. Los gatos son así de desalmados. Se escabullirían para cazar ratones o para tener un cochino escarceo amoroso aunque su amo se estuviera muriendo.
—Sasha no tiene escarceos amorosos cochinos —contestó acalorado su hermano.
—¿Y el último gatito que tuvo?
—No hubo nada de cochino en eso.
—¡Que no! Lo tuvo en tu edredón.
Ernest notó que se estaba enfadando y eso era malo para su digestión. El recuerdo de aquella mañana en la que Sasha, con un alarido triunfante, había depositado al cachorro en su cama (¡y él todavía acostado!) le alteraba los nervios. Se obligó a decir con voz fría:
—No sé qué tiene que ver el gatito de Sasha con que Nip se esté poniendo fondón.
Nicholas había desmenuzado el último trozo de bollo en el té. Ahora se lo llevaba a la boca en la cuchara y se lo tragó casi de inmediato. ¿Por qué habrá hecho eso?, se preguntó Ernest. ¡Cuán a menudo los había fastidiado su anciana madre con esa misma costumbre! ¡Y ahora Nicholas la iba a hacer suya! Parecía consciente de lo que hacía, además. La boca, bajo el lacio bigote gris, se le retorcía en una mueca medio divertida medio avergonzada. Ernest había observado con frecuencia esa propensión de Nick a imitar a su madre desde que esta había fallecido, hacía ya año y medio, y nunca dejaba de incomodarlo. Una cosa era ver comer sopas a una anciana —una mujer de más de cien años, de hecho, aunque nadie lo habría dicho— y otra muy distinta ver a un hombre fornido, con al menos una docena de dientes propios aún, cometer la misma falta de delicadeza. Ojalá Nicholas imitara las cualidades más refinadas de mamá, y había hecho gala de muchas, pero no: siempre reproducía las que él mismo había detestado en ella. Y se parecían lo suficiente —las cejas greñudas, la larga nariz de los Court— para que a Ernest lo invadiera una extraña desazón.
Este miró a su hermano mayor con una sobriedad que pretendía ocultar lo que era casi dolor.
—¿No sabes lo malo que es eso para ti?
—Tengo que hacerlo —murmuró el otro—, noto los dientes flojos.
—Sandeces. —Ernest respondió cortante—. Ayer te vi comer un guiso de venado sin ningún problema.
—No lo masticaba.
—Y esta misma mañana te he oído ronzar un caramelo de marrubio.
—Me van mejor las cosas duras, algo a lo que los dientes se puedan agarrar.
Nicholas le dio un trago al té y se quedó mirando a Ernest a los ojos, por encima de la taza, con expresión torva: sabía lo que estaba dando a entender su hermano.
Ambos pasaban con mucho los setenta años, pero la sombra de su temible y vetusta madre aún los dominaba. Los copos de nieve se aplanaban contra el cristal de la ventana y se quedaban allí aferrados. Más copos caían sobre los anteriores y se aferraban a ellos. Dejaban el mundo fuera y envolvían la casa como una bufanda blanca. Un tomo de nieve se deslizó desde el tejado y cayó sobre el alféizar con un suave golpe sordo. La sombra de la anciana madre estaba encerrada con ellos en la habitación.
Un ascua rodó desde el fuego de la chimenea y acabó en la alfombra. Ernest le dio un puntapié, luego agarró las tenazas y la cogió. El perrillo se alejó de un brinco, aterrorizado, y luego fue con aire de indignación hacia la cama de Ernest y saltó muy tieso a la colcha. Sasha, sin embargo, con apenas una mirada de soslayo al trocito de carbón incandescente, se levantó y se apoyó con las patas delanteras en la silla de su amo. Hincó las garras en el velour y las sacó con un ruido como de tela que se rasga. Ernest devolvió las tenazas a su sitio y la acarició detrás de las orejas.
—Mucho se preocupa por ti —le dijo Nicholas—. Solo te tolera porque eres su esclavo. Le daría igual que fuese yo el que le rascara la cabeza.
—Sasha, Sasha… —murmuró entonces el otro mientras buscaba confiado la zona más sensible del cuello de la gata.
—Te vas a llenar los dedos de pelo. ¿Quieres este trozo de bizcocho?
—No está pelechando. —Se frotó las yemas de los dedos unas contra otras—. Ni un pelo. No, no, cómetelo tú, a mí me viene mejor ahorrármelo.
Sin embargo, Ernest miraba el dulce con ojos anhelantes. Si Nicholas había heredado cierto parecido físico a su madre, sus rasgos duros, su resolución y su tenacidad, Ernest solo heredó su pasión por la comida y sin la buena digestión que la había acompañado en el caso de la anciana. Él tenía digestiones difíciles, pero no apartaba la vista de la última porción de bizcocho.
Les habían traído cinco dulces con el té: dos rollos suizos, dos bizcochitos con pasas y un trozo bastante grande de bizcocho de frutas. ¿Por qué solo uno?, se preguntó Ernest. Era raro que Wragge hubiera hecho aquello. Casi como si esperase ensombrecer, aunque fuera con un gesto tan ínfimo, su hora del té. Había algo muy malicioso, incluso siniestro, en Wragge. Un solo trozo de bizcocho de frutas para dos hombres de edad avanzada… Muy extraño, sin duda.
—Yo no lo quiero —repuso Nicholas. Se limpió el bigote con una servilleta y volvió a dejar su taza en la bandeja—. Es malo para la gota. Cómetelo tú. Se supone que es muy nutritivo.
—Qué raro —Ernest trataba de hablar con voz distendida— que nos haya traído solo una porción.
Nicholas miró el bizcocho con el ceño fruncido.
—Pregúntale por qué. En cualquier caso, yo no lo quiero.
—¿Te comerías la mitad?
—De acuerdo, la mitad. Puede que Wragge haya pensado que tendríamos bastante con la mitad para cada uno. No hacemos mucho ejercicio.
—En ese caso, debería haberlo cortado en dos trozos. Habría sido muy fácil cortarlo en dos.
Nicholas se rio entre dientes.
—Menudo pajarraco estás hecho, Ernie.
Ernest sonrió, no poco complacido, y cortó el bizcocho en dos trozos. Él desmenuzó el suyo en pedacitos, pero Nicholas se lo metió casi de un golpe en la boca. Aún masticando, masculló:
—Esa gata te va a hacer trizas el sillón. ¿No oyes cómo lo araña?
Ernest le puso a Sasha un dedo amonestador bajo la barbilla.
—Mala, mala —le decía, y los ojos del animal brillaban al mirarlo por encima de su sonrisa burlona de tres picos.
—Qué criatura más boba y casquivana —refunfuñó Nicholas.
Ernest apenas podía creer lo que oía. ¿De verdad había pronunciado Nick aquella palabra o solo había soñado que salía de sus labios? ¿Estaban soñando los dos? Esa palabra, más de su madre que cualquier otra, ¡casquivana! ¿Estaría su hermano perdiendo la cabeza? ¿O es que disfrutaba haciéndole daño al evocar aquella amada presencia (desaparecida hacía tan poco) con endebles imitaciones de sus costumbres y su forma de hablar? Y no precisamente los hábitos y las palabras más agradables… En fin, resultaba cuando menos de muy mal gusto.
Nicholas parecía mirarse la punta de la luenga nariz mientras raspaba el azúcar del fondo de su taza, que estaba decorada con volutas doradas y rosas rojas por dentro y era del todo blanca por fuera. Intentaba hacerse el natural, pero no lo conseguía. El bigote gris se le movía de una forma inusual. Ernest tomó la decisión de ignorar aquella palabra y seguir como si no hubiera pasado nada. Sabía que era lo mejor que se podía hacer cuando los niños soltaban alguna palabrota nueva, no prestarles ninguna atención, para que la olvidaran cuanto antes. Así también castigaría a Nick, puesto que siempre le había gustado que los demás se fijaran en todo lo que hacía y que lo comentasen. En lugar de reprochárselo, lo trataría como a un niño travieso. Con súbito recelo, se preguntó si Nicholas se estaría volviendo en verdad pueril —si estaría entrando en esa segunda infancia de la ancianidad—, pero enseguida descartó tal idea. Un solo vistazo a esos ojos profundos y burlones fue suficiente para desecharla. No, Nick estaba de lo más sano, salvo por la gota. Lo que tenía que hacer era ignorar por completo aquella palabra.
—Me gustaría que ordenases a Nip bajarse de mi cama —dijo de mal humor—. Está tumbado en mi edredón nuevo y podría tener pulgas.
—Al menos no tendrá un cachorro ahí encima.
Ernest elevó la voz:
—No me gusta. Por favor, dile algo.
—¡Una araña, Nip! ¡A por ella! —gruñó el dueño del chucho.
El terrier alzó la cabeza y lo miró escéptico a través del flequillo, pero no se meneó.
—Es inútil —concluyó Nicholas.
—Prueba con los gatos.
—¡Gatos! —gritó Nick—. ¡Gatos de las cuadras!
Nip toleraba a Sasha, pero no a los gatos de las cuadras. Convertido en una furia peluda, saltó de la cama y se abalanzó sobre el banco de la ventana. Ladeaba la cabeza para intentar ver algo a través de la nieve acumulada contra el cristal. Vio, o creyó ver, una forma oscura escabulléndose a rastras por la blanca explanada. Gruñía rabioso, pero no le salían los ladridos. Hacía un ruido como ahogado. Saltó del banco y se fue a gruñir a la puerta. Los aullidos taladraban el oído. Nicholas se levantó con cierto esfuerzo de la silla y cruzó renqueando la habitación tan deprisa como pudo. Nip contuvo el aliento mientras le abrían la puerta y entonces, cuando vio acercarse el canto, la cogió entre los dientes y la mordió sin piedad. Empezó a roerla, a tirar como si quisiera sacarla de los goznes y castigarla por estorbarle el paso. Luego escupió una astilla y salió disparado por el pasillo para acabar bajando en picado las escaleras.
Los dos hermanos oyeron el portazo en la entrada. Alguien lo había dejado salir. Se quedaron escuchando, atentos, preguntándose si habría sido alguien que pasara por el recibidor o si vendría de fuera. En aquellas largas tardes de invierno, cuando oscurecía tan temprano, las idas y venidas de los miembros más jóvenes de la familia les resultaban de gran interés.
Oyeron pasos fuertes subiendo las escaleras y luego Nicholas, que seguía de pie en el umbral, observó con gesto de aprobación la figura que se acercaba. Era el mayor de sus cinco sobrinos varones, Renny Whiteoak, y llegaba envuelto aún por un aire tan gélido que Ernest, en un ademán autoprotector, alzó la mano.
—¿Te importaría no acercarte demasiado, Renny? Me amenaza el resfriado.
—Vaya, hombre, qué mala suerte. —El joven cruzó la estancia, dejando atrás dos huellas de nieve en la alfombra, y se quedó de pie al otro lado de la chimenea. Miraba compasivo a su tío—. ¿Cómo crees que lo has pillado?
—No digo que lo haya pillado —refunfuñó este—. Digo que amenaza.
—¡Ah! Pues lo que te hace falta entonces es un buen trago de ron con agua caliente.
—Eso mismo le he dicho yo —convino Nicholas mientras se dejaba caer de nuevo en su silla, que crujió bajo aquel peso—, pero siempre está más preocupado por esa menudencia de la digestión que por su salud.
—La digestión es salud —replicó su hermano—. Pero vamos a cambiar de tema. Has sido tú el que ha dejado salir a Nip, ¿no, Renny?
—Sí. Tendríais que haberlo visto correr por la nieve persiguiendo a uno de los gatos de las cuadras, aullando como un loco.
Nicholas sonrió satisfecho.
—Sí. Y dice Ernest que se está poniendo fondón.
—¿Has tomado ya el té, Renny? —le preguntó el aludido.
Este asintió.
—En mi despacho. Había un nuevo potrillo en camino y no quería marcharme.
—Es verdad, Cora ya estaba a punto. ¿Cómo se ha portado?
—De maravilla. Lo ha hecho mejor que nunca y está orgullosísima de sí misma. Cuando me he acercado a ella, ha intentado contármelo. Ha dejado de hocicar al potro y me ha mirado, mientras decía: «Hi-hi-hi-hi-hi», así.
Renny hizo una imitación más que decente del saludo de una yegua bienquerida a su amo después de un jubiloso parto.
Sus tíos lo miraron de hito en hito, con la distancia de los treinta y cinco años que los separaban de él y el regocijo complaciente unido a la perpleja admiración que siempre les infundía. Qué distinto era de lo que habían sido ellos a su edad. Siempre fueron amantes de la buena carne de caballo, pero no de los animales en sí. Por aquel entonces vivían en Inglaterra y jamás se perdieron las carreras; Nicholas tenía un par de caballos de tiro bastante «gallardos», e incluso buena mano con las riendas, y un hermoso dálmata que corría junto al reluciente esmalte de las ruedas del carro, pero pasarse una tarde de invierno en la cuadra para consolar a una yegua durante el parto les habría parecido aberrante. Y allí estaba su sobrino, nervudo, con bastas ropas de lana, la nieve derritiéndose sobre las pesadas botas, los nudillos que se veían agrietados cuando acercaba las manos extendidas al fuego, el cabello pelirrojo formando una insolente cresta sobre el rostro fino y arrebatado. Observaron ese rostro, cauteloso, apasionado, encendido por su propia vitalidad interior al tiempo que las llamas jugaban a intensificar y agudizar ese ardor.
—Bien, bien —murmuró Nicholas—, qué buena noticia.
—¿Seguro que no quieres más té? —le preguntó Ernest.
—No, gracias. Rags me ha llevado un plato lleno de tostadas con mantequilla y un té tan fuerte que ponía los pelos de punta.
Ernest pensó en aquel despacho, en un rincón de las cuadras, con su mesa de roble amarilla donde guardaba los pedigrís de los caballos, las facturas atrasadas del veterinario, recortes de periódico sobre carreras y exhibiciones ecuestres y una minuciosa relación de las ventas. Pensó en las coloridas litografías de caballos famosos colgadas en las paredes, las sillas duras, la desnudez de aquel sitio, el frío, la recia incomodidad… Se estremeció. Aun así, sabía que allí Renny habría dado cuenta de las pegajosas tostadas y el té amargo con la misma satisfacción con la que un fontanero devoraría su almuerzo en una cocina inundada. Un tipo extraño, pero buen hombre. Con mucho genio, testarudo. «Un Court de los pies a la cabeza», como solía decir la abuela del joven, que a su vez había sido una perfecta Court. Eran una familia que había glorificado sus defectos bajo la deslumbrante bandera de la tradición.
Renny se sentó y se encendió un cigarrillo. Nicholas sacó su pipa. El son del piano empezó a llegar vacilante desde el piso de abajo. Renny volvió la cabeza, como para escuchar, y dijo con un rastro de vergüenza en la voz:
—Pronto será su cumpleaños. El de Finch, me refiero. —Luego, con los ojos clavados en el fuego de la chimenea, añadió—: Va a cumplir veintiuno.
Con un dedo, Nicholas apretó el tabaco en la cazoleta de la pipa. Hizo unos ruiditos como si succionara, aunque aún no la había encendido. Ernest exclamó enseguida:
—¡Sí, sí! ¡Diantre, se me había olvidado! ¡Cómo pasa el tiempo! Claro que va a cumplir veintiuno. Hmm, sí… Y parece que fue ayer cuando aún era un renacuajo. No hace tanto tiempo que nació.
—Y nació enmantillado —masculló su hermano—. ¡Demonio con suerte!
—Bueno, eso solo lo protege de ahogarse —repuso nervioso Ernest.
—Te equivocas, augura buena suerte en todo. Santo cielo, ¿ha tenido suerte o no? —Nicholas no hacía ningún esfuerzo por disimular la pesadumbre de su voz, ningún amago de alzar la cabeza por encima de la gran ola de decepción que, desde la lectura del testamento de su madre, lo hundía de tanto en tanto. Él no necesitaba que le recordasen la fecha en la que Finch alcanzaría la mayoría de edad. Estaba marcada como el día del radiante cenit del muchacho, cuando sobrepasaría la oscuridad de su propio eclipse—. Recibirá su dinero, ¿no es así?
«Me toca a mí demostrar alegría por este cumpleaños —pensó Ernest—. No debemos parecer amargados ni reticentes. Pero Nick es un egoísta, se comporta como si hubiera tenido el dinero asegurado, cuando en realidad era más probable que mamá me lo hubiese dejado a mí. O incluso a Renny. Yo estaba preparado para oír que sería de Renny». Ya en voz alta, dijo:
—Desde luego, tendremos que celebrarlo de algún modo. Con una fiesta o un regalo especial para Finch.
Seguía pensando en Finch como en un colegial.
—Yo diría que los cien mil en sí mismos ya son suficiente regalo —replicó Nicholas.
Entonces intervino Renny, aunque ignoró aquel último comentario.
—Sí, yo también lo había pensado, tío Ernie. Podríamos organizar una cena, con la familia y un par de amigos suyos. Ya sabéis… —Mientras hablaba, fruncía el ceño rojizo en un intento por expresar las sutiles convicciones de su pensamiento.
—Lo que sé —lo interrumpió Nicholas— es que Piers no tuvo ninguna fiesta cuando alcanzó la mayoría de edad.
—¡Estaba en el norte, haciendo un viaje en canoa!
—¡Ni Eden!
—Acababan de expulsarlo seis semanas de la universidad. ¡Como para haberle dado una fiesta! Cuando Meggie y yo cumplimos los veintiuno, se hicieron muchas cosas.
—Meggie era la única chica y tú el hijo mayor y heredero de Jalna.
—Tío Nick, ¿de verdad no quieres que le demos importancia alguna al cumpleaños del muchacho?
—No es eso. Pero ¿por qué fingir que nos alegramos de que tome posesión de algo que los tres teníamos más o menos esperanzas de heredar?
—En ese caso, supongo que, si el dinero de la abuela hubiera sido para mí, habrías…
—No, en absoluto. Habría estado mucho más satisfecho, en comparación, si Ernest o tú…
—Mira —terció Ernest con un ligero temblor de emoción en la voz—, en esto estoy con Renny. Creo que deberíamos hacer algo bonito para Finch. Fuimos muy duros con él, todos nosotros, cuando nos enteramos de que lo heredaría todo.
—¡Yo no! —protestó Renny.
—Pues no recuerdo que lo felicitaras —musitó Nicholas.
—¡No sé cómo habría podido, con el resto de la familia de manos y tirándose de los pelos!
Tras el mazazo de su voz, metálica cuando la alzaba, se hizo un silencio rasgado solo por las vacilantes notas del piano que llegaban del piso de abajo. Estaban, los tres, reconstruyendo mentalmente ese momento en el que la familia, «puesta de manos», había montado una escena memorable con el pobre pianista en el centro.
Fuera había oscurecido. La actividad invisible de la nevasca seguía transformando el paisaje, ocultando y suavizando formas; creando montículos con forma de colmena donde antes había arbustos, pináculos donde había postes; decorando con ingeniosos grotescos cada saliente de la casa. Tan derrochadora era la tormenta de su energía, de su materia, que tras cambiar el aspecto de un árbol depositando con delicadeza copo sobre copo en cada diminuta ramita, o en cada piña que se aferraba a ellas, podía echar abajo toda la construcción y convertirla en rutilantes partículas con una despectiva sacudida para luego empezar otra vez a representar la libre fantasía de su diseño.
Wragge, un cockney de cara pálida y nariz menuda con el mentón prominente y de boca procaz, llegó con un quinqué encendido. La luz le caía sobre los hombros y las brillantes mangas de la chaqueta negra que siempre llevaba cuando había terminado las tareas matutinas. «Rags», como lo llamaban los Whiteoak jóvenes —un apodo medio cariñoso medio burlesco—, había llegado a Canadá con Renny después de la guerra y se había casado, casi el día que desembarcó, con otra londinense, una cocinera de no poco talento pero aficionada a las bebidas espirituosas y a las discusiones acaloradas. La pareja estaba tan asentada en Jalna como cocinera y mayordomo que ni la desaprobación de los tíos ni la auténtica aversión que les tenía la esposa de Renny podían socavar su posición. Wragge había sido el ordenanza de Renny cuando este era oficial en los Buffs y existía un vínculo entre ellos, aunque rara vez se hacía patente salvo por alguna que otra mirada furtiva y casi conspiratoria. A Renny le gustaba cómo cocinaba la señora Wragge, le gustaba que ese rostro arrebatado y enérgico y esa figura robusta presidieran la cocina con suelo de ladrillo del sótano. Le caía bien Wragge. Y Wragge tenía esa actitud engreída del sirviente sin escrúpulos que se sabe seguro en su puesto.
El mayordomo dejó el quinqué en la mesa y corrió las cortinas. Las corrió como si fuera poco menos que el Todopoderoso corriendo las cortinas de la noche sobre el día que termina. Su sensibilidad, receptiva a los estados de ánimo de los Whiteoak, captó la atmósfera de discordia. Disfrutaba de las desavenencias entre los miembros de la familia. Incluso cuando solo lo intuía, aunque no los oyera expresarlas a voz en grito, le resultaba estimulante. La señora Wragge siempre sabía, por el garbo con el que su marido bajaba al sótano, que «algo se cocía» arriba. Apartaba un momento la vista de la cacerola y le preguntaba: «A ver, ¿qué les pasa ahora?».
Se entretuvo en arreglar los pliegues de las cortinas con la esperanza de que se fueran un poco de la lengua. Notaba la sombría mirada de Nicholas, el ceño preocupado de Ernest, la mueca que delataba el genio del señor de Jalna. Sin embargo, se impuso el silencio.
—¿Quiere que atice un poco el fuego, señor? —preguntó mirando a Renny.
Hablaba en voz baja y el hecho de que le preguntase a su sobrino sobre algo que concernía a su propia chimenea era de lo más irritante para Ernest.
—No, no lo toque —contestó este cortante.
Rags siguió con los ojos clavados en Renny, como si le suplicase.
—Ya apenas tira, señor.
Y era cierto. El frío empezaba a invadir la habitación.
—No sería mala idea echar algo más de carbón —repuso Renny—, pero si tú no quieres, tío Ernest, por supuesto…
El aludido solo respondió mirándose la nariz y endureciendo la dulce expresión de sus labios. Wragge se dio la vuelta y recogió la bandeja del té. Al salir no cerró la puerta, sino que franqueó el paso a dos personas que entraban en ese mismo instante. Eran Piers y su hijo Maurice, que iba cabalgando en sus hombros. Mooey, que así llamaban al niño, empezó a gritar con su lengua de trapo en cuanto se acercaron al grupo reunido junto a la chimenea:
—¡Voy tando a ballito! ¡Aballito bonito!
—¡Qué bien! —exclamó Nicholas cogiéndole de un piececillo.
—No habla tan bien como Wakefield a su edad —comentó Ernest—. Wake siempre ha hablado de maravilla.
—Porque siempre ha sido un demonio engreído de crío —dijo Piers mientras dejaba al pequeño sobre el brazo de la silla de Nicholas, desde donde este se escurrió al regazo de su tío abuelo sin dejar de repetir:
—¡Voy tando a ballito!
—Ya, ya —lo reprendió su padre—, deja de armar escándalo.
Piers, al igual que Renny, presentaba el aspecto vigoroso de una vida al aire libre, pero su piel aún conservaba la lozana blancura de un muchacho y sus labios carnosos tenían una curvatura juvenil, entre tierna y obstinada, que podía endurecerse hasta formar una línea de cruel displicencia sin alterar la expresión de sus ojos azul oscuro.
—¿Podrías cerrar la puerta, Piers? —le pidió Ernest—. Entre el ruido del piano y el que hace el niño, la corriente de aire que viene de la escalera y que el fuego se está apagando, me va a empeorar el resfriado.
Acorralándolo, Renny observó:
—Creí que habías dicho que solo amenazaba.
Su tío se sonrojó un poco.
—Y así era. Pero ya lo he pillado.
Sacó un enorme pañuelo de seda blanco y se sonó la nariz con un enérgico bocinazo. Abajo, el piano se arrancó con una enfurecida danza húngara.
—¡Yo cierro la puerta! —gritó Mooey, y acto seguido se bajó como pudo de las rodillas de Nicholas, cruzó corriendo la habitación y empujó la puerta, que se cerró de golpe.
Ernest apreciaba a su sobrino, apreciaba a su pequeño sobrino nieto, pero deseó que no hubieran elegido esa tarde en particular para reunirse en su dormitorio. Pensó, con cierto resentimiento, en cuántas tardes se pasaba allí solo a menos que bajara al salón. Cuando ni siquiera Nicholas iba a hacerle compañía. Y ahora, justo cuando estaba pachucho, les daba por venir en tropel. Donde va uno siguen ciento. Y además estaba la desagradable cuestión de la fiesta de cumpleaños de Finch. No le veía ningún sentido. Él, al igual que Nicholas, creía que una fortuna de cien mil dólares era regalo suficiente en sí misma. Teniendo en cuenta, por supuesto, cómo se había hecho con ella. Que mamá se la dejara a él había sido una sorpresa tan tremenda, una conmoción tan grande, que convertir la mayoría de edad de Finch en un momento de celebraciones parecía demasiado cruel. Y, aun así, se podía considerar desde otro punto de vista. ¿No podría la alegría de una fiesta ayudar a amortiguar la amargura del momento para los mayores de Finch al igual que el clamor de un velatorio ahoga la pena de los dolientes? ¿No podrían unir las manos y cantar «Porque es un chico excelente» aunque en sus corazones resonase un himno fúnebre? Cogió el toro por los cuernos, como solía hacer cuando se veía forzado a ello, y mirando a Piers a la cara dijo con calma:
—Estábamos hablando de organizar algún tipo de celebración por la mayoría de edad de Finch. ¿Qué sugieres tú?
Renny, con los ojos clavados en la chimenea, empezó a atizar el fuego. Nicholas volvió la enorme cabeza y miró a su hermano con aire burlón. ¡Así era como el viejo Ernest iba a guardar las apariencias! Bueno, a ver qué decía Piers al respecto. Piers era un tipo duro, nada sentimental.
Este se quedó inmóvil, con las manos en los bolsillos, considerando la pregunta en toda su trascendencia. Lo pensó despacio, dándole vueltas, como un caballo rodearía un objeto sospechoso que alguien dejase de pronto en su picadero. Sabía —por cómo atizaba Renny las ascuas en la chimenea, por cómo encorvaba los hombros el tío Nicholas, por la expresión nerviosa y desafiante de Ernest— que esa charla no habría surgido de un efusivo interés en la celebración. ¿Cómo iba a ser así? Él mismo, aunque nunca lo había admitido, había albergado la esperanza de heredar la fortuna de la abuela. La anciana le había dicho una y otra vez: «Tú eres el único que se parece a mi Philip. Tienes sus ojos y su boca y su espalda y sus piernas. ¡Me gustaría ver cómo te comes el mundo!». Por Dios que aquello había sido algo sólido en lo que basar sus expectativas, ¿no? Se había pasado noches enteras despierto, pensando en lo mucho que se parecía a su abuelo. Se paraba bajo el retrato al óleo de aquel hombre vestido con uniforme de capitán británico, el que estaba colgado en el comedor, intentando asemejarse más a él. Fruncía los labios y el ceño al tiempo que ponía los ojos saltones hasta que notaba la cara rígida y casi esperaba que el viejo le hiciera un guiño como si compartiesen un secreto. Pero no había funcionado. No había funcionado. Finch, con su figura desgarbada, las mejillas hundidas y ese mechón de pelo lacio que le caía en la frente se había ganado de algún modo el afecto de la abuela y había conseguido el dinero. Cómo lo había hecho era una cuestión ya caduca, ¿por qué perder el tiempo con la carroña? Lo cierto era que Finch cumplía veintiún años, que su fortuna le caería en las manos ese día como fruta madura ante los ojos de toda la familia.
Con esa voz en la que resonaba un tono de efusividad que hacía que los jornaleros de la granja que le arrendaba a Renny aguantasen buena parte de su arrogancia, dijo al fin:
—Me parece muy buena idea. En cuanto a qué hacer, cualquier cosa le gustará. Solo con el gesto de buena voluntad y todo eso…
Renny se alegró de recibir aquel apoyo inesperado por parte del tío Ernest y de Piers. Habría organizado la cena en cualquier caso, pero prefería que los invitados no fuesen a regañadientes. (Incluso Nicholas emitió un gruñido que podría tomarse por aquiescencia). «Estamos más unidos de lo que nadie se imagina —pensó—. Mucho más unidos de lo que nadie podría imaginar».
Piers se balanceó un instante, con las manos en los bolsillos, y continuó:
—Le hemos hecho pasar las de Caín desde que se leyó el testamento, hemos sido muy brutos con él. Hasta se fue por ahí e intentó ahogarse, ¿no?
—No hace falta sacar eso a relucir —protestó Renny.
Ernest cerró una mano y observó la palidez de sus nudillos. Nicholas estrechó a Mooey contra sí. De pronto el fuego empezó a llamear de nuevo y llenó la habitación de un color cálido que convirtió a Sasha, acurrucada sobre la alfombrilla de la chimenea, en una brillante bola dorada.
—Bueno —replicó Piers—, algo sí. Nos recuerda que nos toca a nosotros hacerle sentir que todo eso ya se acabó, que está perdonado…
Renny lo interrumpió de nuevo:
—Es que no hay nada que perdonar.
—Tal vez no. Pero ya sabes a qué me refiero. Todo este año y medio, o el tiempo que haya pasado, se ha sentido un poco rastrero…
—¿Y no ha sido rastrero? —preguntó Nicholas.
—Sí, es probable. Pero el dinero es suyo. Y es débil como un corderito. Si su familia no le cubre las espaldas, habrá mucha otra gente que trate de congraciarse con él. Os aseguro que se gastará la fortuna de la abuela en un abrir y cerrar de ojos. Y no le hará bien a nadie, ni siquiera a sí mismo.
—Un Daniel viene a juzgarnos —murmuró el mayor de sus tíos.
Piers sonrió imperturbable.
—Puedes ser tan irónico como quieras, tío Nick, pero sabes que hablo con sentido común. Finch es un desastre en lo que respecta a manejar dinero.
Entonces se interrumpió de golpe, contenido por la expresión de los otros tres, que veían la puerta a la que él daba la espalda. Esta se había abierto tímidamente y el alargado rostro de Finch se asomaba ahora al interior de la habitación.
—¡Hola, tito Finch! —exclamó Mooey—. ¡Estoy aquí!
—¡Entra! ¡Entra y cierra la puerta! —le dijo Ernest con un entusiasmo casi desmedido.
—Estábamos hablando de ti —añadió Piers en tono jovial.
Finch se quedó allí de pie quieto, con la mano en el pomo y una sonrisa apocada que le daba a su rostro un aspecto menos atractivo que de costumbre.
—En ese caso, supongo que no debería pasar.
—¿Le cuento lo que estábamos diciendo? —le preguntó Piers a Renny.
Su hermano mayor negó con la cabeza.
—Ya habrá tiempo para eso.
Luego se echó a un lado en el sofá para hacer sitio a Finch. Este se dejó caer junto a él, subió una rodilla —todo hueso— y se la sujetó con aquellas manos largas y bien torneadas.
—Ha sido un día horrible, ¿no? —comentó—. Por suerte para mí, es sábado y no he tenido que ir a la universidad. ¿Cómo va ese resfriado, tío Ernest?
—Cada vez peor. —Y de nuevo el hombre se sonó la nariz con su pañuelo de seda.
—Ha amenazado, llegado e ido cada vez a peor en solo una hora —apostilló Nicholas en voz baja.
—Yo también me he puesto malo —repuso entonces Finch, que empezó a toser sin moderación alguna.
—No tendrías que haber salido a merodear por las cuadras esta tarde —dijo Renny.
—Ya estaba harto de la casa. Llevaba todo el día aquí dentro, empollando.
Se moría de curiosidad por saber qué habrían dicho de él. Estaba seguro de que lo hacían a menudo. Tenía una incómoda y morbosa sensación de importancia y deseaba que empezaran de nuevo, pero aun así huía —decidido y tembloroso— de ser el centro de atención. Era como un converso al catolicismo que teme el confesionario pero ansía ir con demasiada frecuencia.
Renny era consciente de la inquietud de Finch. Sus cuerpos estaban en contacto en el sofá y notaba una comunión instintiva, como el vuelo de un pájaro por la noche. Como para darle confianza al muchacho, su hermano mayor se apretó más contra él y luego, temiendo que pudiera parecer un arrumaco, volvió a tomarle el pelo.
—¡Tendríais que haberle visto la cara! —exclamó—. Ha aparecido en la puerta de la casilla de Cora justo cuando estaba saliendo el potro. Se le han quedado los ojos como platos. Parecía tan espantado que cualquiera habría dicho que él mismo nació ayer.
—Oye —protestó Finch acalorado—, ya sabes que yo siempre me mantengo al margen de esas cosas. No sabía lo que estaba pasando hasta que he llegado. No me interesa ver…
—Pues claro que no —lo tranquilizó Renny—, ¡y no lo harás! No dejaremos que vuelvas a asustarte así.
—¡No me he asustado, diantre! Solo que ha sido un poco bárbaro encontrármelo así, de golpe y porrazo.
—Veréis —terció Piers—, es que el chiquillo siempre ha pensado que los potros vienen al mundo como los bebés. Que el veterinario los trae en su Ford, con las crines rizadas y un lazo en la cola ¡y un bocado de celuloide en lugar de chupete!
Finch se unió, a su pesar, al estallido de carcajadas a su costa.
Mooey se puso derecho y observó una a una aquellas caras desencajadas por la risa. Luego, muy solemne, exclamó:
—¡No masustado, diantre!
Su padre se le quedó mirando.
—¿Qué has dicho?
—He dicho… —El niño se tapó los ojos con las manos, pero siguió fisgando entre los dedos.
—¡Pues no lo repitas!
—No deberíais blasfemar delante de él —señaló Ernest.
—¿De quién es este chico? —le preguntó Nicholas haciéndole el caballito sobre las rodillas.
—¡Tuyo! —gritó Mooey, que se estiraba para intentar coger a Sasha por el rabo.
—No, no, no —lo reprendió Ernest—. Si haces daño al gatito, te vas.
Renny había estado pensando, contento, en el parto sin problemas de Cora, en la extraordinaria inteligencia de la yegua. Alzando la voz para ahogar la de los demás, les dijo:
—Ojalá la hubierais oído cuando intentaba contármelo. Ya había acabado todo y yo había ido al despacho a tomar un poco de té, pero se me ha ocurrido asomarme a ver cómo andaba antes de volver a casa. El veterinario y Wright estaban con ella. Todo limpio y ordenado. Le habían puesto paja nueva y acariciaba al potrillo con el hocico. Pero en cuanto me ha oído llegar, ha levantado la cabeza y me ha mirado. En fin, podéis decir lo que queráis sobre los ojos de las mujeres, pero yo nunca he visto a una mujer mirar así. Estaba radiante. Ha aguzado las orejas y ha empezado a relinchar: «Hi-hi-hi-hi-hi-hi», ¡así!
Imitaba a conciencia y con ternura el relincho maternal de la yegua. Todos los ojos estaban clavados en él. Una cálida afinidad los acercaba. Fue un momento bonito. Renny miró al tío Nicholas, que aspiraba el humo de la pipa con expresión relajada, la cara llena de arrugas que se diluían en afecto mientras sostenía el peso del cuerpecito de Mooey, aunque solo le faltaban cinco años para cumplir los ochenta; al tío Ernest, que sonreía a la luz del fuego con los dedos sobre el cuello palpitante de Sasha; a Piers, de cara lozana y rubicunda y aún de pie porque parecía que, como sus propios caballos, solo sabía estar así o tumbado; a Finch, que se mecía aferrado a la escuálida rodilla y reflejaba su propia sonrisa de triunfo; a Mooey, con su trajecito de punto azul, las piernas blancas desnudas, el pelo castaño ondulado y los ojos azules. Allí estaban reunidos, seis varones, en la espléndida armonía de la familia, del interés común.
—Cuéntaselo si quieres —le dijo a Piers.
—¿Contarle el qué?
—Lo de su cumpleaños.
Finch no se habría quedado más atónito ni aunque le hubiera caído una bomba encima. ¡Que le contase lo de su cumpleaños! Ese día que se acercaba como una monstruosa apisonadora. El día en que tomaría posesión de aquello a lo que nunca podría sentir que tenía derecho. Cuando debía, ante la mirada de sus tíos y de sus hermanos, quitarles la comida de la boca, como quien dice. Aunque, a decir verdad, ninguno de ellos había visto siquiera el dinero de la vieja Adeline durante los treinta años previos a su muerte. Todo ese tiempo, la abuela había estado acumulando su fortuna mientras vivía a expensas de Renny y, antes aún, de su padre.
—¿Mi cumpleaños? —tartamudeó—. ¿Qué pasa con él?
Piers había estado observando el rostro de Finch. Le había leído el pensamiento como podía uno contemplar la sombra de unos pajarillos asustados.
—Pues que vamos a celebrarlo, nada más —contestó con cierta condescendencia—. Daremos algún tipo de fiesta. Esa es la idea, ¿no, Renny?
Renny asintió y Ernest dijo:
—Sí, lo estábamos comentando antes de que llegases. Hemos pensado en una pequeña cena, con algunos de tus amigos y Nicholas y yo mismo, si no te parecemos demasiado viejos.
—Champán —añadió Nicholas contundente—. Yo me ofrezco a comprar champán. E incluso beberé un poco, aunque me va a sentar como un rayo para la gota. —Había algo en la expresión de Finch que lo había conmovido y le sonrió sin reticencias.
No le estaban tomando el pelo. No intentaban reírse de él. Hablaban en serio de celebrar una fiesta de cumpleaños. Se le hizo un nudo en la garganta y, por un momento, fue incapaz de decir nada. Al fin arrancó:
—Pero si… En fin, ¡es todo un detalle por vuestra parte! Y me encantaría, por supuesto. Pero bueno, si va a ser demasiada molestia o mucho gasto, por favor, no os molestéis. ¡Aunque me gustaría mucho!
Sin embargo, ya mientras intentaba balbucear todo aquello, lo asaltaban las dudas. ¿De verdad podría soportar la tensión de una fiesta en ese cumpleaños? ¿No sería mejor escabullirse para que la descarada y cegadora luz del sol no pudiera caer a plomo sobre él como el centro de atención ese día?
—¡Mirad! —gritó—. Creo que será mejor que no lo hagáis. De verdad, será mejor que no hagáis nada.
—¿Por qué? —tronaron las vigorosas voces de los otros cuatro.
Casi en un susurro, Finch contestó:
—Porque… Creo que preferiría pasar el día tranquilo.
Los minutos siguientes, en todo caso, no iban a dejar que los pasara tranquilo. Las carcajadas lo envolvieron, lo sumergieron, se cerraron sobre él y cuando, al fin, volvió a hacerse un relativo silencio, se oyó a sí mismo murmurar, con la cara como un tomate:
—Vale, si de verdad queréis darme una fiesta de cumpleaños, pues hacedlo. Me importa un comino.
IILas dos mujeres
Mientras los hombres de la familia se habían reunido a la luz del quinqué en la habitación de Ernest, las dos mujeres y el hermano menor, Wakefield, un muchacho de trece años, estaban sentados en el salón, abajo, en la penumbra del crepúsculo vespertino. Las ventanas de esa estancia daban al sudoeste, de modo que una remolona claridad hacía que sus ocupantes aún se distinguieran. Finch les había estado tocando el piano antes de verse arrastrado al piso de arriba por esa atracción que un grupo de Whiteoaks charlando entre ellos siempre ejercía sobre cualquiera de sus miembros que se hubiese quedado fuera del círculo.
—No sé por qué ha tenido que irse —protestó Pheasant—. Con lo agradable que era oírlo tocar mientras anochece.
Había acercado su silla a la ventana todo lo posible para aprovechar hasta el último rayo de luz porque estaba tejiendo un diminuto jersey para Mooey. Con la cabeza de pelo corto y castaño casi colgando del esbelto cuello sobre la labor, más que ver ya solo tentaba los puntos que iba dando con las agujas.
—Por lo de siempre —repuso tranquila Alayne—. No pueden despegarse, es asombrosa la fascinación que sienten unos por otros. —Entonces, al caer en la cuenta de que Wakefield estaba acurrucado en un orejero, en la oscuridad de un rincón, añadió con tono de forzada intrascendencia—: Nunca he conocido una familia tan unida.
El muchacho, con su voz clara y aguda de niño precoz, le preguntó:
—¿Has conocido muchas familias, Alayne? Tú eres hija única y casi todos los amigos de los que hablas son hijos únicos. No creo que puedas saber cómo son otras familias numerosas.
—No seas descarado, Wake —lo reprendió Pheasant.
Pero él insistió. Había levantado la cabeza y las miraba, con su carita redonda y pálida, desde la sombra del sillón.
—No, en serio. No entiendo cómo Alayne puede saber nada, en realidad, sobre la vida de las familias numerosas.
—Sé todo lo que necesito saber —replicó esta con cierta aspereza.
—¿Todo lo que necesitas saber para qué, Alayne?
—Pues para entender a esta familia en concreto. Sus peculiaridades y sus formas.
Wake estaba sentado como los indios, con las piernas cruzadas, las manos entrelazadas al frente, y empezó a mecerse suavemente cambiando el peso de una nalga a otra a medida que el aburrimiento daba paso a la diversión.
—Pero, Alayne, yo no creo que las peculiaridades de una familia sean lo único que debas entender cuando tienes que vivir en ella como tú tienes que vivir con nosotros, ¿no, Alayne?
—Wakefield, no deberías nombrar a la persona con la que hablas tan a menudo.
—¿Quieres decir que no debería nombrarte porque hablo contigo muy a menudo?
—No, quiero decir que no deberías nombrarme tan a menudo cuando hablas conmigo.
—Entonces, ¿por qué no dices lo que quieres decir, Alayne?
—¡Wakefield!
—¡Ahora eres tú la que repite mi nombre todo el rato! De hecho, ya no dices nada más. ¿No te parece muy poco razonable?
Pheasant hacía unos ruiditos ahogados. Alayne contuvo las ganas de discutir con su cuñado pequeño.
—Tal vez —asintió—. ¿Tú qué crees que debería entender ya que debo vivir con vosotros?
Sin dejar de mecerse, el muchacho contestó:
—Pues por qué nos tenemos tanto cariño y por qué no podemos estar separados. Eso es lo que deberías entender.
—A lo mejor tienes la amabilidad de explicármelo.
Wake se soltó las manos y estiró los dedos.
—A mí me resulta imposible explicarlo. Lo noto dentro, pero no puedo explicártelo. ¿Tu intruición femenina no te dice nada?
En ese momento, Alayne le perdonó su precocidad, su insolencia, solo por aquel exquisito error. Se echó a reír de buena gana. Pheasant, sin embargo, que era poco más que una niña ella misma, no vio nada gracioso en el término.
—Me parece una palabra muy buena —repuso—. Suena a una de esas expresiones de la psicología.
—Lo que no sé —continuó Alayne, que ya estaba cansada de tener al chico allí— es por qué no subes a reunirte con los demás. ¿Cómo puedes ser feliz apartado de ellos?
—No soy feliz —dijo el otro con voz triste—, solo estoy matando el tiempo. Iría como una bala, pero es que ahora mismo no me hablo con ninguno.
—¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
—Cosas. Detesto hablar de viejas riñas y rencillas pasadas. Creo que ya se me está pasando, a lo mejor subo.
Sin embargo, no parecía tener ninguna prisa por marcharse; le encantaba la compañía de las mujeres. A su manera, manteniendo bastante las distancias, quería a sus dos cuñadas. Respetaba a Alayne, pero se pirraba por provocarla para discutir. A Pheasant la trataba con condescendencia y la llamaba «chiquilla» o incluso «mujercita». Su delicada salud lo obligaba a quedarse dentro de casa cuando hacía tan mal tiempo, de modo que se pasaba las horas hilando las distintas relaciones de la familia, atento y sensible a todo lo que ocurría a su alrededor. Era feliz, aunque se sentía solo. Estaba llegando a esa edad en la que empezaba a temer que no lo entendían.
La penumbra se iba transformando en oscuridad y Pheasant se levantó para encender la rechoncha lamparita que había en la mesa de centro.
—Enciende mejor las velas —le rogó Alayne—. Vamos a cambiar un poco esta noche.
—¡Sí, eso! —exclamó Wakefield—. A lo mejor nos anima.
Un torrente de carcajadas les llegó desde la habitación del tío Ernest.
—Qué bien se lo están pasando —dijo entonces el muchacho, un poco arrepentido.
Alayne también se había levantado. Se acercó a él y le revolvió el pelo.
—¿Seguro que no se te ha pasado lo suficiente el enfado para subir con ellos?
—Aún no. Además, me gusta la luz de las velas.
Y a la luz de las velas, pensó su cuñada, le gustaba él. Se recreaba en la clara palidez de su rostro y en las profundidades de sus ojos castaños como una caricia deliberada. Favorecía también a Pheasant, que —sentada ahora bajo los brazos plateados del candelabro— irradiaba una especie de trémula serenidad mientras repasaba con aquellas manos finas y jóvenes los puntos del jerseicito rojo.
Alayne empezó a pasearse nerviosa por la habitación, fijándose en cada objeto, en los más mínimos detalles de aquello que ya conocía de memoria, hasta que cogió una figurita de porcelana y la sostuvo entre las manos como si quisiera absorber parte de su frío sosiego. Vio su imagen reflejada en el espejo que había sobre la repisa de la chimenea y la examinó a hurtadillas, preguntándose si su aspecto habría desmejorado o no durante el último año. A veces pensaba que sí. Y si era el caso, o si estaba desmejorando ahora, no le sorprendía. Suficientes trances para desgastar la aterciopelada lozanía de cualquier mujer en la flor de su juventud. Su primer matrimonio, el desastroso matrimonio con Eden. Su infidelidad. La tortura de su frustrado amor por Renny. La separación. El regreso a Nueva York y los rigores de su trabajo allí. Su segunda estancia en Jalna para cuidar de Eden durante su enfermedad. El devaneo de Eden con Minny Ware. Su divorcio. Su boda con Renny la última primavera. ¡Todo aquello en cuatro años y medio!
¡Normal que hubiese cambiado! Aunque… ¿Había cambiado? Eso era lo que intentaba descubrir en el espejo. Sin embargo, le parecía imposible asegurar nada a la luz de las velas. Era demasiado favorecedora. Wakefield, por ejemplo, que a menudo tenía un aspecto cetrino con la luz natural, lucía ahora una piel blanca y tersa como el pétalo de una flor y las pestañas de Pheasant proyectaban una encantadora sombra ojival sobre su mejilla.
Se acercó un paso más, fingiendo interés en la labor de su cuñada, pero los ojos volvieron al escrutinio, casi melancólico, de su propio reflejo. Vio el centelleo de la luz de las velas sobre la claridad de su cabello, cómo bañaba sus pómulos y las marcadas curvas de sus labios. No, no se estaba echando a perder, pero sin duda se había convertido en una mujer. Ya no había ingenuidad infantil en aquel rostro cuyas facciones había heredado de los antepasados holandeses de su madre. Se dijo que la expresión más notable de su semblante era de terquedad. También revelaba entereza, pero no paciencia. Intelectualidad subordinada a la pasión. Esa capacidad para apasionarse que podría anegar todo lo demás le parecía injertada en su personalidad original —o en el concepto primigenio que tenía de sí misma, en todo caso—, como una especie nueva de árbol capaz de dar flores y frutos exóticos injertada en un árbol corriente.
Llevaba casi diez meses casada con Renny y no entendía mejor que antes cuál era el verdadero concepto que su marido tenía de la vida y del amor. ¿Qué pensaba? ¿O actuaba guiado solo por el instinto? ¿Qué pensaba en realidad de ella, ahora que la tenía? A Renny no le gustaba analizarse a sí mismo. Ahondar en las profundidades de sus deseos, de sus creencias, y extraer el mineral de su egoísmo para que ella lo inspeccionara le habría resultado abominable. Y al parecer tampoco sentía curiosidad por ella más allá de lo primitivo. Su ensimismamiento era inmenso. ¿Acaso esperaba que, ahora que la tenía uncida a su lado, galopase por la vida sin cuestionarse nada, husmeando el aire limpio, paciendo en los amplios pastos y volviendo por la noche a la oscura intimidad de su mutua pasión? Él no tenía ni pizca de su infatigable anhelo por ver las cosas con claridad. Su concepto de aquella relación era tan simple que resultaba casi repelente para los melindres de su propio pensamiento.
De pronto se apartó a toda prisa del espejo; había visto que Wakefield tenía los ojos clavados en ella. Empezó a pasearse de nuevo por la habitación, con las manos cogidas a la espalda, como tantas veces había visto a su padre pasearse por su estudio. Esbozó una sonrisa irónica, preguntándose si todos aquellos vaivenes de su mente podrían reducirse sin más a las viejas cuestiones femeninas: «¿Aún me ama?», «¿Me quiere tanto como antes?».
En ese momento, lo oyó bajar las escaleras (haciendo mucho ruido, como siempre) y se dijo que no tenía ni un segundo que perder. Se le antojaba como una ráfaga de viento invernal —brusco, rebosante de gélida energía— que fuese a pasar sobre ella a toda velocidad. ¡No podía dejar atrás la puerta del salón, y tal vez volver a salir, sin hablar con su mujer! Fue corriendo a la puerta, pero justo cuando llegó, él la abrió de par en par. Renny se quedó quieto, sonriendo y sorprendido por encontrársela tan cerca.
—Venía a buscarte —le dijo.
Alayne contestó con un tono infantil de reproche en la voz.
—Llevo aquí toda la tarde. Hace una eternidad que te he oído subir.
—¿Sí? He oído el piano al pasar y he supuesto que Finch os estaría entreteniendo. Ya sabes que soy incapaz de sentarme a escuchar música en mitad de la tarde. —La rodeó con un brazo. Las cejas se le arquearon de repente cuando vio el candelabro encendido—. ¡Vaya trío fantasmal! ¿Qué le pasa a la lámpara?
—Nos gusta la luz de las velas —repuso Pheasant—. Es muy misteriosa.
La mirada de Renny se posó, crítica, en la esbelta curva del cuello de su cuñada.
—Desde luego es favorecedora. No sabía que tuvieses un cuello tan bonito, Pheasant.
—Yo creo —intervino Wakefield— que se parece a Ana Bolena. ¡Un bonito pescuezo para el verdugo!
El muchacho se desperezó y fue hacia la pareja, apartándose el oscuro cabello de la frente y sonriendo a Renny.
Pheasant soltó la labor y se llevó una mano a la garganta.
—¡Wake, ya vale! Me dan escalofríos.
Eso era justo lo que él había querido.
—Ya puedes estremecerte, chiquilla —le dijo—. Eres de las que habrían perdido la cabeza en aquellos tiempos.
Renny lo acercó a él y le dio un beso.
—¿Cómo has estado hoy, jovencito? —le preguntó con una solicitud que en otro tiempo a Alayne le había parecido conmovedora, pero que últimamente le resultaba más bien irritante.
Renny no se percató de ello, pero Wakefield sí. El muchacho se apretó más contra su hermano y lo abrazó por debajo de la chaqueta mientras miraba de reojo a Alayne, como si quisiera decirle: «Puedo acercarme a él más que tú».
—No muy bien —murmuró—. Gracias, Renny.
El otro dejó escapar un suspiro.
—Vaya, hombre. —Se inclinó para besarlo otra vez—. ¿Te cuento una cosa que te va a animar? Cora ha tenido una cría preciosa esta tarde y las dos están de maravilla. —Luego se volvió hacia Alayne—. Ya sabes que de cuatro potrillos se le murieron dos y los otros nacieron enfermizos, pero esta, vamos, ¡menudo ejemplar!
—¡Qué bien! —exclamó Alayne en un intento por parecer emocionada, pero el entusiasmo de Pheasant y Wakefield ahogó su voz.
¿Era una potra, entonces? ¿Se parecía a la madre o al padre? Una potranca, la viva imagen de Cora. Y ya se sostenía sola. Era una auténtica luchadora. Hablaban todos a la vez y les brillaban los ojos. El jersey de Mooey se cayó al suelo.
Renny se desasió de Alayne y de Wakefield y se quedó allí de pie, en medio de la habitación, gesticulando muy rápido mientras hablaba y con la cara encendida. Volvió a contar la historia de la inteligencia de Cora, de cómo lo había saludado después del parto, e imitó de nuevo aquel relincho tan expresivo.
Alayne lo observaba sin apenas oírlo, absorta en el amor que sentía por aquel hombre, en la fascinación que le causaba su mera presencia. Esperó impaciente a que terminara su relato, ansiosa por arrastrarlo al piso de arriba, donde pudiera tenerlo para ella sola, lejos de todos esos otros que siempre parecían interponerse entre ambos. Lo cogió por un pico de la chaqueta de tweed y, cuando vio la oportunidad, lo llevó hacia la puerta.
—Sube conmigo —le dijo—. Quiero enseñarte una cosa en mi habitación.
—¿No podemos verlo luego? —preguntó Renny—. Vas a pasar frío.
—Da igual.
—¡Yo también voy! —Wakefield se aferró al brazo de su hermano.
—No —repuso Alayne cortante—. Arriba hace mucho frío para ti.
A pesar de todo, el muchacho los siguió, tozudo, por el recibidor y por la escalera. Renny se detuvo indeciso en la puerta de su propio dormitorio.
—¿Es aquí donde querías traerme? —le preguntó a su mujer. Hablaba como un niño obediente, pero algo reacio.
—No, a mi habitación.
Alayne abrió la siguiente puerta y se quedó en el umbral, con la mano en el pomo, mientras lo dejaba pasar, pero cuando Wakefield hizo ademán de entrar, le lanzó una mirada tan fulminante que el chico reculó y se apoyó en la barandilla de la escalera, como si estuviera mirando algo abajo, en el recibidor, para ocultar su disgusto. Ella cerró y miró a Renny con una repentina sensación de amarga alegría. Parecía un carcelero, pensó.
Esa habitación había sido de la hermana de Renny mientras estuvo soltera. Pocas huellas quedaban ya de los almohadones, cortinajes y volantes que habían hecho las delicias de Meg. Ahora tenía un aspecto casi austero, con su cretona de color malva y crema y los escasos cuadros agrupados todos en un mismo lugar. En verano, cuando colocó allí los muebles que una vez fueran de su madre y puso un único jarrón de porcelana sobre la repisa de la chimenea, con una ramita de espuela de caballero, el efecto había resultado encantador. Había abierto la ventana y las cortinas descorridas revelaron la cálida belleza de la explanada. Pero ahora, con el frío del invierno, mientras la nieve de febrero cubría los cristales, el cuarto parecía descolorido e inhóspito incluso para ella. A Renny se le helaba el corazón. Alayne comprendió que había hecho mal en llevarlo allí, a esa hora y con esa temperatura.
—¿Y bien? —le preguntó el otro mirando inquieto a su alrededor—. ¿Qué me querías enseñar?
—Esto.
Señaló una colcha de color malva que ella misma había bordado y que esa tarde había extendido con elegante sencillez sobre la cama.
Renny frunció el ceño.
—Parece una cama de atrezo. La habitación entera tiene un aire teatral. Es irreal, no es cómoda, no resulta acogedora. Ya sé, por supuesto, que es de un gusto excelente y todo eso, pero… —Esbozó esa mueca que se parecía tanto a la de su abuela—. Por suerte, casi siempre entro aquí a oscuras, si no, ¡me deprimiría!
Los ojos de Alayne se clavaron en los suyos con una mirada autoritaria que parecía querer decir: «No sigas», pero le temblaba el labio inferior, como indicando: «Sigue cuanto quieras».
Renny se sentó en el borde de la cama y la atrajo hacia sí, para sentarla sobre sus rodillas. Le hundió la cara en el cuello. Alayne se habría sosegado en sus brazos, pero se acordó de la colcha nueva y se levantó de un salto. Lo cogió por las solapas de la chaqueta y tiró de él.
—¡No te sientes ahí! —exclamó—. La estás arrugando muchísimo.
Renny se puso en pie y observó compungido a su esposa mientras esta alisaba la gruesa seda. Siempre le admiraba la elegancia de sus muñecas cuando ejecutaba cualquier movimiento rápido y diestro con las manos. También era muy hábil con las riendas. Esa era una de las cosas que lo habían atraído de ella.
Alayne se enderezó y lo miró, arrugando la nariz, con un gesto medio de ternura medio de reproche.
—¡Cariño, lo siento! Pero no puedo dejar que te sientes ahí, de veras… Y oye, ¿no crees que deberías cambiarte? Hueles un poco… a cuadra.
Renny se olfateó ruidosamente la ropa.
—¿Ah, sí? Pues como siempre. Forma parte de mí. ¿Tanto te molesta?
—Hoy tiene una mezcla como de olor a desinfectante.
—Me he lavado las manos en el despacho.
—¡Pero Renny! ¿Por qué haces eso? ¡Con el agua helada y esa toalla tan áspera! No me extraña que tengas las manos ajadas. —Le cogió una entre las suyas y la examinó con detenimiento—. ¡Y tan bonitas, sin embargo!
—Bueno —repuso el otro en tono resignado—, pues si tengo que cambiarme, me cambio. Ven a hacerme compañía entretanto.