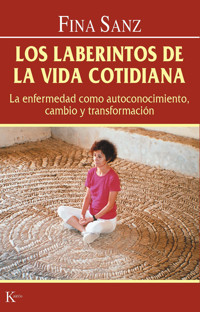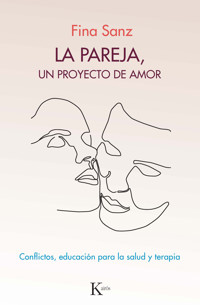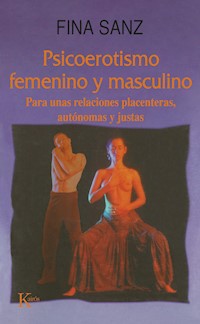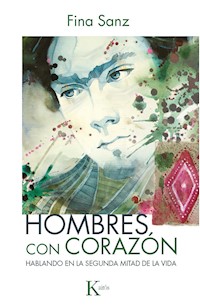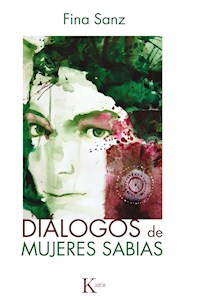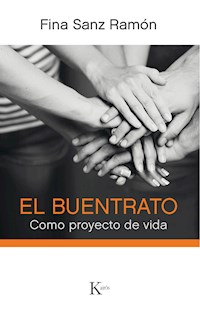Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Psicología
- Sprache: Spanisch
Desarrollada por Fina Sanz como técnica de apoyo a la introspección, la Fotobiografía se ha convertido en una metodología pedagógica y terapéutica fundamental en el marco de la Terapia de Reencuentro. Se trata de un enfoque que integra de una forma original la historia de vida narrada y sentida por cada persona y las imágenes que la acompañan, extraídas de los álbumes familiares, donde se entrecruzan las miradas de los otros sobre uno mismo y nuestras propias miradas hacia nosotros y el mundo que nos rodea. La Fotobiografía nos muestra de una manera gráfica el universo social y cultural del que procedemos, los ritos y los mitos en los que participamos. Nos aporta imágenes concretas de los valores sociales en los que vivieron nuestros antepasados, nos enseña cómo nos situábamos en el entorno familiar, los cambios que hemos ido realizando, que se manifiestan en el cuerpo, el rostro, la mirada. La Fotobiografía es una guía para que cada uno pueda reencontrarse con su pasado, aprender a leer el lenguaje de las emociones en los cuerpos retratados y ponerle voz a los silencios y a la ausencia de imágenes en determinados periodos de la vida. Con este ameno libro, Fina Sanz nos ayuda a comprender y comprendernos, y a ponernos en paz con nosotros, nuestro entorno y nuestras relaciones. Una herramienta al alcance de todos los que aún guardan pedazos de historia en las fotografías que han decidido conservar, y que será de gran utilidad tanto para profesionales como para toda persona interesada en profundizar en su proceso de autoconocimiento y superación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fina Sanz
LA FOTOBIOGRAFÍA
Imágenes e historias del pasado para vivir con plenitud el presente
© Fina Sanz, 2007
© de la edición en castellano:
2008 by Editorial Kairós, S. A.
www.editorialkairos.com
Primera edición en papel: Marzo 2008
Primera edición en digital: Marzo 2022
ISBN papel: 978-84-7245-675-4
ISBN epub: 978-84-7245-723-2
ISBN kindle: 978-84-9988-006-8
Composición: Pablo Barrio
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
AGRADECIMIENTOS
Siento una enorme gratitud hacia todas las personas que han colaborado para que este libro haya visto la luz. Aquellas personas que desde la consulta clínica, los grupos de Crecimiento Erótico y Desarrollo Personal o desde los Másteres de Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro me han permitido conocer sus vidas y sus fotos, aportándome la experiencia de unos procesos que hemos ido desentrañando juntos.
Quiero dar las gracias a los que me han ayudado tanto directamente en el libro como personalmente en el proceso de imaginarlo hasta concretarlo en estas páginas. Son personas a las que quiero y admiro y a las que me siento agradecida por muy diversas razones. A tres de ellas las quiero citar en primer lugar porque han sido especialmente relevantes para mí.
Una es mi amiga y colega Marta Romero, sin cuya aportación fundamental, su propia Fotobiografía, este libro no se hubiera podido completar. Gracias a su calidad humana y a su vocación docente, he podido ejemplificar, con su historia de vida, esta metodología de trabajo, a partir de la cual podremos también ir reconociendo y particularizando la nuestra.
En segundo lugar, quiero nombrar a mi hermana Tere, que ha estado todo el tiempo a mi lado, ayudándome en la búsqueda de fotos –sobre todo familiares–, y a insertarlas en el texto, dándome su apoyo técnico, personal y emocional, que he necesitado en todo momento.
En tercer lugar, quiero dar las gracias a Paloma Andrés, otra gran amiga y profesional, que ha ido leyendo el texto y escuchando pacientemente mis dudas y conflictos sobre cómo estructurar de manera más didáctica el desarrollo de los temas, estimulándome en todo momento a avanzar en ello.
Pero, además de ellas, hay muchas otras personas que han sido decisivas, por una u otra razón en este proceso:
Carlos Arango, amigo y profesor de la Universidad del Valle (Cali, Colombia), fue el primero al que hablé seriamente del proyecto de este libro. Me ayudó a desbloquearme y a decidir cómo estructuraba toda la información que quería dar. Fue un enorme placer y un lujo poder debatir con él en unas vacaciones que vino a Valencia.
Concepción Núñez me ayudó mucho con su visión crítica y su experiencia en historias de vida. El tiempo compartido con ella ha sido un período rico de experiencias y de vitalidad y muy creativo, y sirvió para darle un impulso al manuscrito.
A Emilia Serra, catedrática de la Universitat de València y a Lluís Mayor, profesor de la misma universidad, compañeros de hace muchos años y amigos, he de agradecerles, entre otras cosas, que hayan participado en este libro con sus espléndidas aportaciones. Es un honor para mí que Emilia Serra haya escrito el prólogo y que Lluís Mayor me haya ayudado en la corrección del texto. Reencontrarlos después de tanto tiempo, en el que compartíamos además de la amistad, la docencia universitaria, ha sido uno de esos regalos que te ofrece la vida.
Debo un gran reconocimiento a mi familia por permitirme publicar algunas fotos: a mi madre, a mi hermano Ximo, a Sergio, a Tere, a Fran, a María, a mi tío Francisco Barber y a Rita Ferreiro, así como a aquellos que ya no están y que en su día, hace años, me ayudaron y me animaron en esta tarea.
He de dar las gracias también a don Artemio Solís, gran maestro y hombre de conocimiento con quien he compartido tantas charlas y del cual aprendo continuamente.
A Carmen Sarmiento, excelente mujer y profesional, que en un principio, cuando temía no poder contar con fotos, me ofreció algunas de las realizadas por ella, para ejemplificar ciertos temas. Aunque finalmente no las he llegado a utilizar dado que he contado con muchas fotos personalizadas, me siento en deuda con ella por su ofrecimiento desinteresado.
Entre tantas y tantas personas que me han cedido sus fotos, sus historias de vida, sus comentarios o aportaciones bibliográficas, quiero dar las gracias sobre todo a:
Guillermo Ramos, Yasmín Villaseñor, Roxanna Pastor, Guadalupe Hernández, Rosario Guzmán, Amparo Porta, Raúl Villaseñor, Elena Fernández, Rubén Guzmán, Llusi Latorre, Bernardo Santos, Luz Cocina, Carlos Figueroa, Rosa Crespo, Margarita Casco, Sara Jiménez, Lizet Artemiza, Lilia González, Ricardo Ayllón, María Guadalupe Rodríguez, Benjamín Hernández, Selma González, Manuel Millán, Pilar Acevedo, Consue Ruiz-Jarabo, Pedro Cerrato, Pilar Hernández, Mar Valbuena, Luz Casasnovas, Mercedes Talavera, Virginia Fernández, Irene Hernández, Rosa Herranz, Rosa Ortega y Carmen Jiménez.
Mi más sincero agradecimiento a Agustín Pániker de la Editorial Kairós y a su equipo, porque, como siempre, han mostrado su confianza en mi trabajo y han facilitado mucho la publicación de este libro.
Dedicado a Andreu
SUMARIO
PrólogoIntroducciónParte I GENERALIDADES1. Fotografía y sociedadContexto social e inicio de la fotografíaFotografía: objetividad y subjetividad2. La familia y el álbum de fotosConstrucción del álbum familiarEl álbum cuenta una historiaFotos: emociones e identidad. Las heridas de la familia y en la familiaParte II LA FOTOBIOGRAFÍA: ESTRATEGIA METODOLÓGICA3. El origenEl origen de la Fotobiografía4. Técnica de la FotobiografíaInstruccionesSelección de las fotosLa narración de la historia de la vida5. El proceso de la Fotobiografía: estrategia metodológicaLa Fotobiografía en los gruposLa Fotobiografía en sesiones clínicas individuales6. Análisis de fotosAnálisis y síntesisEl inicio de la historia: los orígenes. AncestrosLa madre/el padreLa relación de los padres¿Cuándo apareces?Bebé deseado o bebé no deseadoSexo deseado o sexo no deseadoLugar que se ocupa en la familiaSonrisaEl nombreRelaciones materno/paterno filialesOtras figuras maternas o paternasLas relaciones con la madre y el padre: identificaciones, alianzas, competenciasRelaciones entre hermanosDesplazamiento y celosAutoestima y desvalorizaciónCrisis y duelosCortar la fotoLa muerteLa familia extensa y la familia afectivaLos animales y la naturalezaSexualidad, erotismo y seducciónParejas y vínculos amorososParte III LA FOTOBIOGRAFÍA EN LA TERAPIA DE REENCUENTRO7. La Terapia de ReencuentroQué es la Terapia de ReencuentroMarco conceptualLa Fotobiografía en la Terapia de Reencuentro8. Los mitosAspectos generalesMitos socioculturalesMitos de géneroMitos familiares y personalesLos mitos en la fotobiografía9. Los ritos y los ritualesRitos socioculturalesRitos de géneroRitos familiaresRitos personalesRitos y fotobiografía10. Guiones de vidaGuiones en la tradición culturalGuiones sociales y guiones de géneroGuiones familiaresGuiones personales11. Sexo y géneroEspacio socialEspacio relacionalEspacio interiorParte IV LA FOTOBIOGRAFÍA COMO MÉTODO CLÍNICO EN PSICOTERAPIA Y SEXOLOGÍA12. IntroducciónLa Fotobiografía como herramienta clínicaLa Fotobiografía como recapitulaciónEl lenguaje del cuerpo y los procesos psicológicos. El afuera y el adentroEl lenguaje del cuerpo, el lugar y el estarEl proceso de la Fotobiografía en las sesiones clínicas individualesLa escucha terapéuticaLa resiliencia13. Historias de vida. Extractos de las FotobiografíasHistoria 1: El álbum ausenteHistoria 2: secretos de familia o la búsqueda del mito del origenHistoria 3: Desplazamiento y abandonoHistoria 4: dificultades con el padre y expectativas de géneroHistoria 5: Conflicto entre lo masculino y lo femenino que hay en míHistoria 6: Sexualidad y erotismoHistoria 7: Guiones familiares y vínculosHistoria 8: Abuso y violencia sexualHistoria 9: la CasaHistoria 10: Conflictos y duelos14. La Fotobiografía de MartaHistoria de vida15. Epílogo: reencontrándonos a través de la FotobiografíaLos duelos y el perdónReencontrándonosPromoción del buen trato: conocerse para “bientratarse” y “bientratar”ANEXOSAnexo I. Algunos antecedentes de la utilización de la fotografía en el campo psicológicoAnexo II. Somos lo que contamos: la historia de vida como método evolutivoAnexo III. Programas de Terapia de Reencuentroa) Máster de Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentrob) Curso de Crecimiento Erótico y Desarrollo PersonalNotasBibliografíaDireccionesPRÓLOGO
En un mundo global, saturado de información y excesivamente prolífico en publicaciones científicas y divulgativas, embarcarse en el difícil viaje personal que supone escribir un libro y que, después de múltiples esfuerzos –individuales y/o colectivos, personales, familiares, profesionales…–, llegue a las manos del lector, a quien en última instancia va dirigido desde sus inicios, es creer que esa aventura merece la pena…y la alegría de que aporta algo nuevo en un determinado camino y que responde a la necesidad, como es el caso que nos ocupa, de transmitir una experiencia a otros (sean éstos lectores o profesionales de alguna disciplina, docentes, clínicos o terapeutas).
Este libro que tengo el honor de prologar y todas las demás obras de Fina Sanz gozan de una serie de virtudes o valores que los hacen ya inconfundibles en el panorama editorial y que Kairós ha sabido ver desde el principio.
No obstante, aunque sus virtudes y valores son muchos, quiero destacar aquí aquellos que, desde mi “mirada”, desde mi lectura personal, resaltan con especial brillo:
La originalidad. Lo que la autora escribe sobre psicoerotismo, laberintos o vínculos amorosos es nuevo, es algo no dicho antes, no recopilado, no escrito previamente.La profundidad personal con la que se transmite el contenido, llegando hasta lo hondo, hasta el meollo de la cuestión abordada, sin pre-juicios, sin temores a los colectivos (sean éstos del signo que sean) e implicándose como persona, mujer, psicóloga, sexóloga, paciente, terapeuta, madre, hija…La rigurosidad de los planteamientos. La autora no sólo se basa en la búsqueda de fuentes fiables, sino en la honestidad y en la recopilación de opiniones, de críticas, de revisiones de colegas. Eso que dicen los autores norteamericanos al comienzo de sus libros, en sus agradecimientos previos, y que en nuestro país es tan inusual, como ya ha apuntado algún autor honesto en alguna ocasión.La actualidad de los temas que hacen de su “oportunidad” contextual e histórica una encrucijada entre la novedad y lo clásico, en cuanto que se convierten en libros de referencia obligada para muchos docentes y discentes de habla hispana.La claridad expositiva de contenidos no siempre fáciles, bien por sus implicaciones emocionales, bien por su dureza personal, y también su elegancia al exponer temas trascendentes y básicamente humanos como el erotismo o la enfermedad terminal, entre otros.El remanso desde el que surgen los temas, tan trabajados, tan “reposados” en la experiencia clínica, docente o personal de la autora y que se transmiten, por eso mismo, con claridad y credibilidad desde lo más hondo del trabajo terapéutico o del laberinto personal, una vez atravesado y llegado al centro del mismo para volver a desplazarse hasta los límites.El libro que aquí se presenta no es una excepción, es la regla en la “literatura” de la autora. Es original, profundo y personal. Es riguroso, actual, claro y “reposado”, pues es el resultado del estudio y la observación de muchos años.
Pero también es algo más. En psicología existen muchas, quizá demasiadas, respuestas, pero falta el plantearse más preguntas, preguntas sobre aspectos que nos remiten a problemas de los hombres y mujeres de hoy. En este sentido, el libro que presento es una excepción, porque se hace preguntas pertinentes y certeras sobre aspectos de nuestras relaciones, visiones, formas de estar en el mundo, contextos, miradas y conflictos específicamente humanos.
Si la fotografía es una actividad genuinamente humana, como lo es la pintura o el dibujo, la fotobiografía es sin duda una actividad psicológica. Por ello, creo que el libro de Fina Sanz marca un hito en el estudio, las repercusiones y la utilización terapéutica –y yo diría también docente– de una de las actividades psicológicas de carácter personal y familiar más propia de esta época histórica. Pueden cambiar los formatos (papel o soporte informático), los colores (el blanco y negro, el sepia, el color), la forma de “coleccionar” ese material (álbumes, cajones, cedés, archivos, diapositivas, etc.), de recuperarlo, de destruirlo, de re-tocarlo o de componerlo virtual o artificialmente, pero los hombres y mujeres de este siglo XXI, a pesar de los cambios, “reinventan” las fórmulas y formas de conservar e integrar en sus vidas sus historias a través de la imagen, de la fotobiografía. No deja de ser curioso, y para nosotros muy significativo, que cada vez más, a través de medios informáticos y tecnológicos, se compongan, como una sinfonía, las vidas de las personas en sus grandes celebraciones de cumpleaños, en una búsqueda inconsciente de la integridad eriksoniana, las vidas, las relaciones y el desarrollo de la persona a través de la fotobiografía.
EMILIA SERRA DESFILIS
Catedrática de Psicología Evolutiva.
Universitat de València (España)
INTRODUCCIÓN
Las fotografías son trozos de nuestra vida, la plasmación de un instante, evocación de recuerdos que nos hacen respirar vivencias, fantasías, emociones. En ellas sentimos la necesidad de dejar constancia de quienes somos, quienes fuimos, de mostrarnos para dejar patente que existimos, que tenemos un lugar en el mundo, en nuestra familia, en la sociedad.
Nuestras penas y alegrías se sienten en el cuerpo y el cuerpo las expresa más allá de que queramos o no. Leer los cuerpos es leer la historia de las personas, ver sus estados emocionales. Y todo eso se puede ver en las fotografías.
Pero además del cuerpo tenemos la palabra. La palabra que habla, el otro lenguaje –el verbal– que cuenta una historia, la historia de vida. En este libro se presenta una metodología de trabajo, la Fotobiografía (FB), que utilizo dentro de la Terapia de Reencuentro.
La FB es una herramienta metodológica que diseñé en 1982 con una utilidad terapéutica y de investigación en el marco de la psicología clínica y la sexología. Posteriormente la enseñé como recurso de autoconocimiento y cambio, como una metodología didáctica, en los grupos.
La persona, como un todo, presenta un conglomerado de aspectos conscientes e inconscientes, que se manifiestan en cómo se percibe, cómo percibe su placer o displacer, cómo construye su identidad sexual, cómo se aproxima a los demás, cómo percibe su historia de vida –se cuenta su historia– y establece sus vínculos, sus relaciones afectivas, amorosas o sociales, que forman parte del conjunto de experiencias vividas, de los mensajes recibidos verbales y no verbales –mensajes corporales– que se incorporan a lo largo de la vida de forma directa o indirecta, explicitados o no. Los hemos interiorizado a través de modelos parentales, de nuestra familia, de otros modelos de referencia y del entorno social. Y tienen un componente afectivo, emocional.
El método de la FB está basado en el estudio de fotos del individuo y de la narración de su historia de vida. Es un método cualitativo y pone el acento en la subjetividad (cómo la persona percibe su historia a través de las experiencias vividas), en el lenguaje del cuerpo, en la incorporación de valores, roles y creencias, y cómo se genera ese proceso en el individuo, cómo se plasma en su vida, cómo se coloca en el mundo construyendo sus guiones de vida, cómo se sitúa en la fantasía de lo que es un vínculo afectivo, etc. Y en última instancia cómo se desarrolla en relación con su cuerpo sexuado, con el otro sexo, con el propio sexo, y cómo desarrolla su subcultura de género femenino o masculino, y cómo lo vive o lo somatiza. Sus conflictos personales, relacionales o sociales se plasman en manifestaciones psíquicas: ansiedad, depresión, pensamientos obsesivos, fobias; sexuales: pérdida de deseo, dificultad en el acercamiento erótico, desconexión erótica de su cuerpo, dificultades para el establecimiento de un vínculo amoroso; socioemocionales: comportamientos violentos o antisociales, mal trato.
Como psicoterapeuta y sexóloga suelo atender a personas que están pasando por momentos difíciles, situaciones laberínticas que no entienden o de las que no saben cómo salir. Por ello busco continuamente metodologías de trabajo que nos ayuden a comprender su problemática, a entenderla en su contexto y que sirvan para impulsar cambios en esas personas para estar más en armonía consigo mismas y con su historia. No es fácil, lleva su tiempo y requiere una disponibilidad para la propia escucha interior –enfrentarse a los miedos, a los “monstruos”– y disponibilidad para iniciar cambios con nuevos parámetros todavía no conocidos, para ir hacia donde queramos ir, abandonando situaciones y comportamientos habituales que, a pesar de que nos hacen daño, paradójicamente nos generan seguridad.
Tanto para la elaboración del índice como para el desarrollo del libro me he preguntado si sería más pedagógico exponer la FB desde un planteamiento que fuera de lo más general a lo particular o a la inversa; es decir, si hablar primero de ciertos aspectos generales que se revelan e investigan en la FB para luego describir cómo se realiza la aplicación concreta y cómo se desarrolla el proceso; o a la inversa, empezar por la aplicación concreta, con un caso a modo de ejemplo clínico, e ir viendo en ese análisis los aspectos generales y metodológicos. Me ha resultado difícil decantarme por una manera u otra de presentarlo, porque ¿cómo explicar planteamientos generales sin poner ejemplos concretos?, ¿y cómo mostrar la concreción que hace referencia a los planteamientos generales sin haberlos antes esbozado? Asimismo me resultaba conflictiva la división de los capítulos y apartados –algo que en sí constituye un todo interrelacionado–. Por ello resolví hacer referencia a los ejemplos que aparecen en capítulos, dado que algunos de los ejemplos citados podrían haber sido incluidos en varios de los capítulos y temáticas.
Una de las dificultades al escribir el libro fue la recolección de fotos que permitiera ejemplificar y observar cada aspecto enunciado a lo largo del texto, porque hay aspectos de nuestra historia que consideramos negativos o vergonzantes y no queremos mostrar, o actitudes y creencias que hemos cambiado y no nos atrevemos a presentar ni siquiera como algo pasado, como si al hacerlo expusiéramos nuestras partes oscuras, aquellos aspectos nuestros que no aceptamos. ¿Quién presta su cara o su cuerpo para contarnos algún momento especialmente importante de su vida y en especial, episodios o etapas difíciles, dolorosas o problemáticas?
Esto se amplifica ante la posibilidad de exponer una historia fotográfica entera, tal y como se cuenta en la FB porque ahí no sólo sale quien relata su historia, sino una serie de personajes con su propia historia, que forman parte de nuestras relaciones, cómo las percibimos y cómo sentimos que son, y de nuestras vivencias con ellos.
Todas las fotos que aparecen en el libro fueron autorizadas para su publicación. Aquellas que a pie de foto llevan la palabra “Anónima” es porque han sido adquiridas a través de anticuarios, rastros o mercados. En este caso, como se verá, no hay una descripción personalizada de la foto, las emociones o la historia, tal y como ocurre con las fotos autorizadas que están comentadas textualmente. Tampoco la hay cuando aparece a pie de foto: “Colección privada”; quiere decir que alguien me la ha cedido de su colección de fotos –al margen de la FB–, pero no ha comentado nada sobre la foto al respecto.
Hay quienes nos han prestado una parte de su historia –aquello que se ha considerado de interés para el lector– pero no las fotos, porque no desean ser reconocidas o que se reconozca a otras personas implicadas. Por eso algunas narraciones irán sin fotos por respeto a la intimidad –¿cómo poner cara a ciertos secretos de familia o secretos personales?–. En ocasiones se ha ocultado el rostro de algunas personas poniéndoles una banda en los ojos.
Para el análisis de fotos, éstas aparecerán sueltas sin toda la historia, permitiendo analizar sólo algún aspecto de la vida de la persona, pero no conocer la totalidad de la misma. Esta limitación se comprenderá a lo largo del libro porque estamos exponiendo una metodología clínica, a través de la cual las personas desnudan todos sus sentimientos, detectan cómo percibían o perciben la realidad, muestran sus monstruos y se reconcilian con ellos. Lo que la persona cuenta de su vida es subjetivo y fuera del contexto terapéutico podría no ser entendido o dar lugar a conflictos, por ejemplo con miembros de su familia.
Se han cambiado algunos nombres y detalles de las historias, exceptuando la de Marta, que ha accedido a ejemplificar la metodología con su historia de vida y su nombre.
La FB es un método básicamente clínico, individual y subjetivo. Lo que realmente nos interesa es ver cómo ha vivido el protagonista o la protagonista esa historia, qué cuenta, cómo lo cuenta, qué emociones le suscita, cómo reaccionó ante los hechos que le sucedieron o vivió, qué valores, creencias, comportamientos ha copiado, ha tomado como propios y quizás ha imitado identificándose con alguien (padre, madre), cuáles son sus mitos, guiones de vida, manera de relacionarse, de sentir, sus dificultades, su forma de seducir o ser reconocido, etc., y a partir de ahí qué procesos realiza para iniciar cambios.
Las fotos que aparecen aisladas permiten observar o comprender ciertas puntualizaciones o claves que se van describiendo a lo largo del libro, pero con todo no hay que olvidar que pertenecen a un conjunto que tiene un sentido y forma parte de la continuidad o ruptura con el pasado. Cada foto tiene una coherencia en el conjunto de la historia. Sin embargo, en ocasiones anoto algunas claves particulares que me parece interesante resaltar en el campo de la psicología clínica, la sexología o la educación.
Algunas de las historias que se detallan van numeradas para poder hacer referencia a las mismas. Las historias y fotos son de España y América Latina, especialmente de México. Se ha respetado la expresión lingüística y cultural, que he considerado se entiende en el contexto, aunque si es necesario hago aclaraciones en alguna nota. Se respetan también las formas verbales, ya que al hacer la descripción de las fotos e historia de vida se pasa frecuentemente del pasado al presente y viceversa. La narración de cada parte de la FB, breve o amplia, aparece entrecomillada y está entresacada de entrevistas autorizadas para su publicación.
Considero que, en general, las personas que ceden su historia o parte de ella, con o sin fotos, para publicar, son resilientes,1 han elaborado sus traumas o están en un proceso avanzado de elaboración de los duelos o despedidas de sus experiencias dolorosas del pasado.
Este libro está dirigido especialmente a profesionales de la salud, de la educación y trabajo sociocomunitario en general. Pero también será útil para cualquier persona que quiera conocerse más e iniciar cambios.
Escribir este libro ha sido todo un proceso para mí, como lo es el acompañamiento terapéutico que realizo en cada FB. Homenajear a las personas que queremos, perdonar y perdonarnos los errores, la ignorancia o la incapacidad para hacer las cosas de otra manera nos hace más humanos.
El libro lo he estructurado en cuatro partes y un anexo. La primera parte es una introducción a los inicios de la fotografía en su contexto histórico y sus aplicaciones, y en especial a la psicología. Lluís Mayor, psicólogo clínico y profesor de Historia de la Psicología de la Universitat de València, aporta un texto acerca de los antecedentes de la utilización de la fotografía en el campo psicológico y unas fotos memorables, algunas de ellas prácticamente desconocidas, que plasman la expresión de las emociones y el diagnóstico y cura de los cuadros clínicos en los momentos iniciales de la fotografía y de la propia disciplina psicológica (anexo I). Vemos, asimismo, cómo la fotografía se incorpora a la vida familiar creando los álbumes de la familia, donde quedan plasmadas las personas y los acontecimientos familiares, aquello que puede verse, para disfrutarlo en el recuerdo; pero también donde quedan ocultos muchos secretos, muchas emociones y heridas.
Teniendo en cuenta que la FB se basa en las imágenes y en la narración de la historia de vida, solicité a la profesora Emilia Serra, catedrática de Psicología Evolutiva de la Universitat de València, que aportara el conocimiento que ha desarrollado durante muchos años, tanto en la docencia en España como en América Latina, sobre el análisis de las historias de vida como metodología cualitativa en los estudios evolutivos (anexo II).
La segunda parte se centra en el método de la FB, cómo se fue generando, en qué consiste, las etapas del proceso y el análisis de las fotos de la persona basándose en las fotos de los álbumes. Aquí se anima al lector a hacer su propia selección de fotos para su FB de modo que extraiga algunas claves para su propia historia de vida.
Aunque en la exposición del proceso metodológico de la FB se muestra cómo aplicarlo en grupos y en terapia individual, me he centrado, en esta parte, en su aplicación grupal, dejando para el siguiente apartado la dinámica en sesiones individualizadas.
En la tercera parte se exponen los principios básicos y el marco conceptual de la Terapia de Reencuentro, desarrollando algunos aspectos que se pueden ver en la FB: los mitos, los ritos, los guiones de vida, el género. En la cuarta parte vemos la aplicación en la dinámica psicológica y sexológica y algunos de los procesos internos que se generan: la recapitulación de la vida, la identificación y desidentificación, se hacen conscientes aspectos que no lo eran, se aprende a leer más el lenguaje del cuerpo y se cambian muchas creencias que teníamos acerca de nosotros mismos y del entorno en el que crecimos, generándose procesos de duelo, cambios personales y relacionales, y resiliencia. Se ilustra este apartado con fragmentos de algunos casos, para mostrar a continuación una exposición más detallada que ejemplifica del método: la FB de Marta.
Finaliza el libro con un epílogo a modo de resumen o conclusiones, el anexo con los artículos de Lluís Mayor y Emilia Serra y los programas de Terapia de Reencuentro (anexo III), una bibliografía de consulta y las direcciones de información.
Parte IGENERALIDADES
1. FOTOGRAFÍA Y SOCIEDAD
CONTEXTO SOCIAL E INICIO DE LA FOTOGRAFÍA
La fotografía es una técnica que actualmente forma parte de los diferentes campos de la ciencia y de la vida cotidiana. Se toman fotografías como una manera de identificarse en el pasaporte, para inscribirse en la escuela o en la universidad, para multar a los conductores que no respetan los límites de velocidad, para la publicidad de cualquier producto, para ilustrar las noticias de prensa, en el trabajo, en el ocio. Es casi inconcebible nuestra vida sin las imágenes.
Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido la necesidad de representarse, de expresarse y de dejar constancia de sus actividades, de mostrar aquello que consideraba importante o de simbolizarlo. Eso podemos verlo en las pinturas rupestres de las cuevas y abrigos (foto 1).
Foto 1. Cueva fuente de Salin, Muñorrodero.
Esa necesidad de representación podríamos atribuirla a motivaciones diversas. Quizás como una invocación mágica para obtener aquello que se representaba: la caza, la fertilidad; o para buscar la permanencia tras la muerte, o la identidad y el reconocimiento social, mostrándonos quiénes eran y a qué se dedicaban, o como una expresión creativa. Lo cierto es que a través de esas manifestaciones podemos tratar de comprender cómo se vivía y cuáles eran sus mitos y sus valores. Eso nos ha permitido ver las diferencias de los cuerpos, los rostros, la vestimenta, las actividades sociales y artísticas, y la vida cotidiana.
Las imágenes se nos han ido mostrando a través de múltiples actividades artísticas de expresión humana, como la pintura, la escultura, la cerámica, la vestimenta, etc., en todos los tiempos y en diferentes culturas (foto 2).
Foto 2. Mujeres íberas danzando.
¿Cómo surgió la fotografía? Hay diversos libros y ensayos sobre la historia de la fotografía y sus aplicaciones, de modo que sólo daré unos apuntes para circunscribirla en su momento histórico.
La fotografía surge en el siglo XIX, en pleno auge de la sociedad industrial que da un impulso a nuevos campos de conocimiento y a nuevas técnicas. Es un período de transformación social, con una burguesía naciente como clase social que se expande en Francia, Inglaterra y Estados Unidos.
En Francia, la aristocracia del siglo XVIII se hacía retratos en los que se reflejaba el espíritu de la persona, que quedó allí guardado para siempre. Estos retratos son el antecedente más directo de la fotografía.
Antes de la Revolución Francesa, el retrato se empieza a poner de moda entre la burguesía, como una manera de autoafirmarse, de representarse. El pintor retratista de la época tenía que enfrentarse a una doble tarea: por una parte, debía imitar el estilo de los pintores cortesanos y, por otra, el precio del retrato debía ajustarse económicamente a los recursos de la clientela. Hacerse un retrato «era uno de esos actos simbólicos mediante los cuales los individuos de la clase social ascendiente manifestaban su ascenso, tanto de cara a sí mismos como ante los demás, y se situaban entre aquellos que gozaban de la consideración social» (Freund, 2004, pág. 13).
Los retratos miniatura, tan de moda en la aristocracia, que en forma de polveras o dijes permitían llevar consigo «los retratos de los ausentes, de la familia, del amigo, del amante», fueron las primeras formas de retrato que adquirió la burguesía y que expresaban también su culto a la individualidad (Freund, 2004, pág. 14).
El fisionotrazo, desarrollado a partir de la creación, en 1786, de un aparato inventado por Gilles-Louis Chrétien, mecanizaba el grabado y combinaba dos formas de retrato: el de la silueta, de mitad del siglo XVIII, y el del grabado.
Aunque el fisionotrazo no está relacionado con el descubrimiento técnico de la fotografía, puede considerarse, según Gisèle Freund, su precursor ideológico, porque gracias a él gran parte de la burguesía tenía acceso al retrato:
[…] en su origen y en su evolución, todas las formas de arte revelan un proceso idéntico al desarrollo interno de las formas sociales. En los esfuerzos artísticos de la época que nos ocupa, encontramos las tendencias democráticas de la Revolución Francesa de 1789 que habían reivindicado “los derechos del hombre y del ciudadano”. El ciudadano revolucionario que había tomado la Bastilla y que, en la Asamblea Nacional, defendía los derechos de su clase, era el mismo que posaba como modelo para los fisionotracistas de París (Freund, 2004, pág.15).
Daguerre se considera el creador de la fotografía. El 15 de junio de 1839 se propone a la Cámara francesa que el Estado adquiera este invento y lo haga público (Freund, 2004, pág. 23). Y el 19 de agosto de 1939, en la Academia de Ciencias francesa se expone el procedimiento del daguerrotipo, presentando a Daguerre como su inventor, si bien realmente el invento había sido de Niépce –muerto ya–, con quien se había asociado un tiempo antes (Soguez, 2004).
Paralelamente, las impresiones fotográficas se originan con el llamado calotipo o talbotipo, inventado en 1930 por el inglés Talbot. Este método fotográfico evolucionó lentamente porque, a diferencia de Daguerre, que había vendido su invento al Estado francés, Talbot, que patentó su invención, no recibió ningún reconocimiento oficial. La ventaja del sistema de Talbot sobre el de Daguerre era que con el de aquél se podían hacer múltiples copias (Tagg, 2005), se descubría el procedimiento de hacer la fotografía sobre papel (Freund, 2004, pág. 29). En 1854, Disderi patenta la “tarjeta de visita”, una nueva forma de expresión fotográfica.
La fotografía es una técnica utilizada como instrumento en los diferentes campos científicos, pero también como expresión artística. La idea de si la fotografía podía ser concebida o no como arte generó muchos debates en la época (Freund, 2004), en la que se fotografiaron cuerpos, paisajes o escenas de interiores y exteriores.
La aparición de la fotografía coincidió con transformaciones de la sociedad y con cambios en sus formas de pensamiento, representación y actuación. Se desarrollaron nuevos aparatos reguladores y disciplinarios, a lo largo del siglo XIX, vinculados con el desarrollo de nuevas ciencias sociales y antropológicas –la psiquiatría, la criminología, la anatomía comparada, etc.–, y nuevas profesiones relacionadas con ellas, que «tomaron el cuerpo y su entorno como campo de acción, como ámbito de conocimientos, redefiniendo lo social como el objeto de sus intervenciones técnicas», de modo que, como apunta John Tagg , comentando a Foucault, los nuevos conocimientos generaban nuevos efectos de poder, y las nuevas formas del ejercicio de poder originaban nuevos conocimientos del cuerpo social en transformación (Tagg, 2005, pág. 12).
Tenderos, merceros, relojeros, sombrereros […] encontraron en la fotografía el nuevo medio de autorrepresentación conforme a sus condiciones económicas e ideológicas. Su situación social determinaría, años más tarde, el cariz y la evolución de la fotografía. Fueron ellos los que crearon por vez primera una base económica sobre la que podía desarrollarse el arte del retrato accesible a las masas.
No obstante, de igual forma que la moda arranca en su planteamiento de las capas superiores de la sociedad, siendo adoptada por ellas antes de bajar poco a poco a las capas inferiores, igual ocurrió con la fotografía; en un principio se vio adoptada por la clase social dominante, la que tenía en sus manos el poder verdadero: industriales, propietarios de fábricas y banqueros, hombres de Estado, literatos y sabios, y todo aquel que pertenecía a los medios intelectuales de París. Y poco a poco fue descendiendo a las capas más profundas de la media y pequeña burguesía, a medida que se incrementaba la importancia de esas formaciones sociales (Freund, 2004, pág. 24).
Desde mediados del siglo XIX la fotografía tiene un papel importante en fábricas, cárceles, reformatorios, hospitales, escuelas y manicomios –como nos muestra Lluís Mayor en el anexo I–, al igual que lo tuvo en el ejército, la familia y la prensa.
La fotografía en una sociedad industrial va a generar empresas, fabricación de aparatos, accesorios, productos químicos y revistas dedicadas a la imagen fotográfica, con ediciones en toda Europa y Norteamérica. Aparece la foto de prensa, fenómeno que cambia, según Freund, la visión de las masas y permite ampliar su visión del mundo.
Foto 3. Tarjeta postal.
Al abarcar más la mirada, el mundo se encoge. La palabra escrita es abstracta, pero la imagen es el reflejo concreto del mundo donde cada uno vive. La fotografía inaugura los mass media visuales cuando el retrato individual se ve sustituido por el retrato colectivo. Al mismo tiempo se convierte en un poderoso medio de propaganda y manipulación. El mundo en imágenes funciona de acuerdo con los intereses de quienes son los propietarios de la prensa: la industria, las finanzas, los gobiernos (Freund, 2004, pág. 96).
Se inicia el coleccionismo de fotos y postales de paisajes, artistas, ciudades… La fotografía pasa a ser un instrumento que se utiliza en diversos proyectos: sociales, científicos, informativos, económicos, estéticos, de ocio y consumo, y que es empleada desde diferentes ideologías y miradas, y como un medio para conseguir mostrar y plasmar objetivos de diversa índole (fotos 3 y 4).
Foto 4. Colección privada.
FOTOGRAFÍA: OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD
La imagen fotográfica nos remite a tres aspectos que funcionan simultáneamente. Según Philippe Dubois (1994), podrían resumirse en:
1. La fotografía como espejo de lo real (el discurso de la mimesis). Es decir, la fotografía se entiende como una reproducción objetiva de la realidad. Es el “esto ha sido” de R. Barthes. Se diría que, desde este punto de vista, se entiende que no hay subjetividad en la fotografía, sino que se plasma la realidad “objetiva”.
2. La fotografía como transformación de lo real (el discurso del código y la reconstrucción).
3. La fotografía construye, a través del lenguaje fotográfico, una nueva realidad. No es un espejo neutro, sino que es susceptible de transposición, análisis, interpretación o transformación de lo real. La foto es una creación arbitraria, cultural, ideológica y perceptualmente codificada.
4. La fotografía como huella de la realidad (el discurso del índice y la referencia).
5. Se entiende la fotografía como una “huella” o “rastro” de lo real que no se repite (citado por M. López Fernández en Coll, 2006).
Así pues, ¿qué es la fotografía, objetiva o subjetiva?
Las ciencias utilizan la fotografía como una herramienta objetiva, como algo que registra lo que aparece, lo que está ahí. Sin embargo, la fotografía no sólo muestra lo que está ocurriendo en ese momento, no sólo registra el instante, sino que nos permite saber cómo lo ve quien está tomando la foto, o qué es lo que quiere que se vea. Puede mostrar una realidad y ocultar otra, sencillamente no registrándola o no fotografiándola, porque no se la ve o no se desea que sea vista.
Está la subjetividad de:
–Quien está detrás de la cámara, con una mirada personal, queriendo resaltar algo para que sea mirado y visto.
–La cámara. Ésta tiene su propia percepción, ve la realidad y la registra de determinada manera, distinta de la humana; la cámara“ve lo que ve” –eso es lo que le digo a los alumnos cuando filmo en los grupos, en este caso en vídeo–, porque, como dice Susperregui (2000, pág. 23), «cualquier medio de comunicación visual que se pone en contacto con el mundo percibe su propia realidad». Al igual que la percepción humana es selectiva según los intereses de cada persona, una cámara no capta la misma realidad que otras cámaras similares.
–La persona que se muestra ante la cámara. En el caso de que sea alguien que quiere ser fotografiado, ¿qué quiere mostrar?, ¿qué desea que sea visto? Sin embargo, esta subjetividad no está siempre presente porque en muchas fotografías las personas que aparecen en ellas no han posado para las cámaras, como ocurre, por ejemplo, en las fotos de conflictos bélicos, catástrofes, mercados indígenas o de las calles de cualquier ciudad donde se ve gente realizando actividades cotidianas. Estas personas no han dado su consentimiento para ser retratadas, pues su imagen ha sido captada furtivamente, sin que ellas se dieran cuenta.
–La persona que mira la foto. ¿Qué es lo que ve en la foto o qué es lo que no ve? ¿Qué sentimientos le genera? Las fotos despiertan emociones y sentimientos porque se produce una identificación o desidentificación con la escena o los personajes. Los paisajes, por su parte, nos evocan emociones vividas, soñadas, temidas, fantaseadas. También pueden despertar nuestro erotismo, o reconfirmar o generar cambios en nuestras creencias y valores.
–Y aún podríamos añadir otra subjetividad: la de la persona que mira a quien está mirando las fotos.
Como ya he comentado, las fotos han sido utilizadas para diversos proyectos y desde diferentes ideologías. A lo largo de la historia, hemos visto que han sido empleadas tanto desde el poder, para manipular a la población (por ejemplo, se ha cambiado el pie de fotos de conflictos bélicos, o éstas han sido retocadas, recortadas o yuxtapuestas, para justificar acciones y actitudes), como desde diferentes estamentos como una herramienta de denuncia social contra los abusos de poder, para mostrar los acontecimientos ocultos, lo no dicho, y así hacer visible lo que se intenta que siga siendo invisible. Así, por ejemplo, durante la guerra del Vietnam –como ha ocurrido en guerras posteriores–, junto a las fotos “oficiales” del conflicto, aparecieron otras que mostraban los horrores y el sufrimiento oculto, acercándonos con esa mirada a realidades que trastocaron creencias y movilizaron sentimientos y conciencias (Freund, 2004, págs. 142-148).
En relación con la FB, podríamos decir que es un método básicamente subjetivo. Una persona muestra y describe sus fotos y su historia desde su subjetividad, si bien en las fotos se pueden apreciar también aspectos visibles y objetivables, como el lenguaje del cuerpo y el contexto y entorno, como iremos viendo en los siguientes capítulos. La FB se utiliza en el campo de la salud como ayuda terapéutica y para facilitar el autoconocimiento y el cambio.
2. LA FAMILIA Y EL ÁLBUM DE FOTOS
CONSTRUCCIÓN DEL ÁLBUM FAMILIAR
A partir de la creación de la fotografía, también la historia de la familia queda plasmada en el álbum de fotos. Las fotografías son las sustitutas de los cuadros pintados de retratos que podían permitirse las familias más adineradas. Con la aparición de la fotografía, todo el mundo podía tener un retrato y una foto de familia, lo que permitía mostrar –las fotos se hacen para que se vean– la buena situación de la familia. Ello contribuye a la consolidación de la familia nuclear, que ha sido un valor y un pilar de nuestra sociedad. Tener éxito en la vida suponía, entre otras cosas, tener marido/esposa e hijos. Y, especialmente, tener un hijo varón que continuara la dinastía familiar, que perpetuara el apellido y, si era posible, hiciera prosperar los negocios.
En las familias de clase alta y media, se trataba de mostrar, tanto al exterior como a los propios miembros la familia y al resto de los familiares más lejanos, el poder económico y social. Nacía un nuevo ideal de familia burguesa unida y feliz.
Hacerse un retrato fue en un principio una práctica exclusiva de la burguesía acaudalada y de las élites sociales, pero poco a poco fue extendiéndose a la pequeña burguesía ascendente –la clase media– y también a las estructuras sociales más pobres (foto 5), aunque en el caso de las familias pobres de origen rural o urbano sólo se tomaban fotos en algunas ocasiones especiales, pues eran caras, tal como veremos en la «Historia 1» de la parte IV.
Foto 5. Colección privada.
En un principio las fotos se hacían en el estudio del fotógrafo –había nacido una nueva profesión–. En estas fotos “de estudio”, que eran como se dieron en llamar, se posaba con una expresión corporal rígida y estereotipada. No había cabida para la espontaneidad, prevalecían las reglas formales; las personas se colocaban, según las jerarquías, sentados o de pie y siguiendo los valores de la época. Por ejemplo, en las fotos de familia era importante resaltar quién era la autoridad familiar, que naturalmente, sobre todo en aquel entonces, era el marido. Y dentro de las limitadas posibilidades de creatividad, el profesional podía hacer ciertos “retoques” (foto 6).
Foto 6. Fotografía de estudio retocada y coloreada (pestañas y labios pintados). Colección privada.
Las fotos estaban contextualizadas en escenarios elegidos según requiriera la ocasión y de acuerdo con la imaginación del fotógrafo y los recursos del estudio (fotos 7-9). Con frecuencia se utilizaba un fondo palaciego o el interior de una iglesia gótica o de una casa acomodada, o bien un jardín o un paisaje naturalista, para emular el poder económico y social del retratado.
A medida que la técnica de la fotografía avanza, aparecen las cámaras de rollo, con lo que baja el coste económico y la fotografía se “democratiza”. Todas las familias podían disponer ya de una cámara, que pasó a ser un bien de consumo familiar.
Mientras tanto, la “foto oficial”, de “estudio”, se combina con el reportaje que realiza, in situ, un fotógrafo del acontecimiento que se quiere celebrar y mostrar: la boda, el bautizo, comuniones, fiestas.
La fotografía se populariza y pasa a representar la vida de la familia, ciertos momentos o celebraciones que para la familia, para la persona que toma la foto –generalmente alguien de la familia o del entorno cercano– o para quien quiere ser fotografiado son relevantes. Se trata de momentos de intimidad como el enamoramiento, la época de la infancia de los hijos –el niño a los pocos meses, su primera sonrisa, cuando tiene cinco años, etc.–, su adolescencia, el tiempo de los estudios, el trabajo, la universidad o la boda. Se recogen miradas, expresiones de los rostros, los cuerpos, las emociones. Y todo ello constituye el álbum de la familia.
Foto 7. Anónima.
Foto 8. Colección privada.
El álbum se va construyendo con los acontecimientos relevantes y las figuras importantes que dan origen a la familia y que la componen: la familia nuclear (padre, madre, hijos e hijas) y la familia extensa (miembros vinculados por lazos de sangre: tíos, primas, etc.), pero también las amistades.
En la práctica clínica he podido constatar que existen varias formas de construir el álbum de fotos, como se ve al realizar la FB. Coincido con lo que ha observado Armando Silva (1998, págs. 39-43) en su estudio de álbumes de familia. Silva habla de: álbumes lógicos, álbumes sueltos y álbumes en cajas.
Foto 9. Colección privada.
Los álbumes lógicos son los que mantienen un orden. Puede ser un orden cronológico, por generaciones o a modo de árbol genealógico, o bien puede ser un orden relacionado con acontecimientos importantes, o incluso puede haber un álbum para cada miembro de la familia: el álbum de cada uno de los hijos, de la madre, del padre.
En los álbumes sueltos las fotos están entremezcladas. Las fotos que mi padre organizó en un gran marco, a modo de exposición de su historia (véase foto 15) correspondería a una especie de archivo o álbum suelto, si bien en este caso las fotos no aparecían en un álbum sino en un marco colgado en la pared a modo más bien de collage.
También hay quienes tienen sus fotos guardadas en cajas –a veces en infinitas cajas– que suelen hacer las delicias de los más pequeños los días de fiesta cuando se escudriñan los cajones, los baúles y los armarios. Son como tesoros, reliquias sentimentales que permiten ver e imaginar.
Podremos ver esto con más detalle cuando se hable de cómo las personas hacen la selección de fotos para la FB, de dónde las extraen (álbum familiar y personal) y cómo las organizan para elaborar un nuevo “álbum” para la realización de este trabajo.
EL ÁLBUM CUENTA UNA HISTORIA
En su origen, una de las fotos más importantes para el inicio de un álbum de fotos era la foto de la boda. Una boda como ceremonia no sólo privada sino sobre todo pública muestra socialmente que se va a estructurar una nueva familia y que a partir de ahí se deja a la familia de origen y se genera una historia en común. Y el álbum es el que recoge ese recorrido.
La foto de la boda (foto 10) es, por lo tanto, la que tiene más importancia que cualquier otra, es una foto-ritual. Y es que la boda es un ritual de tránsito, de paso; se pasa de un estado a otro, se inaugura una nueva etapa de la vida, se pasa a formar parte de una nueva condición social.
Uno de los elementos más importantes de la ceremonia era el traje de la novia, cargado de gran simbolismo. El traje, generalmente blanco, pues este color es símbolo de pureza, se complementaba con un velo, llamado tul ilusión, porque duraba sólo ese día, que formaba parte del tocado de la novia. Asimismo eran importantes las flores, que solían ser de azahar, símbolo asimismo de pureza y, también, de fecundidad, y el anillo, que representa la entrega mutua (Ortiz y Bonet, 2000, págs. 26-27). La cola del traje, cuyo tejido tenía desde luego gran relevancia, completaba, eventualmente con algún abanico, la imagen de la novia, que se convertía en el núcleo central de la foto.
Foto 10. Anónima.
Pero no todas las novias podían adquirir ese traje blanco, cuyo coste era muy elevado para algunas familias. De modo que en las imágenes de boda se contemplan también novias vestidas de negro, unas por estar la familia en situación de luto y otras porque estos trajes no eran tan caros y podían ser adquiridos por las novias de las familias de escasos recursos o campesinas, que incluso a veces llevaban un traje tradicional sencillo. También se casaban de negro las mujeres que tenían alrededor de treinta años y que por entonces, en la década de 1950 –cuando las chicas solían casarse en España con dieciocho años o menos–, se consideraban demasiado mayores para contraer matrimonio.
Con el paso del tiempo van cambiando las costumbres, los valores y los roles, y cambia también la imagen de la mujer, entre otras cosas, gracias a su incorporación al mundo laboral. Todo ello conlleva asimismo cambios en los trajes de boda, los escenarios y las actitudes de los contrayentes, que pasan de la rigidez y la imagen estereotipada a una expresión de alegría más abierta y a una mayor expresividad corporal. Carmen Martín Gaite (1999) tiene un interesante estudio al respecto.
Foto 11. La abuela Isabel.
Foto 12. El abuelo Joaquín.
Asimismo, en un principio, eran muy importantes los ancestros: bisabuelos, abuelas y todas las personas que dieron origen a la historia familiar que se trata de narrar y que constituyen en el imaginario o en lo real las figuras de las cuales deriva, más o menos recientemente, el linaje, la dinastía y el apellido. Los antepasados forman parte de los “mitos” de la familia y, de generación en generación, se transmiten oralmente historias sobre ellos, que contamos, incluso sin haberlos conocido, al menos hasta la cuarta generación: los biznietos aún pueden explicar historias fantásticas de sus abuelas y sus bisabuelos. Las fotos de nuestros abuelos, bisabuelas, padre y madre presidían nuestras casas.
El álbum ha tenido su propio proceso de evolución de acuerdo con los cambios de valores sociales. En las últimas décadas, se ha desplazado el centro de atención del álbum. Se ha pasado de los mitos familiares (bisabuelos, abuelos, madre, padre) a poner el acento y focalizar la atención en los/as niños/as. Las abuelas y los abuelos ocupan ahora un segundo plano, lo que posiblemente tenga que ver con la actual desvalorización social de la vejez en relación con la infancia y la juventud.
Foto 13. Fotografías de Sergio.
No es sólo la foto del bebé como carta de presentación –antiguamente se hacía en el estudio del fotógrafo–, sino la fascinación que produce cada uno de sus gestos y también verlo crecer. El bebé ha pasado de ser fruto del matrimonio –uno de los objetivos tradicionales del matrimonio era la reproducción– a ser fruto de un embarazo elegido.
Un álbum de fotos familiares es como un cuento. Narra una historia, la historia de la familia, de los orígenes, de cómo se desarrolló toda la trama, en qué espacios y tiempos, en qué territorios. Como en los cuentos, suele ser una historia laberíntica, y no sólo por lo que pasa en el lugar donde se desarrolla, sino por lo que sienten los personajes que la protagonizan. Al igual que en una obra de teatro o un cuento, se viven todas las emociones y pasiones humanas.
Como ocurre en los viajes laberínticos, a lo largo de la historia aparecen en el camino, aliados y monstruos, personajes con los que nos identificamos o de los que nos distanciamos, y otros que nos resultan simpáticos u odiosos, temidos o cercanos (Sanz, 2002).
Cada miembro de la familia podría contar la historia a “su manera”, según su punto de vista, sus fantasías, sus mitos, sus creencias, sus valores o sus heridas. Por eso, las historias del álbum tienen un componente “mágico”, relacionado con aspectos muy íntimos, con nuestros sentimientos, con sentimientos humanos, conocidos y universales.
La historia que se cuenta tiene que ver con lo que se ve y lo que no se ve, con la imagen y el imaginario, con la narración y la emoción. Las fotos dejan constancia del instante. Pero ¿qué ocurre en ese instante? ¿Qué es lo que cuentan los cuerpos? ¿Cuál es el lenguaje de los cuerpos?
FOTOS: EMOCIONES E IDENTIDAD. LAS HERIDAS DE LA FAMILIA Y EN LA FAMILIA
La familia, tenga la estructura que tenga, constituye el núcleo de construcción de la identidad del niño o la niña, de su percepción de la realidad, de la construcción en su imaginario de cómo se generan sus vínculos. En el seno de la familia imaginamos qué tenemos que hacer –o no hacer– para ser amados, para sentirnos seguros y para obtener reconocimiento y escucha.
En la estructura familiar hacemos identificaciones y desidentificaciones tomando a diversos personajes, en especial los parentales, como modelos de quiénes quisiéramos ser o no ser, a quién nos gustaría parecernos o no parecernos, por los vínculos afectivos que hemos establecido con esas personas.
La familia es un importantísimo agente socializador donde aprendemos valores, creencias y roles. Y de acuerdo con ello, se hacen las fotos que se realizan para mantener en la memoria personal y familiar el recuerdo de una persona, de un hecho memorable, de un estado emocional de alegría o incluso de euforia explícita en acontecimientos que la presuponen: una boda, nacimientos, fiestas.
Las fotos registran un momento que se considera especial para la familia o para quien desea tomar la foto y dejan constancia del instante. Pero ¿qué está ocurriendo en ese instante que deseamos conservar?, ¿qué energía experimentamos, qué emoción estamos viviendo que queremos recordar?
Las fotos tienen energía, tienen vida. De alguna forma guardan una parte de la energía de lo que se vivió en el instante en que se toma la imagen, y esa energía queda “congelada” en el papel. Quizás por eso los miembros de algunas comunidades indígenas no quieren que se les hagan fotos. Piensan que con ello “se les roba el alma” (foto 14). Esa energía se plasma en la expresión de las emociones, en el lenguaje del cuerpo y en la reactualización de las vivencias pasadas.
Foto 14. Colección privada.
La foto toma el instante, lo efímero, y de esta forma eterniza los momentos y alimenta la fantasía de la perennidad.
¿Qué es lo que aparece y lo que no aparece en el álbum familiar? El álbum tradicionalmente plasmaba ese ideal burgués de familia feliz y unida. Por lo tanto, se construía para ser mirado y corroborar el “éxito” de todos sus miembros en la consecución de esos objetivos, especialmente del de la unidad familiar, que a veces poco tenía que ver con la realidad o con lo que subjetivamente vivían sus miembros.
Cuando recordamos nuestra niñez, en ocasiones sentimos añoranza, nostalgia de ciertos momentos y vivencias, del amor recibido, la seguridad, la protección, la mirada fresca y abierta de la infancia, del juego, la risa, la complicidad. Pero también podemos tener congelado en el corazón el dolor y las heridas que permanecen abiertas durante años. Son nuestros “secretos”, los secretos de la familia, heridas generacionales o personales. Todos tenemos heridas que nos producen daño y que necesitamos curar.
Lo que no aparece en las fotos explícitamente y lo que no se fotografía es lo que “no se puede mostrar”, lo que se oculta, lo que es vergonzoso socialmente, lo que es feo, lo que rompe la unidad familiar, lo que es marginal, anómico, lo que genera tristeza, miedo, rabia, vergüenza.
No se presenta la familia desestructurada, la familia vinculada por intereses, la familia con relaciones de violencia, con abusos, las peleas, los odios, los miedos, las inseguridades, la desvalorización, los abusos sexuales o la frustración. Tampoco el placer sexual.
La sexualidad no existe en la familia: no se habla de ella, se reprimen los gestos de placer y, con frecuencia, las caricias entre el padre y la madre. Se trata de educar incluso en la represión del imaginario sexual.
Tampoco aparece la crisis emocional, económica o la ruina de la familia. Eso supondría un fracaso social y la desvalorización familiar, especialmente relevante cuando se trata de familias donde los roles están muy estructurados: la mujer se dedica al trabajo doméstico y el hombre trabaja fuera de la casa y es el que aporta los ingresos.
Cuando se vive vergüenza, cólera, tristeza, miedo, la familia no está para “fiestas”, no está para fotos, aunque se continúan haciendo, como si nada pasara, en las celebraciones sociales.
¿Y qué ocurre cuando hay amantes o cuando existe otra familia, una construida en paralelo con la familia oficial –“la familia chica”–, algo muy frecuente en Latinoamérica? Esa doble vida que mantiene en ocasiones el padre de familia no aparece ni se habla de ella, aunque queda manifiesta en desapariciones temporales del progenitor, y a veces, sencillamente, se oculta a los demás como si nada pasara.
En las fotos tampoco aparece lo que se considera comportamiento violento, antisocial. ¿Cuándo se saca una foto de alguien que está en la cárcel, o de algún adicto a las drogas y al alcohol, o de personas que padecen enfermedades mentales (depresiones, esquizofrenia, paranoias)?
La muerte tampoco es un tema habitual en las fotografías. Desde hace unas décadas, parece como si la muerte hubiera dejado de existir, pues ha pasado a formar parte de la lista de cosas feas que no hay que mostrar. La enfermedad y la muerte acaban con la fantasía actual de que somos o seremos inmortales, de que vamos a vivir indefinidamente. Una fantasía potenciada por los últimos avances científicos que han dado solución a algunas enfermedades y han contribuido a tener una mayor esperanza de vida.
Sin embargo, todo aquello que no muestra explícitamente el álbum familiar, que no se ve, que no se sabe, aparece, se revela con la FB; porque mediante este método se narra también la historia de los espacios en blanco, de lo no mostrado, de lo oculto, de lo subjetivo.