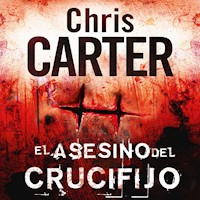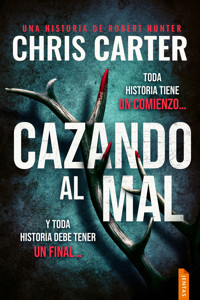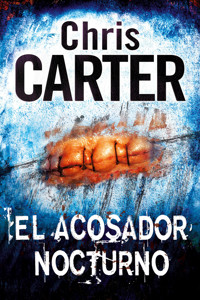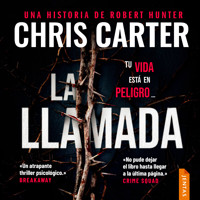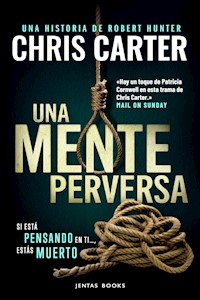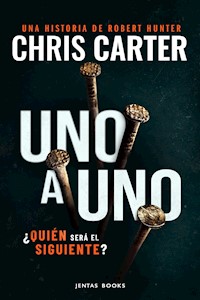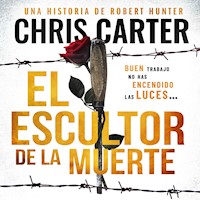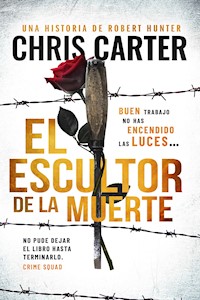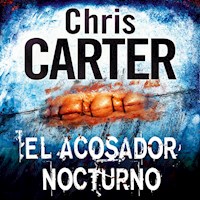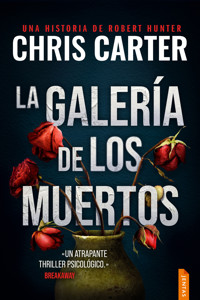
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Hunter
- Sprache: Spanisch
«Treinta y un años en el cuerpo, y en todos estos años he visto mucha más locura de la cuota que me corresponde, pero si antes de morir se me permitiera elegir tan solo una cosa que pudiera borrar de mi mente… sin duda, elegiría borrar lo que he visto allí dentro». Eso es lo que un teniente del Departamento de Policía de Los Ángeles les dice a Hunter y a Garcia, detectives de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos, al llegar a una de las escenas del crimen más horrorosas en las que hayan jamás estado. En un giro de los acontecimientos completamente inesperado, los detectives se encuentran uniéndose al FBI para localizar a un asesino en serie cuyo coto de caza parece no tener fronteras; un psicópata que ama lo que hace, porque para él asesinar es mucho más que simplemente matar: es una forma de arte. Bienvenidos a «La galería de los muertos». --- Carter es uno de esos autores que hacen que escribir parezca sencillo… No pude dejar el libro hasta llegar a la última página». Crime Squad «Una serie de novelas policíacas increíblemente brillante. Extraordinariamente escrita, de muchísima calidad y con mucho dramatismo hasta el final». Liz Loves Books «Un thriller intrigante y aterrador». Better Reading «Un festín de emociones intensas». Shots «Chris Carter es uno de mis autores favoritos. Su saga de Robert Hunter es una de las mejores del género. Las historias son verdaderamente aterradoras y hacen que me quede despierto incluso mucho después de la hora en la que me tendría que ir a dormir. ¡Historias geniales con personajes geniales!». Amazon
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA GALERÍA DE LOS MUERTOS
La galería de los muertos
Título original: Gallery of the Dead
© 2018 Chris Carter. Reservados todos los derechos.
© 2024 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción Aldo Giacometti,
© Traducción, Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1291-4
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
This edition is published by arrangement with Darley Anderson and Associates Ltd.
Uno
Linda Parker entró en su casa de dos dormitorios en Silver Lake, en la zona noreste de Los Ángeles, cerró la puerta tras de sí y dejó salir un suspiro pesado y cansado. Había sido un día largo y agotador. Cinco sesiones fotográficas en cinco estudios distintos repartidos por toda la ciudad. El trabajo en sí mismo no era muy cansado. A Linda le encantaba ser modelo y era lo bastante afortunada como para poder hacerlo de manera profesional, pero conducir en una ciudad como Los Ángeles, donde el tráfico es lento, y eso solo en el mejor de los casos, tenía una forma especial de dejar exhaustas y agotadas incluso a las almas más pacientes.
Linda había salido de su casa alrededor de las siete y media de la mañana, y cuando aparcó su Volkswagen Escarabajo rojo en la entrada para coches, el reloj del salpicadero marcaba las 22:14. Estaba cansada y tenía hambre, pero lo primero era lo primero.
—Vino —se dijo, mientras encendía las luces de su salón y se quitaba los zapatos—. Lo que necesito en este mismo instante es una gran copa de vino.
Linda compartía su casa de una sola planta y de fachada de color blanco con el señor Boingo, un gato callejero blanco y negro al que había rescatado hacía once años. Debido a su avanzada edad, el señor Boingo prácticamente ya no salía de la casa. Correr por fuera, persiguiendo pájaros que nunca conseguía atrapar, había perdido su encanto hacía ya varios veranos y ahora el señor Boingo pasaba la mayor parte del día durmiendo o encaramado en el alféizar de la ventana, mirando obnubilado la calle desierta.
Cuando las luces se encendieron, el señor Boingo, que había estado durmiendo en su silla favorita durante las últimas tres horas, se levantó y estiró las patas delanteras antes de bostezar de manera despreocupada.
Linda sonrió.
—Hola, señor Boingo. ¿Qué tal tu día? ¿Ajetreado?
Contento de verla, el señor Boingo saltó al suelo y se le acercó despacio.
—¿Tienes hambre, pequeñín? —preguntó Linda, agachándose para coger a su gato.
El señor Boingo se acurrucó contra ella.
—¿Te has acabado toda tu comida? —Linda le besó la frente.
Ella sabía que tardaría en regresar, por lo que se había asegurado de dejarle al señor Boingo comida suficiente, o al menos eso había creído. Dando un paso hacia la derecha, miró los recipientes de agua y comida, que estaban en un rincón. Ninguno de los dos estaba vacío.
—No tienes hambre, ¿verdad?
El señor Boingo comenzó a ronronear; mirando a Linda, Boingo parpadeó dos veces con sus ojos adormilados.
—No, no tengo hambre. —Con una voz cándida y como de dibujo animado, Linda jugó a que era el señor Boingo—. Solo quiero caricias porque he echado de menos a mamá.
Comenzó a acariciar el cuello del señor Boingo. En la boca del gato se dibujó de inmediato una sonrisa de felicidad.
—Te encanta esto, ¿verdad? —Le besó de nuevo la frente.
Con el gato en brazos, Linda entró a la cocina, cogió del lavavajillas una copa limpia y se sirvió una generosa cantidad de una botella de pinotage sudafricano que ya tenía abierta. Antes de llevarse la copa a los labios, soltó al señor Boingo.
—¡Mmm! —dijo en voz alta, a medida que su cuerpo por fin comenzaba a relajarse—. El paraíso en forma líquida.
Linda sacó la cena de la nevera: un pequeño plato de ensalada. Hubiera preferido una hamburguesa doble con queso y patatas fritas con chile, o una pizza grande de pepperoni bien picante, pero eso habría significado romper las reglas de su estricta dieta baja en calorías, algo que solo se permitía hacer de vez en cuando, como un capricho, y esa noche no era «noche de caprichos».
Después de beber otro sorbo, Linda cogió el vino y la ensalada, y salió de la cocina.
El señor Boingo la siguió.
De vuelta en el salón, Linda dispuso todo sobre la mesa y encendió su portátil. Mientras esperaba que el ordenador se iniciara, cogió de su bolso un tubo de crema hidratante. Tras masajearse las manos con una generosa cantidad de crema, repitió el procedimiento en sus pies.
Desde el suelo, el señor Boingo observaba, muy poco impresionado.
La media hora siguiente transcurrió respondiendo correos electrónicos y agregando varios compromisos en su calendario. Una vez hecho eso, Linda cerró su aplicación de correo electrónico y decidió conectarse a su cuenta de Facebook: treinta y dos solicitudes nuevas de amistad, treinta y nueve mensajes nuevos y noventa y seis notificaciones nuevas. Miró la hora en el reloj de pared que estaba a su izquierda: las 22:51. Mientras ella pensaba si tenía ánimos o no para entrar en Facebook, el señor Boingo subió de un salto a su regazo.
—Hola. Quieres más mimos, ¿verdad? —Regresó la voz como de dibujo animado—: Por supuesto que sí. Me has dejado solo durante todo el día. Mami mala.
Linda acariciaba de nuevo el cogote del gato cuando recordó algo que llevaba queriendo hacer desde hacía ya unos cuantos días.
—Ya sé —dijo, mirando al señor Boingo directo a sus pequeños ojos—. Hagámonos una de esas fotos que nos intercambian las caras, ¿qué me dices, eh?
Hacía algunos días, la mejor amiga de Linda, Maria, había publicado en Instagram una foto tomada con una aplicación que había intercambiado su rostro con el de su adorable bichón frisé. El perro tenía una anomalía congénita en su mandíbula inferior que hacía que tuviera todo el tiempo la lengua hacia fuera. Para que los dos quedaran iguales, Maria también sacó la lengua mientras sacaba la foto. La combinación de todo el pelo blanco y lanudo del perro, el cabello decolorado de ella, las lenguas hacia fuera y el siempre exagerado maquillaje de Maria logró crear una imagen muy entretenida. Linda se había prometido que intentaría hacer algo similar con el señor Boingo.
—Sí, hagámoslo —dijo ella, asintiendo en dirección a su gato, con la voz llena de entusiasmo—. Será divertido, te lo prometo.
Alzó al señor Boingo, cogió su móvil y pulsó en el icono de una aplicación para intercambiar rostros que ya había descargado previamente.
—Vale, allá vamos.
Se acomodó mejor en la silla y observó la imagen en la pequeña pantalla. En la pared que estaba justo a su espalda se veían un par de cuadros enmarcados y un aplique de luces plateado. A la izquierda de los cuadros estaba la puerta que llevaba a un breve pasillo y al resto de la casa.
Linda era muy exigente a la hora de hacer fotos, incluso con las que tomaba solo por diversión.
—Mmm, no, no me gusta eso —dijo, negando con la cabeza mientras miraba al señor Boingo.
Las luces del pasillo a su espalda estaban apagadas, pero las del aplique estaban encendidas, lo cual provocaba que la imagen en la pantalla tuviera un brillo extraño al fondo. Recolocó la silla, esta vez moviéndose un poco hacia la izquierda. El brillo ya no estaba.
—Sí, mucho mejor, ¿no crees? —le preguntó al señor Boingo.
El gato respondió parpadeando una sola vez, de manera lenta y adormilada.
—Vale, hagamos esto antes de que vuelvas a desmayarte, dormilón.
Utilizar la aplicación para intercambiar rostros era muy sencillo. Lo único que tenía que hacer era sacar una foto. Nada más. La aplicación identificaba instantáneamente las dos caras en la pantalla, ubicaba un círculo rojo alrededor de cada una y luego las intercambiaba de manera automática.
Linda cogió al señor Boingo y se apoyó contra el respaldo de la silla.
—Ahí —dijo ella, señalando la pantalla de su móvil—. Mira allí.
El señor Boingo, con aspecto de estar a punto de quedarse dormido, bostezó de nuevo.
—No, gato tonto, no me mires a mí. Mira ahí. Mira. —Ella señaló una vez más la pantalla, esta vez chasqueando los dedos. El ruido pareció lograr su cometido. El señor Boingo al fin se dio la vuelta y miró directo al móvil de Linda.
—Muy bien.
Sin perder tiempo, Linda puso su mejor sonrisa y pulsó veloz el botón de «foto».
En su pantalla, el primer círculo rojo apareció alrededor de su rostro, pero, cuando apenas después apareció el segundo círculo, Linda sintió que algo como un torniquete se le cerraba en el pecho, porque la aplicación no había ubicado ese segundo círculo alrededor del pequeño rostro del gato. En vez de hacer eso, lo había ubicado alrededor de algo que estaba en la puerta oscura, justo por detrás de ella.
Dos
—Buenas noches a todos.
A pesar de que contaba con la asistencia de un micrófono y de un potente sistema de amplificación, la profesora de Psicología de la UCLA Tracy Adams comprensiblemente proyectaba su voz un poco más fuerte de lo habitual. Estaba ante una sala de conferencias llena, con capacidad para ciento cincuenta personas, y el parloteo de tantas voces animadas hacía que el lugar sonara como una colmena gigante. El público estaba compuesto no solo por entusiastas de la criminología y por estudiantes de Psicología Criminal, sino también por muchos otros docentes, todos muy interesados en escuchar la conferencia que tendría lugar esa noche.
Los cautivantes ojos verdes de la profesora Adams, detrás de unas anticuadas gafas con forma de ojo de gato y de montura negra, recorrieron el auditorio.
—Vamos a comenzar —continuó la profesora—. Por lo que, si quienes no estáis sentados todavía podéis tomar asiento, os lo agradeceríamos mucho. —Hizo una pausa y esperó paciente.
La profesora Adams era sin lugar a dudas una mujer fascinante: inteligente, atractiva, culta, carismática, elegante e intrigantemente misteriosa. No era ninguna sorpresa que muchos de sus estudiantes, tanto hombres como mujeres, sintiesen por ella una atracción romántica más o menos adolescente, sin mencionar a buena parte de los profesores. Pero esa noche, la profesora Tracy Adams no era la razón por la cual el auditorio, ubicado en el cuadrante noroeste del campus de la UCLA en Westwood, estaba lleno de gente.
Transcurrió un minuto hasta que por fin todos los asistentes estuvieron sentados.
—Bueno —dijo la profesora Adams—, me gustaría comenzar dando las gracias a todos por estar aquí. Sería maravilloso lograr esta misma asistencia en mis propias clases...
Se oyeron risas en el auditorio.
—Vale —continuó—. Antes de comenzar, si me lo permitís, me gustaría daros algo de información acerca del invitado especial de esta noche. —Sus ojos se dirigieron un instante hacia el hombre alto y fornido que se encontraba de pie a la izquierda del escenario.
El hombre, que tenía las manos dentro de los bolsillos del pantalón, respondió con una sonrisa tímida.
La profesora Adams miró las notas que tenía enfrente, sobre el atril del conferenciante, ante de mirar de nuevo al público.
—Licenciado en Psicología por la Universidad de Stanford —comenzó la profesora Adams—, recibió su primer diploma a los diecinueve años de edad. —Las siguientes tres palabras las pronunció con una pausa deliberada entre una y otra—. Summa cum laude.
Una oleada de murmullos de sorpresa recorrió la sala.
—También por la Universidad de Stanford —continuó—, y todavía a la tierna edad de veintitrés años, recibió un doctorado en Análisis del Comportamiento Criminal y Biopsicología. Su tesis, que llevaba el título de Un estudio psicológico avanzado en comportamiento criminal, pasó a ser de lectura obligatoria en el CNACV del FBI y lo sigue siendo a día de hoy. —Una breve pausa—. Para quienes no sepan o hayan olvidado a qué nos referimos con CNACV, aclaro que es el Centro Nacional para el Análisis del Crimen Violento del FBI.
Comprobó sus notas y luego miró otra vez al público.
—A pesar de que le ofrecieron en repetidas ocasiones un puesto como perfilador en la Unidad de Análisis de Conducta del CNACV, el invitado de esta noche nunca ha aceptado dichas propuestas, optando en cambio por incorporarse al Departamento de Policía de Los Ángeles.
Más murmullos de sorpresa, esta vez un poco más fuertes.
La profesora Adams esperó a que se acallaran y luego continuó.
—Como miembro del cuerpo de policía de esta ciudad, fue ascendiendo a la velocidad del rayo, hasta llegar a ser el oficial más joven de la historia en llegar a detective del Departamento de Policía de Los Ángeles. Desde entonces, su historial de crímenes resueltos ha sido inigualable.
Hizo una nueva pausa, esta vez para generar efecto.
—Nuestro invitado de esta noche es un detective que ha recibido una gran cantidad de condecoraciones y que forma parte de la Sección Especial de Homicidios del Departamento de Policía, que es una unidad de élite de la División de Robos y Homicidios, creada para lidiar de manera exclusiva con casos de asesinatos en serie y de alto perfil que requieren una gran cantidad de tiempo de investigación y mucha experiencia. —La profesora Adams levantó el dedo índice derecho para enfatizar el punto siguiente—: Pero eso no es todo. Debido a su formación en psicología del comportamiento criminal y al hecho de que esta maravillosa ciudad en la que vivimos parece atraer a una raza muy particular de psicópatas...
Nuevamente se oyeron risas en el auditorio.
—... a nuestro invitado le asignaron a una entidad aún más especializada dentro de la Sección Especial de Homicidios. Todos los homicidios en los que el perpetrador utiliza una brutalidad y un sadismo abrumador el Departamento de Policía de Los Ángeles los clasifica como crímenes ultraviolentos. Nuestro invitado de esta noche hace un trabajo que la mayor parte de los detectives de este país pagaría por no hacer. Es el jefe de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos del Departamento de Policía de Los Ángeles. —Se volvió y miró de nuevo al hombre que estaba de pie a un lado del escenario.
Ciento cincuenta pares de ojos siguieron a los de ella.
—Me costó muuucho tiempo convencerlo de que viniera a nuestra universidad como conferenciante invitado para hablar de uno de los temas más intrigantes de la criminología y de la psicología criminal: el asesino en serie contemporáneo.
La sala quedó en completo silencio.
—Esta noche me complace tener la posibilidad de presentar al detective Robert Hunter, del Departamento de Policía de Los Ángeles.
El lugar estalló en una ovación.
La profesora Adams le hizo señas a Hunter para que se acercara hacia donde estaba ella.
El detective Hunter sacó las manos de los bolsillos y subió despacio los tres pequeños escalones que llevaban al escenario. Al mirar a los ojos a la profesora, ella le dirigió una sonrisa llena de confianza, seguida de un guiño muy sensual pero casi imperceptible. Hunter interrumpió el contacto visual, se ubicó de frente al auditorio que aplaudía e inclinó la cabeza con timidez; no estaba acostumbrado a esas cosas.
—Buena suerte —susurró la profesora Adams, mientras le entregaba el micrófono a Hunter, y bajó del escenario por el mismo lugar por el que él había subido.
Hunter esperó hasta que el lugar quedó de nuevo en silencio.
—Supongo que me gustaría comenzar agradeciéndoos a todos que estéis aquí. Debo admitir que no esperaba esto.
Esta vez fue el turno de Hunter de mirar a la profesora Adams a los ojos.
—Pensé que hablaría ante quizá veinte o veinticinco estudiantes, como máximo.
El público se rio de nuevo.
Sonriendo una vez más, la profesora se encogió de hombros mirando a Hunter desde el borde del escenario.
—Antes de comenzar, por favor permitidme que os aclare que no soy un orador público y que sin duda no soy profesor, pero haré todo lo posible para contaros lo que sé y para responder cualquier pregunta que pudierais tener.
Una vez más, el público comenzó a aplaudir.
Hunter no sabía con certeza cuál era el nivel de conocimientos del público, por lo que comenzó con algunas definiciones básicas, como la diferencia entre un asesino en serie, un asesino errático y un asesino en masa. Apoyó su explicación con algunos ejemplos de incidentes que habían ocurrido en los últimos tiempos en Estados Unidos.
Acto seguido, presentó al público una lista de los siete puntos de las fases de un asesino en serie, desde la «fase áurea» —el principio de todo, cuando el futuro asesino comienza a perder el contacto con la realidad— hasta la «fase depresiva» —la gran desilusión emocional que en la mayoría de los casos se produce inmediatamente después del asesinato—.
—Antes de proseguir —dijo Hunter cuando terminó de explicar la última fase, con una voz que adquirió un tono mucho más serio—, quiero aclarar que, cuando hablamos de homicidios en serie, lo más importante que me gustaría que recordarais es que...
Lo interrumpió su teléfono móvil, que comenzó a vibrar en el bolsillo de su chaqueta.
Hizo una pausa y lo cogió.
—Lamento mucho esta situación —dijo, alzando la mano derecha en dirección al público, que parecía intrigado—. Permitidme un minuto. —Apagó el micrófono y lo dejó sobre el atril—. Detective Hunter —dijo ya hablando por el teléfono—, Unidad de Crímenes Ultraviolentos.
Mientras escuchaba a la persona que lo había llamado, su mirada se encontró con la de la profesora Adams. No fue necesaria ninguna palabra. Ella era capaz de interpretar la expresión que Hunter tenía en el rostro. Ya había estado junto a él en otro momento en que se había producido una llamada similar.
—Parece una broma —murmuró ella con incredulidad, antes de subir de nuevo al escenario y acercarse a Hunter—. ¿Por qué no me sorprende que esto suceda esta noche?
Hunter cortó la llamada y la miró.
—Lo siento muchísimo, Tracy —dijo Hunter con voz grave y compungida. Veía la desilusión en el rostro de Tracy—. Me tengo que marchar.
Ella asintió.
—Está bien, Robert. Ve. Yo le explicaré al público la situación.
Mientras Hunter salía a toda prisa del escenario, la profesora Adams cogió el micrófono del atril, dejó salir un suspiro triste y miró a un muy confundido público.
Tres
El reloj de Hunter marcaba las 21:31 cuando llegó a la dirección que le habían facilitado por teléfono. Incluso a esa hora de un miércoles por la noche, le había llevado alrededor de cuarenta y cinco minutos cubrir los casi treinta kilómetros que separaban Westwood de Silver Lake —un vecindario éticamente muy diverso que estaba justo al este de Hollywood—. Al tomar la avenida Berkeley, en dirección al oeste, vio enseguida la acumulación de vehículos de la policía que rodeaban la entrada a North Benton Way.
Hunter sabía que, en una ciudad como Los Ángeles, nada reunía más rápido a una multitud de curiosos que la combinación de las luces parpadeantes de la policía con la cinta negra y amarilla que delimita la escena de un crimen. Teniendo eso en cuenta, no le sorprendió para nada el amontonamiento de residentes cercanos que ya se había formado junto al perímetro y que no paraba de aumentar —todos con el móvil en la mano, desesperados por conseguir unos segundos de filmación, o incluso tan solo una fotografía decente para exhibir en sus cuentas de las redes sociales, como trofeos de Pokémon—.
También la prensa había llegado antes que Hunter. Con trípodes y cámaras montados sobre los techos, dos furgonetas de las noticias habían ocupado sus puestos sobre la acera, al otro lado de la calle con respecto al área acordonada por la policía. Un par de reporteros hacían todo lo que podían por obtener algo de información de cualquier persona con la que pudieran hablar.
Cuando por fin consiguió atravesar la multitud, Hunter bajó la ventanilla y le mostró su placa a uno de los agentes uniformados que custodiaban la entrada a la calle. El agente asintió antes de abrir paso para que Hunter pudiera acceder.
North Benton Way era una tranquila calle residencial justo al sur de la famosa Reserva de Silver Lake. A ambos lados de la calle había sicomoros altos y grandes, que durante el día la mantenían fresca y la protegían del sol, pero que apenas se hacía de noche proyectaban unas sombras ominosas por todas partes. La casa que Hunter buscaba era la sexta de la derecha. Los dos espacios de la entrada para coches estaban ocupados por un Volkswagen Escarabajo rojo y por un Tesla S azul. Aparcadas en la calle, un poco a la derecha de la casa, Hunter alcanzó a ver otras tres unidades blancas y negras, junto a una furgoneta del Departamento Forense del Condado de Los Ángeles.
Hunter detuvo el coche delante de la furgoneta y se bajó, su metro ochenta y cinco de estatura se alzaba muy por encima del techo desgastado por el sol de su viejo Buick LeSabre. Se tomó un momento y recorrió la calle con la mirada, de arriba abajo. Las luces de las casas vecinas estaban todas encendidas, con la mayor parte de sus residentes mirando por la ventana o de pie junto a la puerta principal con cara de asombro o de incredulidad. Mientras Hunter se colocaba la placa en el cinturón, otro coche cruzaba el cordón policial en lo alto de la calle. Hunter reconoció de inmediato el Honda Civic azul metalizado. Era de su compañero de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos, el detective Carlos Garcia.
—¿Acabas de llegar? —le preguntó Garcia, después de estacionar junto a uno de los coches patrulla y bajarse ágilmente de su coche.
—Hace menos de un minuto —confirmó Hunter.
Garcia tenía el cabello largo y castaño, todavía húmedo de una ducha tardía, y lo llevaba recogido hacia atrás en una coleta tirante.
Ambos detectives se dieron la vuelta y observaron la casa de fachada blanca. Tres agentes de policía con rostros solemnes estaban de pie sobre la acera al otro lado de la calle. A sus espaldas había un agente de la policía científica, vestido con un mono con capucha Tyvek y con una linterna ProTac en la mano, inspeccionando meticulosamente el jardín delantero, que estaba en muy buen estado de mantenimiento. En el porche del frente de la casa, cubierto a medias por una tienda azul de la policía científica, un segundo agente estaba aplicando polvo en toda la estructura del picaporte, en busca de huellas dactilares latentes.
Al verlos, el más entrado en años de los tres agentes de policía que estaban en la acera se separó del grupo y cruzó la calle hacia donde estaban los dos detectives.
Hunter vio enseguida el distintivo de metal en el cuello de la camisa, que lo identificaba como un oficial. Era un teniente primero del Departamento de Policía de Los Ángeles.
—Vosotros debéis ser los de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos. —La voz rasposa del oficial sonaba cansada.
—Sí, señor —respondió Garcia—. Somos nosotros.
El teniente, que parecía tener poco más de cincuenta años, era unos siete centímetros más bajo que Hunter y al menos veinte kilos más pesado, todo acumulado alrededor de su cintura.
—Soy el teniente Frederick Jarvis, de la Oficina Central —dijo, tendiéndole la mano—. División del Área Noreste.
Hunter y Garcia se presentaron.
—¿Usted fue el primero en llegar a la escena? —preguntó Garcia.
—No —respondió el teniente Jarvis, dándose la vuelta, y señaló a los dos policías de los que se había separado—. Fueron los agentes Grabowski y Perez. Yo soy el que decidió escalar todo este lío hasta vosotros, los de Crímenes Ultraviolentos.
—¿Usted ha estado dentro? —preguntó Hunter.
El teniente exhaló y al mismo tiempo su actitud cambió.
—He estado dentro. Sí. —Se rascó la mejilla derecha—. Treinta y un años en el cuerpo, y en todos estos años he visto mucha más locura de la cuota que me corresponde, pero si antes de morir se me permitiera elegir tan solo una cosa que pudiera borrar de mi mente... —sacudió la barbilla en dirección a la casa—, sin duda, elegiría borrar lo que he visto allí dentro.
Cuatro
Hunter y Garcia firmaron el registro de la escena del crimen, cogieron cada uno un mono desechable de la policía científica y se lo pusieron. El teniente Jarvis no fue en busca de un mono, dejando bien claro que no tenía ninguna intención de entrar de nuevo en esa escena del crimen en particular.
—¿Qué información tenemos de la víctima hasta el momento? —preguntó Garcia.
—La más básica —respondió el teniente, cogiendo su libreta—. Se llamaba Linda Parker —comenzó—. Veinticuatro años, nacida en la región de Harbor, aquí, en Los Ángeles. Trabajaba como modelo. Hasta donde sabemos, no tiene antecedentes: ni arrestos, ni multas pendientes, ni órdenes judiciales... Nada. Solo le quedaban por pagar unas pocas cuotas de su Volkswagen Escarabajo para dejar cancelado el préstamo. También tenía todos sus impuestos al día y sin ningún tipo de deuda.
—¿Vivía aquí sola? —El que preguntó fue otra vez Garcia.
—Hasta donde sabemos, sí. Ni en las cuentas ni en las facturas de servicios aparece ningún otro nombre.
—¿Algún novio? ¿Relaciones?
El teniente se encogió de hombros.
—No hemos tenido tiempo para recabar esa clase de información. Lo siento, muchachos, pero ese trabajo lo tendréis que hacer vosotros.
Una vez más, Hunter examinó la calle de arriba abajo.
—¿Los vecinos no saben nada? —preguntó. Sabía que el teniente ya tendría que haber ordenado una indagación puerta por puerta de las casas cercanas.
—Nada. Nadie parece haber visto ni oído nada, pero mis muchachos siguen preguntando, por lo que quizá con un poco de suerte...
—Por desgracia, no parece que a la señora suerte le agrademos demasiado —dijo Garcia. Lo dijo sin ningún tono humorístico—. Pero ¿quién sabe? Cada día es un nuevo día.
—Parece que el perpetrador accedió a la casa por la ventana del dormitorio de la víctima, en la parte trasera —dijo el teniente Jarvis—. Encontramos la ventana rota desde fuera.
—¿Cómo consiguió acceder al jardín trasero? —preguntó Garcia.
El teniente hizo un gesto con la cabeza en dirección a una puerta de madera que estaba a la izquierda de la casa, a la cual un tercer agente de la policía científica estaba aplicando polvo en busca de huellas dactilares.
—No hay ningún indicio de que se haya forzado la entrada —dijo el teniente Jarvis—, pero no hace falta ser un atleta para treparla y pasar al otro lado.
—¿Esa es la persona que encontró el cuerpo? —le preguntó Hunter al teniente, ladeando la cabeza en dirección a los vehículos oficiales aparcados en la calle a la derecha de la casa.
Apenas se había bajado de su coche, Hunter había visto a una agente arrodillada junto a la puerta abierta del acompañante de un coche patrulla que estaba un poco más lejos. La agente no estaba sola. Una mujer muy angustiada, de alrededor de cincuenta años, estaba sentada en el asiento del acompañante, frente a la agente de policía.
—Correcto —respondió el teniente Jarvis—. Al menos, no tendréis que atravesar el calvario de informar a los padres. Es la madre de la víctima.
Hunter y Garcia hicieron una pausa y dejaron de mirar al teniente para mirar a la mujer que estaba sentada en el coche. Ninguno de los dos detectives podía imaginar una experiencia más devastadora para una madre que encontrar el cuerpo de su propia hija brutalmente asesinada.
—Por supuesto, está en estado de shock —comentó el teniente—. Y ahora mismo lo que dice no tiene demasiado sentido, pero por lo que entendimos solía hablar con su hija todos los días, ya fuera por teléfono o en persona. —Miró de nuevo sus notas—. La última vez que hablaron fue hace dos días, el lunes por la tarde. Una conversación telefónica. Se suponía que ayer se encontrarían para almorzar, pero su madre tuvo que llamarla para cancelar. De acuerdo con sus declaraciones, llamó a su hija alrededor de las nueve de la mañana, pero no le contestó. La llamada fue directa al buzón de voz. Dejó un mensaje, pero su hija nunca le devolvió la llamada.
»La madre intentó llamarla de nuevo cuarenta y cinco minutos antes de la hora a la que habían quedado, solo para asegurarse de que su hija había recibido el mensaje. Una vez más, contestó el buzón de voz. Lo intentó de nuevo anoche y luego otra vez esta mañana y por la tarde. —El teniente Jarvis hizo un gesto de asentimiento—. Buzón de voz todas las veces. En ese momento la madre se preocupó. Dijo que, aunque le parecía poco probable, quizá su hija se había enfadado porque ella había tenido que cancelar el almuerzo del día anterior, pero, según ella, incluso si ese hubiera sido el caso, su hija a esas alturas ya la habría llamado. La madre llamó una vez más y dejó un último mensaje diciendo que hoy por la noche pasaría por su casa.
—¿A qué hora llegó ella? —preguntó Hunter.
—A las siete de la tarde.
—¿Cómo entró en la casa? —Esta vez el que preguntó fue Garcia—. ¿La puerta estaba sin llave?
—No, la puerta estaba cerrada, pero la madre tenía las llaves de la casa.
Hunter se volvió hacia el agente del CSI que estaba aplicando polvo en la puerta principal.
—¿Forzaron la entrada? —preguntó.
—Si entraron por esta puerta, no fue forzándola —respondió el oficial, mirando a Hunter—. La cerradura y el marco de la puerta estaban intactos, pero la cerradura es muy básica. No se necesita ser un experto para poder abrirla.
Hunter y Garcia se acomodaron las capuchas sobre sus cabezas y cerraron las cremalleras de sus monos.
—Atravesad el salón —explicó el teniente Jarvis, ayudándose con algunos gestos de las manos—. Luego, por el pasillo que está al otro lado y en el dormitorio al final del mismo. Si os perdéis, solo tenéis que seguir el olor de la sangre. —El teniente no dijo esa última frase en tono de broma—. Y, si yo fuera vosotros, no descartaría usar la mascarilla.
La puerta principal de Linda Parker daba directa a un espacioso salón, agradablemente decorado con una mezcla de muebles shabby-chic y tradicionales, todo complementado con cortinas color pastel, que combinaban con las alfombras y los cojines del salón. Nada parecía estar fuera de su sitio. Nada sugería un forcejeo.
Otra agente de la policía científica, también buscando huellas dactilares latentes, examinaba poco a poco las muchas y distintas superficies del salón. Saludó a los detectives haciendo un gesto sutil con la cabeza.
El pasillo con suelo de madera que llevaba al resto de la casa era ancho y corto, y tenía una sola puerta en el lado derecho, dos puertas en el lado izquierdo y una al fondo. La única puerta que estaba cerrada era la segunda del lado izquierdo. Las paredes estaban adornadas con varias fotografías enmarcadas —fotos al estilo de las portadas de las revistas de moda—. En todas las imágenes estaba la misma modelo espectacular, delgada y tonificada, con rostro ovalado, labios carnosos, nariz delicada, ojos rasgados de un color casi azul verdoso y unos pómulos por los que la mayoría de las mujeres pagarían una fortuna.
Hunter y Garcia avanzaron hasta llegar a la habitación que estaba al final del pasillo.
Echaron un vistazo rápido por la puerta abierta del lado derecho: dormitorio.
La puerta abierta del lado izquierdo: baño.
La puerta cerrada la comprobarían más tarde.
Cuando por fin llegaron a la habitación de la escena del crimen, se detuvieron en la puerta, envueltos en un silencio nervioso.
Hunter y Garcia estaban absolutamente seguros de una cosa: el deseo del teniente Jarvis nunca se haría realidad. Nunca sería capaz de borrar lo que había visto dentro de esa habitación.
Cinco
El hombre se despertó sobresaltado por el fuerte ruido que hizo una motocicleta afuera, en la calle. Durante un rato permaneció recostado bocarriba, inmóvil, mirando el techo. La habitación en la que se encontraba estaba iluminada tan solo por el débil resplandor de la luna que entraba por la ventana grande de la pared que estaba a su izquierda, pero no le molestaba la oscuridad. De hecho, la prefería. A su modo de ver, coincidía con el color de su alma.
El hombre se concentró en su respiración, intentando apaciguarla. «Inspira por la nariz —se dijo mentalmente mientras tomaba aire—. Y suelta el aire por la boca. —Exhaló—. Inspira por la nariz. —Tomó aire—. Y suelta el aire por la boca». Exhaló.
Poco a poco, su agitada respiración comenzó a estabilizarse de nuevo.
El hombre estaba empapado, todo cubierto de un sudor frío, como cada vez que se despertaba de «la pesadilla». Las visiones eran siempre iguales: violentas, grotescas, dolorosas... Pero no quería pensar en eso. Nunca. Por lo que, mientras se concentraba en su respiración, desterró las imágenes a los rincones más oscuros de su mente con una certeza: antes o después regresarían de nuevo. Siempre regresaban.
Le llevó diez minutos pasar de estar acostado a estar sentado. La mayor parte del sudor frío se había secado sobre su piel, haciendo que se sintiera pegajoso y sucio. Necesitaba una ducha. Siempre necesitaba una ducha después de «la pesadilla».
En el baño abrió el grifo y esperó hasta que el vapor comenzara a nublar todo antes de meterse debajo del chorro fuerte y cálido. El hombre cerró los ojos y dejó que el agua le corriera por el rostro... por la piel. Podía sentir cómo se le dilataban los poros, agradeciendo la limpieza.
Le encantaba esa sensación.
El hombre se lavó concienzudamente todo el cuerpo dos veces antes de coger una maquinilla de afeitar y aceite para bebé del organizador de la ducha. Se echó un poco de aceite en la palma de la mano derecha y lo esparció por toda su pierna izquierda. Luego repitió el proceso: mano izquierda, pierna derecha. Lo hacía siempre siguiendo esa secuencia. Colocó la maquinilla de afeitar debajo del chorro de agua durante un par de segundos antes de agacharse y llevarla al sector de la espinilla de la pierna derecha.
Hacía muchos años, una prostituta le había dicho que para evitar que la piel se irritara al quitarse el vello corporal, en especial en las axilas y en la zona de la ingle, tenía que usar aceite para bebé o aceite de coco.
—Deberías probar —le había dicho la prostituta—. La irritación en la piel y los sarpullidos quedarán en el pasado, créeme.
Tenía razón. De verdad funcionaba. No solo hizo que se le dejara de irritar la piel y que le dejaran de salir sarpullidos, sino que además hizo que su piel estuviera más suave que nunca.
El hombre se depilaba el cuerpo todos los días, en ocasiones incluso dos veces al día, desde la cabeza hasta los vellos más minúsculos de los dedos de sus pies. Lo hacía no porque fuera una persona irracional, o un fanático, o porque oía voces que le decían que lo hiciera. Lo hacía sencillamente porque disfrutaba de la sensación de su piel sin pelo. Se volvía más sensible. Lo único que no se afeitaba eran las cejas. Una vez lo había intentado, pero el resultado no le gustó. Hacía que pareciera raro... incluso perverso, y aún no había encontrado cejas postizas que se parecieran a las verdaderas, a diferencia de las pelucas y de las barbas postizas, de las cuales tenía una gran colección.
El hombre concluyó el largo proceso de depilado, cerró los grifos, salió de la ducha y se secó con una toalla. De vuelta en el dormitorio, se quedó desnudo de pie frente a un espejo de cuerpo entero, contemplando su propio cuerpo.
Orgulloso, se volvió hacia la izquierda y encendió el ventilador de pie que tenía allí. Cuando la ráfaga de aire entró en contacto con su tersa piel, el cuerpo se le estremeció, haciendo que una oleada de éxtasis le recorriera la espalda de arriba abajo, con más potencia y placer del que pudiese llegar a lograr cualquier droga. Era como si el ritual de depilarse hubiera multiplicado por diez la capacidad de sus receptores sensoriales.
El hombre gozó de esa dicha durante varios minutos antes de apagar por fin el ventilador.
—Supongo que es hora de prepararme —se dijo a sí mismo. Su cuerpo se estremeció de nuevo, esta vez por la emoción que le ocasionaba la expectativa.
El hombre se moría de ganas de hacerlo todo de nuevo.
Seis
Con respecto a escenas de crímenes, no era una gran sorpresa que Hunter y Garcia fueran conocidos por tener el «la piel curtida». Habían visto más escenas de homicidios sangrientos y brutales que la mayoría de los detectives de toda la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Muy pocos actos de violencia seguían teniendo la capacidad de hacerlos estremecer. Lo que vieron en el dormitorio de Linda Parker esa noche estaba dentro de esa categoría.
—¿Qué demonios? —Garcia dejó salir esas palabras casi de manera inconsciente. A pesar de toda su experiencia, su mente estaba teniendo inconvenientes para comprender las imágenes que veían sus ojos.
Todo en esa escena del crimen era perturbador, comenzando por la temperatura de la habitación.
En Los Ángeles, las temperaturas más elevadas en abril alcanzaban de promedio los catorce grados, pero en la habitación parecía hacer dos grados, cinco como máximo.
Garcia cruzó los brazos cubriéndose el pecho como para mantener el calor corporal, pero la inusual temperatura era tan solo el principio. La habitación que tenían frente a sus ojos estaba toda cubierta de rojo carmesí: el suelo, la moqueta, las cortinas, los muebles, la cama, las paredes... todo, pero toda esa sangre junta era tan solo una pequeña broma si se la comparaba con la atracción principal de la habitación.
Habían dejado el cuerpo de Linda Parker sobre la cama, que tenía el respaldo contra la pared sur. Estaba bocarriba, sobre unas sábanas ahora empapadas de sangre y que en otro momento habían sido blancas. Sus brazos descansaban a los lados del torso, con las piernas extendidas de forma natural, pero las extremidades de sus cuatro miembros no estaban. Le habían cortado los pies a la altura de los tobillos y las manos a la altura de las muñecas, pero eso también era tan solo un acompañamiento para el perturbador acto principal del asesino.
A Linda Parker la habían desollado, y lo que había quedado era una mezcla grotesca de tejido muscular rojo amarronado, órganos al desnudo y huesos expuestos. El olor a carne en descomposición intoxicaba el aire dentro de la habitación.
—Bienvenidos a vuestra nueva pesadilla, muchachos.
El que los saludó de esa manera tan extraña fue Kevin White, de cuarenta y ocho años, el agente de la policía científica que estaba a cargo y que en ese momento se encontraba de pie junto a la cama. Medía un metro ochenta de altura y tenía unos ojos marrón claro bajo unas cejas tupidas y rebeldes. Su cabello, que estaba cubierto por la capucha del mono Tyvek, era rubio y le empezaba a escasear en la parte alta de la cabeza. Su mascarilla escondía una nariz larga y un bigote ralo que parecía más pelusa de melocotón que vello facial. Era un agente con mucha experiencia, que ya había trabajado antes con Hunter y con Garcia en varias escenas del crimen. Kevin White era también un experto en entomología forense.
Al otro lado de la cama con respecto a White había un fotógrafo de la policía científica haciendo fotos al cadáver, intentado capturarlo desde todos los ángulos posibles. Cada dos o tres disparos, antes de retomar su tarea, se detenía, negaba con la cabeza, miraba un instante hacia otro lado, entrecerrando los ojos, claramente intentando no sentir náuseas.
Hunter y Garcia entraron en la habitación y, andando con cuidado para no pisar los charcos de sangre seca sobre el suelo de madera, se acercaron hasta la cama.
White les dio unos segundos más para que asimilaran la escena antes de hablar de nuevo.
—Hemos llegado hace poco más de media hora —explicó White—. Y, como podéis ver, llevará un rato procesar por completo esta escena del crimen, pero os diré lo poco que ya hemos dilucidado. —Hizo un gesto con la cabeza en dirección al equipo de aire acondicionado que estaba en la pared que él tenía enfrente—. El aire estaba encendido al máximo cuando llegamos. Por eso la habitación parece una nevera.
—¿El asesino quería preservar el cuerpo? —preguntó Hunter.
—Es posible —convino White—. Pero, haya sido esa la intención del asesino o no, el resultado de la baja temperatura fue justo ese.
La intriga se reflejaba en los rostros de ambos detectives.
—Tendréis que esperar el resultado oficial de la autopsia para una estimación más precisa de la hora de la muerte —continuó White—. Pero, a esta temperatura, el proceso de descomposición normal se retrasaría unas treinta o cuarenta horas. Dado que su cuerpo está entrando en rigor mortis completo, yo diría que fue asesinada hace unas cuarenta o cuarenta y dos horas.
—Eso nos llevaría al lunes por la noche —dijo Garcia, mirando a Hunter—. El teniente Jarvis nos dijo afuera que su madre habló por última vez con ella el lunes por la tarde. —Se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a White—. Parece que tu estimación es bastante acertada, Kevin.
Los ojos de White brillaron de orgullo.
—La temperatura y el hecho de que todas las ventanas de la casa estuvieran cerradas también explicarían la ausencia de moscas zumbando por aquí. —Hizo una pausa y miró el cuerpo que estaba sobre la cama—. A estas alturas, su cuerpo ya debería estar mucho más descompuesto.
En circunstancias normales, incluso de noche, si un cadáver quedaba a merced de los elementos tanto al aire libre como en un lugar cerrado, las moscas se posarían en el mismo en cuestión de pocos minutos. Habrían concentrado sus esfuerzos en la boca, la nariz, los ojos y cualquier herida abierta. En el caso de un cuerpo desollado, el cadáver completo se volvía una herida abierta y, por lo tanto, un criadero de moscas. En unas pocas horas, habría habido alrededor de medio millón de huevos por todo el cadáver. Esos huevos habrían eclosionado en menos de veinticuatro horas, y en un día los gusanos producidos por esos huevos habrían reducido un cuerpo humano adulto a la mitad de su tamaño. Hunter y Garcia lo sabían muy bien.
—Por desgracia —prosiguió White—, para saber la causa de la muerte tendréis que esperar el informe de la autopsia. Lo que os puedo decir es que no hay ninguna herida visible ni de arma blanca ni de bala. Tampoco hay ningún golpe evidente en la cabeza. No parece haber ningún hueso roto, con la obvia excepción de las manos y los pies cercenados. Su caja torácica parece estar intacta y no le partieron el cuello.
—¿Murió desangrada? —aventuró Garcia.
—Hay una posibilidad muy alta de que haya muerto así —aceptó White—. Pero, como he dicho, todo eso lo aclarará el informe de la autopsia.
Ambos detectives se quedaron en silencio durante un momento.
—No hemos encontrado ninguno de los miembros faltantes —agregó White—. Ni las manos, ni los pies, ni la piel, pero aún no hemos tenido tiempo de registrar toda la casa.
—¿Hay algún modo de saber si toda esta salvajada se llevó a cabo mientras ella estaba con vida? —preguntó Garcia.
—No con certeza —respondió White—. Odio parecer repetitivo, Carlos, pero tendréis que esperar al informe de la autopsia para tener una respuesta más precisa.
Garcia recorrió la habitación con la mirada una vez más. A juzgar por la cantidad de sangre que había por todas partes, no le sorprendería que la autopsia revelara que a la víctima la habían despellejado estando aún con vida. Pero, incluso si ese era el caso, para él había algo más que seguía sin tener sentido.
—No comprendo —dijo—. ¿Qué demonios es toda esta sangre por todas partes? —Miró a Hunter, pero la pregunta la hizo para cualquiera que la quisiese responder—. Por cada rincón del cuarto. Esto no es consecuencia de la sangre que salta de las arterias. Eso lo vemos todos. —Se acercó a la pared este y examinó una marca grande de sangre que había allí—. Todas estas marcas parecen borrones. Como si las hubieran hecho a propósito.
—Es muy posible que haya sido así —convino White.
Hunter se aproximó a la cama y comenzó a examinar lo que antes había sido el rostro de Linda Parker. Sin piel, lo que quedaba era horroroso e hipnótico en igual medida.
Como consecuencia de más de cuarenta horas de exposición, incluso a bajas temperaturas, la delgada capa muscular que había entre la estructura ósea facial y su piel se había oscurecido hasta llegar a un matiz extraño del color marrón, como si la hubiesen quemado ligeramente. El cartílago de la nariz seguía en su lugar, pero los párpados y los labios ya no estaban, lo cual dejaba totalmente expuestos los dientes, las encías, las mandíbulas, el cráneo y la cavidad ocular. El asesino no le había quitado los ojos, pero tampoco estaban allí. La mayor parte del humor vítreo —el tejido transparente y gelatinoso que rellena el globo ocular por detrás del cristalino— se había secado. Como resultado, los ojos de Linda Parker se habían vaciado y prácticamente habían desaparecido dentro de las cuencas.
—¿Ya la han movido? —preguntó Hunter.
—No, aún no —respondió White—. Estaba esperando a que llegarais vosotros para que pudieseis ver el cadáver in situ, porque aquí está la trampa: si la observáis con cuidado, veréis que parece que el asesinó no la desolló por completo.
Hunter retrocedió un paso ladeando la cabeza.
—Tienes razón —dijo—. Parece que en la parte de atrás del cuerpo queda una zona con piel.
Garcia se fue hacia donde estaba Hunter.
—Eso es raro. ¿Por qué motivo el asesino desollaría la mayor parte del cuerpo, pero dejaría una zona intacta en la espalda?
—Vamos a echar un vistazo —dijo White, dando la vuelta a la cama—. ¿Queréis echarme una mano? —les preguntó White a Hunter y a Garcia.
—Por supuesto.
El fotógrafo se apartó y se dirigió hacia el otro extremo de la habitación.
—Intentemos dejarla en posición sentada —dijo White, haciéndoles un gesto con la cabeza a Hunter y a Garcia, que asintieron—. A la de tres... Uno, dos, tres.
Al alzar el cuerpo de la cama, Hunter, Garcia y White inclinaron la cabeza hacia un lado para mirar la espalda de la víctima.
Cuando la zona de piel finalmente quedó a la vista, los tres se quedaron helados.
—¡Por Dios! —dijo White—. ¿Qué demonios es eso?
Siete
Todavía desnudo, el hombre tomó asiento en su tocador y examinó su reflejo durante un momento en el espejo de tres caras, revisando su perfil desde ambos ángulos.
Adoraba la extraña sensación que tenía cada vez que estaba a punto de comenzar su transformación. Era un sentimiento complicado que ni siquiera él podía explicar bien, pero que curiosamente lo llenaba de una sensación de realización combinada con algo que solo podía describir como un éxtasis aturdidor.
El hombre saboreó esa sensación durante un minuto entero más, permitiendo que le recorriera el cuerpo como la sangre fluyéndole por las venas.
Eufórico, el hombre se sonrió a sí mismo.
Sabía que podía hacer con su aspecto lo que él quisiera, que lo podía cambiar a su antojo. Podía cambiar la forma de su nariz, el color de sus ojos, el espesor de sus pómulos, el ángulo de su barbilla, el grosor de sus labios, el contorno de sus orejas, la calidad de sus dientes... No importaba. Los conocimientos del hombre acerca de cómo moldear prótesis de látex unidos a su excelencia en el uso de maquillaje no tenían comparación. Mejor aún, si combinaba todo eso con unos cuantos artilugios electrónicos, podía cambiar incluso el sonido y la potencia de su voz, como ya había hecho en alguna ocasión.
El hombre se apoyó en el respaldo de la silla y observó la foto que había colgado en el ángulo superior derecho del espejo. No tenía ni la menor idea de quién era el hombre de la foto. Había obtenido la imagen de un sitio web aleatorio de archivos de fotos, pero la persona que aparecía en la misma tenía un aspecto muy interesante: nariz redonda, pómulos bajos, labios gruesos, ojos azules y unas cejas inclinadas que le daban un cierto aire de tristeza a su rostro. Por algún motivo, al hombre le gustó eso. El color de la piel de la persona era además un tono más oscuro que el del hombre.
El hombre ya había modelado varias piezas de prótesis de látex para copiar la nariz, los labios y los pómulos de esa persona, y mientras aplicaba una capa delgada de adhesivo a una de las piezas, comenzó a imaginarse cómo sería esa persona en la vida real, cómo hablaría, cómo caminaría, cómo sonreiría, cómo reiría... ¿Su voz sería suave y apagada, fuerte y autoritaria, o una combinación de ambas cosas?
«¿Y cómo será su personalidad? —se preguntó el hombre—. ¿Será extrovertido, hablador, tímido, introvertido, divertido, serio, intelectual?». Las posibilidades eran infinitas, y eso sin duda le entusiasmaba. Adoraba el proceso de creación de cada persona nueva en la que se convertía. Lo adoraba porque no había nadie mejor que él en eso. Pero la transformación física, junto con el acto de concebir la personalidad, era solo parte de la diversión. La verdadera emoción, el verdadero proceso creativo llegaba después, porque el hombre era sin lugar a dudas un artista.
Ocho
Hunter, Garcia y White se sorprendieron al ver que en la espalda de Linda Parker aún había una zona con piel perfectamente delimitada y con los bordes rectos. De hecho, la piel que quedaba le cubría toda la espalda, de izquierda a derecha y desde un par de centímetros por debajo de los hombros hasta justo por encima de las nalgas, pero las sorpresas no acababan ahí. A pesar de toda la sangre seca que cubría la mayor parte de esa zona de piel, los tres podían ver con claridad que allí habían grabado algo apresuradamente, rasgando la piel y cortando la carne.
—¿Qué cojones sucede? —susurró Garcia, mientras miraba las marcas con los ojos entrecerrados.
—Tommy —gritó White, haciéndole gestos al fotógrafo forense para que se les uniera—. Tienes que registrar esto.
Tommy le devolvió la mirada a White, como diciendo: «¿Hay todavía más?».
—Ahora —le dijo White.
Acomodándose las gafas, Tommy dio la vuelta hasta el lado izquierdo de la cama.
—¡Mierda, hombre! —dijo, negando con la cabeza una vez más—. Esto no está bien.
Las marcas que tenía la víctima en la espalda parecían una combinación de símbolos y letras, que formaban cuatro líneas horizontales distintas. Esos símbolos y letras los habían realizado utilizando tan solo líneas rectas, no curvas.
Al fotógrafo le llevó un par de segundos recomponerse y luego comenzó a tomar las fotos. A pesar del flash cegador de la cámara que estallaba a sus espaldas, la atención de Hunter no se dispersó en ningún momento.
A medida que su mirada se movía de letra a símbolo y de línea recta a línea recta, en lo más profundo del alma de Hunter se produjo un nuevo estremecimiento, que ganaba impulso como un cohete.
—¿Es alguna especie de lenguaje de adoración al demonio o alguna tontería de esas? —preguntó Garcia.
Hunter negó despacio con la cabeza en respuesta a la pregunta de su compañero.
—Bueno, sin duda no es inglés —respondió White.
—Quizá es un idioma extraterrestre —propuso el fotógrafo—. Sería más fácil creer eso que el hecho de que otro ser humano fuera capaz de hacer algo como esto.
—No. —Hunter por fin rompió su silencio con voz clara—. Es latín.
—¿Latín?
Tanto Garcia como el fotógrafo miraron a Hunter frunciendo el ceño y después miraron de nuevo las marcas en la espalda de la víctima. Las reexaminaron durante otro largo rato.
White tampoco parecía estar demasiado seguro.
—No lo veo, Robert —dijo White, ladeando la cabeza hacia un lado y hacia el otro—. Y la verdad es que sé bastante latín.
—Si esto es latín —preguntó Garcia—, ¿qué significan estos símbolos?
—No son símbolos —respondió Hunter, pero le resultaba fácil ver por qué su compañero, o cualquier otra persona, podría haber confundido esas letras con símbolos—. Es solo la manera descuidada en la que se trazaron las letras.
Ni Garcia ni White parecieron entender la idea.
—¿La podéis sostener vosotros? —preguntó Hunter—. ¿Puedo apartar las manos?
—Sí, nosotros la tenemos —respondió White.
Hunter soltó el cuerpo.
Garcia y White la mantuvieron en la misma posición.
—Estos cortes que tiene en la piel —comenzó Hunter, señalando a medida que aclaraba—. Estas líneas que se utilizaron para trazar las letras las hicieron con lo que parecen ser cortes rápidos con alguna especie de cuchilla. —Recreó el movimiento con su mano, con el dedo índice extendido.
—Sí, vale —convino Garcia.
White también asintió.
—Y, como podéis ver —continuó Hunter, todavía señalando mientras hablaba—, quienquiera que haya hecho esto utilizó tan solo líneas rectas, sin curvas, lo cual nos deja con dos alternativas. Uno: trazó estas letras así a propósito, o dos: no estaba intentando ser preciso mientras las trazaba. Sin embargo, lo que tenemos aquí son varias líneas que no llegan a juntarse donde se deberían juntar, porque se quedan cortas o porque no llegan a alcanzar su objetivo. Por eso algunas parecen más símbolos que letras.
Garcia, White y Tommy, que había dejado de hacer fotos para concentrarse en la explicación de Hunter, seguían pareciendo muy confundidos.
Hunter intentó aclarar la situación.
—Como aquí, por ejemplo. Esto se supone que es una P. —Hunter trazó con su dedo de nuevo el recorrido de la letra marcada en el cuerpo de la víctima, sin tocarla, pero esta vez hizo la línea curva—. Y esto es una D. —Repitió el procedimiento—. Algunas están muy torcidas y alejadas de la línea, lo cual hace que sea mucho más difícil verlas, como aquí: esto se supone que es una H, esta es una M, estas es una S y esta es una C.
Mientras Hunter trazaba de nuevo las letras con los dedos, su argumento empezaba a tener mucho más sentido.
—¡No me lo puedo creer! —dijo White, mirando las marcas con los ojos abiertos de par en par. El rompecabezas empezaba a tener sentido para él, pero aún no estaba claro del todo.
—El siguiente problema que tenemos —Hunter todavía no había concluido— es que, como todos podemos ver, hay cuatro líneas horizontales distintas aquí, lo cual sugeriría que también tenemos cuatro palabras distintas, pero no es así.
Garcia seguía mirando los cortes en la espalda del cadáver, pero, a juzgar por su mirada, seguía confuso.
—¿Cuántas palabras tenemos? —preguntó White.
—Tres —respondió Hunter—. Pero están separadas en lugares completamente aleatorios para formar cuatro líneas. Si me prestáis un papel y un bolígrafo, os lo enseño.
—Yo tengo —dijo Tommy, el fotógrafo, acercándose al estuche de su cámara de fotos, que había dejado junto a la puerta del dormitorio.
Un par de segundos después le dio a Hunter una libreta y un lápiz.
—Esta es la primera línea.
Hunter dijo cada letra en voz alta, señalándola primero en la espalda de la víctima, antes de anotarla en la libreta.
Al terminar, Hunter les mostró lo que había escrito:
PULCHR
ITUDOCI
RCUMD
ATEIUS
—¿Pero qué cojones? —dijo Garcia, mientras él y White devolvían el cuerpo a su posición horizontal.
Garcia sabía que Hunter veía las cosas de manera distinta que la mayoría de la gente. Su cerebro también funcionaba distinto, en especial cuando se trataba de resolver enigmas, pero a veces Hunter no solo le sorprendía, también le asustaba.
—¿Cómo demonios te las has apañado para ver todo eso en estos cortes que tiene en la espalda, y tan rápido, además?
—Yo estaba a punto de preguntarte lo mismo —dijo White—. ¿Ya has visto antes algo semejante?
Hunter negó con la cabeza antes de quitarle importancia:
—No, nunca. Quizá ha sido el ángulo desde el que estaba mirando yo.
White miró de nuevo el papel que Hunter les había mostrado.
—Pulchritudocircumdateius. —Primero lo leyó muy lento y como una sola palabra, antes de llegar a separarlo correctamente en tres palabras distintas—: Pulchritudo circumdat eius. —Su pronunciación era perfecta.
Garcia alzó las cejas mientras su mirada se movía de Hunter a White y de White a Hunter.
—Por desgracia, la última vez que hablé latín fue... nunca. ¿Qué demonios significa? ¿Alguien lo sabe? ¿Se supone que sea alguna clase de encantamiento demoníaco o algo así?
—No. —Esta vez fue White el que negó con la cabeza—. No lo creo.
—¿Qué es, entonces?
—Si no me equivoco —respondió White—, significa: «La belleza está a su alrededor».
—Correcto —confirmó Hunter—. La belleza está a su alrededor... La belleza la rodea. Las palabras traducidas pueden variar, pero el significado es el mismo.
Durante un momento Garcia hizo una pausa y recorrió la habitación con una mirada incrédula, pasando de borrón de sangre a borrón de sangre.
—¿La belleza está a su alrededor? ¿Qué belleza?
La mirada de White siguió la de Garcia. Y en ese momento se le ocurrió algo.
—¿Tú no querías saber qué era todo esto? —se dirigió al detective—. ¿Toda esta sangre por todos lados sin ningún motivo aparente? Quizá tengas razón. Quizá todos estos borrones sí se hicieron a propósito. Quizá este asesino cree que es... —White se estremeció ante su propia sugerencia— un artista o algo así. Quizá para él... —Hizo un gesto con la cabeza, señalando el cuerpo desollado y mutilado—. Todo esto, la víctima, la habitación, la sangre, la posición en que la dejó, todo es no más que una... obra de arte morbosa.
Hunter sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Retrocedió un paso e intentó asimilar toda la escena una vez más.
—Las marcas en la espalda de la víctima... —dijo White como conclusión— podrían ser la manera en que el asesino eligió firmar su obra.
Antes de que alguien pudiera responder, la agente de la policía científica que había estado aplicando polvo en la sala de estar en busca de huellas dactilares latentes apareció en la puerta del dormitorio.
—¡Por Dios! —dijo, con cara de asco—. Sea quien sea este asesino, es un enfermo hijo de puta.
Todos la miraron con el ceño fruncido.
—Mejor venid y echadle un vistazo a esto.
Nueve
Hunter, Garcia y White siguieron a la agente y cruzaron el breve pasillo que los llevó de nuevo al salón, pero, al contrario de lo que imaginaban, la agente no los dirigió hacia ninguna de las superficies a las que les había estado aplicando polvo en busca de huellas dactilares, ni tampoco los guio hacia la puerta principal o hacia fuera de la casa. En cambio, dobló a la derecha al entrar en el salón y los condujo hacia una cocina de líneas nítidas y aspecto moderno.