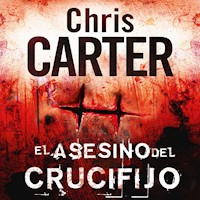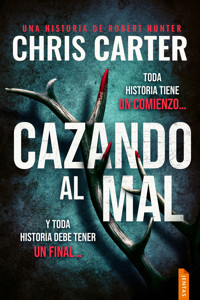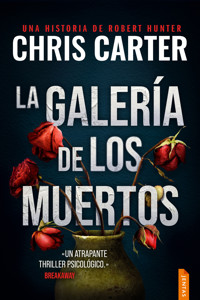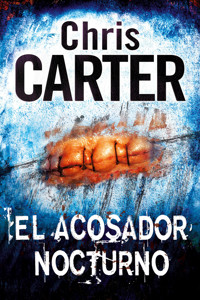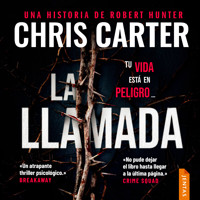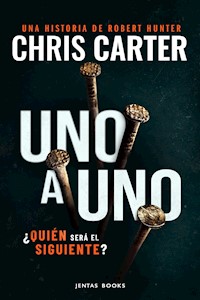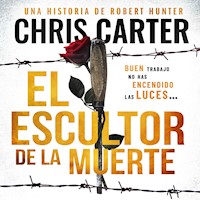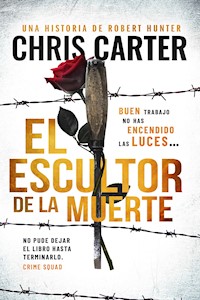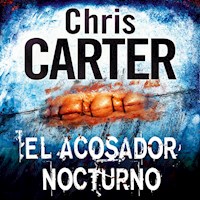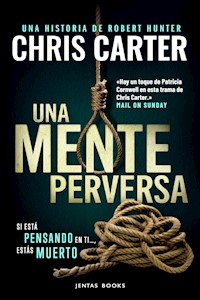
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Hunter
- Sprache: Spanisch
¡¡¡NUEVA EDICIÓN REVISADA EN E-BOOK!!! Disfruta de la serie superventas del detective Robert Hunter de la Sección Especial de Homicidio, escrita por el autor superventas Chris Carter. Ahora en una nueva edición revisada en español. Si está pensando en ti…, ya estás muerto. Tras un extraño accidente en una zona rural de Wyoming, el sheriff de la localidad detiene a un hombre sospechoso de haber asesinado a dos mujeres. Pero las investigaciones conducen a descubrimientos mucho más aterradores: un asesino en serie ha estado secuestrando, torturando y mutilando a personas por todo el país durante al menos veinticinco años. El sospechoso afirma que no es más que un peón en un gigantesco laberinto de mentiras y artificios, pero ¿pueden confiar en sus palabras? El caso es transferido de inmediato al FBI, que en esta ocasión se ve obligado a pedir ayuda a Robert Hunter, psicólogo especialista en comportamiento criminal y detective de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos de la Policía de Los Ángeles, para interrogar al detenido, que se niega a hablar si no es con él. Mientras Hunter interroga al sospechoso, que resulta ser alguien de su pasado, salen a la luz secretos escalofriantes, incluida la verdadera identidad del asesino. Un asesino tan astuto que ni siquiera el FBI tenía la menor idea de su existencia. Hasta ahora… --- «Con personajes brillantemente desarrollados, una historia impredecible y giros argumentales alucinantes, esta novela cargada de suspense avanza a un ritmo vertiginoso hacia un desenlace dramático y lleno de acción que mantendrá a los lectores especulando sobre el final hasta la última página. Un procedimiento policial absolutamente impresionante». Book Reviews & More by Kathy ⭐⭐⭐⭐⭐ «Esta novela te atrapa. No es apta para aprensivos». Heat ⭐⭐⭐⭐⭐ «Un asesino en serie especialmente sádico que, en esta lectura irresistible, se mofa de los agentes federales. Es una verdadera batalla entre el bien y el mal». Kirkus Reviews ⭐⭐⭐⭐⭐ «Esta es una de las novelas policíacas más escalofriantes que he leído». Fresh Fiction ⭐⭐⭐⭐⭐ «Los giros, las sorpresas y los momentos de tensión abundan en este relato de ritmo trepidante». Booklist ⭐⭐⭐⭐⭐ «Si te gustan las series de televisión como True Detective, es muy probable que no puedas soltar este libro». The Real Book Spy ⭐⭐⭐⭐⭐
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una mente perversa
Una mente perversa
Título original: An Evil Mind
© 2014 Chris Carter. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción Aldo Giacometti,
© Traducción, Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1438-3
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Published by agreement with Darley Anderson Literary, TV and Film Agency
–
Primera parte
El hombre que no era
Uno
—Buenos días, sheriff. Buenos días, Bobby —dijo desde detrás del mostrador la camarera morena y regordeta con un pequeño tatuaje de corazón en la muñeca izquierda. No necesitó consultar el reloj que colgaba a su derecha; sabía que apenas pasaban de las seis de la mañana.
Cada miércoles, sin faltar, el sheriff Walton y su ayudante, Bobby Dale, entraban en Nora’s Diner, el restaurante de carretera que estaba justo a la salida de Wheatland, en el sureste de Wyoming, a recibir su dosis de tarta. Se rumoreaba que allí se horneaban las mejores tartas de todo Wyoming, una receta diferente cada día de la semana. Los miércoles tocaba tarta de manzana con canela, la tarta favorita del sheriff Walton. Él sabía perfectamente que la primera tanda siempre salía del horno a las seis en punto, y el sabor de una tarta recién horneada era insuperable.
—Buenos días, Beth —respondió Bobby mientras se sacudía el agua de lluvia del abrigo y los pantalones—. Que sepas que afuera se acaban de abrir las puertas del infierno —añadió, y sacudió una pierna como si se hubiera hecho pis encima.
En el sureste de Wyoming los chaparrones de verano eran habituales, pero la tormenta de aquella mañana era la más fuerte que habían visto en toda la temporada.
—Buenos días, Beth —saludó también el sheriff Walton, que se quitó el sombrero para secarse la cara y la frente con el pañuelo mientras echaba un rápido vistazo por todo el restaurante. A esas horas de la mañana, y con la lluvia torrencial que caía fuera, el lugar estaba mucho menos concurrido de lo habitual. Solo tres de las quince mesas estaban ocupadas.
Un hombre y una mujer de veintitantos años estaban sentados al lado de la puerta, desayunando tortitas. El sheriff supuso que eran los dueños del destartalado Volkswagen Golf color plata que había aparcado fuera.
La siguiente mesa la ocupaba un hombre corpulento, sudoroso y con la cabeza rapada que debía pesar al menos ciento sesenta kilos. La cantidad de comida que tenía delante habría sido más que suficiente para alimentar a dos personas muy hambrientas, tal vez incluso a tres.
En la última mesa, junto a la ventana, había un hombre alto y canoso, de nariz torcida y tupido bigote. Tenía los antebrazos cubiertos de tatuajes descoloridos. Había terminado de desayunar y estaba apoyado en el respaldo de la silla, jugueteando con un paquete de cigarrillos y con aire pensativo, como quien tiene que tomar una decisión muy difícil.
El sheriff Walton no tenía ninguna duda de que los dos grandes camiones aparcados fuera pertenecían a esos dos individuos.
Sentado al final de la barra, con un café negro y un dónut cubierto de chocolate, había un hombre bien vestido que parecía tener unos cuarenta y tantos años. Llevaba el pelo corto y bien cuidado, y la barba, elegante y meticulosamente recortada. Hojeaba el periódico de día. El sheriff Walton concluyó que el Ford Taurus azul oscuro aparcado a un lado del restaurante debía ser suyo.
—Llega justo a tiempo —dijo Beth, guiñándole un ojo al sheriff—. Acaban de salir del horno. Como si no lo supiera —añadió con un leve encogimiento de hombros.
El dulce aroma de la tarta de manzana con toques de canela recién horneada ya había invadido todo el lugar.
El sheriff Walton sonrió.
—Tomaremos lo de siempre, Beth —dijo, y se sentó a la barra.
—Enseguida —respondió Beth antes de desaparecer por la puerta de la cocina. Unos segundos más tarde, volvió con dos porciones extragrandes y humeantes de tarta, bañadas con nata y miel. Sobre el plato eran la imagen misma de la perfección.
—Vaya… —dijo el hombre que estaba sentado al final de la barra, y levantó tímidamente un dedo, como un niño pidiendo permiso a su profesor para hablar—. ¿Queda algo de esa tarta?
—Desde luego —respondió Beth, sonriéndole.
—En ese caso, ¿puede ponerme una porción, por favor?
—Sí, y también a mí —gritó desde su mesa el conductor del camión, con la mano levantada. Ya se estaba relamiendo.
—Y a mí —dijo el hombre del bigote mientras se guardaba el paquete de cigarrillos en el bolsillo de la chaqueta—. Esa tarta huele que alimenta.
—Y también sabe muy bien —añadió Beth.
—Lo de bien ni siquiera se acerca —dijo el sheriff Walton, girándose hacia las otras mesas—. Están a punto de ser transportados al paraíso de las tartas. —De pronto, sus ojos se abrieron de par en par—. Cielo santo —dijo mientras saltaba de su asiento.
Esa reacción hizo que Bobby Dale girase el cuerpo con rapidez y siguiera la mirada del sheriff. A través de la gran ventana, justo más allá de donde estaba sentada la pareja de los veintitantos años, vio los faros delanteros de una camioneta que se dirigía directamente hacia ellos. El vehículo parecía fuera de control.
—Pero ¿qué demonios…? —dijo Bobby, poniéndose de pie.
Todos en el restaurante se giraron hacia la ventana, y todos tenían la misma mirada de asombro. El vehículo se dirigía hacia ellos como un misil teledirigido y no mostraba signos de desviarse ni reducir la velocidad. Tenían dos o, tal vez, tres segundos antes del impacto.
—¡Todos a cubierto! —gritó el sheriff Walton, aunque no hacía falta. Por instinto, todos los clientes ya se habían puesto de pie tratando de apartarse. A esa velocidad, la camioneta atravesaría el frente del local y probablemente no se detendría hasta llegar a la cocina, en la parte trasera, destruyendo todo a su paso y matando a todo el que estuviera en medio.
Una caótica oleada de gritos y movimientos desesperados se apoderó del restaurante. Todos sabían que no tendrían tiempo suficiente para apartarse.
¡Buuuum!
El estruendo del impacto sonó como una explosión e hizo que el suelo temblara bajo los pies de todos.
El primero en levantar la mirada fue el sheriff Walton. Tardó unos cuantos segundos en darse cuenta de que, de alguna manera, el coche no se había estrellado contra la fachada del edificio.
Su ceño fruncido dio paso a la confusión.
—¿Están todos bien? —gritó, mirando frenético a su alrededor.
De todos los rincones del local llegaron confirmaciones atenuadas.
El sheriff y su ayudante se pusieron de pie enseguida y salieron corriendo. Los demás los siguieron un instante después. La lluvia había arreciado en los últimos minutos, y ahora caía en gruesas cortinas que reducían considerablemente la visibilidad.
Por pura suerte, la camioneta había caído en un profundo bache a pocos metros del restaurante y se había desviado con brusquedad hacia la izquierda, pasando a poco más de medio metro del local. Al desviarse, había golpeado la parte trasera del Ford Taurus aparcado fuera, para después estrellarse de frente contra un edificio que albergaba un par de baños y un almacén, destruyéndolo por completo. La suerte quiso que no hubiera nadie dentro de los aseos ni en el almacén.
—¡Mierda! —exhaló el sheriff Walton, con la sensación de que el corazón se le salía del pecho. La colisión había convertido la camioneta en un amasijo de hierros y el edificio en las ruinas de una demolición.
Saltando sobre los escombros, el sheriff fue el primero en llegar al vehículo. No había más ocupantes que el conductor, un hombre de cabello gris que parecía tener cerca de sesenta años, aunque era difícil de precisar. El sheriff Walton no pudo reconocerlo, pero tenía la certeza de que nunca había visto esa camioneta en las inmediaciones de Wheatland. Era una vieja y oxidada Chevy 1500 de principios de los noventa sin airbags, y aunque el conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, el impacto había sido demasiado violento. El frente de la camioneta, junto con el motor, estaba incrustado en la cabina. El salpicadero y el volante aplastaban contra el asiento el pecho del conductor. El hombre tenía la cara cubierta de sangre, desgarrada por los fragmentos de cristal del parabrisas. Uno de estos fragmentos le había cercenado el cuello.
—¡Maldita sea! —gruñó el sheriff Walton entre dientes, de pie junto a la puerta del conductor. No necesitó buscar el pulso del hombre para saber que no había sobrevivido.
—¡Dios mío! —oyó exclamar a Beth con voz temblorosa, pocos pasos por detrás. De inmediato se volvió a ella y levantó las manos para que se detuviera.
—Beth, no te acerques —le ordenó con voz firme—. Vuelve dentro y quédate allí. —Dirigió la mirada al resto de los clientes, que avanzaban con rapidez hacia la camioneta—. Vuelvan todos al restaurante. Es una orden. A partir de este momento, esta área está fuera de sus límites, ¿me han oído?
Dejaron de moverse, pero no regresaron al interior.
El sheriff buscó con la mirada a su ayudante y lo encontró por detrás de la gente, junto al Ford Taurus. Su rostro era una mezcla de conmoción y miedo.
—Bobby —gritó el sheriff Walton—, pide una ambulancia y llama a los bomberos. Ya. —Bobby no se movió—. Bobby, espabila, maldita sea. ¿Me has oído? Necesito que cojas la radio y pidas una ambulancia y llames a los bomberos.
Bobby seguía inmóvil. Parecía que estaba a punto de vomitar. Fue entonces cuando el sheriff se dio cuenta de que su ayudante no estaba mirándolo a él ni a la camioneta destrozada. Tenía la mirada clavada en el Ford Taurus. Antes de estrellarse contra el edificio, la camioneta había golpeado la parte trasera izquierda del Taurus con tanta fuerza que había abierto el portón del maletero.
De repente, Bobby salió del trance y sacó la pistola.
—Que nadie se mueva —vociferó. Su mano temblorosa saltaba de una persona a otra—. Sheriff —gritó con voz vacilante—, será mejor que venga a echar un vistazo.
Dos
Cinco días después
Huntington Park. Los Ángeles, California
La cajera, una chica pequeña y morena, pasó el último artículo por el escáner y miró al joven que estaba frente a su caja.
—Son 34,62 dólares, por favor —le dijo con naturalidad.
El chico terminó de meter su compra en bolsas de plástico antes de entregarle la tarjeta de crédito. No podía tener más de veintiún años.
La cajera deslizó la tarjeta por la máquina, esperó unos segundos, se mordió el labio inferior y, con mirada vacilante, miró al joven.
—Lo siento, señor, pero ha sido rechazada —dijo, y se la devolvió.
El chico la miró como si le hubiera hablado en otro idioma.
—¿Qué? —Miró la tarjeta un instante y se dirigió otra vez a la cajera—. Debe haber algún error. Estoy seguro de que me queda crédito en esta cuenta. ¿Puede volver a intentarlo, por favor?
La cajera se encogió de hombros y pasó la tarjeta por la máquina una vez más.
Transcurrieron dos largos y tensos segundos.
—Lo siento, señor, pero me la han vuelto a rechazar —dijo ella, devolviéndole la tarjeta—. ¿Quiere probar con otra?
Avergonzado, él cogió la tarjeta y negó con la cabeza.
—No tengo otra —dijo tímidamente.
—¿Cupones de comida? —preguntó ella.
Otro triste movimiento de cabeza.
La chica esperó mientras el joven hurgaba en sus bolsillos en busca de cualquier dinero que pudiera aparecer. Sacó un par de billetes de un dólar y unas cuantas monedas de veinticinco y diez centavos. Después de contar rápidamente todo el cambio, se detuvo y miró a la cajera como disculpándose.
—Lo siento. Me faltan como veintiséis dólares. Tendré que dejar algunas cosas.
La mayoría de sus artículos eran cosas para bebés: pañales, un par de tarros de comida infantil, una lata de leche en polvo, una bolsa de toallitas y un tubito de pomada para la irritación causada por los pañales. El resto eran productos básicos: pan, leche, huevos, algunas verduras, unas piezas de fruta y una lata de sopa, todo de la marca más económica. El chico no tocó nada de las cosas del bebé, pero devolvió todo lo demás.
—¿Puede calcular a cuánto asciende esto ahora, por favor? —pidió a la cajera.
—Vale, vale —dijo el hombre que estaba detrás de él en la caja. Era alto, de constitución atlética y mirada amable, y su rostro era de rasgos marcados y atractivos. Le dio a la chica dos billetes de veinte dólares. Ella lo miró y frunció el ceño—. Yo me hago cargo —dijo él, haciendo hacia a la cajera una señal de asentimiento antes de dirigirse al joven—. Puedes volver a meter tu compra en las bolsas. Yo invito. —El chico lo miró confundido, sin saber qué decir—. Está bien —repitió el hombre, y le dedicó una sonrisa tranquilizadora—. No te preocupes.
Aún atónito, el joven miró primero a la cajera y después al hombre alto.
—Muchas gracias, señor —dijo finalmente, y le ofreció la mano. Tenía la voz entrecortada y los ojos un poco vidriosos.
El hombre le estrechó la mano y le regaló un tranquilizador gesto de asentimiento.
—Ha sido el mayor gesto de generosidad que he visto aquí —dijo la cajera después de que el joven cogiera sus bolsas y se marchara. También ella tenía los ojos anegados de lágrimas. El hombre le sonrió—. Se lo digo en serio —insistió ella—. Llevo casi tres años trabajando de cajera en este supermercado. He visto a muchas personas quedarse cortas de dinero y tener que devolver cosas, pero nunca he visto a nadie hacer lo que usted ha hecho.
—Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando —respondió él—. No hay nada de qué avergonzarse. Hoy yo he ayudado a este chico; quizá mañana a él le toque ayudar a alguien más.
La chica sonrió mientras sus ojos volvían a llenarse de lágrimas.
—Es cierto que todos necesitamos un poco de apoyo alguna vez, pero el problema es que no hay mucha gente que esté dispuesta a ayudar. Sobre todo cuando esa ayuda consiste en meterse las manos en los bolsillos. —El hombre asintió en silencio—. Lo he visto por aquí antes —dijo, mientras pasaba por el escáner los pocos artículos que llevaba el hombre. El total fue de 9,49 dólares.
—Vivo en el barrio —dijo mientras le entregaba un billete de diez dólares.
Ella hizo una breve pausa y lo miró a los ojos.
—Soy Linda —dijo, señalando con la placa con su nombre, y extendió la mano.
—Robert —contestó él, estrechándosela—. Encantado.
—Mire —dijo ella, devolviéndole el cambio—, me pregunto si… Mi turno termina hoy a las seis. Ya que usted vive en el barrio, ¿quizá podríamos ir por ahí a tomar un café?
Él dudó un instante.
—Estaría muy bien —dijo por fin—. Pero, por desgracia, esta noche saldré de viaje. Serán mis primeras vacaciones en… —Hizo una pausa y entrecerró los ojos, perdido en sus pensamientos—. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve vacaciones.
—Conozco ese sentimiento —dijo ella, y su voz reflejaba cierta decepción.
El hombre recogió su compra y miró de nuevo a la cajera.
—¿Qué tal si te llamo cuando regrese, dentro de unos diez días? Tal vez podríamos salir a tomar un café.
Ella le devolvió la mirada y sus labios se curvaron en una fina sonrisa.
—Me encantaría —respondió, y escribió rápidamente su número de teléfono.
En cuanto el hombre puso un pie fuera del supermercado, su móvil comenzó a sonar dentro de su chaqueta.
—Detective Robert Hunter, Sección Especial de Homicidios —contestó.
—Robert, ¿todavía estás en Los Ángeles?
Era Barbara Blake, capitana de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un par de días antes, ella misma había dado órdenes a Hunter y a su compañero, el detective Carlos Garcia, de tomarse un par de semanas de descanso tras una exigente y agotadora investigación relacionada con un asesino en serie.
—Ahora mismo, sí —respondió Hunter, escéptico—. Mi vuelo sale esta noche, capitana, ¿por qué?
—De verdad que me fastidia hacerte esto, Rober —dijo la capitana, y sonaba apenada—, pero necesito que vengas a mi despacho.
—¿Cuándo?
—Ahora mismo.
Tres
A la hora del almuerzo, el trayecto de doce kilómetros desde Huntington Park hasta la sede de la policía en el centro de Los Ángeles le llevó a Hunter algo más de cuarenta y cinco minutos.
La División de Robos y Homicidios, localizada en la quinta planta del famoso edificio de la sede de la Policía en Los Ángeles, era un espacio amplio, abierto y sencillo repleto de escritorios de detectives y sin tabiques endebles ni estúpidas líneas en el suelo que separaran o delimitaran los espacios. El lugar tenía el aspecto y los sonidos de un mercado callejero una mañana de domingo cualquiera, y estaba lleno de movimiento, murmullos y gritos que surgían de cada rincón.
El despacho de la capitana Blake se encontraba en un extremo de la zona principal de detectives. La puerta estaba cerrada, lo cual no era inusual debido al ruido, pero también lo estaban las persianas de la enorme ventana interior que daba al piso, y eso sin duda era una mala señal.
Despacio, Hunter avanzó zigzagueando entre personas y escritorios.
—Oye, ¿qué diablos haces aquí, Robert? —preguntó el detective Perez, que levantó la mirada de la pantalla de su ordenador cuando Hunter se escurría entre su escritorio y el de Henderson—. ¿No se suponía que estabas de vacaciones?
Hunter asintió.
—Lo estoy. Mi vuelo sale esta noche. Solo vengo a hablar un momento con la capitana.
—¿Vuelo? —Perez lo miró sorprendido—. Eso suena bien. ¿A dónde vas?
—A Hawái. Es la primera vez.
Perez sonrió.
—Qué bien. A mí también me vendría estupendamente irme a Hawái ahora mismo.
—¿Quieres que te traiga un collar de flores o una camiseta hawaiana?
Perez hizo una mueca.
—No, pero, si pudieras arreglártelas para meter una o dos de esas bailarinas hawaianas en tu maleta, me las quedaría. Podrían bailar el hula en mi cama todas las malditas noches, ¿me entiendes? —Y asintió como si hubiera dicho en serio cada palabra.
—Soñar es gratis —contestó Hunter, divertido con la forma tan vigorosa en que Perez asentía.
—Pásatelo bien, tío.
—Seguro que sí —dijo Hunter antes de seguir su camino.
Se detuvo un momento frente a la puerta de la capitana y, guiado por la curiosidad y el instinto, inclinó la cabeza hacia un lado para mirar por la ventana. Nada. No podía ver nada a través de las persianas. Llamó dos veces.
—Adelante —escuchó decir a la capitana Blake desde el otro lado, con voz firme, como de costumbre.
Hunter empujó la puerta y entró.
El despacho de Barbara Blake era un lugar amplio, bien iluminado e impecablemente ordenado. La pared sur estaba cubierta de estanterías repletas de libros, organizados y ordenados por colores. La pared norte estaba cubierta de fotografías enmarcadas, condecoraciones y premios, todo colocado simétricamente. La pared este era una ventana panorámica, de suelo al techo, con vistas a South Main Street. Justo delante del escritorio con cajoneras a ambos lados de la capitana había dos sillas tapizadas de cuero.
La capitana Blake estaba de pie junto a la ventana. Llevaba el largo pelo azabache elegantemente recogido en un moño, sujeto con un par de palillos de madera. Vestía una blusa blanca de seda, metida en una exquisita falda lápiz azul marino. Junto a ella, con una taza de café humeante en la mano y vestida con un discreto traje negro, estaba una mujer delgada y muy atractiva a quien Hunter nunca había visto. Tendría un poco más de treinta años. De ojos de un azul profundo y larga cabellera rubia y lisa, parecía alguien que normalmente se sentiría tranquila en cualquier situación, pero había algo en la forma en que inclinaba la cabeza que denotaba cierta inquietud.
Cuando Hunter entró en el despacho y cerró la puerta, un hombre delgado y alto, que estaba sentado en una de las sillas, también vestido con un sobrio traje negro, se volvió hacia él.
Tendría unos cincuenta y tantos años, pero las pronunciadas ojeras y las mejillas carnosas y flácidas —que le daban cierto aire de sabueso— lo hacían parecer diez años más viejo. El fino mechón de pelo gris que le quedaba en la cabeza estaba pulcramente peinado hacia atrás, por encima de las orejas.
Sorprendido, Hunter se detuvo y entrecerró los ojos.
—Hola, Robert —dijo el hombre, poniéndose de pie. Su voz, naturalmente ronca y agravada por años de fumar, sonaba sorprendentemente firme en una persona que daba la impresión de no haber dormido en días.
Hunter se lo quedó mirando un par de segundos. Luego se volvió hacia la rubia y, finalmente, hacia la capitana Blake.
—Lo siento, Robert —dijo ella con una ligera inclinación de la cabeza, antes de endurecer su mirada mientras se centraba en el hombre que estaba frente a Hunter—. Se han presentado sin previo aviso hace aproximadamente una hora. Ni siquiera una maldita llamada de cortesía —explicó.
—Me disculpo otra vez —dijo el hombre en un tono tranquilo pero autoritario. Sin duda, era alguien acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido—. Tienes buen aspecto —dijo, dirigiéndose a Hunter—. Pero tú siempre tienes buen aspecto, Robert.
—Tú también, Adrian —respondió Hunter, poco convencido, mientras se acercaba al hombre para estrecharle la mano.
Adrian Kennedy era el director del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos del FBI, así como de su Unidad de Análisis del Comportamiento. Se trataba de un departamento especializado en ayudar a los organismos policiales nacional e internacionales implicados en la investigación de crímenes violentos, fueran asesinatos en serie o inusuales.
Hunter era muy consciente de que, a menos que fuera absolutamente necesario, Adrian Kennedy nunca viajaba. Coordinaba la mayoría de las operaciones desde su enorme despacho en Washington, pero no era un burócrata de carrera. Había comenzado muy joven su trayectoria en el FBI y enseguida demostró una gran aptitud de liderazgo. También tenía una habilidad innata para motivar a las personas. Eso no pasó desapercibido y, apenas al comienzo de su carrera, fue asignado al prestigioso equipo de protección del presidente de los Estados Unidos. Dos años después, tras frustrar un atentado contra la vida del presidente al lanzarse frente a una bala que estaba destinada al hombre más poderoso del planeta, recibió una alta condecoración y una carta de agradecimiento del propio presidente. Unos años después, en junio de 1984, se fundó el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos. Necesitaban un director, un líder natural. El nombre de Adrian Kennedy encabezaba la lista.
—Esta es la agente especial Courtney Taylor —dijo Kennedy, haciendo un gesto con la cabeza hacia la rubia.
Ella se acercó y estrechó la mano de Hunter.
—Encantada de conocerlo, detective Hunter. He oído hablar mucho de usted.
La voz de Taylor sonaba increíblemente seductora, con una mezcla de tono suave y juvenil, combinado con un grado de seguridad en sí misma que desarmaba a cualquiera. A pesar de sus manos delicadas, su apretón era firme y significativo, como el de una mujer de negocios que acabara de cerrar un trato importante.
—El placer es mío —respondió Hunter con cortesía—. Espero que no todo lo que haya oído sea malo.
La agente Taylor le dedicó una sonrisa tímida pero sincera.
—Nada de lo que he oído era malo.
Hunter se giró de nuevo hacia Kennedy.
—Me alegro de que hayamos podido alcanzarte antes de que te fueras de vacaciones, Robert —dijo Kennedy. Hunter no replicó nada—. ¿Te vas a algún sitio interesante?
Hunter sostuvo la mirada de Kennedy.
—Esto tiene que ser muy malo —dijo finalmente—, porque sé que no eres de los que se andan con gentilezas. También sé que nada podría importarte menos que el lugar donde voy a pasar mis vacaciones. Así que, ¿qué tal si nos dejamos de tonterías? ¿De qué se trata todo esto, Adrian?
Kennedy se tomó un momento, como si sopesara la respuesta antes de decir:
—De ti, Robert. Esto se trata de ti.
Cuatro
Por un breve instante, Hunter desvió su atención hacia la capitana Blake. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se encogió de hombros, como disculpándose.
—No me han contado casi nada, Robert, pero, por lo poco que sé, parece algo que querrás escuchar. —Volvió a su escritorio—. Será mejor que ellos te lo expliquen.
Hunter miró a Kennedy y esperó.
—¿Por qué no te sientas, Robert? —preguntó Kennedy, señalando una de las sillas.
Hunter no se movió.
—Estoy bien de pie, gracias.
—¿Café? —preguntó Kennedy señalando el rincón, donde estaba la máquina de café expreso de la capitana Blake.
La mirada de Hunter se endureció.
—Vale, muy bien. —Kennedy levantó ambas manos en un gesto de rendición mientras, al mismo tiempo, le hacía a la agente especial Taylor una seña casi imperceptible—. Vayamos al grano —dijo, volviendo a su asiento.
Taylor dejó su taza de café y dio un paso al frente. Se detuvo justo a un lado de la silla de Kennedy.
—Bien —comenzó—. Hace cinco días, alrededor de las seis de la mañana, mientras conducía hacia el sur por la Ruta 87, un hombre llamado John Garner sufrió un ataque al corazón. Se encontraba justo a las afueras de una pequeña población llamada Wheatland, en el sureste de Wyoming. Como era de esperar, perdió el control de su camioneta.
—Esa mañana llovía con intensidad y en el vehículo no iba más que el señor Garner —añadió Kennedy, antes de hacer una señal a Taylor para que continuase.
—Es probable que ya sepa esto —prosiguió Taylor—, pero la Ruta 87 va desde Montana hasta el sur de Texas. Como la mayoría de las autopistas, a menos que el tramo en cuestión atraviese lo que se considera una zona mínimamente poblada o de alto riesgo de accidentes, no hay quitamiedos, muros, bordillos altos, islas centrales elevadas… Nada que evite que un vehículo se salga de la autopista y se aventure en una multitud de direcciones.
—El tramo del que estamos hablando no cae en la categoría de zona mínimamente poblada ni de alto riesgo de accidentes —comentó Kennedy.
—Por suerte —continuó Taylor—, o por falta de suerte, como quiera verlo, el señor Garner sufrió el ataque justo cuando pasaba frente a un pequeño restaurante de carretera llamado Nora’s Diner. Con el tipo inconsciente al volante, el vehículo se salió de la carretera y atravesó una franja de hierba baja, directo hacia la cafetería. Según los testigos, la camioneta del señor Garner iba a chocar de frente con el restaurante.
»A esas horas de la mañana, y debido a la lluvia torrencial que estaba cayendo, solo había diez personas dentro del restaurante: siete clientes y tres empleados. El sheriff local y uno de sus ayudantes eran dos de esos clientes. —Hizo una pausa para aclararse la garganta—. Algo tuvo que suceder en el último segundo, porque la camioneta del señor Garner cambió de rumbo drásticamente y no se estrelló contra el local por apenas unos metros. Los técnicos forenses especializados en accidentes suponen que el coche pasó por un bache grande y profundo a pocos metros del restaurante, lo que provocó que la dirección girara bruscamente hacia la izquierda.
—La camioneta se estrelló en el edificio adyacente, el de los aseos —dijo Kennedy—. Aunque el ataque no hubiera matado al señor Garner, habría muerto por la colisión.
—Ahora —dijo Taylor, levantando el índice derecho—, he aquí el primer giro. Al desviarse de su trayecto hacia la cafetería y dirigirse al edificio de los aseos, la camioneta golpeó la parte trasera de un Ford Taurus que estaba aparcado justo afuera. El coche pertenecía a uno de los clientes.
Taylor hizo una pausa y cogió su maletín, que estaba junto al escritorio de la capitana Blake.
—La camioneta del señor Garner golpeó el Taurus con tanta fuerza que le abrió el maletero —dijo Kennedy.
—El sheriff no se dio cuenta —Taylor volvió a tomar la palabra— porque, en su salida precipitada, su principal preocupación eran el conductor y los pasajeros, en caso de haberlos. —Abrió el maletín y sacó una fotografía a color tamaño folio—. Pero el caso del ayudante fue distinto —anunció—. Al salir, algo que estaba dentro del Taurus llamó su atención.
Hunter esperaba.
Taylor dio un paso adelante y le entregó la fotografía.
—Esto es lo que encontró dentro del maletero.
Cinco
Academia Nacional de Adiestramiento del FBI. Quantico, Virginia
A 4236 km de distancia
El agente especial Edwin Newman llevaba los últimos diez minutos de pie en la sala de control de las celdas de detención, en el sótano de uno de los edificios que constituían el centro neurálgico de la Academia del FBI. A pesar de los numerosos monitores de circuito cerrado montados en la pared este, toda su atención estaba centrada en uno concreto.
Newman no era uno de los cadetes de la academia. De hecho, era un agente consumado y muy experimentado de la Unidad de Análisis del Comportamiento, alguien que había completado su adiestramiento hacía más de veinte años. Estaba destinado en Washington y, cuatro días antes, había viajado a Virginia para interrogar al nuevo prisionero.
—¿Ha hecho algún movimiento en la última hora? —preguntó Newman al operador de la sala, que estaba sentado ante una gran consola de control frente a la pared de los monitores.
El operador negó con la cabeza.
—No, y no se moverá hasta que apaguemos las luces. Ya te lo he dicho: este tipo es como una máquina. Nunca he visto nada igual. Desde que lo trajeron hace cuatro noches, no ha roto su rutina. Duerme bocarriba, mirando al techo, con las manos entrelazadas sobre el estómago. Como un cadáver en un ataúd. Una vez que cierra los ojos, no se mueve. No se sacude, no se gira, no parece inquieto, no se rasca, no ronca, no se levanta a medianoche para ir a mear, nada de nada. Por supuesto, a veces parece asustado, como si no tuviera ni puta idea de por qué está aquí, pero la mayor parte del tiempo duerme como alguien que no tuviera la menor preocupación, alguien que estuviera tumbado en la cama más cómoda del mundo. Y le diré algo —señaló la pantalla—: esa cama no lo es. Es un maldito e incómodo trozo de madera que tiene encima un colchón delgado como un papel.
Newman se rascó la nariz torcida, pero no dijo nada.
El operador siguió hablando:
—El reloj interno de este tipo está ajustado con precisión suiza. No es coña, puede poner en hora su reloj con él.
—¿A qué se refiere? —preguntó Newman.
El operador soltó una risita nasal.
—Cada mañana, exactamente a las seis menos cuarto, abre los ojos. Sin alarmas, sin ruidos, sin que le enciendan las luces, sin que lo llamemos y sin que ningún agente irrumpa en su celda para despertarlo. Él solo. Justo a las seis menos cuarto, está despierto.
Newman sabía que al prisionero le habían confiscado todas sus pertenencias personales. No tenía reloj ni ninguna clase de aparato para medir el tiempo.
—Al abrir los ojos —continuó el operador—, se queda mirando el techo durante noventa y cinco segundos, exactamente. Ni uno más ni uno menos. Si quiere, puedes revisar las grabaciones de los últimos tres días y cronometrarlas. —Newman no reaccionó—. Después de esos noventa y cinco segundos —siguió hablando el operador—, se levanta de la cama y va a la letrina. Después se pone a hacer flexiones en el suelo, seguidas de abdominales. Diez repeticiones de cada cosa. Si no se lo interrumpe, hace cincuenta series con descansos mínimos entre ellas. No gruñe, no se queja ni hace gestos; es pura determinación. Le traen el desayuno en algún momento entre las seis y media y las siete. Si no ha terminado con sus series, continúa hasta completarlas. Solo entonces se sienta y desayuna tranquilamente. Y se lo come todo, sin la menor queja. No importa qué mierda insípida le pongamos en la bandeja. Después de eso, se lo llevan para interrogarlo. —Se giró para mirar a Newman.— Supongo que es usted quien lo interroga.
Newman no contestó, no asintió ni tampoco movió la cabeza. Tan solo siguió mirando el monitor.
El operador se encogió de hombros y continuó con su relato.
—Cuando lo traen de vuelta a la celda, no importa la hora, comienza con una segunda tanda de ejercicios: otras cincuenta series de flexiones y abdominales. —Soltó una risa—. Por si ha perdido la cuenta, son mil diarias. Cuando ha terminado, si no se lo llevan para más interrogatorios, hace exactamente lo que ve en la pantalla en este momento. Se sienta en la cama, cruza las piernas, mira la pared blanca que tiene enfrente y supongo que medita, reza o lo que sea. Pero nunca cierra los ojos. Y déjeme decirle algo: la forma en que mira la pared es inquietante.
—¿Durante cuánto tiempo? —preguntó Newman.
—Eso depende —contestó el operador—. Tiene permiso de ir a las duchas una vez al día, pero el horario de aseo de los prisioneros cambia a diario. Ya sabe cómo funciona. Si vamos a buscarlo mientras está mirando la pared, simplemente sale de su trance, se levanta de la cama, le ponemos las esposas y se va a las duchas. No se queja, no se resiste, no pelea. Cuando regresa, vuelve a sentarse en la cama y de nuevo se pone a mirar la pared. Si no lo interrumpen, sigue en esa postura hasta que se apagan las luces, a las nueve y media. —Newman asintió—. Pero ayer —añadió el operador—, solo por curiosidad, le dejaron las luces encendidas otros cinco minutos.
—Déjeme adivinar —dijo Newman—. No hubo la menor diferencia. A las nueve y media en punto se acostó, se puso en la misma posición bocarriba y se durmió, con luces o ellas.
—Así es —confirmó el operador—. Ya se lo he dicho: es como una máquina, como si tuviera un reloj interno de precisión suiza. —Hizo una pausa y se volvió hacia Newman—. No soy un experto, pero, por lo que he visto estas últimas cuatro noches y estos cuatro días, este tipo, mentalmente, es una jodida fortaleza.
Newman no dijo nada.
—No quisiera pasarme de la raya, pero… ¿ha dicho alguna cosa durante los interrogatorios?
Newman se quedó pensando en esa pregunta por un largo rato.
—Si pregunto, es porque conozco el procedimiento. Cuando un prisionero especial como este no ha dicho nada después de tres días de interrogatorios, comienza el tratamiento vip, y todos sabemos lo duro que es. —Por instinto, el operador consultó su reloj—. En fin, que han pasado tres días, y si el tratamiento vip estuviera a punto de comenzar, ya me habrían informado. Así que, por lo que parece, ha dicho algo.
Newman observó la pantalla unos cuantos segundos más antes de asentir con un solo movimiento de cabeza.
—Anoche habló por primera vez. —Finalmente, apartó la mirada del monitor y la dirigió al operador de la sala—. Dijo cinco palabras.
Seis
Mientras Hunter estudiaba la fotografía que la agente especial Courtney Taylor le había dado, empezó a sentir, dentro del pecho, que los latidos de su corazón se aceleraban y que una oleada de adrenalina le recorría el cuerpo. Transcurrieron varios segundos en silencio antes de que apartase la mirada de la imagen y la dirigiera a la capitana Blake.
—¿Ya la ha visto? —le preguntó.
Ella asintió.
Los ojos de Hunter regresaron a la fotografía.
—Está claro —dijo Kennedy, de nuevo poniéndose de pie— que la camioneta del señor Garner golpeó la parte trasera del Ford Taurus lo bastante fuerte no solo como para soltar la tapa del maletero, sino como para volcar ese contenedor de hielo.
La imagen mostraba una nevera de playa de tamaño familiar volcada de lado dentro del maletero del Taurus. Había grandes trozos de hielo esparcidos por todos lados. La mayoría estaban manchados de color carmesí con lo que solo podía ser sangre. Pero eso era lo de menos. Toda la atención de Hunter estaba enfocada en otra cosa: las dos cabezas cortadas que, sin duda, se habían conservado en el interior de la nevera hasta que el accidente la volcó. Ambas cabezas eran de mujer: una rubia, de cabello largo; la otra morena, con un corte estilo pixie. Las dos habían sido decapitadas a la altura de la base del cuello. Según lo que Hunter alcanzaba a distinguir, eran cortes limpios, hechos por alguien experimentado.
La cabeza de la rubia descansaba sobre su mejilla izquierda, con el largo cabello cubriéndole la mayor parte del rostro. La de la morena, en cambio, había rodado fuera del contenedor y, gracias a varios trozos de hielo, había quedado colocada de tal modo que descansaba sobre la nuca en el suelo del maletero, con los rasgos claramente expuestos. Y eso fue lo que hizo que Hunter contuviera la respiración. Las heridas del rostro eran más impactantes que la propia decapitación.
Tres pequeños candados de metal atravesaban cruda y salvajemente los labios a intervalos irregulares. Mantenían la boca cerrada, pero sin sellarla del todo. En apariencia, los delicados labios, cubiertos de sangre seca, seguían hinchados, lo que indicaba que esos candados habían atravesado la carne mientras la mujer aún estaba viva. Le habían arrancado los ojos y las cuencas estaban vacías: solo quedaban dos huecos negros llenos de sangre apelmazada y seca, que también había corrido también por las mejillas, creando un efecto extraño de rayos de color rojo oscuro.
No tenía la piel de una mujer mayor, pero era casi imposible deducir su edad solo con la fotografía.
—Esta foto la tomó el sheriff Walton a los pocos minutos del accidente —explicó Kennedy, que se acercó hasta detenerse a un lado de Hunter—. Como ha dicho antes la agente Taylor, esa mañana estaban desayunando en el restaurante. Nadie tocó nada. El sheriff actuó de inmediato, porque la lluvia amenazaba con destruir las pruebas con rapidez.
Taylor abrió otra vez el maletín y sacó una nueva fotografía, que entregó a Hunter.
—Esta fue tomada por el equipo forense —le explicó—. Tuvieron que viajar desde Cheyenne, que está apenas a una hora de distancia, pero, si añades los retrasos y el tiempo que les llevó reunir al equipo y ponerse en marcha, tardaron unas cuatro horas en llegar al lugar del accidente.
En esa imagen, las cabezas estaban una al lado de la otra, mirando hacia arriba, aún dentro del maletero del Taurus. El rostro de la rubia mostraba exactamente las mismas lesiones que el de la otra mujer. Una vez más, resultaba imposible calcular la edad.
—¿Los ojos estaban dentro del contenedor? —preguntó Hunter, sin dejar de prestar atención a la imagen.
—No —respondió Taylor—. No había nada más en la nevera portátil. —La mujer miró a Kennedy y, enseguida, otra vez a Hunter—. Y no tenemos ni idea de dónde podrían estar los cuerpos.
—Y eso no es todo —dijo Kennedy. Los ojos de Hunter se apartaron de la fotografía para posarse en el hombre del FBI—. Cuando les quitaron los candados de los labios —explicó, señalando la fotografía con un gesto de la cabeza—, se reveló que a las dos mujeres les habían extraído todos los dientes. —Hizo una pausa para darle énfasis—. Y les habían cortado la lengua.
Hunter no dijo nada.
—Dado que no tenemos los cuerpos —dijo Taylor, retomando la explicación— y, por lo tanto, tampoco hay huellas dactilares, se podría argumentar que el asesino les quitó los dientes, y posiblemente también los ojos, para evitar que las identificaran, pero la brutalidad de las heridas infligidas a ambas víctimas… —hizo comillas con los dedos para enfatizar sus palabras— antes de morir, nos dice lo contrario. Quien las mató disfrutó haciéndolo —concluyó, pronunciando las últimas palabras como si acabara de revelar un gran secreto. Sonaba un poco condescendiente.
Kennedy hizo una mueca mientras dirigía a Taylor una mirada fulminante, porque sabía que ella no había dicho nada que los presentes no hubieran deducido ya. A pesar de no formar parte del Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos ni de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, Robert Hunter era el mejor perfilador criminal que Kennedy había conocido. Había intentado reclutarlo para el FBI mucho años antes, cuando leyó su tesis doctoral titulada Un estudio psicológico avanzado en comportamiento criminal. En ese momento, Hunter tenía solo veintitrés años.
El documento había impresionado tanto a Kennedy y al entonces director del FBI que lo habían convertido en lectura obligatoria en el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos, y seguía siéndolo. Desde entonces, y a lo largo de los años, Kennedy había hecho varios intentos por reclutar a Hunter para su equipo. Para él no tenía sentido que prefiriese ser detective de la Sección Especial de Homicidios de la Policía de Los Ángeles en lugar de unirse a la unidad más avanzada de rastreo de asesinos en serie de Estados Unidos y, posiblemente, del mundo. Era cierto que sabía que Hunter estaba a cargo de la Unidad de Crímenes Ultraviolentos, un equipo especial creada por la policía para la investigación de asesinatos y homicidios en serie en los que el perpetrador había actuado con una brutalidad o un sadismo abrumadores. Y Hunter era el mejor en lo que hacía; su historial de detenciones lo demostraba. Pero, aun así, el FBI podía ofrecerle mucho más que la Policía de Los Ángeles. Sin embargo, Hunter nunca había mostrado el menor interés por convertirse en agente federal y había rechazado todas las ofertas que le habían hecho Kennedy y sus superiores.
—Es un caso interesante —dijo Hunter, y le devolvió las fotografías a Taylor—, pero el FBI y el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos han investigado una muchos casos como este… Algunos incluso más perturbadores. Esto no es nada nuevo. —Ni Kennedy ni Taylor lo discutieron—. Doy por hecho que no sabéis el nombre de ninguna de las dos víctimas —dijo.
—Así es —respondió Kennedy.
—¿Y dices que las cabezas aparecieron en Wyoming?
—Sí.
—Ya sabes cuál será mi siguiente pregunta, ¿no es así? —dijo Hunter.
Hubo un segundo de vacilación.
—Si no sabemos quiénes son las víctimas —dijo Taylor, asintiendo—, y las cabezas se encontraron en Wyoming, ¿qué estamos haciendo en Los Ángeles?
—¿Y por qué estoy yo aquí? —añadió Hunter, echando un vistazo rápido a su reloj—. Tengo que coger un vuelo en unas horas y aún no he hecho la maleta.
—Nosotros estamos aquí, y tú estás aquí, porque el Gobierno federal de los Estados Unidos necesita tu ayuda —respondió Taylor.
—Oh, por favor —dijo la capitana Blake, con una sonrisa sarcástica en los labios—. ¿Ahora nos vais a soltar vuestro discurso patriótico de mierda? ¿En serio? —Se puso de pie—. Mis detectives arriesgan su vida por la ciudad de Los Ángeles todos los días y, en consecuencia, por este país. Así que hazte un favor y no lo intentes. —Clavó en Taylor una mirada capaz de fundir el metal—. ¿Esa mierda de verdad funciona con la gente?
Pareció que Taylor iba a responder, pero Hunter se le adelantó por un segundo.
—¿Me necesitáis? ¿Por qué? —preguntó a Kennedy—. No soy un agente del FBI, y vosotros tenéis más investigadores de los que se pueden contar, por no mencionar un escuadrón de perfiladores criminales.
—Ninguno es tan bueno como tú —respondió Kennedy.
—Los halagos no os llevarán a ninguna parte —dijo la capitana Blake.
—Yo no soy perfilador criminal, Adrian —dijo Hunter—, y lo sabes.
—En realidad, no te necesitamos por eso, Robert —replicó Kennedy. Hizo una breve pausa y una señal de asentimiento hacia Taylor—. Díselo.
Siete
El tono de Kennedy hizo que la ceja derecha de Hunter se alzara ligeramente. El detective se giró hacia la agente Taylor y esperó.
Antes de comenzar, Taylor se colocó el pelo suelto detrás de las orejas.
—El Ford Taurus pertenecía a uno de los clientes que estaban desayunando esa mañana en el restaurante. Según su carnet de conducir, se llama Liam Shaw, nacido el 13 de febrero de 1968 en Madison, Tennessee. —Hizo una pausa y observó a Hunter un segundo, tratando de captar cualquier signo de que hubiera reconocido el nombre. No hubo ninguna.
—¿Según el carnet de conducir? —preguntó Hunter, mientras su mirada iba de Taylor a Kennedy—. Entonces, tenéis dudas. —No lo preguntó, sino que lo afirmó.
—El nombre es correcto —dijo Kennedy—. Todo parece estar en regla.
—Pero, de todos modos, tenéis dudas —insistió Hunter.
—El problema es que… —intervino Taylor—. Todo parece estar bien si nos remontamos a un máximo de catorce años. Más allá de eso… —sacudió la cabeza—, no hemos podido encontrar nada relacionado con Liam Shaw, nacido el 13 de febrero de 1968 en Madison, en el estado de Tennessee. Es como si no hubiera existido.
—Y, a juzgar por la forma en que me has mirado cuando has dicho su nombre —dijo Hunter—, buscabas señales de reconocimiento. ¿Por qué?
Taylor estaba impresionada. Siempre se había sentido muy orgullosa de su habilidad para mantener el rostro impasible, de la forma en que podía estudiar a las personas sin que se dieran cuenta, pero Hunter la estaba leyendo como un libro abierto.
Kennedy sonrió.
—Te dije que era bueno.
Taylor pareció ignorar el comentario.
—El señor Shaw fue detenido en el lugar por el sheriff Walton y su ayudante —dijo—, pero el sheriff enseguida se dio cuenta de que era algo que él y su pequeño departamento no podrían manejar. La matrícula del Taurus era de Montana, y eso creó una situación interestatal. Por lo tanto, el departamento del sheriff de Wyoming tuvo que recurrir a nosotros. —Hizo otra pausa y buscó entre los documentos de su maletín—. Ahora viene el segundo giro de esta historia: el Taurus no está registrado a nombre del señor Shaw, sino que es de un tal John Williams, de la ciudad de Nueva York.
Le entregó el documento a Hunter.
Este apenas echó un vistazo al papel que le acababa de dar.
—Sorpresa —dijo Kennedy—. No hay ningún John Williams en la dirección en la que el coche está registrado.
—John Williams es un nombre bastante común —dijo Hunter.
—Demasiado común —coincidió Taylor—. Hay unos mil quinientos solo en la ciudad de Nueva York.
—Pero tenéis al señor Shaw bajo custodia, ¿verdad? —preguntó Hunter.
—Así es —confirmó Taylor.
Hunter miró a la capitana Blake, todavía un poco confundido.
—Así que tenéis al señor Shaw, que al parecer es de Tennessee; las cabezas de dos mujeres sin identificar; y un coche con matrícula de Montana, que está a nombre de un tal señor Williams de Nueva York. —Se encogió de hombros—. Mi pregunta original sigue en pie. ¿Qué hacéis en Los Ángeles? ¿Y por qué estoy aquí y no en mi casa, haciendo la maleta? —Consultó su reloj una vez más.
—Porque el señor Shaw no ha hablado —respondió Taylor, todavía con calma.
Hunter se quedó mirándola un par de segundos.
—¿Y cómo responde eso a mi pregunta?
—La afirmación de la agente Taylor no es del todo exacta —intervino Kennedy—. Hemos tenido al señor Shaw bajo nuestra custodia durante cuatro días. Nos lo entregaron al día siguiente de su detención. Está encarcelado en Quantico. Puse a los agentes Taylor y Newman a cargo del caso. —Los ojos de Hunter se dirigieron a Taylor un momento—. Pero, como ha dicho la agente Taylor —continuó Kennedy—, el señor Shaw se ha negado a hablar.
—¿Y qué? —interrumpió la capitana Blake, un poco divertida—. ¿Desde cuándo eso ha impedido que el FBI le saque información a cualquiera?
Kennedy no se inmutó ante el comentario mordaz.
—Durante el interrogatorio de anoche —continuó—, el señor Shaw dijo algo por primera vez. —Hizo una pausa y caminó hacia el gran ventanal del lado este—. Solo dijo cinco palabras.
Hunter seguía a la espera.
—Dijo: «Solo hablaré con Robert Hunter».
Ocho
Hunter no se movió. Ni siquiera se inmutó. Su expresión permaneció impasible. Si las palabras de Kennedy lo habían afectado de alguna manera, no mostró ningún indicio.
—Estoy seguro de que no soy el único Robert Hunter en Estados Unidos —dijo finalmente.
—Yo también —concedió Kennedy—, pero también estamos seguros de que el señor Shaw hablaba de ti, no de otra persona.
—¿Cómo puedes estar tan seguro?
—Por su tono de voz —respondió Kennedy—. Por su postura, su confianza en sí mismo, su actitud… Por todo, en realidad. Hemos analizado las grabaciones innumerables veces. Sabes que eso es lo que hacemos, Robert. Sabes que tengo gente entrenada para leer los indicios más sutiles, para reconocer el más leve cambio en la entonación de la voz, para identificar señales en el lenguaje corporal. Habló con seguridad. Sin dudas, sin vacilaciones, nada. Tenía la certeza de que sabríamos a quién se refería.
—Puedes ver la grabación si quieres —le propuso Taylor—. Tengo una copia aquí. —Señaló el maletín.
Hunter permaneció en silencio.
—Por eso creímos que tal vez reconocerías el nombre —dijo Kennedy—. Aunque, por otro lado, sospechábamos que Liam Shaw era un nombre falso.
—¿Habéis probado en Tennessee, de donde se supone que es ese tal Liam Shaw? —preguntó la capitana Blake—. Podría haber algún Robert Hunter allí.
—No, no lo hemos hecho —respondió Taylor—. No hace falta. Como ha dicho el director Kennedy, el señor Shaw mostró mucha confianza en sí mismo. Sabía que no tardaríamos en averiguar a quién se refería.
Kennedy tomó la palabra:
—En cuanto escuché el nombre, supe que solo podía estar hablando de una persona: de ti, Robert.
—¿Tenéis la grabación? —preguntó Hunter.
—Sí —respondió Taylor—. Y también una fotografía del señor Shaw. —Sacó una última foto del maletín y se la entregó a Hunter.
Él se quedó mirándola durante un largo y silencioso momento. Una vez más, ni su expresión ni su lenguaje corporal revelaron nada. Hasta que respiró hondo y levantó la mirada hacia Kennedy.
—Tenéis que estar de coña.
Nueve
El hombre que se hacía llamar Liam Shaw estaba sentado en la cama dentro de la pequeña celda, ubicada en lo más profundo del subsuelo, en el subnivel cinco de un edificio no especificado dentro del complejo de la Academia del FBI, en Quantico, Virginia. Tenía las piernas cruzadas bajo el cuerpo y las manos entrelazadas de manera relajada, descansando en su regazo. Sus ojos permanecían abiertos, pero inmóviles; solo había una mirada muerta, a medio camino entre el miedo y la incertidumbre, fija en la pared vacía que tenía delante. De hecho, nada se movía en él. Ni un leve movimiento de cabeza, ni un tic en los pulgares o los dedos, ni un pequeño cambio de posición en las piernas cruzadas, ni un balanceo del cuerpo. Nada, excepto la inevitable reacción motora del parpadeo.
Llevaba en esa postura una hora, tan solo mirando la pared, como si contemplarla durante bastante tiempo pudiera trasladarlo por arte de magia a otro lugar. A esas alturas, debería tener las piernas entumecidas; debería sentir un molesto hormigueo en los pies. Su cuello tendría que estar rígido por la falta de movimiento, pero daba la impresión de estar tan cómodo y relajado como un hombre que estuviera sentado en la comodidad del salón de su lujosa casa.
Había aprendido por sí mismo esa técnica hacía mucho tiempo. Le había costado años dominarla, pero ahora era capaz de vaciar su mente de la mayoría de los pensamientos. Podía aislarse con facilidad de los sonidos y cegarse a lo que ocurría a su alrededor, incluso con los ojos abiertos. Era una especie de trance meditativo que elevaba su mente a un nivel casi sobrenatural; pero, sobre todo, lo mantenía mentalmente fuerte. Y sabía que justo eso era lo que necesitaba en ese momento.
Desde la noche anterior, los agentes habían dejado de molestarlo. Pero sabía que volverían. Querían hacerlo hablar, solo que él no sabía qué decir. Conocía suficiente los procedimientos policiales como para saber que cualquier explicación sería insuficiente, aunque fuera la verdad. A sus ojos, ya era culpable, sin importar lo que dijera o dejara de decir. También entendía que el hecho de que no estuviera detenido en una comisaría común y corriente, sino bajo custodia del FBI, complicaba mucho las cosas.
Sabía que tendría que darles algo pronto, porque los métodos de interrogatorio estaban a punto de cambiar. Podía sentirlo. Lo percibía en el tono de voz de sus dos interrogadores.
La atractiva rubia que se hacía llamar agente Taylor hablaba con un tono suave, encantador y educado, mientras que el tipo grande de la nariz torcida que se hacía llamar agente Newman era mucho más agresivo e irritable. El típico juego del poli bueno y el poli malo. Pero empezaba a notarse la frustración de esos dos ante su compromiso total de guardar silencio. El encanto y la diplomacia estaban a punto de llegar a su fin. Eso había quedado claro durante el último interrogatorio.
Y entonces la idea le vino a la cabeza y, con ella, un nombre:
Robert Hunter.
Diez
Por fin Hunter había vuelto a su apartamento a hacer la maleta, pero el vuelo que tomaría un par de horas más tarde no era el que había reservado para ir a Hawái.
Después de que el avión privado rodara un rato por la pista, la torre de control del aeropuerto Van Nuys finalmente le dio la orden de despegar.
Hunter estaba sentado en la parte trasera del avión, con una gran taza de café entre las manos. Su trabajo no le permitía viajar mucho y, cuando lo hacía, prefería conducir si era posible. Ya había cogido algunos vuelos comerciales, pero esa era su primera vez en un avión privado, y debía admitir que estaba impresionado. El interior era tan lujoso como práctico.
La cabina tenía unos siete metros de largo por dos metros de ancho. Había ocho cómodos asientos de cuero color crema, dispuestos de dos en dos: cuatro a cada lado del pasillo, cada uno con su propia toma de corriente y sistema multimedia. Los ocho asientos podían girar trescientos sesenta grados. Las luces led de baja intensidad del techo daban a la cabina un ambiente agradable y luminoso.
La agente Taylor estaba sentada frente a Hunter, tecleando algo en el ordenador portátil, que tenía sobre una mesa abatible frente a ella. Adrian Kennedy estaba a la derecha del detective, al otro lado del pasillo. Desde su salida del despacho de la capitana Blake, parecía no haber dejado de hablar por el móvil.
El avión despegó con suavidad y no tardó en llegar a una altitud de crucero de treinta mil pies. Hunter se quedó mirando por la ventanilla el cielo azul sin una sola nube, luchando con una multitud de pensamientos.
—Bien —dijo Kennedy, que por fin había colgado el teléfono y lo había guardado en el bolsillo de su chaqueta. Había girado su asiento para quedar de frente a Hunter—. Háblame otra vez de este tipo, Robert, ¿quién es?
Taylor dejó de teclear y giró su asiento para mirar a ambos hombres.
Hunter mantuvo la mirada en el cielo azul un momento más.
—Es una de las personas más inteligentes que he conocido —dijo por fin—. Alguien con una extraordinaria disciplina y autocontrol.
Kennedy y Taylor esperaron a que continuara.
—Se llama Lucien, Lucien Folter —siguió Hunter—. O ese es, por lo menos, el nombre con el que lo conocí. Eso fue en mi primer día en la Universidad de Stanford. Yo tenía dieciséis años.
Hunter había crecido en Compton, un barrio desfavorecido del sur de Los Ángeles, como hijo único de unos padres de la clase trabajadora. Su madre había perdido la batalla contra el cáncer cuando él tenía solo siete años. Su padre nunca volvió a casarse y tuvo que trabajar en dos sitios a la vez para hacer frente a las exigencias de criar un hijo sin la ayuda de nadie.
Hunter siempre había sido diferente. Incluso de niño, su cerebro parecía resolver los problemas más rápido que el de los demás. El colegio el aburría y le frustraba. Terminó todo el trabajo de sexto curso en menos de dos meses y, solo por tener algo que hacer, se leyó todos los módulos del resto de los cursos de primaria. Después le preguntó al director del colegio si podía presentarse a los exámenes finales de séptimo y octavo. Curioso e intrigado, el director se lo permitió. Hunter aprobó todos con sobresaliente. Fue entonces cuando el director decidió ponerse en contacto con el Departamento de Educación de Los Ángeles. Tras otra tanda de exámenes y pruebas, con solo doce años, lo aceptaron en la Escuela Mirman para Superdotados.
Pero ni siquiera el plan de estudios de un colegio especial fue suficiente para frenar su progreso.
A los catorce años, ya había superado los programas de secundaria de inglés, historia, matemáticas, biología y química. Cuatro años de instituto se condensaron en dos y a los quince se graduó con honores. Recomendado por todos sus profesores, Hunter fue admitido «en circunstancias especiales» para estudiar en la Universidad de Stanford.
A los diecinueve, ya se había licenciado summa cum laude en Psicología, y a los veintitrés, tenía el doctorado en Análisis del Comportamiento Criminal y Biopsicología.
—¿Dijiste que era tu compañero de habitación? —preguntó Taylor.
Hunter asintió.
—Desde el primer día. En cuanto llegué a la universidad, me asignaron una habitación. —Se encogió de hombros—. A Lucien le asignaron la misma.
—¿Cuántos compartíais esa habitación?
—Solo nosotros dos. Eran habitaciones pequeñas.
—¿Él también estudiaba Psicología?
—Así es. —La mirada de Hunter regresó al cielo, al otro lado de la ventanilla, mientras su memoria lo llevaba a un pasado lejano—. Era un buen tipo. Nunca pensé que sería tan amable conmigo.
Taylor frunció el ceño.
—¿A qué te refieres?
Hunter se encogió de hombros.
—Yo era mucho más joven que los demás. Nunca había estado demasiado interesado en los deportes, el gimnasio ni ninguna clase de actividad física. Era muy delgado y torpe. Llevaba el pelo largo y no vestía como la mayoría en esa época. En realidad, era un imán para los matones. Lucien tenía casi diecinueve años, le encantaban los deportes y hacía ejercicio con regularidad. Era la clase de chico para quien alguien como yo sería un blanco apetecible.
Por el aspecto y la complexión de Hunter, nadie habría adivinado que de joven había sido un chico delgado y torpe. Parecía el típico atleta del instituto, tal vez incluso el capitán del equipo de fútbol o el del equipo de lucha libre.
—Pero no lo hizo —prosiguió Hunter—. De hecho, gracias a él, no me molestaron tanto como me habría tocado. Nos convertimos en mejores amigos. Cuando comencé a ir al gimnasio, me ayudó con los ejercicios, la dieta y todo eso.
—¿Y cómo era en el día a día?
Hunter sabía que Taylor se refería a los rasgos del carácter de Folter.
—No era un chico violento, si es eso lo que estás preguntando. Siempre mantenía la calma. Siempre estaba bajo control. Y eso era algo muy bueno, porque sabía pelear.
—Pero acabas de decir que no era violento —dijo Taylor.
—Es cierto.
—Y también acabas de insinuar que lo has visto pelear.
Un leve asentimiento.
—Y lo he visto. —La mirada de Taylor y el leve gesto de sus labios formularon una pregunta silenciosa—. Hay ciertas situaciones de las que, por muy tranquilo que seas, no puedes escapar —replicó Hunter.
—¿Por ejemplo? —insistió Taylor.
—Solo recuerdo haber visto pelear a Lucien una vez —explicó Hunter—. E hizo todo lo posible por no llegar a los puños, pero no le funcionó.
—¿Qué ocurrió?
Hunter se encogió de hombros.