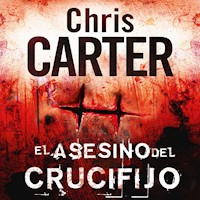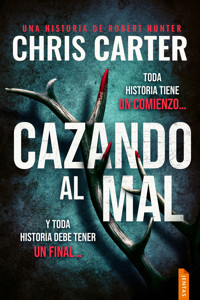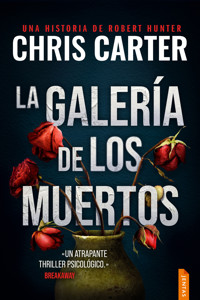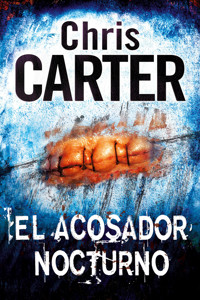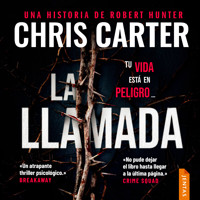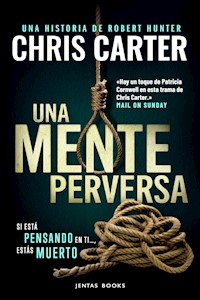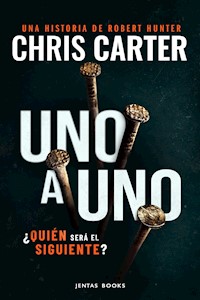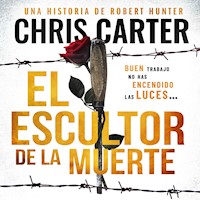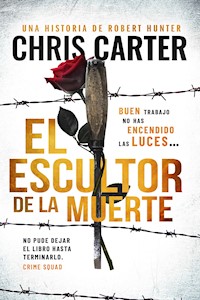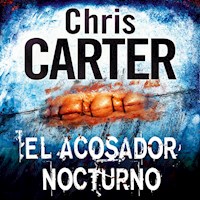Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Robert Hunter
- Sprache: Spanisch
El superventas número uno del Sunday Times En este trepidante thriller del autor de superventas Chris Carter, Robert Hunter, el psicólogo especializado en conducta criminal y convertido en detective de la policía de Los Ángeles, se encuentra envuelto en un brutal juego contra un oponente despiadado que lo va a arrastrar hasta el límite. No importa lo que hagas, Hunter, la muerte se acerca… A los siete días de haber sido secuestrada, una chica de veinte años aparece muerta sobre una parcela de hierba a un lado del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Con las extremidades extendidas y separadas, la han convertido en una estrella humana de cinco puntas. La autopsia revela que ha sido asesinada de la forma más brutal. Pero las sorpresas no terminan aquí. A cargo de este caso han puesto al detective Robert Hunter, jefe de la Sección Especial de la Unidad de Ultraviolentos de la Policía de Los Ángeles. La investigación se pone en marcha, pero, casi de inmediato, aparece un segundo cadáver. Hunter sabe que debe actuar a toda velocidad. Envuelto día tras día en nuevos retos, el detective Hunter se da cuenta de que persigue a un monstruo. Nuestro depredador esconde un secreto tenebroso, trepida con el apetito voraz de lastimar a las personas y lo domina una angustiosa sed de matar. Estas avideces nunca podrán ser saciadas… Porque él es la Muerte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SOY LA MUERTE
Soy la muerte
Título original: I am Death
© 2015 Chris Carter. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción Jorge de Buen Unna
© Traducción, Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1241-9
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Uno
—Muchas gracias por venir tan de improviso, Nicole —dijo Audrey Bennett mientras abría la puerta principal de su casa de dos plantas y fachada blanca en Upper Laurel Canyon, un opulento barrio en la región de Hollywood Hills, en Los Ángeles.
Nicole saludó a Audrey con una gran sonrisa.
—No hay ningún problema, señora Bennett.
Nacida y criada en Evansville, en el estado de Indiana, Nicole Wilson tenía ese acento tan característico del medio oeste. No era muy alta: un metro sesenta, y su aspecto no era exactamente el que las revistas de moda calificarían como llamativo, pero era un verdadero encanto, y su sonrisa, demoledora.
—Pase, pase —dijo Audrey, y le hacía a Nicole un gesto con la mano para invitarla a entrar, como si tuviera prisa.
—Siento llegar un poco tarde —dijo Nicole, que consultaba el reloj mientras entraba en la casa. Eran poco más de las ocho y media de la tarde.
Audrey rio.
—Usted ha de ser la única persona en todos Los Ángeles que considera que todo lo que sea menos de «diez minutos» es tarde, Nicole. Cualquiera de mis conocidos diría que esos diez minutos son «puntualidad elegante».
Nicole sonrió, pero, a pesar del comentario, aún se sentía un poco avergonzada. Se enorgullecía de ser una persona estrictamente puntual.
—Qué bonito vestido, señora Bennett. ¿Irá a algún sitio especial esta noche?
Audrey frunció los labios y los torció de lado.
—Cena en la casa de un juez. —Se inclinó hacia Nicole y soltó las siguientes palabras como un suspiro—: Son taaaaan aburridas.
Nicole rio.
—Ah, hola, Nicole —dijo James, el esposo de Audrey, quien bajaba por la escalera arqueada que conducía al segundo piso de la casa. Lucía un elegante traje azul oscuro con corbata de seda a rayas y un pañuelo a juego, también de seda, asomando apenas por el bolsillo de la chaqueta. En su pelo rubio caramelo peinado hacia atrás, como siempre, no parecía haber un solo mechón fuera de su sitio.
—¿Estás lista, cariño? —le preguntó a su mujer antes de consultar rápidamente su reloj de pulsera Patek Philippe—. Tenemos que irnos.
—Sí, lo sé, voy enseguida, James —contestó Audrey, antes de volverse otra vez a Nicole—. Josh ya está durmiendo —le explicó—. Ha jugado y corrido todo el día, y eso es estupendo, porque a las ocho en punto estaba tan agotado, que se quedaba dormido frente al televisor. Lo pusimos en la cama y, antes de que su cabeza tocara la almohada, ya estaba cuajado.
—Ay, bendito —comentó Nicole.
—Por la forma en que ha corrido hoy ese diablillo —dijo James Bennett mientras se acercaba a Audrey y Nicole—, dormirá hasta mañana. Esta será una noche fácil para usted, seguramente. — Del sillón de cuero, a su derecha, cogió el abrigo de Audrey. Ayudó a su esposa a ponérselo.— De verdad que tenemos que irnos, cariño —le susurró al oído antes de besarla en el cuello.
—Lo sé, lo sé —dijo Audrey, y ya señalaba con la cabeza la puerta, justo al lado de la chimenea de piedra de río en la pared este del gran salón—. Sírvase lo que quiera de la cocina. ¿Sabe dónde está todo, verdad?
Nicole afirmó con un sencillo movimiento de cabeza.
—Si Josh llegara a despertarse y a pedir más tarta de chocolate, no le dé. Lo último que necesita es otro subidón de azúcar a medianoche.
—Vale —respondió Nicole, con una renovada sonrisa.
—Es posible que lleguemos muy tarde esta noche —continuó Audrey—, pero la llamaré más tarde para comprobar que todo esté bien.
—Diviértanse —dijo Nicole mientras los acompañaba a la puerta.
Después de bajar unos cuantos escalones del porche delantero, Audrey se volvió. Nicole alcanzó a leer en sus labios la palabra «aburrido».
La chica cerró la puerta, subió las escaleras y entró de puntillas a la habitación de Josh. El niño de tres años dormía como un ángel. Envolvía entre sus brazos una criatura de peluche de enormes ojos y orejas. Desde la puerta del dormitorio, Nicole se lo quedó mirando un largo rato. Le parecía tan adorable, con ese mechón rubio rizado y las mejillas sonrojadas, que le entraron ganas de darle un abrazo, pero no quiso despertarlo. Le lanzó un beso desde la puerta y bajó las escaleras.
En la sala de televisión, Nicole se sentó durante alrededor de una hora a ver una vieja película cómica antes de que su estómago empezara a hacer ruidos. Solo entonces recordó que Audrey había hablado de una tarta de chocolate. Consultó su reloj. Definitivamente, era la hora de la merienda, y una porción de tarta de chocolate le vendría a la perfección. Salió de la sala y volvió escaleras arriba a ver cómo estaba Josh. El niño dormía tan profundamente, que ni siquiera había cambiado de posición. Después de bajar las escaleras otra vez, Nicole atravesó el salón, abrió despreocupadamente una puerta y entró en la cocina.
—¡Madre santa! —gritó asustada y respingó.
—¡Madre santa! —gritó un milisegundo después el hombre que estaba a la mesa del desayuno, comiendo un sándwich. Instintivamente, y también aterrado, dejó caer el sándwich y se apartó de un salto hasta ponerse inmediatamente de pie. Volcó un vaso de leche y la silla cayó detrás de él.
—¿Quién diablos es usted? —preguntó Nicole con voz ansiosa y dando un paso atrás, a la defensiva.
El hombre se la quedó mirando un par de segundos, confundido, mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo.
—Soy Mark —respondió finalmente mientras apuntaba a sí mismo con las dos manos.
Se quedaron mirando el uno al otro por un rato más, hasta que Mark se dio cuenta de que su nombre no significaba absolutamente nada para la mujer.
—¿Mark? —repitió él, y empezó a convertir cada frase en una pregunta, como si Nicole debiera estar al tanto de su existencia—. ¿El primo tejano de Audrey? ¿El que está aquí por un par de días para asistir a una entrevista de trabajo? ¿El que se está quedando en el apartamento sobre el garaje, allá atrás? —Con el pulgar, señaló por encima de su hombro derecho. La mirada inquisitiva de Nicole se intensificó.— Audrey y James le hablaron de mí, ¿o no?
—No. —Ella negó también con la cabeza.
—¡Vaya! —Mark parecía cada vez más confundido.— Bien, como le he dicho, soy Mark, el primo de Audrey. Usted debe de ser Nicole, la canguro, ¿correcto? Dijeron que vendría. Lo lamento, no tenía ninguna intención de asustarla, aunque supongo que usted me pagó con la misma moneda. —Se puso la mano en el pecho y se toqueteó el corazón.— Casi me da un infarto.
La mirada de Nicole se relajó una pizca.
—Por la mañana llegué en un vuelo para asistir esta tarde a una importante entrevista de trabajo en el centro —explicó Mark.
Vestía un traje muy elegante y, por lo visto, completamente nuevo. También parecía muy atractivo.
—Acabo de volver, hace unos diez minutos, apenas —continuó—, y, de pronto, mi estómago me recordó que no había comido nada en todo el día. —Ladeó un poco la cabeza.— En realidad, no puedo comer cuando estoy nervioso. Así que he venido solo a por un sándwich rápido y un vaso de leche —dirigió la mirada hacia el lugar donde había estado comiendo—, que ahora está por toda la mesa y empieza a gotear hasta el suelo.
Cogió la silla y empezó a mirar alrededor, en busca de algo con qué limpiar el desorden. En la encimera de la cocina, junto a un gran frutero, encontró un rollo de toallas de papel.
—Estoy un tanto sorprendido de que Audrey olvidara decirle que me quedaría a dormir aquí —dijo Mark mientras empezaba a limpiar la leche del suelo.
—Bueno, tenían un poco de prisa —reconoció Nicole, cuya postura ya no era tan tensa como hacía un momento—. El señor Bennett me había pedido que estuviera aquí a las ocho, pero yo no podía llegar antes de las ocho y media.
—Vale, vale. ¿Josh sigue despierto? Me gustaría darle las buenas noches, si pudiera.
Nicole negó con la cabeza.
—No, duerme como un lirón.
—Qué chico tan estupendo—dijo Mark. Recogió las toallas de papel empapadas y las arrojó a la papelera.
Nicole tenía toda su atención puesta en él.
—¿Sabe? —dijo—, me parece conocido. ¿Lo he visto antes?
—No —respondió Mark—. De hecho, esta es la primera vez que vengo a Los Ángeles. Pero eso es, probablemente, por las fotografías que están en la sala de televisión y el estudio de James. Aparezco en dos de ellas. Además, Audrey y yo tenemos los mismos ojos.
—Ah, las fotografías, eso ha de ser —dijo Nicole mientras un recuerdo nebuloso danzaba en el borde de su mente, aunque sin llegar a materializarse.
El sonido distante de un teléfono rompió el incómodo silencio que vino después.
—¿Es su móvil? —preguntó Mark.
Nicole asintió.
—A lo mejor es Audrey, que la llama para decirle que se olvidó de hablarle de mí. —Se encogió de hombros y sonrió.— Demasiado tarde.
Nicole le devolvió la sonrisa.
—Tendré que ir a cogerlo.
Salió de la cocina, fue al salón y sacó el móvil de su bolso. La llamada era, en efecto, de Audrey Bennett.
—Hola, señora Bennett, ¿qué tal su cena?
—Aún más aburrida de lo que me esperaba, Nicole. Será una larga noche. De cualquier modo, la estoy llamando para asegurarme de que todo esté bien.
—Sí, todo está bien —contestó Nicole.
—¿Y Josh se ha despertado?
—No, no, he ido a verlo hace un momento. Por lo que parece, está fuera de combate.
—Ah, qué bien.
—Por cierto, acabo de encontrarme con Mark en la cocina.
Del lado de Audrey, se oyó un fuerte ruido de fondo.
—Perdone, Nicole, ¿qué ha dicho?
—Que acabo de conocer a Mark, su primo de Tejas, que se está quedando en el apartamento de la garaje. Me lo he encontrado porque se estaba comiendo un sándwich en la cocina. Nos asustamos el uno al otro, muchísimo. —Rio.
Pasaron un par de segundos antes de que llegara la respuesta de Audrey.
—Nicole, ¿dónde está? ¿Ha ido a la habitación de Josh?
—No, sigue en la cocina.
—Vale, Nicole, escúcheme bien. —La voz de Audrey era seria, aunque, al mismo tiempo, temblona.— Tan silenciosa y rápidamente como pueda, coja a Josh y salga de la casa. Voy a llamar a la policía en este preciso instante.
—¿Qué?
—Nicole, no tengo ningún primo Mark de Tejas. Nadie se está quedando en el apartamento de la garaje. Salga de la casa…, ahora. ¿Ha entendi…?
¡Crac!
—¿Nicole? ¡¿Nicole?!
Y la línea había muerto.
Dos
El detective Robert Hunter, de la División de Homicidios por Robo de LAPD, el departamento de policía de Los Ángeles, empujó la puerta de su pequeño despacho en la quinta planta del famoso edificio administrativo de la policía, en el centro de Los Ángeles, y entró. En la pared, el reloj marcaba las 2.43 de la tarde.
Hunter pasó la mirada lentamente por toda la habitación. Habían transcurrido exactamente dos semanas desde la última vez que estuvo aquí. Originalmente, había tenido la esperanza de volver relajado y con un aspecto bronceado, pero, en su lugar, se sentía muerto de cansancio; además, estaba seguro, nunca se había visto tan pálido como ahora.
Tenían que haber sido las primeras vacaciones de Hunter en casi siete años. Su capitana les había exigido, a él y a su compañero, que se tomaran un descanso de dos semanas después de la última investigación, terminada hacía dieciséis días. Los planes de Hunter eran ir a Hawái, un lugar que siempre había querido visitar. Sin embargo, justo en el día en que, supuestamente, tenía que coger el vuelo, su buen amigo Adrian Kennedy, director del Centro Nacional del FBI para el Estudio de los Crímenes Violentos, el NCAVC, le pidió que lo ayudara con unos interrogatorios. Tenían a un sospechoso detenido por una investigación de doble homicidio. Hunter no pudo decirle que no, así que, en vez de volar a Hawái, terminó en Quantico, en el estado de Virginia.
Se suponía que los interrogatorios no le quitarían más de un par de días, pero Hunter terminó envuelto en una investigación que cambiaría su vida para siempre.
Finalmente, él y el FBI habían cerrado el caso hacía menos de veinticuatro horas. Y ahora, con la investigación concluida, Kennedy había hecho un nuevo intento por convencer al otrora niño prodigio de unirse al FBI.
Hunter había crecido en Compton, un barrio desfavorecido del sur de Los Ángeles, como hijo único de una pareja de la clase trabajadora. Su madre había perdido la batalla contra el cáncer cuando él solo tenía siete años. Su padre nunca se había vuelto a casar. Se había visto en la necesidad de atender dos trabajos para, por su propia cuenta, enfrentar las exigencias de criar a un niño.
Desde que Hunter era pequeño, todo el mundo veia que no era como los otros. Podía entender las cosas más rápido que la mayoría. El colegio lo aburría y lo frustraba. Terminó el sexto grado en menos de dos meses y, solo por tener algo que hacer, había devorado a toda velocidad los libros de los siguientes tres cursos.
Fue entonces cuando el director de su colegio se puso en contacto con el Consejo de Educación de Los Ángeles. Tras una batería de exámenes y pruebas, a Hunter se le concedió una beca en el Colegio Mirmam para Superdotados.
A los catorce años, ya había superado los programas de la preparatoria Mirmam en inglés, historia, matemáticas, biología y química. Cuatro años de preparatoria condensados en dos, así que, a los quince, ya se había graduado con honores. Con la recomendación de todos sus profesores, Hunter había sido aceptado en «circunstancias especiales» como estudiante de la Universidad de Stanford.
A los diecinueve, Hunter se había licenciado en psicología, con honores, y a los veintitrés, ya tenía el título de doctor en Análisis del Comportamiento Criminal y Biopsicología. Fue entonces cuando Kennedy trató de reclutarlo para el FBI por primera vez.
La tesis de doctorado de Hunter, titulada Un estudio psicológico avanzado de la conducta criminal, fue a dar al escritorio de Kennedy, quien quedó tan impresionado con el documento que lo convirtió en lectura obligatoria en el NCAVC. Desde entonces, con el paso de los años, Kennedy había hecho varios intentos por reclutar a Hunter para su equipo. Para el director, no tenía ningún sentido que Hunter prefiriera ser detective en un cuerpo policíaco local, en vez de unirse a la que, según se decía, era la corporación más avanzada del mundo en rastreo de asesinos en serie. Pero Hunter nunca había mostrado el menor interés en convertirse en agente federal y había rechazado todas las ofertas de Kennedy y sus superiores.
* * *
Hunter se sentó al escritorio, pero no encendió el ordenador. Le resultaba curioso que todo en su despacho estuviera exactamente igual, aunque, al mismo tiempo, del todo diferente. Exactamente igual, porque nada había sido movido ni tocado; del todo diferente, porque faltaba algo. De hecho, no algo, sino alguien: su compañero durante los últimos seis años, el detective Carlos Garcia.
La última investigación en que estuvieron juntos, antes de la interrupción forzosa de dos semanas, había puesto a Hunter y a Garcia en persecución de un asesino extremadamente sádico, quien había decidido transmitir sus crímenes por internet. La investigación los había puesto al borde del delirio. Había estado a punto de cobrarse la vida de Hunter y de poner a Garcia y a su familia en una situación que este juró no permitir nunca más.
Justo antes de la pausa, Garcia había revelado a Hunter que, a su vuelta, no estaba seguro de reincorporarse al trabajo en la División de Homicidios por Robo ni a la Sección Especial de Homicidios. Sus prioridades habían cambiado. Su familia estaba en primer lugar, pasara lo que pasara.
Hunter no tenía familia. No estaba casado. No tenía hijos. Pero entendía cabalmente las preocupaciones de su compañero. Estaba seguro de que cualquier decisión que tomara Garcia sería la mejor para él.
La Sección Especial de Homicidios de la policía de Los Ángeles era una unidad de élite. Había sido creada exprofeso para ocuparse exclusivamente de los peores asesinos en serie y de los casos de homicidio que requirieran mucho tiempo de investigación y experiencia. Debido a su formación en psicología criminal, Hunter dirigía un grupo aún más especializado dentro de la Sección Especial. Todos los homicidios donde el autor hubiera hecho alarde de una brutalidad o un sadismo sobrecogedor eran etiquetados como crímenes UV: ultraviolentos. Hunter y Garcia integraban la unidad UV de la policía de Los Ángeles. Garcia era el mejor compañero y amigo que Hunter había tenido nunca.
Finalmente, Hunter se inclinó hacia delante hasta alcanzar el botón de encendido de su ordenador, pero, antes de que pudiera presionarlo, la puerta de su despacho se abrió de nuevo. Garcia entró.
—Anda —dijo Garcia un poco sorprendido mientras consultaba el reloj de pared—, has llegado más temprano que de costumbre, Robert.
Los ojos de Hunter se dirigieron al reloj, las 2.51 de la tarde, y, después, a su compañero. Garcia llevaba el largo pelo castaño recogido en una apretada coleta, todavía húmeda de una ducha matutina, pero sus ojos parecían cansados y llenos de preocupación.
—Sí, un poquillo —contestó Hunter.
—No pareces demasiado bronceado para alguien que acaba de llegar de Hawái. —Garcia se detuvo y frunció el ceño mirando a Hunter.— Te fuiste de vacaciones, ¿verdad? —Nunca había conocido a un adicto al trabajo de los tamaños de su compañero.
—Más o menos —dijo Hunter, inclinando apenas la cabeza.
—¿Y qué significa eso?
—Me tomé un descanso —explicó Hunter—. Lo que pasa es que, a fin de cuentas, no fui a Hawái.
—¿A dónde fuiste, entonces?
—Nada especial. Simplemente a visitar a un amigo del este.
—Vale.
Garcia se daba cuenta de que no se trataba de algo tan sencillo como eso, pero también conocía a Hunter lo suficientemente bien como para saber que, si este no quería tratar cierto tema, no hablaría, sin importar cuánto lo presionaras.
Garcia fue a su escritorio, pero no se sentó. Ni siquiera encendió su ordenador. En vez de eso, abrió el cajón superior y comenzó a vaciarlo y a colocar todas las cosas en la superficie.
Hunter lo observaba sin decir una sola palabra.
Garcia finalmente le devolvió la mirada.
—Lo siento mucho, camarada —dijo mientras empezaba a vaciar el segundo cajón, con lo que rompió el incómodo silencio que se había apoderado del despacho. Hunter asintió una vez—. Lo he estado pensando mucho, Robert —comenzó—. De hecho, pasé cada segundo de las últimas dos semanas pensando en esto, contemplando todas las posibilidades, midiéndolo todo, y sé que, en un nivel personal, probablemente nunca deje de arrepentirme de esta decisión. Pero también sé que nunca dejaría que Anna atravesara por algo así nunca más, Robert. Ella lo es todo para mí. Si algo le sucediera a causa de mi trabajo, jamás me lo perdonaría.
—Ya lo sé —respondió Hunter—, y no te culpo, Carlos, en lo más mínimo. Yo habría hecho exactamente lo mismo.
Las sentidas palabras de Hunter hicieron aflorar, en los labios de Garcia, una débil sonrisa de agradecimiento. Hunter captó el apocamiento de su compañero.
—No le debes ninguna explicación a nadie, Carlos, y menos a mí.
—Te lo debo todo, Robert —lo interrumpió Garcia—. Te debo la vida. Te debo la vida de Anna. Si los dos seguimos vivos es gracias a ti, ¿recuerdas?
A Hunter no le apetecía hablar del pasado, así que hizo el tema a un lado tan rápidamente como pudo.
—Por cierto, ¿cómo está Anna?
—Sorprendentemente bien para alguien que ha pasado por lo que ha pasado —dijo Garcia, que terminaba de vaciar los cajones del escritorio—. Está pasando un par de días con sus padres.
—Es una mujer muy fuerte —admitió Hunter—. Física y mentalmente.
—Lo es, en verdad.
Una vez más, el silencio incómodo reinó en la habitación.
—Así que ¿a dónde vas? —preguntó Hunter.
Garcia hizo una pausa y miró a su compañero. Esta vez parecía un poco avergonzado.
—A San Francisco.
Hunter no pudo ocultar su sorpresa.
—¿Os vais de Los Ángeles?
—Sí, hemos decidido que será lo mejor.
Hunter no lo había visto venir. Asintió silenciosamente en señal de que lo entendía.
—La División de Homicidios por Robo será muy afortunada de contar contigo.
Garcia pareció avergonzarse aún más.
—No iré a la División de Homicidios por Robo.
Y la sorpresa de Hunter se convirtió en confusión. Sabía lo mucho que Garcia había luchado para convertirse en un detective de homicidios.
—División Especial de Fraudes —dijo finalmente su compañero—. Equivale a nuestra Unidad de Crímenes de Cuello Blanco.
Hunter pensó que había oído mal.
La Unidad de Crímenes de Cuello Blanco o WCCU de la policía de Los Ángeles hacía investigaciones especializadas en grandes fraudes con múltiples víctimas y múltiples sospechosos. Se ocupaba de delitos como el desfalco, los robos de alta complejidad, los sobornos y aquellos casos de robo en que estuvieran implicados tanto empleados municipales como funcionarios públicos. Dentro de la LAPD, la WCCU era mejor conocida como el tipo de unidad en que los detectives se quedaban atascados, no a la que pidieran ser transferidos.
Garcia levantó ambas manos en señal de rendición.
—Lo sé, lo sé, es una mierda. Pero, por el momento, es lo único que tienen disponible. A Anna le encantó que fuera un puesto de menor riesgo. Y, después de lo que ha ocurrido, no la culpo.
Hunter estaba a punto de decir algo cuando sonó el teléfono. Lo descolgó, escuchó por unos cinco segundos y devolvió el auricular a su sitio sin haber dicho una sola palabra.
—Tengo que ir a ver a la capitana —dijo. Se puso de pie y se alejó de su escritorio.
Garcia hizo lo mismo. Se miraron el uno al otro por un largo rato. Garcia fue quien avanzó un paso, abrió los brazos y abrazó a Hunter como a un hermano perdido.
—Gracias, Robert —dijo, mirando a su compañero—. Por todo.
—No te alejes —le pidió Hunter. La tristeza subrayaba su tono.
—No lo haré. —Cuando Garcia vio que Hunter se dirigía a la puerta, lo detuvo.— Robert. —Hunter se volvió hacia él.— Cuídate.
Hunter asintió y salió del despacho.
Tres
Lo estaban mirando otra vez.
La niña del cabello oscuro y sus amigas.
Se lo quedaban mirando, reían y lo volvían a mirar. No es que le importara. Ricky Temple, el niño de once años, ya estaba acostumbrado. Su ropa de segunda mano, el pelo tupido y negro, el cuerpo ultraflaco, la nariz puntiaguda y sus orejas de paraguas nunca dejaban de llamar la atención. De llamar la atención y provocar risas. Y el hecho de que no fuera muy alto, para su edad, tampoco era de gran ayuda.
Cinco colegios diferentes en los últimos tres años, debido a la cadena de trabajos inestables de su padre, y la historia se repetía en todas partes. Las niñas se burlaban de él. Los niños lo empujaban y lo golpeaban. Los profesores lo felicitaban por sus buenas notas.
Ricky no apartaba los ojos del examen que tenía sobre su escritorio. Lo había terminado, al menos, veinte minutos antes que otro cualquiera. Y, aunque sus ojos estaban fijos en el papel, podía sentir las miradas quemarle la nuca. Podía oír las risas burlonas.
—¿La divierte mucho el examen, señorita Stewart? —preguntó con tono mordaz el señor Driscall, el profesor de matemáticas de octavo.
Lucy Stewart era una chica preciosa, de vivos ojos de color avellana, un cabello negro azabache con flecos, que lucía tan bonito recogido como suelto, y una sonrisa cautivadora. Tenía una piel increíblemente suave para ser una niña de catorce años. Mientras la mayoría de las niñas de su edad empezaban a tener problemas con el acné, Lucy parecía inmune. Todos los chicos del Morningside Junior High habrían hecho cualquier cosa por ella, pero ella pertenecía a Brad Nichols. Bueno, eso era lo que él decía. Ricky siempre había pensado que, si uno se pusiera a buscar la definición de gilipollas en el diccionario, la fotografía de Brad Nichols aparecería justo ahí.
—En absoluto, señor —contestó Lucy, y se acomodó en la silla.
—¿Ya terminó, señorita Stewart?
—Ya casi, señor.
—Entonces deje de reírse y póngase a ello. Le quedan solo otros cinco minutos.
Un bullicio de inquietud recorrió el salón.
En la hoja de Lucy faltaba la mitad de las respuestas. La niña detestaba las matemáticas. De hecho, detestaba casi todas las asignaturas. No le servirían para nada, puesto que, ella lo sabía, estaba destinada a convertirse en una superestrella de Hollywood.
Ricky mordió su lápiz y se rascó la punta de la nariz. Habría querido girar y desafiar a Lucy devolviéndole la mirada, pero Ricky Temple rara vez hacía lo que quería. Era demasiado tímido… y demasiado temeroso de las consecuencias.
—¡Se acabó el tiempo! Poned vuestros exámenes sobre mi escritorio antes de salir.
Sonó la campana del colegio y Ricky dio gracias a Dios. Otra semana que quedaba atrás. Tenía por delante un finde enterito. Lo único que quería era estar solo y hacer lo que más le gustaba: escribir relatos.
Antes de salir de la escuela, Ricky se puso unos pantaloncillos cortos. Después metió sus libros dentro de la mochila deslavada y sacó su oxidada bicicleta del soporte que había a la entrada del colegio. No podía esperar a estar lejos de ahí.
Después de tomar la calle 104 Oeste, cortó camino por la Séptima Avenida Sur. A Ricky le encantaban las casas de esta parte de la ciudad. Eran grandes y coloridas, con césped al frente y jardines floridos. Muchas tenían piscinas en la parte de atrás, en contraste con el mísero apartamento que compartía con su agresivo padre en Inglewood, al sur de Los Ángeles. Su madre los había dejado sin decir adiós siquiera cuando Ricky tenía solo seis años. No la había vuelto a ver, pero la echaba de menos todos los días.
Se había hecho la promesa de vivir algún día en una casa grande con un amplio patio trasero y piscina. Sería escritor. Un escritor de éxito.
Estaba tan absorto en sus ensoñaciones que no oyó el sonido de las otras bicicletas que se le acercaban por detrás. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde.
Una de las cinco bicicletas se había puesto rueda a rueda con la suya por el lado izquierdo, apretándolo contra la acera. Presa del pánico, en vez de frenar, Ricky aceleró.
—¿A dónde coño crees que vas, fenómeno? —gritó uno de los ciclistas. Venía embozado en un pasamontañas azul y blanco que le cubría la mitad inferior de la cara—. Tú no eres de este barrio, mierda flaca y fea. Regresa a tu tugurio.
Otros dos también lo acosaban con insultos, pero Ricky estaba demasiado asustado como para oírlos bien.
Se estaba quedando sin espacio y su rueda delantera empezaba a rodar contra los bordillos. Todo su cuerpo temblaba de pánico. Sabía que estaba a punto de caerse. De pronto, un segundo ciclista encapuchado se emparejó con él y le dio una patada en la pierna izquierda. Ricky salió volando con su bicicleta sobre la acera. Golpeó el suelo con fuerza, a gran velocidad, y se deslizó todo un metro, lo suficiente para pelarse casi por completo la piel de las manos y las rodillas. La bicicleta se le vino encima y aterrizó pesadamente sobre sus piernas.
—¡Jaaaa, jaaaa!, el feo se cayó de la bici —oyó decir a uno de los chicos. El grupo ya se alejaba riendo a carcajadas.
Ricky se quedó quieto por un momento, con los ojos apretados, mientras luchaba por contener las lágrimas. Le pareció oír el sonido de unos pasos apresurados.
—Oye, ¿estás bien? —le preguntó una voz de hombre. Ricky abrió los ojos ante unas imágenes borrosas—. ¿Estás bien? —preguntó de nuevo la voz.
Ricky sintió que alguien le quitaba la bicicleta de encima de las piernas. Las manos y las rodillas le dolían como si se las hubieran escaldado. Alzó la mirada y vio a un hombre arrodillado junto a él. Vestía un traje oscuro con una almidonada camisa blanca y corbata roja. El cabello castaño del hombre se ondulaba gratamente sobre unas cejas prominentes. Tenía los pómulos altos y fuerte barbilla cubierta por una perilla impecablemente recortada. En sus ojos azul pálido se revelaba la preocupación.
—¿Quiénes eran esos chicos? —preguntó el hombre, apuntando con la barbilla en la dirección por donde la pandilla se había perdido. Su rostro expresaba enfado.
—¿Qué? —dijo Ricky, todavía un poco desorientado.
—Vine al colegio a recoger a mi hijo cuando vi que un montón de chicos te atropellaban. —Señaló su coche, que estaba apresuradamente estacionado, con dos ruedas sobre la acera, al otro lado de la calle. La puerta del conductor seguía abierta.
Ricky siguió la mirada del hombre. Sabía que los chicos de las bicicletas eran Brad Nichols y su pandilla de hijos de puta, pero no dijo nada. De cualquier modo, eso no cambiaría las cosas.
—Venga, estás sangrando —dijo el hombre, seriamente preocupado. Sus ojos se movieron primero hacia las manos del muchacho, y después, hacia sus rodillas—. Tendrás que limpiarte esto antes de que se infecte. Mira. —Se metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó un par de pañuelos desechables.— Por ahora, usa esto, pero muy pronto tendremos que lavarte con jabón desinfectante y agua tibia.
Ricky cogió los pañuelos desechables y se frotó las palmas.
Con la caída, su mochila se había abierto. Los libros estaban esparcidos por la acera.
—¡Vaya! —dijo el hombre. Primero ayudó a Ricky a ponerse de pie; luego lo ayudó a recoger los libros—. ¿Vas a Morningside? Igual que mi hijo. —Hizo una pausa mientras le entregaba el último de los libros; por lo visto, estaba un tanto sorprendido—. ¿Estás en octavo?
Todavía en silencio, Ricky asintió sin darle importancia.
—¿De verdad? Parece que tuvieras diez años.
—Tengo once —respondió Ricky, con una pizca de fastidio en la voz.
—Perdona —dijo el hombre. Reconoció su error y retrocedió tan rápido como pudo—. No tenía intenciones de ofenderte de ningún modo, pero, en fin, ¿no eres demasiado joven para estar en octavo? Mi hijo tiene diez años y apenas está terminando el cuarto curso.
Ricky guardó el último de los libros en la mochila.
—Entré al cole un año antes que la mayoría de los chicos, y, por mis notas, me hicieron saltar al sexto. —Esta vez había orgullo en sus palabras.
—¡Anda! Es increíble. Así que estoy en presencia de un verdadero niño prodigio.
Ricky terminó de limpiarse la sangre de las manos antes de mirar su bicicleta y la rueda delantera torcida.
—¡Mierda!
—Está bastante dañada —aceptó el hombre—. No creo que hoy puedas ir a ningún lado en esa bicicleta.
Al parecer, Ricky no sabía qué hacer. El hombre leyó la inquietud del chico.
—Escucha —dijo, y consultó su reloj—. llego tarde para recoger a mi hijo del cole, así que debo marcharme ya, pero, si quieres, puedes esperar aquí. Cuando regresemos, John y yo podríamos llevarte a tu casa. Serán cinco minutos, ¿qué te parece?
—Gracias, pero estaré bien. De todos modos, no puedo volver a casa así. —Ricky empezó a pasarse los pañuelos de papel por los arañazos de las rodillas.
Las cejas del hombre se arquearon de sorpresa.
—¿Por qué no?
—Si regreso a casa sangrando y con la bicicleta rota, los chavales de esa pandilla serán como ángeles del cielo comparados con lo que me hará mi padre.
—¿Qué, de verdad? Pero no ha sido tu culpa. Te atacaron en grupo.
—Eso no importa. —Rick apartó la mirada.— Nada importa nunca. —En la voz del niño, el dolor podía palparse.
El hombre observó a Ricky por un instante mientras este recogía la bicicleta del suelo.
—Vale. ¿Qué te parece si John y yo te llevamos a casa? Hablaré yo mismo con tu padre y le diré lo que ha sucedido. Le diré que yo, personalmente, vi todo y que nada de esto ha sido tu culpa. Él escucharía a un adulto.
—Ya le he dicho que eso no cambiaría nada, ¿vale? Nada cambia nada. Muchas gracias por su ayuda, pero estaré bien. —Ricky empezó a alejarse cojeando y arrastrando su bici.
—Oye, chico, espera. Si no piensas ir a casa, ¿a dónde vas, cojeando y arrastrando contigo esa cosa tan pesada? De verdad, tendrías que limpiarte bien esas heridas.
Ricky siguió caminando. No miró atrás.
—Bien, bien, tengo una idea mejor. Escúchame —dijo el hombre, acercándose un par de pasos a Ricky—. Mi hijo, John, es un chaval muy agradable. Un poco callado, pero muy buen chico, y, de verdad, le vendría muy bien tener un amigo; y, por lo que veo, a ti también. Puedo echar tu bicicleta en el maletero de mi coche, recogemos a John de Morningside y os dejo en casa de la madre de John. No está lejos de aquí. Tiene piscina y todo eso. Y ella podría curarte las manos y las rodillas. —La palabra «piscina» hizo que Ricky, por fin, se detuviera y mirara otra vez al hombre.— Entonces, muy rápidamente, llevaré tu bicicleta a una tienda; a la misma donde compré la de John. Estoy seguro de que podrán reparar la rueda en un periquete.
Ricky parecía sopesar sus opciones.
El hombre volvió a consultar su reloj.
—¡Venga! —Apretó los labios por un momento.— Mira, te voy a ser sincero: cuando John no está en el cole, no hace otra cosa que leer tebeos y jugar… él solo. Toma. —El hombre sacó la billetera, cogió una fotografía y se la mostró a Ricky.— ¿Lo habrás visto por el colegio?
Ricky entrecerró los ojos mientras miraba la fotografía de un chico flaco de cabello castaño claro y corto.
—Quizás. No estoy seguro.
El hombre no pareció sorprenderse. Los estudiantes de secundaria no solían mezclarse con los de primaria. Ni siquiera los marginados, como Ricky Temple.
—De todos modos —prosiguió el hombre—, de verdad, de verdad que un amigo le vendría muy bien. Sé que apenas está en cuarto, pero es un chico muy listo, sí que lo es, y tiene un montón de juegos que, estoy seguro, a ti también te van a interesar. Podríais jugar juntos. —Le dio a Ricky un momento.— Venga, no tienes nada que perder, además de que haré reparar tu bicicleta, ¿qué me dices?
Ricky se rascó la barbilla.
Una nueva mirada al reloj.
—Vale, así que quédate aquí cinco minutos, nada más. Iré a por John y volveré. Podrás conocerlo y, entonces, tomar una decisión.
—¿Le gustan los tebeos? —preguntó Ricky.
El hombre rio.
—Eso es poco.
Ricky se encogió de hombros.
—Suena bien. Por lo visto, es un buen tipo.
—Lo es, de veras.
—Vale, entonces —aceptó Ricky.
El hombre sonrió y arrastró la bicicleta de Ricky hasta el otro lado de la calle. Después de ponerla en el maletero, se subió al asiento del conductor.
—Aún tenemos que limpiarte bien esas manos y rodillas —dijo el hombre mientras elegía una marcha y ponía el coche en movimiento. Fue a la derecha y, al final de la manzana, dobló a la izquierda.
Ricky frunció el ceño mientras el hombre pasaba frente a la entrada del colegio Morningside.
—Ya nos pasamos. —Ricky se volvió hacia el conductor.
El hombre lo miraba con una sonrisa maligna.
—Relájate, chico. —Su voz había cambiado. Habían desaparecido la calidez y los tonos suaves para dar lugar a una voz firme, fría y gutural.— Ya no hay nada que nadie pueda hacer por ti.
Cuatro
El espacio abierto, abarrotado, que daba lugar a la División de Homicidios por Robo de la policía de Los Ángeles estaba al otro lado del pasillo, con respecto al despacho de Hunter. No había divisiones endebles ni cubículos absurdos que separaran el anárquico laberinto de escritorios. La identificación se hacía mediante placas con nombres, siempre y que pudieran verse, o bien, gritando el nombre del detective y esperando a que alguien levantara la mano o respondiera con un «aquí».
Incluso a esa hora de la mañana, la DHR se veía y sonaba como un enjambre, enérgica en sus movimientos y zumbando con un ruido incomprensible que parecía provenir de todos los rincones.
El despacho de la capitana Barbara Blake estaba en el otro extremo de la planta. No era una habitación grande, ni mucho menos, pero sí lo suficientemente espaciosa. La pared sur estaba tapizada de estanterías que se desbordaban de carpetas de tapa dura; la norte, de fotografías enmarcadas, condecoraciones y premios al desempeño. La del este era una ventana panorámica de suelo a techo que daba a South Main Street. Justo delante del escritorio de caoba había dos sillones chesterfield de cuero color miel.
La decoración se centraba en una alfombra rectangular negra con blanco.
Hunter dio tres golpes firmes en la puerta. Un segundo después escuchó una voz que, desde el interior, le decía «entra».
La capitana Blake estaba sentada detrás de su escritorio, con el auricular del teléfono firmemente pegado a su oreja izquierda.
—Me importa un rábano cómo lo hagas —habló al auricular. Levantó una mano y le hizo a Hunter una seña para invitarlo a pasar, para decirle que eso solo le tomaría un par de segundos—. Hazlo, simplemente… Y hazlo hoy. —Colgó de golpe.
Aquí, por lo menos, nada había cambiado, pensó Hunter.
Barbara Blake había sido la capitana de la División de Homicidios por Robo durante los últimos cinco años. En cuanto recibió el cargo del capitán anterior, no tardó mucho en dejar sentada una reputación de cabecilla de acero que no se andaba con tonterías. Era, sin duda, una mujer intrigante: alta, elegante y muy atractiva, de larga melena negra y unos ojos penetrantes que podrían o bien tranquilizarte o hacerte temblar de solo mirarlos. Nada ni nadie la intimidaba.
—Robert —dijo, y se puso de pie. Lucía un traje gris claro, hecho a la medida, con una blusa blanca de algodón, zapatos negros y un fino cinturón también negro. Tenía el cabello recogido en un moño y unos pequeños pendientes de perla que hacían juego con el collar—. Bienvenido. —Hizo una breve pausa.— Lamento mucho que tus vacaciones no hayan sido, en absoluto, unas vacaciones.
Aun sin conocer el verdadero alcance de lo revelado por las investigaciones en que Hunter había participado durante su breve paso por el FBI, la capitana Blake, en el tono de su voz, reflejaba una genuina simpatía.
Hunter no respondió más que con un simple movimiento de cabeza.
La capitana rodeó su escritorio, se detuvo y arrugó apenas la frente.
—¿Dónde diablos está Carlos? —preguntó. Instintivamente, inclinó un poco el cuerpo para mirar más allá de Hunter.
El detective calcó la mirada inquisitiva de su capitana.
—Está allá, al fondo, en el despacho, empaquetando. —Con el pulgar, señaló sobre el hombro.
—¿Empaquetando? —Los pliegues de la frente se convirtieron en una mirada de mayor desconcierto—. ¿Empaquetando qué?
Hunter parecía igual de confundido. Garcia tenía que haber hablado con la capitana acerca de su traslado.
—Sus cosas.
La mirada de la capitana se volvió inexpresiva.
—¿San Francisco? ¿La división de fraude de allá? —dijo Hunter moviendo apenas la cabeza de un lado al otro—, ¿justo como nuestra WCCU?
La inexpresividad se convirtió en un estado de absoluta perplejidad.
—¿De qué coño me estás hablando, Robert?
En ese instante, la puerta del despacho de la capitana Blake se abrió de un empujón. Garcia entró.
—Siento llegar tarde, capitana. Tuve que reacomodar algunas cosas en mi escritorio.
Completamente desorientado, al parecer, Hunter se volvió hacia él.
—Vaya —dijo Garcia con una sonrisa traviesa—. Te tragaste toda esa mierda como una criaturita hambrienta, ¿o no?
—¿Frisco? ¿Su división de fraudes? ¿De verdad, Robert? ¡Venga! —La capitana Blake esbozó una sonrisa. No necesitaba preguntar. Se daba cuenta de lo que estaba sucediendo.
—Hijo de p… —dijo Hunter antes de que una enorme sonrisa aflorara de entre sus labios.
—A lo mejor estás envejeciendo, colega —bromeó Garcia, dando unos golpecitos en el hombro de Hunter mientras terminaba de entrar en el despacho—; a lo mejor estás perdiendo el toque y tal. Creí que serías capaz de pillarme en pleno farol.
Hunter inclinó la cabeza en señal de aceptación.
—Tal vez me estoy poniendo demasiado viejo para estas cosas. —Seguía sonriendo.— No lo vi venir, de verdad. Ni siquiera cuando mencionaste la división de fraudes. Esa tenía que haber sido la pista.
—O, a lo mejor, soy muy bueno —dijo Garcia con una sonrisa renovada—. Ese abrazo al final fue un toque maestro. ¿o no? Unos cuantos segundos más y probablemente te habría arrancado alguna lágrima.
—No había necesidad —dijo Hunter—. A esas alturas, yo ya me lo había tragado.
—Vale —dijo la capitana Blake, poniendo fin a las bromas, y su tono pasó rápidamente de jocoso a grave. Cogió dos carpetas que tenía sobre el escritorio—. De verdad que ya terminó la hora del recreo, chicos, es hora de volver a la unidad de ultraviolentos.
—¿Qué hay de nuevo, entonces, capitana? —preguntó Garcia.
Ella entregó una carpeta a cada uno de los detectives. Las vacilaciones en su voz no eran por efecto.
—Una puta pesadilla, eso es lo que tenemos.
Cinco
Después de que el hombre lo secuestrara, Ricky fue desnudado y golpeado hasta que perdió la consciencia. Cuando finalmente despertó, lo estaban bañando con un potente chorro de agua helada. Después volvieron a golpearlo, esta vez con un grueso cinturón que le cortó la piel y lo dejó sangrando. No hicieron falta más que unos cuantos latigazos para dejarlo desmayado una vez más.
Durante un largo rato, los párpados de Ricky se abrieron y cerraron en rápida sucesión, hasta que el niño finalmente logró abrir los ojos. Pero nada cambió. La oscuridad dentro de su pequeña celda sin ventanas era absoluta. A pesar de eso, sus adormilados ojos se movieron a la izquierda, luego a la derecha, como buscando algo, antes de casi volver a cerrarse. Tenía el cerebro envuelto en nubarrones de confusión tan espesos que no estaba seguro de que nada de esto fuera verdad, de si estaba despierto o no.
Entonces llegó el dolor. Poderoso, inequívoco e inmediato, como una explosión nuclear que se extendía por cada átomo de su cuerpo a una velocidad inimaginable y despejaba todas las dudas.
Esto no era una pesadilla. Era algo mucho, mucho peor.
La constatación llevó a Ricky a experimentar un nivel de pánico sin precedentes.
Tosió, y eso pareció enfurecer aún más al dolor. Detrás de sus párpados explotaron chispas de colores y, en cada explosión, sentía como si le martillearan un clavo en lo más profundo del cráneo. Estaba a punto de rendirse al sufrimiento y dejarse arrastrar por él hacia la nada cuando oyó un sonido que provenía de su derecha.
Se paralizó.
Clac.
Era el sonido de la puerta de su celda, como si hubieran abierto la cerradura.
Sus aterrados ojos se dirigieron hacia allá. El niño esperó.
Clac, clac.
Otras dos rotaciones de la cerradura, una pausa y, luego, la puerta que empezaba a abrirse.
El miedo hizo que Ricky, por reflejo, se acurrucara en el suelo de cemento frío, que sepultara el rostro entre los brazos, que se llevara las rodillas al pecho hasta formar una defensiva bola humana. Este movimiento le trajo más dolor agónico, aparte del sonido escalofriante de metales que friccionaban. La gruesa cadena que tenía firmemente engarzada al tobillo derecho cascabeleó contra el anillo de metal que lo sujetaba a la tosca pared de ladrillos.
Automáticamente, los ojos del niño se anegaron de lágrimas; la garganta se le cerró y su respiración se volvió errática. El corazón le golpeaba el pecho como si tratara de escapar del cuerpo a golpes.
En el centro del techo, la bombilla, encerrada en una rejilla de metal, parpadeó un par de veces antes de encender del todo. Mientras lo hacía, el zumbido eléctrico que trajo consigo hizo sonar la habitación como si de pronto hubiera sido invadida por un enjambre de avispas furiosas. Ricky llevaba tanto tiempo tumbado en la oscuridad que, aun con los ojos cerrados, la luz le quemaba los globos oculares.
Cuando el captor entró en la habitación, el sonido de sus botas disparó en el frágil y pequeño cuerpo de Ricky una nueva corriente de pavor al rojo vivo. El chico comenzó a temblar sin control. No tenía que mirar. Sabía que el hombre estaba ahí porque podía olerlo: era una mezcla de esencias amargas, ácidas y de un dulzor enfermizo que al pequeño le provocaban miedo, un miedo que se le metía hasta el alma. Si el mal tenía un olor, era este, y, de eso, Ricky estaba seguro.
La fetidez del hombre rasgó las fosas nasales de Ricky hasta clavarse en el fondo de su garganta como una garra de gato.
Ricky quería ser fuerte, como siempre que lo acosaban Brad Nichols y su pandilla en el colegio, pero estaba tan aterrado que prácticamente había perdido el control de sus actos.
—Por favor… No… No me pegue más. —Esas palabras escaparon por los labios sin su consentimiento.
No hubo respuesta. Lo único que Ricky pudo oír fue la pesada respiración del hombre junto a la puerta; para el niño, era el sonido de un dragón furioso que escupía fuego.
—P… Por favor. —Su voz brotaba débil y a borbotones.
Los pasos se aproximaron.
Ricky se hizo un ovillo más apretado aún y cerró los ojos con fuerza, preparándose. Sabía lo que se avecinaba, y la expectación le dolía casi igual que los golpes.
—¿Cómo te llamas, niño? —La voz del hombre llenaba la habitación con una autoridad innegable, pero esa voz sonaba muy diferente a como había hablado cerca del cole. Ahora era gutural, firme y fría.
Ricky se congeló. ¿Era, otra vez, una persona diferente?
La respiración del chico se hizo más agitada.
—Mírame. —Las palabras sonaban como espetadas con furia, a través de unos dientes apretados.
Ricky estaba demasiado asustado para moverse.
—Mí-ra-me.
La bola en que Ricky se había convertido empezó a desmadejarse lentamente.
—Abre los ojos y mírame.
Por fin, Ricky alzó la cabeza sobre los hombros. Parpadeó de nuevo; esta vez, un poco más, mientras sus ojos se adaptaban a la luz. Finalmente, los abrió y miró al desconocido que tenía delante.
¿Quién era este hombre?
—No me reconoces, ¿o sí?
Ricky exhaló, incapaz de responder.
—Quizás me reconocerías si hablara en este tono y te contara un poco más sobre John, mi pequeño hijo, el niño tímido. —Sin esforzarse, el hombre había cambiado de voz a la que usó cuando ayudó a Ricky después de que este se cayera de la bicicleta.— Pues bien, la verdad es que John no existe. —El hombre rio.
Los ojos de Ricky se abrieron de sorpresa. El hombre que tenía delante era completamente distinto. Su perilla había desaparecido, al igual que su cabello castaño. En lugar del pelo había una cabeza perfectamente rapada. Los ojos azul pálido que, en algún momento habían mostrado intranquilidad, ahora eran del marrón más oscuro, bordeando el negro.
—No te sorprendas tanto, niño. Los cambios de apariencia no son tan difíciles de lograr. —Ricky seguía temblando.— Así que —dijo otra vez el hombre—, ¿cómo te llamas?
Los labios de Ricky se movieron, pero la voz no brotó.
—¿Qué fue eso? No te oí.
El hombre dio un paso al frente. Ricky extendió los brazos para protegerse el rostro. El captor se detuvo y aguardó, sin dejar de mirar al niño.
—Richard. Me llamo Richard Temple. —La voz del chico era un poco más que un susurro.
—Mmm. —El hombre asintió y se rascó la barbilla, como si echara de menos la perilla.— Pero todo el mundo te llama Ricky, ¿no es así? —La voz volvía a ser gutural y fría.
El niño asintió.
—Pues bien, ya basta. —El hombre sorbió por la nariz, como preparándose a escupir.— Te diré un secreto. Se suponía que ibas a morir aquí. Se suponía que haría contigo lo que me diera la gana y luego te mataría. —Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ricky.— Pero he decido que no es eso lo que haré. No por ahora, al menos.
Ricky no podía apartar los ojos de la cara del hombre.
—Déjame decirte algo: la vida, tal como la conocías, ha terminado, ¿entiendes? Nunca saldrás de aquí. Nunca volverás a tener un amigo. No es que crea que tuviste alguno. Jamás volverás al colegio ni jugarás al aire libre ni volverás a ver a tu familia ni harás ninguna otra cosa que no sea obedecerme. ¿Está claro?
El miedo impedía a Ricky darle una respuesta.
—¿Es-tá cla-ro?
Ricky vio los dedos del hombre convertidos en un puño y el pánico lo hizo asentir.
—Harás todo lo que te diga. No abrirás la boca si no te doy permiso. Comerás lo que sobre de mi plato. Si no sobra nada, no comes. Si tratas de escapar, me enteraré y te castigaré. Si desobedeces cualquiera de mis reglas, me enteraré y te castigaré. ¿Entendiste?
El niño asintió.
—Para ti, este es un nuevo comienzo —prosiguió el hombre—. Y, como es un nuevo comienzo, necesitas otro nombre, porque no me gusta el que tienes. —Se limpió los labios con el dorso de la mano y, por un instante, dio la impresión de que meditaba.— ¿Sabes qué pareces, así de torpe y flaco? —No esperó la respuesta.— Un engendro. Pareces un engendro. —Una breve pausa.— Eso me gusta, en serio.— Sonrió.— Así que ese será tu nuevo nombre: Engendro. Cada vez que mencione tu nombre, responderás «sí, señor». ¿Lo has entendido, Engendro?
El niño no sabía qué hacer, aparte de quedarse absolutamente petrificado.
—¡¿Lo has entendido, Engendro?! —El grito del hombre resonó contra las paredes de ladrillo como una llamada de la muerte.
—Sí, señor. —La voz se ahogaba en lágrimas.
El hombre sonrió mientras volvía a la puerta de la celda.
—Bienvenido a tu nueva vida, Engendro. Bienvenido al infierno.
La puerta se cerró detrás del él con un ruido sordo, como el de la tapa de un ataúd.
Seis
La capitana Blake esperó a que ambos detectives revisaran el expediente que tenían en las manos. Empezaba con una fotografía a color, tamaño A4, de una mujer.
—Se llamaba Nicole Wilson —empezó a decir la capitana mientras se sentaba en el borde del escritorio—. Veinte años. Nació y creció en Evansville, en el estado de Indiana, donde sus padres viven todavía. Hace un año, más o menos, después de que la aceptaran como estudiante de derecho con beca completa en la Universidad Estatal de California, se mudó aquí, a Los Ángeles. Sus notas la distinguen como una estudiante sobresaliente. Para conseguir algo de dinero, cuando los horarios escolares se lo permitían, hacía de canguro unas cuantas noches por semana. Se suponía que estas serían sus primeras vacaciones de verano, pero, en vez de regresar a Indiana a ver a los suyos, había decidido quedarse por aquí. Ya tenía un curro temporal de hacer recados para un pequeño bufete del centro de Los Ángeles. Fue uno de sus profesores quien la ayudó a conseguir ese trabajo.
Por un momento, Hunter y Garcia estudiaron la primera foto. Nicole Wilson era de cara redonda, con unos expresivos ojos aceitunados a los que servían de complemento una nariz pequeña y unos labios carnosos. Salpicaba sus mejillas un puñado de pecas. El cabello castaño claro le llegaba a los hombros.
—Hace siete días —continuó la capitana Blake mientras Hunter y Garcia pasaban de la foto inicial a la segunda página del expediente, la filiación de Nicole Wilson—, Nicole estaba haciendo de canguro para Audrey y James Bennett, una pareja adinerada que vive en Upper Laurel Canyon, cuando fue secuestrada.
La mirada inquisitiva de Hunter pasó de los papeles a la capitana Blake.
—Sí —confirmó ella, después de leer la pregunta tácita en los ojos del detective—, fue secuestrada mientras estaba trabajando de canguro; no de camino al trabajo ni a su regreso. El perpetrador la secuestró dentro de la casa.
La atención de Hunter volvió al expediente. Pasó a la siguiente página y la revisó por encima.
—¿No hubo resistencia?
—Los forenses no encontraron ninguna señal —respondió la capitana Blake. Hizo una breve pausa, observó a ambos detectives e hizo un gesto de asentimiento—. Sé lo que estáis pensando: que el perpetrador era, probablemente, un conocido de Nicole y que ella fue quien lo dejó entrar en la casa. De ahí la falta de pruebas de lucha. Lo mismo pensé la primera vez que leí el expediente, pero no; ese no parece ser el caso.
—¿Cómo pudo suceder? —preguntó Garcia.
La capitana Blake se encogió de hombros y fue a la máquina de café exprés, en un rincón, junto a las estanterías.
—El tipo engañó a Nicole con una patraña. —Escogió una cápsula de café y la insertó en la máquina. La segunda, desde su llegada al despacho, hacía menos de media hora.
—¿Una patraña? —Hunter frunció el ceño.
—Así es. ¿Café?
Ambos detectives negaron con la cabeza.
La capitana contempló las últimas gotas caer en la taza mientras les explicaba:
—Por lo visto, el perpetrador fingió ser un primo de la señora Bennett. Dijo que venía de Tejas y que, supuestamente, se estaba quedando en el apartamento de la garaje. —Se tomó un momento para permitir que Hunter y Garcia absorbieran ese dato antes de seguir adelante.— Audrey Bennett no tiene ningún primo en Tejas. La señora no tenía a nadie quedándose en su apartamento de la garaje. —Dejó caer en la taza una sola pastilla de edulcorante.— Y escuchad esto: el tipo estaba en la cocina comiéndose un sándwich cuando Nicole se topó con él.
La cara de Garcia rebosaba intriga y curiosidad.
—¿Estaba comiéndose un sándwich?
—Según dijo la señora Bennett, sí.
—Aguarda. —Hunter levantó una mano.— Supongo que, si Nicole estaba de canguro de los Bennett, ellos no estaban en casa.
—Es correcto —confirmó la capitana Blake—. Estaban cenando con un juez. James Bennett es un abogado de altos vuelos.
—De modo que, si estaban fuera de la casa, ¿cómo supo la señora Bennett que el perpetrador fingió ser su primo?
—Bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco espeluznantes —dijo la capitana Blake, y dio un sorbo a su café—. Antes de llevársela, el tipo dejó que Nicole contestara una llamada telefónica y le hablara a Audrey Bennett del hombre que acababa de conocer en la cocina. —Señaló el expediente que Hunter tenía en las manos.— Ahí, en la siguiente página, hay una transcripción muy detallada del interrogatorio que Personas Desaparecidas hizo a Audrey Bennett. También incluye la narración completa de la conversación telefónica que la señora tuvo con Nicole.
Hunter y Garcia fueron a esa página.
—¿Cómo hizo para entrar en la casa? —preguntó Hunter.
—Aún no se sabe —respondió la capitana—. No hay signos de que hubiera forzado las entradas, pero la puerta trasera no tenía llave. El problema es que la señora Bennett no se puede acordar de si fue ella quien la dejó así. Pero, aunque no lo hubiera hecho, quizás Nicole la abrió por algún motivo y se olvidó de volver a cerrarla. No tenemos manera de confirmarlo. Y también existe la posibilidad de que el autor del crimen simplemente hubiera usado ganzúas. Los forenses han dicho que la cerradura no tenía ningún daño, pero todos sabemos que, con los instrumentos y los conocimientos necesarios, las cerraduras de las puertas no son difíciles de forzar.
Hunter asintió y siguió leyendo.
—La señora Bennett llamó a la policía de inmediato, en cuanto terminó de hablar con Nicole —añadió la capitana Blake—. Pero, cuando llegaron a la casa, veintidós minutos después, Nicole ya no estaba.
—¿Hay cámaras de seguridad en los alrededores de donde viven los Bennett? —preguntó Garcia.
La capitana Blake negó con la cabeza.
—Ninguna. Tendrías que ir hasta donde empieza Hollywood Hills para encontrar una.
—¿Y qué hay del niño a quien ella estaba cuidando? —preguntó Hunter, que seguía leyendo los documentos.
—Joshua, que tiene tres años —confirmó la capitana—. No lo tocó. Lo encontraron durmiendo en el piso de arriba, tal y como lo habían dejado sus padres. El niño no oyó ni vio nada.
—¿Los padres de Nicole son ricos? —preguntó Hunter.
—No, ni por asomo. El padre es profesor. La madre trabaja en un supermercado de la localidad.
—¿Así que el perpetrador se metió en la casa de una familia rica para secuestrar a la canguro —preguntó Garcia— y no al niño?
—Sí, por extraño que parezca —contestó la capitana Blake, que tomaba otro sorbo de café—. Y esa es nuestra primera pregunta peliaguda: ¿Por qué? ¿Por qué complicarse así las cosas? Mucho más fácil habría sido secuestrar a Nicole antes de que llegara a casa de los Bennett o cuando ya se hubiera ido; un simple acercarse y atraparla. ¿Por qué aumentar el riesgo irrumpiendo en una casa para sacarla de ahí?
Ambos detectives entendían bien la preocupación de la capitana. Sabían que un secuestro callejero hace que la recogida de residuos y pruebas, tales como huellas dactilares, fibras y pelo, sea infinitamente más difícil, por no mencionar el hecho de que todo queda expuesto a los elementos del ambiente. Es fácil que las pistas salgan volando con una ráfaga de viento; o bien, que se laven con la lluvia o se contaminen de muchas maneras. Pero, si el perpetrador irrumpe en un espacio confinado, como una casa, el riesgo de contaminaciones por terceros se reduce exponencialmente, y eso permite que la policía trabaje en un área concentrada y libre de accidentes.
—Una de dos —contestó Garcia, que miró primero a Hunter, y después, a la capitana Blake—: o es demasiado estúpido como para darse cuenta de que ha aumentado el riesgo de ser identificado o suficientemente confiado como para saber que no estaba dejando ningún rastro. —Hunter asintió en señal de que estaba de acuerdo.— Y si ha sido tan atrevido como para comerse un sándwich en la cocina y para permitir que su víctima cogiera una llamada antes de hacer su movimiento —continuó Garcia—, no creo que aquí estemos lidiando con la explicación número uno, ¿o sí, capitana?
La capitana Blake se terminó el café y dejó la taza sobre el escritorio.
—No —respondió finalmente—. Los forenses se tomaron dos días para examinar la casa. Todos sus hallazgos coincidieron con cosas de los Bennett o de la propia Nicole Wilson. El sujeto no dejó el menor rastro.
—¿El FBI está metido en esto? —preguntó Garcia.
La capitana negó con la cabeza.
—No. La Unidad de Adultos Desaparecidos no les ha pedido ayuda. Como he dicho, Nicole Wilson tenía veinte años, no era una menor, de modo que aquí no se aplica la ley Lindbergh.
Hunter llegó al final del expediente. No había nada más.
—Así que ¿cuándo encontraron el cuerpo?
La capitana Blake fue atrás de su escritorio, abrió el primer cajón a la izquierda y sacó dos nuevas carpetas.
—Esta mañana, a primera hora. La dejaron en un terreno baldío junto al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y si el escenario del allanamiento y el sándwich no os pareció lo suficientemente espeluznante, echad un vistazo a esta mierda.
Siete