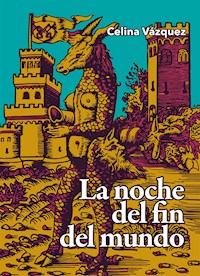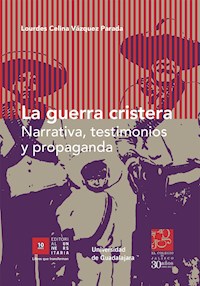
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro pretende presentar las visiones generadas durante varias décadas sobre el conflicto armado de los años 1926-1929, así como del segundo levantamiento en algunas regiones, en los años treinta; a partir del análisis de la narrativa, los testimonios y la propaganda. Si bien el corrido es la forma de expresión popular más utilizada para preservar la memoria de los acontecimientos importantes, de sectores sociales olvidados por la historia oficial, la narrativa popular cumple también esa función. En esta obra se presenta como el primer género discursivo, ya que, a través de ella, se han expresado visiones de un conflicto de no fácil asimilación en nuestra conciencia del pasado. La lectura de los testimonios, cuentos y memorias de la guerra cristera comunica los sentimientos de impotencia, frustración y las huellas de dolor que el conflicto entre la Iglesia católica y el Estado dejaron en la conciencia histórica de esa generación de mexicanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota a la presente edición
En el año 2001 se publicó una primera versión de este libro con el título Testimonios sobre la revolución cristera. Hacia una hermenéutica de la conciencia histórica, por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara y El Colegio de Jalisco. Once años después, dado que su tema sigue siendo de gran interés y es importante objeto de estudio, se presenta esta nueva edición, con modificaciones que ayudarán a una lectura más ágil, con un título más sencillo, pero no menos profundo.
La guerra cristera. Narrativa, testimonios y propaganda —como le he llamado ahora— pretende presentar las visiones generadas durante varias décadas sobre el conflicto armado de los años 1926-1929, así como del segundo levantamiento en algunas regiones, en los años treinta; a partir del análisis de los discursos que la refieren: la narrativa, los testimonios y la propaganda.
Si bien el corrido es la forma de expresión popular más utilizada para preservar la memoria de los acontecimientos importantes, sobre todo en sectores sociales olvidados por la historia oficial, la narrativa popular cumple también esa función. Aquí la presentamos como el primer género discursivo, ya que, a través de ella, se han expresado visiones de un conflicto de no fácil asimilación en nuestra conciencia del pasado. Así también, en los cuentos y novelas encontramos las reflexiones que en torno a los sucesos se hacen los miembros de la generación participante, y cómo los van asimilando las futuras generaciones. La segunda fuente de análisis son los testimonios de protagonistas y testigos de la guerra cristera, cuyo valor se incrementa en la medida en que se trata de una generación ya desaparecida. Hay 70 testimonios, grabados en diferentes poblados del occidente de México durante varios años, que constituyen un referente para la reconstrucción de los hechos históricos; pero, sobre todo, de la percepción que del conflicto tuvo esa generación, la cual nos fue transmitida a través de relatos maravillosos, o muy crueles. La lectura de los testimonios, cuentos y memorias de la guerra cristera nos comunica los sentimientos de impotencia y frustración, las huellas de dolor que este conflicto entre la Iglesia católica y el Estado dejaron arraigadas en la conciencia histórica de esa generación de mexicanos. El tercer tipo de discurso se refiere a la propaganda, y nos lleva a una época que aparentemente había quedado en el pasado, pero que, al compararse con los discursos actuales, muestra cuánto de aquella mentalidad prevalece en nuestra visión del mundo en el tercer milenio.
Un ejemplo de esa mentalidad que perdura lo encontramos en el libro Cristeros. Textos, documentos y fotografías, publicado en lujosa edición por el Gobierno del Estado de Jalisco en 2007 —una larga lista de documentos de los archivos Histórico de Jalisco, Municipal de Guadalajara “Salvador Gómez García”, Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara y Archivo Municipal de Tepatitlán—; y, aunque no contiene un estudio introductorio elaborado por un especialista en el tema, los comentarios del que era en ese momento secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, muestran una interpretación de la guerra cristera, la cual coincide plenamente, hasta en el uso de las metáforas, con la de la jerarquía católica (que se analiza en el apartado tercero de este libro). Para Guzmán, “no se trató de una guerra civil donde la sociedad se divide en bandos opuestos…, sino de una lucha social en contra no del Estado sino del gobierno en turno”. Y añade que “la cristiada ha sido una de las últimas guerras idealistas”, que, a semejanza de la lucha de Madero en pro del ideal democrático, luchaba en pro de la libertad religiosa, amenazada por “las leyes religiosas de la constitución de 1917 [que] daban a legisladores y gobernantes la posibilidad de reducir a nada la organización religiosa de la comunidad… hiriendo a la sociedad mexicana en un punto que ha sido sagrado para todos los pueblos del mundo, sus creencias religiosas”. Estas afirmaciones, aunque se declare una supuesta neutralidad frente al conflicto, buscan imponerse como la versión católica de la guerra.1
Esta misma postura se repite en la reciente película que, bajo el título Cristiada, se filmó con actores mexicanos y estadounidenses, fuertes recursos propagandísticos y una importante inversión económica. En esta película, además de difundirse las versiones del Episcopado mexicano con respecto al conflicto (que se analizan en este libro), se hace una exaltación del martirio y de la figura de los nuevos santos, para fomentar su veneración y acelerar la construcción del tan conflictivo santuario de los mártires de Cristo Rey.
En el caso de la narrativa, en esta nueva edición se incluyen también dos obras que me parecen relevantes, y que se publicaron en los años posteriores a la primera edición. El libro ¡Viva Cristo Rey!, de Josefina Arellano viuda de Huerta.2 Se trata de sus memorias de la guerra como esposa de Refugio Huerta, uno de los dirigentes cristeros de los Altos de Jalisco, en la que describe su participación, de manera oculta y silenciosa, en apoyo al movimiento; uno de los pocos ejemplos de narrativa testimonial femenina. El segundo libro es de Adalberto Gutiérrez, En los vientos rumorados, novela que aborda el tema de la guerra cristera en el occidente de México, basada en relatos de la tradición oral.
Para esta segunda edición, publicada por El Colegio de Jalisco y la Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, quiero agradecer la manera desinteresada y enriquecedora de quienes me ayudaron en el acopio de información: Fernán Gabriel Santoscoy, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por brindarme todas las facilidades para consultar la biblioteca del profesor José Ramírez Flores; en este archivo, bajo su resguardo, se conserva una de las colecciones más completas e interesantes de propaganda de la guerra cristera, indispensable para adentrarme en la época a través de sus discursos. Asimismo, agradezco a don Federico Munguía Cárdenas, historiador y cronista de Sayula, miembro destacado también de esta institución, quien se involucró apasionadamente en la obtención de los testimonios anticristeros en el sur de Jalisco —producto de este trabajo conjunto es el libro Protagonistas y testigos de la guerra cristera, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2002—, y quien, a raíz de esta investigación, propuso mi ingreso a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística en 2002.
Lindau, Boudensee, septiembre 2012.
Notas
1 Agradezco a Paulina Carvajal de Barragán, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, haberme obsequiado este valioso ejemplar.
2 Josefina Arellano viuda de Huerta, ¡Viva Cristo Rey! Narración histórica de la revolución cristera en el pueblo de San Julián, Guadalajara, edición de autor, Amate, 2003.
Palabras previas a manera de prólogo: un tema antaño “intrascendente”
José María Muriá
Comencé a interiorizarme en el tema de los cristeros por las páginas de una novela hallada en los anaqueles paternos. Era un libro que su dueño tenía en muy alta estima, pero yo lo tomé, un tanto al azar, un domingo ayuno de fútbol por la mañana, sin más recomendación de que no era un tratado de religión, como había erróneamente supuesto hasta entonces y, por eso mismo, no me había dado aún la oportunidad de leerlo.
Resultó, ser uno de esos libros imposibles de soltar, de manera que el lunes por la mañana estaba ya en condiciones de ir al Vesubio y hablar ampliamente de él, con todo conocimiento de causa.
El Vesubio eran apenas unas cuatro mesitas que estaban adosadas al restaurante Nápoles. Ahí generalmente se servía café sólo a un grupo de intelectuales conocidos como los “imprescindibles”, porque se hacían presentes en cuanta actividad cultural se llevara a cabo. No eran muchos, pero constituían sin duda el auténtico Parnaso de la Guadalajara sesentina.
A algunos jóvenes se nos permitía graciosamente estar ahí, aunque implícita era la consigna de sentarnos a una distancia mayor de la mesa que los titulares y, sobre todo, no abrir la boca si no se nos preguntaba.
Era frecuente que la conversa del día empezara con el comentario del primer libro que llegaba en la axila de algún tertulio. Así había sido muchas veces, de manera que el dueño del ejemplar tenía oportunidad de abrir el fuego diciendo lo que pensaba del mismo.
La misma oportunidad esperaba yo, pero me equivoqué por completo. En cuanto vieron los sabios que se trataba de Los cristeros, de José Guadalupe de Anda, se me dejó venir una andanada de comentarios peyorativos sobre la obra de marras, que me dejaron sin habla. En su conjunto se redujeron a dos: el autor era malo, y el tema, intrascendente.
En cuanto a lo primero, esto es, a la calidad de la novela, no pasaron muchos años antes de que, en El Chamberi, una sede ulterior de tan distinguido cónclave, se apersonara Ignacio Arreola con una carta de Hugo Gutiérrez Vega, en la que transmitía los comentarios que Alberto Moravia le había hecho sobre lo que consideraba una de las mejores novelas mexicanas. Precisamente la referida y menospreciada obra de referencia. Lamentaba, además, Moravia, que no se hubiera vuelto a editar desde 1942.
Ante tal padrino, los vituperios de otrora se tornaron en elogios irrestrictos. Pero en lo que no dieron su brazo a torcer fue en lo que se refiere a la futilidad del tema.
El entonces flamante jefe del Departamento de Bellas Artes, el mejor que Jalisco ha tenido, Juan Francisco González, entusiasta y joven como era a la sazón, al saber de la carta de Gutiérrez Vega, pidió de inmediato que se le consiguiera un ejemplar de dicho libro para publicarlo de nueva cuenta, pero resultó que ninguno de los presentes lo tenía. ¿En dónde lo habían leído, pues? Ni modo que en la biblioteca, a donde iban con frecuencia, pero nomás a platicar.
Señores, me levanté diciendo, yo prestaré mi ejemplar con mucho gusto para que se reedite esta obra, pero a partir de mañana tomaré mi café en el Madrid, cuyos parroquianos no hablan más que de fútbol, aunque de partidos que sí han visto...
Oír hablar de cristeros, y pensar en Moravia y el Parnaso tapatío de entonces, es un todo en uno. Pero, en este caso, recurro al hecho como testimonio de la generalizada minimización que existía entonces respecto del tema de los cristeros, antes de que Jean Meyer escribiera su famoso e importante libro. Coincidían en ello tiros y troyanos. Por un lado, los temas “regionales” eran vistos por encima del hombro; por otro, la jerarquía eclesiástica no dejaba de preferir que se soslayara lo más posible la memoria del alzamiento popular aquél, que primero promovieron, y después, no sólo desautorizaron y abandonaron a su suerte, sino que además lo fustigaron. Finalmente, la visión oficial prefería también pasar por encima y no parar mientes en un conflicto que, como a la postre se vio, lejos está de haberse resuelto.
Igual que a mí me sucedió, para saber de los cristeros era indispensable entonces leer novelas no fáciles de conseguir o escuchar a los ancianos de muchos pueblos.
Años después, en mis frecuentes recorridos por el territorio de Jalisco y los estados vecinos, husmeando en el pasado y en pos de saber algo de eso que los antropólogos llaman “identidad”, me topé muy a menudo con evidencias de que la vocación cristera ahí está, latente pero viva, al tiempo que se vislumbraba también que el fenómeno era mucho más complejo que el de unos cuantos fanáticos religiosos azuzados por un puñado de curas trabuqueros y buscabullas.
Asimismo, por doquier oí decir barbaridad y media del “gobierno”, de los malvados soldados que lo encarnaban y de las tropelías que hicieron, lo cual no tenía nada que ver con la infinita bondad de que siempre hizo gala el mayor Herminio Zepeda, quien trabajó conmigo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Mis conversaciones con él sobre el asunto me dejaron perfectamente claro que, de los cristeros, a quienes combatió en sus épocas de soldado federal de infantería, nunca tuvo una idea que fuera más allá de unos simples “alzados”.
Un tema complejo
Poco a poco se han descubierto aristas agrarias y económicas en aquella compleja situación, y han aflorado también las relaciones de la rebelión con ciertas características regionales.
No fue una sola, es cierto, la llamada rebelión cristera. Bien podría decirse que cristeros hubo y hay de muchos tipos, aunque los alteños de Jalisco y los abajeños de Guanajuato parecen haber asumido que los meros meros fueron y siguen siendo ellos. Mas en el norte jalisciense, mayormente por Huejuquilla y Mezquitic, también se dieron muestras importantes con matices muy notables, lo mismo que en el sur de Jalisco, a pesar de la raigambre liberal de que otrora hicieron gala también sus moradores.
Pero durante los últimos años, en especial los pobladores del occidente de México, se han quitado el bozal y se han dado a escribir y hablar públicamente de los cristeros más que en muchos lustros anteriores. Ha habido de todo, desde retórica incendiaria de quienes quisieran volver a las andadas, hasta análisis cuidadosos y muy enriquecedores del estudio formal que comenzó Meyer.
En suma, de conformidad con lo que se ha procedido a escribir en los tiempos recientes, puede decirse que, además de haberse ahondado en el conocimiento de aquella aventura, se ha dejado claro que, para comprender cabalmente el asunto, deben tomarse en cuenta, por un lado, las peculiaridades cada vez más claras de las diferentes expresiones cristeras y, por el otro, las demás razones, aparte de las religiosas, que latieron explícitamente en el corazón de los rebeldes y de quienes los auxiliaron desde una vida aparentemente civil, además del papel que les hicieron jugar en la confrontación de la Iglesia con el Estado, en aquel entonces.
¡Qué bueno que el tema de los cristeros se ha puesto sobre el tapete! Muy necesario resulta su análisis y, mejor, su entendimiento y comprensión. De lo más insano resultaba tratar de mantenerlo oculto, pues de esta manera, además, se ha contribuido a distorsionarlo sobremanera, de acuerdo con perspectivas e intereses posteriores. Además de las adulteraciones conscientemente dolosas, debe estarse consciente de que la preservación de la memoria de boca en boca es una manera eficiente de mantener vivo el recuerdo, pero también tiende a modificar y, sobre todo, a mitificar los hechos. Es así como se va gestando la conciencia popular.
Asimismo, debemos tomar en cuenta que el caso de los cristeros, además de un asunto histórico y, por tanto, materia de la historiografía, también se está convirtiendo en un tema político; esto es, buena parte de las ideas esgrimidas entonces y, especialmente, la intención de imponerlas a costa de lo que sea y recurriendo a cualquier método, han vuelto a cobrar vigencia entre algunos sectores de la sociedad y a darle sustento a diversas organizaciones de ella que, de seguir creciendo, a lo mejor derivan en un problema, igual que antaño, sumamente difícil de resolver.
Entre las muchas explicaciones que se pueden hallar a la guerra cristera, no debe perderse de vista a los sectores más conservadores e intransigentes de nuestra sociedad, que constituyen sin duda un escollo para el proceso democratizador en el que estamos inmersos.
Dicho de otra manera, deben aplaudirse, entre otras cosas, los estudios actuales sobre los cristeros a efecto de que no se vuelvan a repetir tales expresiones de intransigencia y falta de consideración por la discrepancia.
Un nuevo libro
El libro que tenemos en las manos, originalmente la tesis doctoral de Lourdes Celina Vázquez Parada, camina precisamente con la intención de explicarnos el papel que ha ido jugando la “Revolución cristera” en la conciencia histórica de los diversos estratos y sectores de la sociedad jalisciense, a lo largo de los años.
Encaja plenamente en lo que se denomina historia de las ideas. Los fenómenos históricos se ven, aprehenden y asimilan de manera distinta según van cambiando las circunstancias con el paso del tiempo. Uno de los modelos clásicos de este ejercicio lo constituye el discurso de ingreso de Edmundo O’Gorman a la Academia Mexicana de la Historia, donde hace un análisis de los cambios sufridos por la imagen generalizada que se tuvo de la figura del cura Miguel Hidalgo y Costilla, en el siglo xix y principios del xx, desde ser considerado un auténtico forajido y encarnación de los peores pecados en contra de la religión y de la Iglesia, hasta convertirse, con el aval de todos y cada uno, sin importar el credo y condición, en el principal elemento del panteón cívico mexicano, cuando se concibieron los muchos monumentos que habrían de erigirse para celebrar el primer centenario del Grito de Dolores.
Queda claro con ello, lo mismo que con el presente libro, que el acercamiento a la historia está influido siempre por una cierta carga de subjetividad, determinada mayormente por la formación de la gente y las circunstancias que la rodean; satisfacen o angustian. Dicho de otro modo, precisamente esta subjetividad relaciona, de manera estrecha, al presente con el estudio que se haga del pasado.
Vázquez Parada, por su parte, lo que hace es estudiar con meticulosidad y ahínco qué papel han jugado entre nosotros las ideas que tenemos hoy y hemos tenido de los cristeros a través del tiempo. Lo ha hecho después de husmear durante mucho tiempo en bibliotecas y hemerotecas, públicas y privadas, y sobre todo, convirtiendo pacientemente sus oídos en recipiendarios de la tradición oral de infinidad de pueblos y rancherías, en especial del sur de Jalisco, tierra en la que ha centrado su atención desde hace ya mucho tiempo.
En este sentido, el libro de Celina Vázquez quita el monopolio “alteño” de todo lo que tuviera que ver con los cristeros, que algunos han pretendido establecer.
Además, tiene el enorme mérito —que muchos han perdido recientemente— de prestar oídos también a quienes saltaron a la palestra para combatir a los cristeros o que, simplemente, no simpatizaron con ellos. También entre los agraristas había legitimidad y gente de buena fe, no debemos olvidarlo. De ello deja las cosas muy claras Celina Vázquez cuando se mete con la otra cara de la moneda.
Charlas e interrogatorios constituyen una parte muy importante del andamiaje de este libro, pero no lo es menos la revisión de novelas, artículos y revistas. Sólo así alcanza la feliz realidad de ofrecernos lo que ella misma denomina una verdadera “hermenéutica de la conciencia histórica” de la Revolución cristera, que culmina con los últimos acontecimientos relacionados con el tema: el sensible incremento del santoral por la vía más rápida posible, y la construcción, que parece haberse emprendido ya, a pesar de las muchas críticas y reticencias, de un gigantesco santuario de “los mártires” cristeros. No podía ser de otra manera, si se piensa que la autora es una persona que, como debe ser, vive su tiempo de la manera más consciente posible.
Tales fenómenos recientes no dejan de constituir una muestra de cómo ha revaluado la Iglesia de hoy a los cristeros, después de haberlos ignorado, como resultado de los famosos Acuerdos que, bajita la mano, tuvieron con el gobierno un puñado de obispos, sin tomar en cuenta para nada a los combatientes. Lo mismo que le sucedió a Hidalgo, a fin de cuentas: la jerarquía eclesiástica ahora ha puesto a los cristeros en un lugar preeminente de su panteón.
No cabe duda de que la lectura cuidadosa de este libro nos ayudará a entender actitudes asumidas hoy, al tiempo que nos hará ver cuán manipulable es la historia y cómo se convierte en sustento de posturas contemporáneas.
Creo que en el fondo se trata de un libro anticlerical, pero, a la manera de los liberales decimonónicos, resulta sumamente respetuoso de las creencias religiosas. Pero la Iglesia, que es, a fin de cuentas, otro ente histórico —con más historia que la mayoría de los entes— también cambia de manera de pensar y de ser; ahora sorprende y a veces ofende, cuando hace públicos planteamientos mundanos que antes solía hacer bajo el agua. En este sentido, hay que reconocerle el mérito a Carlos Salinas de Gortari: ora se discute abiertamente lo que antes se arreglaba en corto, además de que, claro está, sin cortapisa legal alguna; ahora se pueden meter los eclesiásticos en terrenos que, supuestamente, fueron dejados para el César por parte de aquel Jesús que, a veces, los jerarcas parecen olvidar que también era cristiano.
Introducción
El delirio en que estábamos no nos permitía ver la atrocidad del hecho... Pero las luchas civiles, las guerras políticas ofrecen estos desastres, que no pueden apreciarse aisladamente. El pueblo se engrandece o se degrada a los ojos de la Historia según las circunstancias. Antes de empezar, nunca sabe si va a ser pueblo o populacho. De un solo material, la colectividad, movida de una pasión o de una idea, salen heroicidades cuando menos se piensa, o las más viles acciones. Las consecuencias y los tiempos bautizan los hechos haciéndolos infames o sublimes. Rara vez se invoca el cristianismo ni el sentimiento humano... Pues fue un acto de esos que se llaman insensatos cuando salen mal, y heroicos cuando salen bien...
Benito Pérez Galdós1
Durante los primeros tiempos de la era cristiana, los siglos iv y v,
junto a aquellos que dieron su vida por la fe, comenzaron a ser venerados los restos mortales de los ermitaños que, con sus actos de renuncia por amor a Cristo, de algún modo también habían muerto al mundo. Muy pronto este culto se hizo extensivo a todos los cadáveres de los obispos destacados por su caridad, por su sabiduría y por su labor en la difusión del cristianismo. Los cuerpos de los mártires, de los eremitas y de los obispos se convirtieron en reliquias y las tumbas que los contenían se volvieron santuarios de peregrinación, lugares donde se tocaban el cielo y la tierra. Un largo trayecto se había recorrido desde el cristianismo primitivo, que consideraba santo a todo creyente bautizado, hasta esta religión institucionalizada y jerarquizada que comenzaba a rendir culto a una élite de seres excepcionales que vivían en un ciego palaciego, como cortesanos alrededor de la figura imperial de Cristo.2
En su libro La santidad controvertida, Antonio Rubial muestra cómo la mayoría de las religiones ha rendido culto a quienes se distinguen por su virtuosidad y estrecha relación con lo divino; pero en el caso del catolicismo, además, los santos cumplen funciones muy importantes como preservadores de la memoria colectiva, ejemplo de las virtudes que se busca fomentar y, sobre todo, como intermediarios entre Dios y los hombres. De manera que, si ya de por sí las iglesias median esa relación que como parte de la condición humana el hombre establece con la divinidad, en el catolicismo los santos establecen una doble intermediación.
La situación de los primeros siglos del cristianismo parece repetirse al inicio del tercer milenio cuando, en este nuestro país tan necesitado de santos, son llevados a los altares 25 mártires de la guerra cristera, 14 de los cuales pertenecen al estado de Jalisco.
La cultura religiosa en Jalisco, durante las últimas décadas del siglo xx, tuvo como característica fundamental el quiebre de la influencia hegemónica del catolicismo en el nivel de las creencias, mediante la asimilación de tradiciones religiosas no católicas y en muchos casos, no cristianas. En una sociedad que se había caracterizado por ser católica, tradicional y conservadora, la aceptación de nuevas creencias y el crecimiento acelerado de otras iglesias puso en vela a la jerarquía y a sus clérigos, quienes lanzaron, aprovechando su estructura institucional, fuertes campañas de deslegitimación y las atacaron como “extranjerizantes” y hasta diabólicas.
Junto a ello, la incertidumbre del fin de milenio provocó ,en amplios sectores de creyentes y practicantes católicos convencidos, una incesante búsqueda de formas más cercanas de relación con lo divino; búsqueda que tuvo como resultado un gran número de apariciones y revelaciones milagrosas durante la década de los años noventa. Alrededor de una cincuentena de imágenes marianas y de cristos aparecieron en muros, piedras, árboles o cualquier objeto casero, como muestras fehacientes de la manifestación divina al exterior de los espacios eclesiales, y apropiadas por los videntes y sus seguidores; fueron revelados muchos mensajes a mansos y humildes de corazón, a gente sencilla, pobre, y casi en todos los casos, sin educación, en los que se anunciaba la venida definitiva de Cristo, el descontento y la tristeza de María y su Hijo por los pecados que se cometían, y se llamaba a la oración y al arrepentimiento.
Algunas de estas imágenes fueron efímeras, pero otras se han conservado como testimonio de una época y como centros de peregrinación. A través de ellas recordaremos también los recursos que una sociedad emplea cuando, en situaciones de crisis, percibe amenazadas sus creencias.
Este es el contexto en el cual fueron canonizados los que la jerarquía católica consideró como mártires de la guerra cristera. El gran número de jaliscienses señala la relevancia que este acontecimiento tiene en especial para el estado. Con 14 nombres incorporados al santoral, Jalisco tiene ahora más santos que toda América Latina junta. Este es, también, el contexto en el cual se ubica este libro, como resultado de una investigación que duró varios años, en la que se plantearon preguntas e intentaron encontrar respuestas satisfactorias a una etapa todavía oscura de nuestra historia nacional. Lo que está escrito en estas páginas, de ninguna manera pretende ser una explicación definitiva a un episodio que apenas empieza a investigarse; más bien intenta aportar elementos que nos permitan analizar, desde nuevas perspectivas, los hechos y las visiones que en torno a la guerra cristera subyacen en la memoria colectiva y en nuestra conciencia histórica. Con ello se pretende ampliar el círculo de la comprensión, en un esfuerzo que necesariamente debe ser colectivo e interdisciplinario.
Entre los objetivos particulares que pretende cubrir este libro, he tenido presentes los siguientes: primero, recuperar las voces de los testigos y protagonistas de la guerra cristera, acalladas en las versiones de la historia oficial, para mostrarlas como integrantes de la conciencia histórica de la Cristiada, la cual forma parte de nuestra tradición, y por ello de nuestra recepción del pasado en el presente.
El segundo objetivo tiene que ver con la cuestión metodológica: la clasificación de los textos y la selección de herramientas adecuadas. Como “lo que llena nuestra conciencia histórica es siempre una multitud de voces en las que resuena el eco del pasado”, señala Gadamer, hubo necesidad de manejar textos y fuentes orales y escritas, de géneros diversos cuyo análisis requirió de metodologías variadas. El caso de los testimonios y de la historia oral es más complejo y apenas recientemente planteado en la teoría literaria; en lo particular, me incorporé a la discusión de sus problemáticas con colegas testimonialistas de otros países, así como con los miembros de la Asociación Internacional de Historia Oral, para dilucidar las características de este género, las cuales no están todavía muy precisas. En varios capítulos de este libro se aborda la discusión de los diferentes géneros, y se retoman las propuestas de autores recientes, que resultan esclarecedoras.
El tercer objetivo de este libro consiste en avanzar en la comprensión de la conciencia histórica de la Cristiada, con la incorporación de nuevos sentidos donde se expresa abiertamente la subjetividad y se asume como parte fundamental de la comprensión. En un proceso que nos lleva hacia una hermenéutica de la conciencia histórica.3 Quiero subrayar el hacia, ya que este trabajo debe considerarse como parte de un esfuerzo colectivo por comprender cómo quedó asimilado en nuestra conciencia histórica el episodio de la guerra cristera, con nuevos elementos que nos permitan ampliar el círculo de la interpretación. Esto quiere decir que la nuestra no es la hermenéutica de la conciencia histórica, sino una perspectiva particular que aporta nuevos elementos al esfuerzo colectivo de comprensión e interpretación.
Se asume que no es posible una única interpretación objetiva de los textos literarios o históricos. En todo caso, de acuerdo con Gilberto Giménez,4 la cientificidad consiste en hacer al objeto esencialmente discutible. El problema de la interpretación (hermenéutica) ha sido discutido por muchos autores, quienes desde sus diferentes campos de investigación señalan aspectos relevantes. Para unos, como Jensen, la validez de la interpretación “normalmente no puede ser objeto de (des)acuerdo en una comunidad científica o en un foro público. Más bien, la validez de tal interpretación se hace depender de la confianza en la experiencia y sensibilidad del intérprete, en su legitimidad y autoridad, o también de la percepción de que la interpretación es original y estimulante”;5 otros, como Umberto Eco y Gilberto Giménez, aluden a la elección y el uso de un método adecuado para el análisis del texto, como parte fundamental de la validez de la interpretación. A partir de estas disyuntivas, planteadas en el capítulo i de este libro, se pretenden incorporar las reflexiones de este trabajo al marco más general de la perspectiva hermenéutica, al considerar que la lectura e interpretación de los hechos históricos se hace desde contextos temporales y culturales diferentes. En este sentido, las aportaciones de Hans Georg Gadamer, en su obra Verdad y método, fueron fundamentales:
El comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad que como un desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición, en el que el pasado y el presente se hallan en continua mediación. Esto es lo que tiene que hacerse oír en la teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un procedimiento, de un método [...] Esto significa entonces que la expectativa cambia y que el texto se recoge en la unidad de una referencia bajo una expectativa de sentido distinta.6
Es, por tanto, la recepción del pasado en el presente colectivo, a través de mi propia comprensión, lo que está planteado en estas páginas. La visión de la conciencia histórica a partir de mi propio horizonte.
En la búsqueda de una teoría unificadora a partir de la cual pudieran ordenarse los diferentes textos y temas tratados en este libro, recurrí a la propuesta de la triple mímesis de Paul Ricoeur en Tiempo y narración. Desde esta perspectiva epistemológica, que pone como centro de su atención —y no como explicación última— al hombre, y donde, además, se integran las aportaciones de diferentes disciplinas y metodologías para aspirar a una interpretación creadora, intenté analizar la conciencia histórica de la Cristiada. Como podrá observarse, estas tres preocupaciones centrales de la hermenéutica se corresponden con los tres niveles de análisis propuestos por este autor:
Mímesis i, corresponde al primer objetivo planteado. En este nivel se describe (y no se deduce) la pre-comprensión del mundo de la acción, sus estructuras inteligibles, sus recursos simbólicos y su carácter temporal; se aborda la descripción fenomenológica del objeto, con el rescate de la subjetividad inmanente y la comprensión del sujeto-objeto en relación de inclusión y pertenencia. A este nivel corresponden la elaboración de entrevistas, la recuperación de los testimonios (su transcripción y selección), la elección de las obras narrativas y los textos que se integraron finalmente al corpus, así como todas las observaciones y elementos de la pre-comprensión que fui elaborando durante los años que duró esta investigación. Es aquí donde la fenomenología, la historia de las mentalidades y la historia y sociología de la cultura, me fueron sumamente esclarecedoras para definir y encontrar las representaciones simbólicas presentes en nuestras visiones del mundo y que son parte de la conciencia histórica.
En el nivel de la Mímesis ii, que se refiere propiamente al análisis de los textos, fue preciso utilizar diferentes metodologías de acuerdo con las características particulares de los textos. El apoyo de la estilística, la semántica o la lingüística referencial fueron fundamentales para el análisis de los textos a partir de sus leyes internas. En este nivel es donde deben ubicarse las observaciones de Umberto Eco y Gilberto Giménez en torno a la cientificidad y la interpretación objetiva de los textos literarios e históricos, que se abordan en el capítulo 1.
Por otra parte, Mímesis iii es el momento culminante de la tarea hermenéutica, el de la interpretación creadora; de la elaboración de una filosofía del sentido del sentido: “no es una interpretación alegorizante que pretenda culminar en una filosofía enmascarada bajo el disfraz imaginativo del mito, sino una filosofía a partir de los símbolos que busca promover; [...] instaurar el sentido por medio de una interpretación creadora: una deducción trascendental del símbolo”.7 Se trata de un esfuerzo de síntesis hacia el cual apunta el presente trabajo.
En los testimonios de los protagonistas de la guerra cristera encontramos aspectos que marcan fuertemente su perspectiva del pasado; entre ellos cabe hacer notar las dificultades de su integración a la vida social, una vez terminado el episodio armado: los que antes fueron héroes llegaron a sus pueblos derrotados y considerados ladrones y asesinos. Este sentimiento de rechazo está presente, además, en la narrativa, y queda expresado con toda su carga subjetiva en el testimonio de José Verduzco Bejarano, incluido en el capítulo 5, así como en la novela La sangre llegó hasta el río, de Luis Sandoval Godoy, la cual se analiza en el capítulo 3. El silencio impuesto, la vergüenza, el sentimiento de derrota, aunados a la fidelidad a la institución eclesial, son rasgos que destacan en la conciencia histórica de la Cristiada, y que se analizan en estas páginas.
Dos ejes vectores articulan los capítulos propuestos: el primero se refiere a los diferentes géneros literarios a través de los que se abordan las experiencias humanas (de la prosa no narrativa tenemos ensayos; y de la narrativa, novelas, cuentos, autobiografías, memorias y testimonios), y el segundo corresponde al análisis propiamente dicho de los documentos seleccionados, de acuerdo a la temática de cada capítulo.
A lo largo de estos años de investigación, la estructura de este libro se fue modificando conforme se avanzaba en la selección y el análisis de los documentos. De tal manera que, si al principio se pretendía abordar exclusivamente el campo de los testimonios, con el tiempo creí indispensable incluir algunos apartados más que nos permitieran ampliar y confrontar las visiones del mundo de los testigos y protagonistas (recogidas en los testimonios), con la visión de la narrativa (cuentos y novelas) y los documentos emitidos por la institución eclesial católica.
De esta manera, se estructuró finalmente en cuatro partes: i. La guerra cristera a través de sus discursos; ii. La narrativa cristera en el occidente de México; iii. Protagonistas y testigos de la guerra cristera, y iv. Memoria cristera de la Iglesia católica.
Ya que tanto la narrativa de temática cristera como los testimonios buscan convencer de una interpretación particular de los hechos, se utiliza el análisis de la metáfora, entendida como discurso persuasivo. Ricoeur señala que para hablar de los elementos voluntarios, el lenguaje directo es suficiente; pero cuando nos referimos a la culpa o queremos descubrir los elementos involuntarios de un discurso, utilizamos un lenguaje simbólico, expresiones no accesibles a primera vista, pero perceptibles a través de los diferentes estratos lingüísticos en que se manifiestan, como las metáforas y las paradojas.
En el caso de los documentos analizados en la tercera parte, puesto que se trata de textos que pretenden convencer de algo mediante la utilización de argumentos cuasi lógicos, el análisis se propone descubrir la estrategia discursiva a través de la cual se quiere imponer una visión particular de los hechos de la Cristiada.
Hay otras voces que se suman, desde diferentes épocas y lugares, a las de los protagonistas y testigos de la guerra cristera: los epígrafes que abren cada capítulo nos permiten enmarcar los hechos de la guerra cristera en una perspectiva geográfica y temporal más amplia: de Benito Pérez Galdós —a quien se puede considerar un historiador de las mentalidades, según Sergio Pitol— quise rescatar su interés por tratar como personajes principales a los fulanos y menganos olvidados por la historia; ellos son quienes se hacen presentes también en los cuentos y los testimonios que forman el corpus de este trabajo. Augusto Roa Bastos nos ejemplifica la universalidad de los fenómenos de religiosidad popular, al crear sus propios símbolos y la transmisión de la tradición en la voz del viejo. Albert Vigoleis Thelen nos habla de los fanatismos religiosos en Europa que, bajo el nombre de Cristo Rey, cometieron todo tipo de abusos; y Eugen Drewermann nos transporta a la época de la Santa Inquisición con el caso de Giordano Bruno. Los epígrafes tomados de los testimonios buscan demostrar, a partir de sus propias voces, las temáticas abordadas en cada capítulo.
Finalmente, una acotación que no puedo pasar por alto, y que se refiere a la utilización de algunos conceptos que permean este libro: nombro “revolución cristera” a un acontecimiento que, en estricto sentido, no modificó las condiciones económicas, políticas o sociales de nuestro país; pero el término “revolución” puede utilizarse entendido como “la acción o efecto de revolver o revolverse”, y éste, a su vez, como “inquietar, enredar, causar disturbios”. Hablo de revolución cristera en el sentido de “revuelta”, y pienso que es el término más referido en el lenguaje popular, inserto en nuestra conciencia histórica. Tal vez esto tenga su explicación en que, en muchos sentidos, la guerra cristera fue para la generación que vivió la época, una continuación de la revolución de 1910-1917.
Asimismo, el término “Cristiada” se ha generalizado con la difusión de la obra de Meyer, aunque vale la pena reflexionar acerca de su origen, ya que aparece en varios testimonios de personas que vivieron la guerra, y que con toda seguridad no conocieron la obra de este investigador francés. Este término también ha sido cuestionado recientemente por algunos académicos. Moisés González Navarro y Francisco Barbosa hablan adecuadamente de “rebelión cristera”, en tanto que para Alicia Puente se trata de un movimiento popular; pero esto es parte de otro debate entre académicos, que por el momento dejo pendiente.
Notas
1 Benito Pérez Galdós, Ángel Guerra, pról. de Emilia Pardo Bazán, México, Porrúa, “Sepan Cuántos”, 1985, pp. 12-15.
2 Antonio Rubial García, La santidad controvertida, México, unam/fce, 1999, p. 21.
3 Éste es el nombre a uno de los capítulos finales de la obra monumental de Paul Ricoeur, Tiempo y narración, 3 vols., México, Siglo xxi, 1995, 1996.
4 Gilberto Giménez (comp.), “Introducción”, en La teoría y el análisis de la cultura, Guadalajara, sep/Comecso/Universidad de Guadalajara, 1988.
5 Klaus B. Jensen, Humanistic Scholarship as Qualitative Science: Contributions to Mass Communication Research, Nueva York, Routledge, 1991.
6 Hans Georg Gadamer, Verdad y método, vol. i, Salamanca, Sígueme, 5a ed., 1993, pp. 360-361.
7 Paul Ricoeur, “Mímesis iii”, en Paul Ricoeur, Tiempo y narración, vol. i, Configuración del tiempo en el relato histórico, op. cit., cap. iii.
I. La guerra cristera a través de sus discursos
CAPÍTULO 1.
El lenguaje como medio de la experiencia hermenéutica
Lo que llena nuestra conciencia histórica es siempre una multitud de voces en las que resuena el eco del pasado. Sólo en la multitud de tales voces el pasado es presente: esto constituye la esencia de la tradición de la que formamos ya parte y en la que queremos tomar parte. En la propia historia moderna, la investigación no es sólo búsqueda, sino también transmisión de tradición.
Hans Georg Gadamer1
¿Por qué la revolución cristera?
Los grandes testimonios son aquellos en que la vida es intersectada por las convulsiones de la historia.
Georg Lukács2
Más de un siglo de la historia de nuestro país estuvo marcado por las difíciles relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. De este periodo, los años más álgidos fueron sin duda los de 1926-1929. La guerra cristera, como todo conflicto, tuvo un periodo de gestación y otro de conclusión que rebasa con mucho los años del movimiento armado.
Este conflicto, que involucró a las dos instituciones más importantes, la Iglesia católica y el Estado, tuvo su origen durante la segunda mitad del siglo xix, cuando el gobierno del presidente Benito Juárez promulgó las Leyes de Reforma para institucionalizar la separación de poderes y fortalecer al Estado mexicano. El proceso legislativo de la reforma liberal tenía como metas:
La desamortización de la propiedad corporativa, especialmente la eclesiástica, con el fin de poner en circulación recursos que no eran debidamente explotados.
Nacionalizar los bienes eclesiásticos para desarticular el poderío económico y político del clero.
Separar al Estado de la Iglesia.
Ejercer el dominio estatal sobre la población mediante su registro, y
Suprimir los fueros eclesiásticos y militares.
3
La primera respuesta de las corporaciones religiosas fue manifestarse en contra de estas medidas —sobre todo las relativas a la venta de sus propiedades y a la amortización de sus capitales, por considerar que afectaban el patrimonio de la Iglesia—, pero hubo otro aspecto alrededor del cual movilizaron a los fieles católicos: el establecimiento de la libertad de cultos, estipulado en el artículo 15 en la Constitución del 5 de febrero de 1857.
La inconformidad del clero mexicano fue avalada por las declaraciones del papa Pío ix en contra de la legislación reformista y el proyecto de constitución mexicana, lo que propició que algunos obispos decretaran ilícitos “que los católicos juraran obediencia a la Constitución, indicando que quienes lo hicieran no podían recibir los sacramentos si antes no se retractaban públicamente”.4
Aunque la batalla parecía perdida para la Iglesia católica, durante el régimen porfirista se establecieron relaciones cordiales y la aplicación de la ley se mantuvo en suspenso. Fue en este contexto, durante las primeras décadas del siglo xx, cuando la Iglesia católica promovió la organización de la sociedad civil como parte de su apostolado, con la infraestructura y los postulados de la encíclica Rerum Novarum. A través de estas organizaciones parroquiales y gremiales se formaron destacados cuadros dirigentes quienes, llegado el momento en 1926, condujeron el levantamiento armado del pueblo.
Para la generación que vivió esta época de cambios profundos, era impensable abstenerse. Participar en la Cristiada significó ser partícipe de los grandes acontecimientos que han marcado nuestra historia nacional; fueron arrastrados por las aguas caudalosas del río revuelto en que estaba convertida nuestra nación. Fue, para los jóvenes de ese tiempo —porque así se manejó en el discurso del Episcopado mexicano—, un acto de conciencia. La defensa de la fe y de la libertad de culto, que desde su perspectiva se veía amenazada por el gobierno de Calles, era considerada una misión a la cual se estaba predestinado. Por eso tomaron las armas y por eso, en algunas regiones, sobre todo las más conservadoras, se estuvo de acuerdo con los arreglos entre las cúpulas a pesar de no haber tenido claro en qué consistían.
La guerra cristera fue una lucha desigual y fratricida que alcanzó a cubrir tres cuartas partes del territorio nacional, con 50 mil creyentes levantados en armas, además del apoyo logístico que se les brindaba en ciudades y pueblos. La resolución formal del conflicto se dio, como ya es conocido, con los arreglos entre el gobierno de Emilio Portes Gil y, por parte del Episcopado mexicano, el obispo Pascual Díaz y el arzobispo Ruiz y Flores en junio de 1929, a espaldas de los insurrectos. Esto significó, para muchos combatientes cristeros convencidos, una traición; la mayoría entregó las armas obedeciendo las órdenes de la jerarquía católica, y otros, los menos, continuaron en la lucha. Quienes permanecieron, aun sin el respaldo institucional, estaban todavía convencidos de sus posibilidades de triunfo; nuevos grupos se les unieron, más que por abanderar la causa, por vengar agravios o por obtener beneficios personales. A esta nueva etapa de la lucha se le conoce comúnmente como la segunda Cristiada, y se desarrolló durante los años 1932-1938.
Aunque durante las décadas siguientes la lucha armada había dejado de ser una opción, las diferencias entre ambas instituciones no se habían resuelto y las asperezas en su relación continuaron latentes. Ambas, Iglesia y Estado, mantuvieron un profundo silencio con respecto al conflicto y, por supuesto, tampoco contemplaron hacer un balance sensato de su actuación en el periodo. Tal vez con ello se pretendía borrar de la memoria colectiva este episodio vergonzoso y, así, además, exculparse de su responsabilidad frente a la historia.
Para la Iglesia, si bien los cultos habían sido nuevamente abiertos a raíz de los acuerdos pactados en 1929 —en tanto que el Estado se desentendía de aplicar la legislación que había causado tanto conflicto—, existía un nuevo problema al cual volcó sus energías, y denunció lo que consideraba un atentado a los preceptos y la moral católicos: la educación socialista. En los boletines parroquiales de las décadas de los años treinta y cuarenta, hay críticas exacerbadas con respecto a la educación que imparte el Estado a través de las escuelas oficiales, a la cual consideran ateizante y de ideas comunistas.5
Un ejemplo significativo es el siguiente poema titulado Del ateneo jalisciense:
En la Normal del Estado / hace poco se efectuó un estupendo certamen / del que te hablaré, lector. De Sociología fue el tema; / mas reconozco mi error: es alta Suciología / lo que allí se enseña hoy. Da esta clase un individuo / que sostiene con tesón que descendemos del mono, / (Te sientes cola, lector?). Si sólo de él lo afirmara / yo le daría la razón, pues sus facciones recuerdan / a su ilustre antecesor. Te proporciono estos datos / porque formes opinión del intelecto y figura / del flamante profesor. “Entre el hombre y la mujer / ¿cuál es conveniente unión?” fue el tema, ¡De rechupete! / ¡para muchachas, ad hoc! Tres trabajos se premiaron, / que un boletín publicó, con la efigie, de las dueñas / para darles más honor. Demostraron las premiadas, / en maleja redacción, que resultan estorbosos / la vergüenza y el pudor. Y más una tal Luisita / que el primer premio alcanzó, derrochando desvergüenza / y alardeando de impudor. Lástima que esos primores, / en total, no pueda yo transcribirte: me abochorno / como anticuado que soy. Pero allí te van algunos: / (de muestra basta un botón) Es de parecer la niña / que el matrimonio, son dos prostituciones que se unen. / (¡Para sus padres, qué flor!) y prosigue la sucióloga, / con gala de erudición: El hijo de la soltera / es el hijo del amor… Los demás? de compromiso! / Y de ésos somos tú y yo! Después de esto, ¿qué le queda? / proclamar el libre amor ¡Cuidado con la muchacha / femenino Salomón! Ni una salvaje del Congo / lo hubiera hecho mejor! Ya te imagino pensando / que en el Liceo no quedó para remedio una alumna./ ¡Qué anticuado eres, lector! ¿son las chicas siglo veinte? / ¡pues las madres veintidós! De tener hijas suciólogas / ¿cómo perder la ocasión? Se reducen sus afanes / a que saquen el tostón. ¡Si les pesa mantenerlas / y a muchas quieras que no se las entregan atadas /al simiesco profesor. ¡¡Qué brutas!! Encantadazas, / cuando llegue la ocasión, coserán las camisitas / para el nieto del amor!
En algunos testimonios, que presentamos en el capítulo 4 de este libro, se menciona cómo los párrocos de los pueblos amenazaban con excomulgar a quienes mandaran a sus hijos a estudiar en las escuelas de gobierno; el conflicto, por tanto, seguía latente a través de otras instancias.
Fue hasta 1988, con el acercamiento salinista con el Vaticano, cuando las relaciones diplomáticas entre ambos Estados toman un nuevo giro que pretende subsanar sus diferencias. La reforma al artículo 130 constitucional, que otorga personalidad jurídica a la Iglesia (reforma que fue pensada en relación con la Iglesia católica y que necesariamente hubo de ampliarse a las demás denominaciones), marcó el inicio de una nueva etapa. A muchos sorprendió la presencia de los altos prelados católicos en la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari como presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 1988, pero esta invitación era el anuncio de los cambios que el nuevo régimen intentaba y que culminó con la reforma citada en 1992. En este nuevo contexto, la jerarquía de la Iglesia católica inició el proceso de beatificación de los mártires de la guerra cristera, que culminó en el Gran Jubileo del año 2000, en el mes de mayo siguiente.
Estos procesos de canonización, se pueden interpretar como una respuesta de la jerarquía católica a un problema no resuelto; que sigue estando presente en la conciencia histórica con muchas implicaciones que causan confusión, crisis de conciencia, dificultades en la integración de la identidad cultural, falta de credibilidad en la institución y la búsqueda cada vez mayor de nuevas opciones religiosas. Podemos preguntarnos hasta qué punto la secularización de la sociedad y el notorio crecimiento y desarrollo de ofertas religiosas no católicas en el centro occidente de México son producto del desaliento provocado por la decisión de la jerarquía católica, primero de involucrar a sus fieles en una guerra por la defensa de la institución —expresada en el contexto como defensa de la fe— y posteriormente de aceptar los arreglos sin consultar a los grupos levantados en armas.
¿Cómo influyó esta decisión en el juicio de los fieles católicos? Para responder a esta pregunta, consideré indispensable recuperar de viva voz los testimonios de esa generación que estaba extinguiéndose; había que conservar las narraciones de sus experiencias, perpetuándolas a través de la escritura, porque era el medio al cual tenía acceso, y posibilitaría compartir estas vivencias con un público lector amplio. Pensaba, como Halbwachs, que
Cuando la memoria de una serie de acontecimientos ya no tiene por soporte a un grupo —el grupo que estuvo implicado en ellos o que haya padecido sus consecuencias, o bien el grupo que haya asistido a dichos acontecimientos o que haya recibido un relato vivo de los mismos de parte de los principales actores y espectadores— cuando esta memoria es dispersa en los espíritus de algunos individuos perdidos en nuevas sociedades a las que estos hechos ya no interesan porque les resultan decididamente exteriores, entonces el único medio de salvar tales recuerdos es fijarlos por escrito en un relato continuado, ya que, mientras las palabras y los pensamientos mueren, los escritos permanecen.6
Testigos y protagonistas, ex combatientes del ejército federal o del ejército de Cristo Rey, reflexionaron con el paso de los años sobre el papel que jugaron y el significado de su lucha; asimilaron sus experiencias en su particular visión del mundo, que al transmitirla se incorporó como parte constitutiva de nuestra conciencia histórica.
Análisis de la guerra cristera
Para analizar cómo quedó grabada la guerra cristera en nuestra memoria colectiva, debemos basarnos en los estudios anteriores, con el fin de ampliar en campo de la comprensión. Este es el camino que puede observarse en las publicaciones que abordaron el conflicto cristero. Al respecto, hay que destacar que las aparecidas durante las décadas inmediatas posteriores, estuvieron marcadas por un apoyo casi incondicional a un bando y a la descalificación del otro. Estas primeras obras podemos agruparlas en dos campos: las memorias —que por su carácter son una importante fuente de información— y las biografías de líderes cristeros. Entre las memorias destacan, por la información que contienen, la amenidad de los relatos y la ubicación privilegiada de los autores en el conflicto, las siguientes: Los cristeros del volcán de Colima, de Enrique de Jesús Ochoa (publicada en Italia en 1933 y en México hasta 1942, bajo el seudónimo de Spectator); Las Memorias, de Jesús Degollado Guízar, jefe de la División del Sur de Jalisco y general en jefe de la Guardia Nacional Cristera a la muerte de Gorostieta (publicado en México en 1957); Por dios y por la patria. Memorias de mi participación en la defensa de la libertad de conciencia y culto durante la persecución religiosa en México de 1926 a 1929, de Heriberto Navarrete (publicada en México en 1961; este mismo autor publicó en 1968 Los cristeros eran así…, en la que abordaba aspectos de la vida cotidiana en los campamentos); José Gutiérrez y Gutiérrez, quien fuera general de la División Sur de Jalisco, escribió sus memorias en Recuerdos de la gesta cristera (publicada en tres volúmenes en Guadalajara, de 1972 a 1976); de Víctor López Díaz se publicó, en 1970, Memorias. El escuadrón de Jalpa de Cánovas y el regimiento cristero de San Julián; recientemente se publicó una de las memorias más logradas, que narra la visión de los hechos de la guerra cristera en San Julián en la voz de Josefina Arellano, viuda de Refugio Huerta, dirigente cristero en los Altos de Jalisco. El título es ¡Viva Cristo Rey! Narración histórica de la revolución cristera en el pueblo de San Julián, Jalisco (publicado en 2003, en edición de autor).
A esta lista de memorias cristeras sólo se añade una, desde la perspectiva contraria: se trata de La Iglesia católica y la rebelión cristera en México, escrita por Cristóbal Rodríguez y publicada en dos partes: 1966 y 1967; este autor, quien estuvo vinculado con el general Joaquín Amaro, presenta a los cristeros como víctimas de la jerarquía católica.
Otra serie de textos comprende las biografías de los protagonistas del conflicto. Entre ellas, son importantes, las de María Sodi de Pallares, Los cristeros y José León Toral (publicada en México en 1936); de Antonio Gómez Robledo, Anacleto González Flores. El maestro (publicada en 1947); de Vicente Camberos Vizcaíno, la biografía Miguel Gómez Loza (publicada en dos volúmenes en México, en 1953); Alfonso Trueba, bajo el seudónimo de Martín Chowell, presenta la biografía de Luis Navarro Origel. El primer cristero (publicada en 1959).
Existen otras obras enfocadas desde la perspectiva del martirio. El sacerdote José Dolores Pérez, de León, Guanajuato, presenta una lista de los eclesiásticos mártires en La persecución religiosa de Calles en León (1942). La misma óptica tiene Capítulos sueltos o apuntes sobre la persecución religiosa en Aguascalientes, del sacerdote Felipe Morones (publicado en Aguascalientes en 1955); de Joaquín Cardoso, El martirologio católico de nuestros días; los mártires mexicanos (México, 1958); asimismo, del sacerdote Nicolás Valdés, México sangra por Cristo Rey (editado en Lagos de Moreno en 1964), con datos sobre cuatro mil cristeros caídos en combate; así como Apuntes para la historia de la persecución religiosa en Durango, de José Ignacio Gallegos (México, 1965).
Pionera en el estudio de este tema desde la perspectiva histórica, Alicia Olivera Sedano (quien publicó Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929. Sus antecedentes y consecuencias) señala que, entre las dificultades para realizar su trabajo durante la década de los años sesenta, se contaban la falta de información, ya que no estaba permitido consultar los documentos referentes a la guerra cristera en el Archivo General de la Nación; la Iglesia católica tampoco permitía la consulta de sus documentos; los militares que habían participado tampoco estaban dispuestos a conceder entrevistas, y los jefes de gobierno quienes, antes que aportar alguna información, terminaban entrevistando.7 Tal vez era necesario que alguien ajeno a nuestras raíces se planteara con toda seriedad abordar esta investigación, como hizo Jean Meyer: “debo decir que este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los antiguos cristeros, varios centenares de mexicanos que se dignaron confiar en el extranjero (por la edad y el origen social más que por la nacionalidad) que vino a importunarlos entre 1965 y 1969”.8
Esta investigación de Jean Meyer, posterior a la de Alicia Olivera, se ha convertido en consulta obligada para los interesados en el tema. Fue publicada en tres tomos, en 1973, bajo el título de La cristiada.9 Entre las fuentes que consultó Meyer se encuentran los archivos públicos de México, Estados Unidos y Francia, archivos particulares de protagonistas, archivos parroquiales, narrativa, artículos y ediciones periódicas. A ello añade una importante serie de entrevistas con los protagonistas del conflicto: 400 a cristeros y 200 a agraristas. En este mar de fuentes, se nota la ausencia de material recabado entre militares federales que participaron en el conflicto.
También importante es La Iglesia y el Gobierno Civil, de Francisco Barbosa Guzmán, la cual forma parte de una obra amplia titulada Jalisco desde la Revolución.q Barbosa consultó con minuciosidad los archivos del Arzobispado de Guadalajara, Congreso del Estado de Jalisco, Histórico de Jalisco, General de la Nación, la sección Fondos Especiales de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, los archivos y bibliotecas inah-sep, además de casi 150 obras relativas al periodo.
Estos estudios históricos están en la base de nuestra hermenéutica de la conciencia histórica, y nos permiten contextualizar las escenas narradas en los testimonios, así como ubicar en el tiempo y espacio las declaraciones, los relatos y documentos que constituyen el material de nuestro análisis.
La memoria de la guerra cristera a través de sus discursos
Muchos años de silencio separan esta investigación de la época del conflicto cristero. A través del silencio, se pretendía borrar de la memoria colectiva un acontecimiento vergonzoso que cobró miles de vidas, las cuales fueron entregadas sin condiciones a la defensa de la fe y la libertad religiosa, concretizada en la defensa de la institución eclesial católica. ¿Por qué entonces volver a tratar el tema?
Hay que luchar contra la tendencia a no considerar el pasado más que bajo el punto de vista de lo acabado, de lo inmutable, de lo caducado. Hay que reabrir el pasado, reavivar en él las potencialidades incumplidas, prohibidas, incluso destrozadas. En una palabra, frente al adagio que quiere que el futuro sea abierto y contingente en todos sus aspectos y el pasado cerrado y unívocamente necesario, hay que conseguir que nuestras esperas sean más determinadas, y nuestra experiencia más indeterminada. Éstas son las dos caras de una misma tarea: sólo esperas determinadas pueden tener sobre el pasado el efecto retroactivo de revelarlo como tradición viva. Es así como nuestra meditación crítica sobre el futuro exige el complemento de una meditación análoga sobre el pasado.w
El concepto de horizonte (el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto) ha sido fundamental para la teoría hermenéutica, es decir, la interpretación. Gadamer retoma de la fenomenología de Husserl la idea de que “todo lo que está dado como ente, está dado como mundo, y lleva consigo el horizonte del mundo”e y que por tanto toda intencionalidad está inmersa en la continuidad básica del todo, y lo aplica a la conciencia pensante para hablar de la estrechez del horizonte, de la posibilidad de ampliar el horizonte, de la apertura del horizonte, etc. Entre nuestras interpretaciones orientadas hacia el pasado, y nuestras expectativas dirigidas hacia el futuro, Reinhart Kosellek propone su concepto de Erfharung, que comprende el espacio de experiencia (el pasado adquirido en nuestra experiencia y convertido en hábitus) y el horizonte de espera (la espera en relación con el futuro, inscrita en el presente), y concluye que ni el pasado ni el futuro están cerrados, como suponemos. De aquí que la memoria colectiva comprenda diferentes versiones sobre un mismo acontecimiento histórico (no hablamos de varias memorias históricas, asumiendo las críticas de Roger Chartier a los historiadores de las mentalidades),r y que las expectativas hacia el futuro sean también diferentes.
Las premisas que subyacen y orientan este trabajo están enunciadas en la propuesta de Paul Ricoeur para elaborar una hermenéutica de la conciencia histórica, a través de la cual se intenta concebir la historia como historia por hacer, como un proyecto de la historia. El énfasis está en observar las continuidades —más que las rupturas—, es decir, en la asimilación de nuestro pasado en el presente. El pasado debe ser considerado, entonces, como la continuidad de la memoria colectiva hasta el presente, a través de la cual proyectamos nuestro futuro. Sólo a través de este acercamiento será posible comprender nuestra identidad cultural y nuestras visiones del mundo, concretizadas en las prácticas de vida cotidiana, valores y tradiciones. Es necesario, señala este autor, “tomar el problema por el otro extremo, y explorar la idea de que estas perspectivas rotas pueden encontrar una especie de unidad plural, si las reunimos bajo la idea de una recepción del pasado, llevada hasta la de un ser marcado por el pasado. Pero esta idea sólo toma fuerza y sentido opuesta a la de hacer la historia. Pues ser marcado es también una categoría del hacer”.t
¿Qué aprendimos de la guerra cristera las generaciones posteriores? La historia oficial, que se nos enseñó a través de los libros de texto gratuitos, excluyó deliberadamente este tema; en tanto que la Iglesia católica, a través de sus boletines parroquiales, se dedicó a atacar la enseñanza socialista