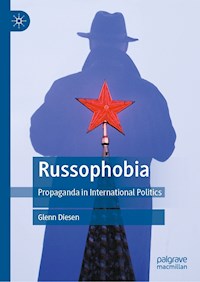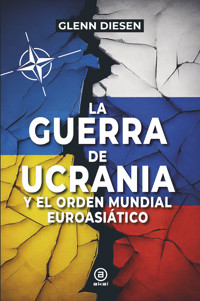
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Investigación
- Sprache: Spanisch
"Quinientos años de hegemonía occidental están llegando a su fin, mientras aumenta la aspiración de la mayoría global a un orden mundial basado en la multipolaridad y la igualdad soberana. Este incisivo libro aborda la desaparición de la hegemonía liberal, aunque señala que aún no se ha configurado un orden mundial multipolar westfaliano, lo que deja al mundo en un periodo de interregno. Ha surgido un vacío legal, en el que los bandos en conflicto compiten por definir el orden futuro. El expansionismo de la OTAN era un componente importante de la hegemonía liberal, ya que pretendía cimentar la hegemonía colectiva de Occidente como base de una paz impuesta por las democracias liberales. En lugar de ello, desmanteló la arquitectura de seguridad paneuropea y encaminó a Europa hacia la guerra sin posibilidad de corregir el rumbo. La guerra en Ucrania es un síntoma del colapso del orden mundial. Una guerra proxy, unas sanciones sin precedentes y los esfuerzos por aislar a Rusia han contribuido a la desaparición de la hegemonía liberal. Gran parte del mundo respondió intensificando su transición hacia un orden mundial euroasiático que rechaza la hegemonía y el universalismo liberales. La derrota de Rusia por Occidente restauraría el orden mundial unipolar, mientras que una victoria rusa cimentaría uno multipolar. El sistema internacional se encuentra ahora en su punto más peligroso, ya que no hay perspectivas de compromiso, lo que significa que el ganador se lo llevará todo. "
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
foca investigación
204
Diseño interior y cubierta: RAG
Queda prohibida la reproducción, plagio, distribución, comunicación pública o cualquier otro modo de explotación –total o parcial, directa o indirecta– de esta obra sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios. La infracción de los derechos acreditados de los titulares o cesionarios puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (artículos 270 y siguientes del Código Penal).
Ninguna parte de este libro puede utilizarse o reproducirse de cualquier manera posible con el fin de entrenar o documentar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original:
The Ukraine War & the Eurasian World Order
Publicado por primera vez en inglés en 2024 por Clarity Press, Inc.
2625 Piedmont Rd. NE, Ste. 56, Atlanta, GA. 30324 https://www.claritypress.com
© Glenn Diesen, 2024
© Ediciones Akal, S. A., 2025
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
@ediciones_akal
@ediciones_akal
ISBN: 978-84-16842-97-1
Glenn Diesen
La guerra de Ucrania y el orden mundial euroasiático
Traducción de
José Weissdorn
La guerra en Ucrania es un síntoma del colapso del orden mundial, que ha revelado la disfunción de la hegemonía liberal tanto en términos de poder como de legitimidad: una guerra proxy o por delegación, unas sanciones sin precedentes y los infructuosos esfuerzos por aislar a Rusia están contribuyendo a ello. La arquitectura económica se está reorganizando a medida que el mundo se diversifica, alejándose de la excesiva dependencia de las tecnologías, las industrias, los corredores de transporte, los bancos, los sistemas de pago y las divisas occidentales.
La derrota de Rusia restauraría el orden mundial unipolar, mientras que su victoria cimentaría uno multipolar. El sistema internacional se encuentra ahora en su punto más peligroso: no hay perspectivas de compromiso, lo que significa que el ganador se lo llevará todo. Por ello, tanto la OTAN, bajo la dirección de Estados Unidos, como Rusia están dispuestas a asumir grandes riesgos y a intensificar la escalada.
Vivimos un periodo de interregno. Ha surgido un vacío, en el que los bandos en conflicto compiten por definir el orden futuro.
Glenn Diesen es profesor de la Universidad del Sureste de Noruega (USN) y editor asociado de la revista Russia in Global Affairs. Ha publicado diez libros, multitud de artículos en revistas especializadas y colabora con frecuencia en medios de comunicación internacionales.
A mi mujer, Elena, y a nuestros hijos: Konstantin, Andre y Maria
Introducción
Todo orden mundial aspira a y parece ser permanente. Preservar el statu quo se confunde con la estabilidad, a pesar de que el mundo cambia constantemente en lo que respecta a la distribución internacional del poder, las tecnologías, el desarrollo económico, los retos sociales, los valores y los ideales. Es la capacidad para gestionar el cambio y la reforma lo que determina su estabilidad, ya que la incapacidad para adaptarse da lugar al estancamiento, la decadencia y el colapso.
Las guerras, las revoluciones y el hundimiento de los Estados pueden provocar enormes perturbaciones que desborden la capacidad de adaptación del orden mundial. El fin del Sacro Imperio dio origen al orden mundial moderno que se plasma en la Paz de Westfalia de 1648, basado en un equilibrio de poder entre Estados soberanos. Duró 150 años, pero sufrió una reforma tras fracasar en su intento de mantener el orden tras la Revolución francesa y las guerras napoleónicas. El Congreso de Viena de 1815 se convirtió en su sucesor y duró 100 años, cuando no logró resolver la rivalidad entre imperios industriales en ascenso que desafiaban el liderazgo británico. Tras dos guerras mundiales, la Guerra Fría produjo un nuevo orden mundial basado en la bipolaridad y la rivalidad ideológica, que terminó con el colapso del bloque comunista después de 45 años. El consiguiente orden mundial unipolar de hegemonía liberal duró aún menos, aproximadamente 30 años, hasta que quedó claro que el sistema hegemónico no había logrado ajustarse a las nuevas realidades y que los excesos del liberalismo no habían conseguido generar orden. Han surgido nuevos centros de poder que luchan por restaurar la multipolaridad y rechazan el universalismo liberal.
La transición de un orden mundial unipolar a otro multipolar está encabezada por los gigantes euroasiáticos de Rusia y China, al tiempo que aparentemente cuenta con el respaldo de Estados que representan a la mayoría de la población mundial. El objetivo es volver a un equilibrio de poder en el que se tengan en cuenta los intereses nacionales contrapuestos de las grandes potencias y no se puedan imponer unilateralmente normas con pretensiones de universalismo. Al percibir que un orden mundial basado en la hegemonía y el liberalismo es imperativo para su seguridad nacional, Estados Unidos se ha resistido a las realidades multipolares que se manifiestan económica, política y militarmente.
Un orden mundial perfila un sistema y unas reglas que permitan vivir pacíficamente en el mismo planeta, y un conflicto a la hora de definir ese orden mundial indica que el presente orden está en suspenso y gobierna el caos. No reformar el orden mundial mediante la diplomacia y mecanismos pacíficos hace que el nacimiento del nuevo mundo quede supeditado a la guerra. A finales de la década de 1920, Antonio Gramsci escribió sobre los tiempos difíciles como un periodo de interregno. El término interregno designaba originalmente el periodo de transición entre la muerte de un soberano y la subida al trono de su sucesor. Dicho periodo se caracterizaba por una ausencia de autoridad que creaba un vacío político y jurídico. Al tratar de explicar los conflictos que se avecinaban, Gramsci escribió: «La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos»[1].
Definición de orden mundial
El orden mundial hace referencia a la distribución internacional tanto del poder como de la legitimidad que debe marcar el sistema de cómo los Estados y los actores no estatales tienen que comportarse para que el orden prevalezca sobre el caos. Por lo tanto, el tema del orden mundial debe abordar las teorías sociológicas de la naturaleza humana, los sistemas económicos y los sistemas políticos.
Desde el colapso del hegemónico Sacro Imperio y la subsiguiente dispersión del poder en Europa, la Paz de Westfalia de 1648 estableció la soberanía estatal y el equilibrio de poder como principales pilares del orden. El orden se basa en el compromiso mutuo para equilibrar colectivamente cualquier impulso expansionista y hegemónico, con vistas a preservar el equilibrio. Los ideales universalistas deben rechazarse en la medida en que se convierten en instrumentos para fomentar la desigualdad soberana y justificar el expansionismo.
El sistema internacional westfaliano se define por la anarquía internacional en tanto que el Estado es el máximo soberano. Consecuentemente, cada Estado se encuentra en una competición perpetua por el poder y la supervivencia en la medida en que aumentar la seguridad de un Estado puede causar inseguridad a otros. A lo largo de los siglos, ha habido tentaciones idealistas de trascender esta anarquía internacional con valores universales y una distribución hegemónica del poder que aspira a desmontar todo el orden westfaliano. En tales casos, el objetivo sería restaurar el equivalente de la Pax Romana, una referencia al periodo de doscientos años de hegemonía y universalismo romanos que proporcionó una paz, una prosperidad y un progreso relativos.
Tras la Guerra Fría, Estados Unidos emergió como potencia hegemónica mundial en términos de poder militar, económico, cultural y político. El moderno orden mundial westfaliano, basado en un equilibrio de poder entre iguales soberanos, se vio así cuestionado por su reivindicación de hegemonía y de la universalidad de los valores de la democracia liberal. Así pues, la hegemonía liberal exigió y trató de legitimar la desigualdad soberana, reformulando el anterior orden internacional de soberanía para los Estados civilizados y de soberanía reducida para los Estados «incivilizados». Soberanía plena para el Occidente liberal y soberanía limitada para el resto.
Al principio, había grandes motivos para ser optimistas y creer que los valores universales del libre mercado, la democracia y la sociedad civil global crearían un orden mundial totalmente nuevo y benévolo. Cayó el Muro de Berlín, se abandonó el comunismo en Europa del Este, los antiguos rivales Rusia y China dieron prioridad a la amistad con EEUU y el resto de Occidente en su política exterior, la UE asumió un papel socializador al condicionar la adhesión a dicho organismo a reformas democráticas liberales, la Primavera Árabe pareció reformar el gobierno autoritario en Oriente Medio, la expansión de la OTAN aportó una sensación de seguridad a Estados que habían vivido bajo el dominio de Moscú durante décadas, el ascenso económico de China sacó a cientos de millones de personas de la pobreza e impulsó la economía mundial, mientras que los procesos de globalización parecían acercar al mundo.
Se esperaba que la globalización bajo la Pax Americana inaugurara una nueva era de estabilidad y prosperidad. En ese momento, se podía argumentar a favor de un orden mundial basado en la hegemonía liberal, en el que los valores democráticos liberales se extendían bajo el liderazgo aparentemente benéfico de EEUU. ¿Qué creó la paz posterior a la Guerra Fría y por qué el orden hegemónico liberal empezó a desmoronarse?
Esta asunción de una hegemonía mundial benéfica, de que el liberalismo económico y político era una bala de plata para trascender la política del poder, resultó ser un espejismo liberal alimentado por la arrogancia. El fracaso de la reforma de la arquitectura de seguridad de suma cero reavivó la rivalidad de la Guerra Fría con Rusia y China. Como cabía esperar, la expansión de la OTAN exacerbó las tensiones con Rusia, ya que Moscú la percibía razonablemente como una amenaza existencial, mientras que el mero ascenso económico de China se convirtió en un desafío a la primacía mundial de Estados Unidos. La globalización como proceso neoliberal y occidentalocéntrico se hizo insostenible cuando la crisis financiera mundial de 2008 puso al descubierto un modelo de desarrollo insostenible. Los excesos del liberalismo son ahora repudiados dentro y fuera de Occidente, lo que ha provocado una polarización en el seno de las sociedades y en el sistema internacional. Un imperio puede permitirse cometer errores mientras los costes puedan absorberse, pero los costes acumulados del imperio, medidos en términos de riqueza y legitimidad, acabaron siendo insostenibles al fracasar el aventurerismo militar de Occidente contra Yugoslavia, Afganistán, Libia y Siria.
El orden mundial basado en una distribución unipolar del poder y legitimado por unos valores democráticos liberales universales ya se ha derrumbado. En un marco temporal aún más amplio, los 500 años de orden mundial liderado por Occidente han llegado a su fin. El presidente francés Emmanuel Macron ha reconocido que «la hegemonía occidental está llegando a su fin». Han surgido nuevos centros de poder que están sentando las bases de un sistema multipolar conforme a los principios del sistema westfaliano. El orden mundial que está tomando forma repudia la globalización occidentalocéntrica en cuanto dominio de las potencias marítimas, liberalismo económico y político, y una sociedad civil global de corte liberal. Occidente tampoco puede seguir imponiendo las condiciones para la aceptación de los Estados como miembros de pleno derecho de la comunidad de Estados soberanos. En consecuencia, se están reorganizando la distribución internacional del poder, los ideales, las normas y la naturaleza de la diplomacia.
La guerra proxy en Ucrania
La guerra proxy en Ucrania reveló la grave disfunción del orden mundial hegemónico que ha acelerado la transición a un orden multipolar. Mientras que el orden mundial westfaliano busca un equilibrio de poder para evitar conflictos, el orden unipolar necesita conflictos perpetuos para garantizar la dependencia de los aliados y el debilitamiento de los rivales.
La guerra de Ucrania podría haberse evitado fácilmente si se hubieran seguido los principios westfalianos. Sin embargo, Occidente rechazó la no injerencia y el principio de equilibrio de poder al apoyar un golpe de Estado en 2014 para ampliar la OTAN. Una minoría de ucranianos apoyó el golpe constitucional, y también era minoritario el respaldo a la expansión de la OTAN. Como revelan numerosas pruebas, Occidente sabía que convertir a Ucrania de puente con a bastión contra Rusia probablemente desencadenaría una guerra civil y una invasión rusa. La diplomacia fracasó estrepitosamente, ya que los Estados occidentales admitieron haber utilizado el acuerdo de paz de Minsk de 2015 como la «única vía para una resolución pacífica» con el único fin de ganar tiempo para crear un potente ejército ucraniano. La plataforma pro-paz que le valió a Zelenski la presidencia en 2019 se vino abajo por el apoyo occidental a grupos de extrema derecha ucranianos que hasta el propio Occidente reconoce que están influidos por elementos fascistas.
Tras la invasión rusa, el inminente acuerdo entre Rusia y Ucrania fue saboteado principalmente por Estados Unidos y Reino Unido. Se rechazó de nuevo la diplomacia, ya que Occidente consideraba que derrotar a Rusia en el campo de batalla y destruir su economía era necesario para restaurar su hegemonía como fundamento de la paz y del llamado orden internacional basado en normas. El secretario general de la OTAN afirmó que las armas son el camino hacia la paz; parafraseando a George Orwell, la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza. La censura de los medios de comunicación rusos y de la disidencia en Occidente apenas permitió que la opinión pública entendiese la postura rusa. Ni uno solo de los principales líderes occidentales abogó por la diplomacia, ya que el término negociaciones pasó a ser una palabra disonante utilizada por quintacolumnistas. En su lugar, se organizaron «cumbres de paz» en Copenhague y Yeda; Rusia no fue invitada y tampoco se abordaron las preocupaciones rusas en materia de seguridad ante el expansionismo de la OTAN. El Gobierno ucraniano reconoció abiertamente que el objetivo de estas cumbres de paz era debilitar a Rusia organizando el mundo en torno a Ucrania.
Occidente pretendía derrotar a Rusia en el campo de batalla, destruir su economía y dejarla aislada en la escena internacional. En lugar de ello, Occidente mostró la debilidad de la hegemonía liberal al provocar un conflicto militar y rechazar todos los esfuerzos por buscar una solución pacífica. El mundo vio que la arquitectura económica internacional podía convertirse en un arma contra cualquiera, fuera mediante sanciones primarias o secundarias. Sin embargo, el resto de países se negaron a alinearse con Occidente y aislar a Rusia; al contrario, se intensificó la transición hacia estructuras económicas y políticas multipolares. El orden mundial hegemónico pretendía elevar los valores liberales basados en principios para trascender el poder político. La guerra levantó el velo liberal y puso de manifiesto que la democracia y los derechos humanos se habían convertido en burdos instrumentos del poder político.
La hegemonía liberal glorifica el dominio de un centro de poder, pero esta narrativa se ha derrumbado. Se ha sugerido que la OTAN no es más que un tercero en discordia que trata de defender el principio westfaliano de soberanía nacional frente a una agresión rusa injustificada, aunque la guerra de Ucrania sea en realidad la consecuencia directa de los esfuerzos llevados a cabo por Occidente para socavar el orden mundial westfaliano y promover un orden mundial hegemónico. La guerra de Ucrania comenzó en 2014, cuando Estados Unidos y sus aliados europeos apoyaron un golpe de Estado en el país para impulsar una arquitectura securitaria paneuropea basada en una hegemonía colectiva. Durante los ocho años siguientes, Ucrania, de la mano de los países de la OTAN, pasó de ser un Estado neutral a una línea de frente contra Rusia marginando a la oposición interna ucraniana, demonizando a Rusia, recortando los derechos democráticos de su propia población rusoparlante, formando un gran ejército e impidiendo cualquier acuerdo de paz y acercamiento a Rusia.
La guerra proxy en Ucrania constituye un conflicto entre dos órdenes mundiales rivales: la hegemonía liberal de Occidente y lo que puede conceptualizarse como un orden mundial multipolar euroasiático-westfaliano. Lo mucho que está en juego en el actual órdago, revela la razón por la que tanto la OTAN como Rusia han estado dispuestas a asumir unos riesgos sin precedentes, incluida la posibilidad de una guerra nuclear.
Resumen
El libro responde a la pregunta «¿hasta qué punto influye la guerra de Ucrania en el orden mundial?». Se centra principalmente en las acciones de Occidente, en la medida en que ha sido la potencia hegemónica colectiva y el principal custodio del orden mundial durante los últimos siglos. Consecuentemente, se centra en el fracaso de Occidente a la hora de ofrecer normas comunes para prevenir y resolver conflictos. Por el contrario, el orden mundial unipolar contribuyó a la guerra de Ucrania, la instigó y la prolongó. Examinar la guerra como consecuencia del colapso del orden mundial no debe interpretarse como un apoyo o legitimación de la misma.
Para contestar a esta pregunta, el libro esboza, en primer lugar, los supuestos teóricos sobre el orden mundial y explora el auge del orden mundial occidentalocéntrico, proporcionando una visión de conjunto de sus fundamentos. A continuación, aborda el ascenso y declive del orden mundial definido como hegemonía liberal tras la Guerra Fría, y la relevancia de la expansión de la OTAN en el desmantelamiento de la arquitectura securitaria paneuropea y de un orden mundial común. En la segunda parte, se examina la crisis ucraniana como campo de batalla clave para determinar la preservación o el abandono de la hegemonía liberal. Estos capítulos se ocupan de la rivalidad por hacerse con la influencia entre 1991 y 2014, la guerra civil entre 2014 y 2022 tras el golpe de Estado, y la invasión rusa a partir de 2022. El último describe cómo la emergencia de un orden mundial euroasiático se ha intensificado fruto de la guerra de Ucrania. Se concluye que el mundo está entrando en una época turbulenta, ya que la guerra de Ucrania ha puesto fin a la hegemonía liberal, pero aún no se ha impuesto un sistema multipolar westfaliano.
El Capítulo 2 teoriza el concepto de orden mundial. El orden mundial moderno, que tiene su origen en la Paz de Westfalia, se contrasta con los incentivos de restaurar un sistema de Pax Romana que supere la anarquía internacional con hegemonía y valores universales. El equilibrio de poder se traduce también en un «equilibrio de dependencia» geoeconómica, para analizar cómo la disrupción que supuso la Revolución industrial alteró el sistema mercantilista. Se plantea que la lucha por el orden mundial presenta una serie de dilemas como equilibrio de poder vs. hegemonía, singularidad cultural vs. universalismo y orden vs. justicia.
El Capítulo 3 se ocupa del auge del orden mundial occidentalocéntrico. La superioridad militar y el control de los corredores de transporte marítimo permitieron el surgimiento de un mundo con Occidente como centro desde principios del siglo xvi, que fue creciendo a medida que, desde finales del siglo xviii, la Revolución industrial confirió a Occidente un liderazgo económico. El orden mundial fue reformado por los principios liberales gracias a las revoluciones estadounidense y francesa, la transformación del capitalismo industrial y el posterior auge de las ideologías tras la Primera Guerra Mundial. La influencia del liberalismo económico y político en el orden mundial se convirtió en un reflejo de la distribución internacional del poder.
El Capítulo 4 aborda la Pax Americana, el nuevo orden mundial de hegemonía liberal. Tras la Guerra Fría, hubo debates sobre los argumentos a favor y en contra de construir un orden mundial basado en la unipolaridad y el liberalismo frente al restablecimiento del equilibrio de poder. El sistema hegemónico resultó insostenible a medida que Estados Unidos pasó a depender del intervencionismo militar, agotó sus recursos, fracasó a la hora de afrontar los problemas internos, sufrió el declive de su legitimidad en el mundo y, sin querer, incentivó que potencias foráneas rivalizasen con ellos en cuanto a poder militar, geoeconomía e instituciones políticas.
El Capítulo 5 analiza el declive del liberalismo como principio organizador del orden mundial. La hegemonía liberal sustituyó el derecho internacional por un orden internacional basado en normas y replanteó la diplomacia como misión civilizadora sujeto-objeto. Los excesos del liberalismo político y económico socavaron los cimientos de la cohesión social, y un nuevo liberalismo autoritario hizo cada vez más difícil que Occidente se presentara como paladín de la democracia. El declive cultural debilitó el poder blando, el complejo industrial-militar corrompió la democracia y la gobernanza, las disputas políticas internas influyeron cada vez más en la política exterior y el concepto de sociedad civil global se convirtió en una herramienta del poder estatal.
El Capítulo 6 examina la expansión de la OTAN y el colapso de la seguridad paneuropea y de un orden mundial común. Tras la Guerra Fría surgieron dos modelos rivales de orden mundial que influyeron en la arquitectura securitaria europea. Con la creación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se institucionalizó un sistema de equilibrio de poder westfaliano plasmado en una arquitectura securitaria paneuropea inclusiva, que se basaba en una seguridad indivisible, igualdad soberana y una Europa sin líneas divisorias. Al mismo tiempo, la hegemonía liberal en Europa se manifestó con la expansión de la OTAN, que implicaba el abandono de los acuerdos de seguridad paneuropeos basados en los Acuerdos de Helsinki, la Carta de París para una Nueva Europa y la OSCE. Muchos dirigentes estadounidenses y europeos advirtieron de que el expansionismo de la OTAN reavivaría la división Este-Oeste en Europa y posiblemente iniciaría otra Guerra Fría. Sin embargo, las nuevas líneas divisorias también reavivaron una división ideológica, ya que todas las tensiones posteriores se interpretaron en gran medida a través de la heurística de una lucha más amplia entre democracia y autoritarismo. La diplomacia degeneró, los tratados armamentísticos se vinieron abajo y el dilema de seguridad se intensificó.
El Capítulo 7 analiza cómo Ucrania se convirtió en un peón en el tablero europeo entre 1991 y 2014. Ucrania estaba destinada a convertirse en el centro de un conflicto proxy entre una hegemonía liberal y un orden mundial westfaliano, ya que es un país dividido en una Europa dividida. La construcción nacional en la Ucrania postsoviética se ha visto dificultada por la falta de una identidad y unos relatos unificadores. La conexión étnica, cultural y lingüística entre ucranianos y rusos se convirtió en un arma de doble filo, ya que la cercanía erosionó la singularidad y diferenciación necesarias para la plena soberanía. Mientras que los ucranianos orientales suelen definir las relaciones con los rusos como un «vínculo fraternal», los ucranianos occidentales tienden a interpretar la historia compartida como un imperialismo que diluyó y socavó el desarrollo de una identidad ucraniana diferenciada. Rusia apoyó a los ucranianos orientales y Occidente respaldó a los nacionalistas ucranianos occidentales, como resultado de visiones opuestas de un orden regional y mundial en lo tocante a la distribución de poder y valores.
El Capítulo 8 describe la guerra civil ucraniana desencadenada por el golpe de Estado respaldado por Occidente en febrero de 2014. La anexión de Crimea por parte de Rusia y el apoyo al Donbás tensionó sobremanera el orden hegemónico liberal. La hegemonía, los valores liberales y el derecho internacional exigían, por principios, un rechazo de la incursión rusa. Sin embargo, ese orden hegemónico se vio respaldado por nacionalistas de extrema derecha que iban a purgar a los elementos de la sociedad favorables a Rusia, encaminando al país hacia la guerra. El nuevo Gobierno de Kiev reprimió la lengua, la cultura y la Iglesia ortodoxa rusas, al tiempo que purgaba los medios de comunicación y los partidos de la oposición, incluida la detención del líder de la oposición. Mientras tanto, Occidente utilizaba los Acuerdos de Minsk aprobados por la ONU para ganar tiempo y armar y entrenar a Ucrania, que se estaba convirtiendo de facto en miembro de la OTAN.
El Capítulo 9 examina la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y la subsiguiente guerra proxy. La renuencia de la OTAN a evitar la guerra, el sabotaje de las negociaciones de paz tras la invasión rusa y las continuas escaladas son indicativos del fracaso del orden mundial y de lo que está en juego. El objetivo de la OTAN de debilitar a Rusia como rival estratégico y enviar una señal clara a China podría aportar nuevos bríos a la hegemonía liberal, mientras que una victoria rusa podría restaurar un sistema de equilibrio de poder. A medida que la guerra se prolongaba, el objetivo geoestratégico de debilitar a Rusia ya no cuadraba con la meta de «ayudar a Ucrania», y la OTAN empezó a mostrar más abiertamente su intención de «luchar hasta el último ucraniano».
El Capítulo 10 analiza el surgimiento del orden mundial euroasiático, que se ha intensificado con la guerra de Ucrania. Rusia, China y otros Estados euroasiáticos ya habían diversificado su conectividad económica y aspiraban a un sistema multipolar desde hacía varios años, a medida que cambiaba la distribución internacional del poder. Sin embargo, la guerra demostró la urgencia del desacoplamiento económico de Occidente y acabó con la justificación normativa de la hegemonía liberal. Con independencia del resultado militar, la guerra reveló realidades multipolares, ya que el mundo fuera de la OTAN no aceptó el relato de Occidente, no se sumó a las sanciones y, en cambio, acogió a Rusia económica y políticamente. Los Estados euroasiáticos están encabezando la transición hacia un orden mundial westfaliano multipolar con características euroasiáticas. Las potencias marítimas occidentales pierden su ventaja competitiva frente a las potencias terrestres euroasiáticas a medida que surgen nuevos centros de poder autónomos que rechazan el universalismo liberal en favor de una diferenciación civilizatoria.
Como conclusión, el mundo está entrando en un periodo de desorden al encontrarse en una disyuntiva: hegemonía liberal o multipolaridad. Los Estados que se adapten a las realidades multipolares prosperarán y los que se resistan a los ajustes necesarios contribuirán a la guerra.
[1] Z. Bauman, «Times of Interregnum», Ethics & Global Politics 5, 1 (2012), p. 49.
Capítulo I
El moderno orden mundial westfaliano: poder y legitimidad
Con orden mundial se hace referencia a las normas y comportamientos comúnmente aceptados en el mundo. La distribución del poder y la legitimidad del sistema determinan y sostienen las reglas de la gobernanza mundial. Un conjunto de normas comúnmente aceptadas con base en una distribución internacional del poder y en la fuente de legitimidad está en continuo cambio y debe recalibrarse. El orden mundial suele reorganizarse tras grandes perturbaciones, ya que las antiguas condiciones que lo posibilitaban han llegado a su fin y los Estados buscan algo nuevo.
El concepto de orden mundial y su existencia real son un fenómeno relativamente reciente, ya que, hasta los últimos siglos, las distintas regiones del globo se habían organizado en buena medida con independencia unas de otras. El orden regional europeo de Westfalia sentó las bases del orden mundial como resultado de siglos de dominio europeo en el momento en que el mundo se interconectó. La creciente capacidad de las interacciones globales aumenta la complejidad de un orden mundial.
¿Cómo se establecen y mantienen las normas en un sistema internacional definido por una anarquía internacional, es decir, por la ausencia de un gobierno mundial? El orden mundial se ha basado, bien en una potencia hegemónica que funciona como gobierno mundial, bien en un equilibrio de poder que impone restricciones a los Estados. ¿Hasta qué punto puede y debe gozar de soberanía cada entidad de poder? ¿Se puede atenuar la anarquía internacional potenciando las libertades humanas para crear interacciones más civilizadas entre los pueblos, o el idealismo enturbia el imperativo de priorizar el equilibrio de las relaciones de poder entre los Estados?
El orden mundial moderno es consecuencia del equilibrio de poder y la disuasión, concebidos para limitar a los Estados, aunque el orden mundial también se refiere a los intereses comunes que incentivan la cooperación y la unidad entre los Estados en la prosecución de unos objetivos compartidos. Raymond Aaron sostenía que el orden mundial era la respuesta a la pregunta «¿En qué condiciones podrían los hombres (divididos de tantas maneras) no sólo evitar la destrucción, sino convivir relativamente bien en un mismo planeta?»[1]. Hedley Bull describió de forma similar el orden mundial como «aquellas pautas o disposiciones de la actividad humana que sostienen los objetivos elementales o primarios de la vida social de la humanidad en su conjunto»[2].
Este capítulo examina, en primer lugar, la Paz de Westfalia como origen del orden mundial moderno, que organizó el sistema internacional conforme a un equilibrio de poder entre Estados soberanos. Tras la Revolución industrial, el equilibrio de poder se expresó cada vez más a través de la geoeconomía como un equilibrio de dependencia. El número de grandes potencias en el sistema y evitar alianzas permanentes fueron condiciones críticas para el funcionamiento del equilibrio de poder. En segundo lugar, el capítulo aborda cómo la Paz de Westfalia resolvió la anarquía a nivel nacional al establecer el Estado como máximo soberano, con unas fronteras territoriales delimitadas; sin embargo, el sistema internacional quedó definido por la anarquía debido a la ausencia de un soberano superior. La medida en que se puede aumentar la justicia sin deshacer el orden ha definido en gran medida la evolución del orden mundial. El universalismo, al renunciar al principio de soberanía, trae consigo tanto el legado de la justicia como el del imperialismo. Por último, el orden mundial se ve continuamente desafiado por la tentación de trascender la anarquía internacional estableciendo la hegemonía y unificando a la humanidad bajo unos valores universales.
La Paz de Westfalia: un equilibrio de poder entre iguales soberanos
La Paz de Westfalia de 1648 suele considerarse el inicio del orden mundial moderno. En ella se reconoce que el Estado es el máximo soberano y la principal entidad de poder, y que la paz se garantiza mediante un equilibrio de poder entre soberanos iguales. La Paz de Westfalia fue la continuación de un orden europeo basado en la hegemonía que terminó con la desintegración del Sacro Imperio. Se había querido superar la anarquía del sistema internacional estableciendo una potencia hegemónica como sucesora del Imperio romano y de Carlomagno, pero la fragmentación religiosa y política impidió que dominara una sola potencia.
En la mayoría de las regiones del mundo surgió una potencia hegemónica regional para mitigar la anarquía y restablecer el orden. El Sacro Imperio Romano Germánico fue ampliamente reconocido como sucesor legítimo del antiguo Imperio romano, en la medida en que la Iglesia católica seguía reconociendo a sus emperadores como emperadores romanos. Aunque el Imperio Romano se derrumbó en 476, los emperadores del Sacro Imperio siguieron reivindicando el papel de monarcas universales con jurisdicción legítima en todo el territorio cristiano. Sin embargo, el declive del Sacro Imperio hizo que la soberanía se convirtiera en un tema cada vez más complejo debido a la superposición de derechos y autoridades territoriales [3]. Estas reivindicaciones perturbadoras continuaron hasta el siglo xvii, aunque el Sacro Imperio no se disolvió hasta 1806. La distribución del poder ya no favorecía la hegemonía y la Reforma había acabado con la fuente de su legitimidad en lo referente al gobierno sobre los protestantes. Se suele reconocer que la Paz de Westfalia de 1648 puso fin a gran parte del poder del emperador.
La Guerra de los Treinta Años, de 1618 a 1648, comenzó con una fragmentación religiosa, pero evolucionó hasta convertirse en una rivalidad entre grandes potencias. La Reforma protestante desafió la autoridad universal de la Iglesia católica, lo que intensificó la competencia por reclamar la soberanía sobre el pueblo y las normas sociales que dictarían el modo de vida. La fragmentación provocó que las reivindicaciones de soberanía se solapasen debido a la rivalidad de los príncipes locales, que se vio exacerbada por la intervención de la Iglesia católica como institución supranacional. El Imperio católico de los Habsburgo luchó contra los príncipes alemanes protestantes, que contaban con el apoyo de Francia, Suecia y Dinamarca. Cualquier pretensión de unidad basada en una fe, una moral y un universalismo compartidos disminuyó a medida que la católica Francia apoyaba a la protestante Suecia para equilibrar el poder de los católicos Habsburgo, que ostentaban el título de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico.
Ninguno de los bandos en conflicto fue capaz de imponerse con una victoria decisiva, ya que los diversos actores trataron de preservar su libre determinación persiguiendo un equilibrio de poder que no permitiera la reafirmación de una potencia hegemónica. Las antiguas premisas sobre la universalidad habían quedado hechas añicos, aún más si cabe, por aquella guerra destructiva, por lo que era necesario un acuerdo común que tuviese en cuenta el pesimismo concerniente al sistema internacional. Como acertadamente argumentó Kissinger, «de forma paradójica, este agotamiento y cinismo generales permitieron a los participantes transformar los medios prácticos para poner fin a una guerra concreta en conceptos generales de orden mundial»[4].
La Paz de Westfalia fue una serie de acuerdos que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años, una guerra total que en su momento fue la más larga y destructiva de la historia europea. Estableció así un nuevo sistema internacional de multiplicidad más que de hegemonía, basado en un equilibrio de poder entre soberanos iguales. Los conflictos derivados del solapamiento de soberanías se resolvieron convirtiendo al Estado, con fronteras físicas claramente definidas, en el máximo soberano del sistema internacional. Las autoridades rivales, como la Iglesia, se integraron bajo la autoridad del Estado como máximo soberano:
El final de la Guerra de los Treinta Años trajo consigo el fin definitivo del Sacro Imperio medieval. La autoridad para elegir la religión de la unidad política recayó en el príncipe de dicha unidad y no en el emperador Habsburgo o en el papa. Ya no se podía pretender que hubiera unidad religiosa o política en Europa. La autoridad se dispersó entre los distintos reyes y príncipes, y se establecieron las bases del Estado soberano[5].
La religión del príncipe se convirtió en la religión del Estado, y el principio de soberanía significaba que los Estados extranjeros no podían intervenir en los asuntos internos de otros Estados para apoyar los derechos de las minorías. Para garantizar que los Estados soberanos no se vieran amenazados por las ambiciones hegemónicas de cualquier Estado expansionista, las principales potencias se comprometieron a un equilibrio recíproco. Durante los cuatro siglos siguientes, la Paz de Westfalia configuró el orden mundial con el concepto de soberanía en su centro.
El orden mundial westfaliano fue puesto a prueba, reafirmado y reforzado por el Tratado de Utrecht de 1713, que puso fin a la Guerra de Sucesión española. Uno de los objetivos clave de dicho tratado era garantizar que el acuerdo preservara el equilibrio de poder en Europa impidiendo que un Estado se convirtiera en dominante. Se reconoció que garantizar la seguridad de los rivales era un paso fundamental para lograr una paz y una estabilidad duraderas en Europa. Para asegurar esa estabilidad, era necesario garantizar la seguridad de todos los Estados participantes en aquel orden. Este principio se apartaba del enfoque tradicional de la seguridad internacional, según el cual los vencedores de un conflicto podían castigar y someter al bando derrotado. Así, el orden pretendía sustituir la conquista y la dominación por limitaciones y cooperación. Este principio se adoptó en gran medida con el establecimiento del Concierto de Europa en 1815, al incluirse a Francia como participante en pie de igualdad, a pesar de haber sido derrotada en las guerras napoleónicas.
El paso de un centro de poder a varios iguales exigía un nuevo enfoque del orden internacional. Mientras que un sistema hegemónico confía y se basa en normas y valores sociales universales como fuente de su legitimidad para gobernar, un sistema de equilibrio de poder debe aceptar una mayor multiplicidad, que luego se refleja en las normas y el derecho internacionales. Un sistema hegemónico basado en la desigualdad soberana utiliza un marco jurídico que legitima la jerarquía de Estados superiores y subordinados, mientras que un sistema basado en el equilibrio de poder exige la igualdad soberana entre los principales participantes. ¿Qué podría sustituir a la identidad religiosa y la moral comunes que habían organizado el sistema europeo? En un sistema múltiple, ¿cómo pueden entrelazarse muchos Estados de un orden localizado sin provocar conflictos?
La Paz de Westfalia sentó las bases para codificar la igualdad soberana en el derecho internacional al pasar de acuerdos sustantivos a otros de orden procesal. En el pasado, Europa se había basado en gran medida en el derecho sustantivo, en el que los Estados actuaban conforme a normas sociales aceptadas. El derecho sustantivo puede dar lugar a decisiones arbitrarias y las normas sociales pueden interpretarse de forma incoherente, ya que las potencias más fuertes no se imponen autorrestricciones. En un sistema internacional de Estados con diferentes normas religiosas y sociales, el uso del derecho sustantivo se convierte en un proyecto hegemónico en el que el Estado más poderoso trata de imponer su sistema y sus normas sociales al resto. Por el contrario, el derecho procesal establece un conjunto de normas uniformes. Así, la Paz de Westfalia fue única en su época, ya que las negociaciones fueron llevadas a cabo en gran medida por burócratas y juristas, y no por monarcas, como referentes de valores universales.
El concepto de igualdad soberana exigía un derecho procesal, lo que hizo que el sistema westfaliano resultara atractivo y se extendiera posteriormente por todo el sistema internacional. Según Kissinger:
La genialidad de este sistema, y la razón por la que se extendió por todo el mundo, fue que sus disposiciones eran de orden procesal, no sustantivas. Si un Estado aceptaba estos requisitos básicos, podía ser reconocido como un ciudadano internacional capaz de mantener su propia cultura, política, religión y políticas internas, protegido por el sistema internacional frente a la intervención exterior. El ideal de unidad imperial o religiosa –la premisa operativa de los órdenes históricos de Europa y de la mayoría de las demás regiones– había implicado que, en teoría, sólo podía ser plenamente legítimo un centro de poder. El concepto westfaliano adoptó la multiplicidad como punto de partida y atrajo diversas sociedades múltiples, cada una aceptada como una realidad, en la búsqueda común de un orden[6].
El equilibrio geoeconómico westfaliano de la dependencia
La Revolución Industrial dificultó la gestión de un equilibrio de poder, al tiempo que alimentaba la creencia de que ese equilibrio podía superarse, no era necesario. En la economía capitalista existe una tendencia natural a la concentración de la tecnología, la riqueza y el poder.
También existe una mayor capacidad para actuar como una potencia hegemónica benévola aportando bienes comunes al sistema internacional. Una potencia hegemónica económica puede favorecer una división internacional del trabajo más eficiente produciendo las tecnologías punteras, facilitando corredores de transporte seguros y gestionando el comercio internacional/la moneda de reserva comunes. La capacidad de esa potencia para suministrar estos bienes comunes reduce los incentivos que puede tener resto del mundo para perturbar una economía internacional liberal. Así pues, la hegemonía económica fomenta la aceptación del liberalismo económico: «Si las capacidades económicas están tan concentradas como para que exista una potencia hegemónica, como en el caso de Gran Bretaña a finales del siglo xix y de EEUU después de la Segunda Guerra Mundial, surgirá un orden económico internacional “abierto” o “liberal”»[7]. Los países reacios a abrir sus mercados pueden ser coaccionados para que lo hagan.
Sin embargo, bajo una potencia hegemónica benévola, los costes de proporcionar bienes colectivos permiten a las economías más débiles sacar provecho y las asimetrías se irán igualando gradualmente[8]. Con el tiempo, «el diferente crecimiento en cuanto a poder de los diversos Estados del sistema provoca una redistribución fundamental del poder en el mismo»[9].
Cuando la potencia hegemónica económica se enfrenta al dilema de cómo responder al surgimiento de nuevos centros de poder, puede acomodarse a la aparición de nuevas potencias y volver a un equilibrio de poder, o abandonar su papel de potencia hegemónica benévola abusando de su papel administrativo en la economía internacional y recurriendo a la coerción para impedir la aparición de rivales. Cuantos más rivales se supriman, mayor incentivo tendrán las potencias emergentes para contrarrestar colectivamente al adversario común[10]. Por lo tanto, cuando la hegemonía económica se debilita y se pone en tela de juicio, «se espera que el orden liberal se deshaga y que sus regímenes se vuelvan más débiles, siendo sustituidos en última instancia por acuerdos mercantilistas en los que la autonomía estratégica y la soberanía nacional se ponen por encima de las fuerzas del mercado»[11].
Se daba por sentado que la Revolución industrial había desplazado al mercantilismo militarista de suma cero por la economía industrial de suma positiva. Se creía que ya no era necesario que un Estado se enriqueciera saqueando el territorio y la riqueza de otro; la riqueza podía crearse a partir del avance tecnológico, y la prosperidad se intensificaba con la interdependencia económica. Sin embargo, Friedrich List advirtió que la economía liberal debía adaptarse a las realidades políticas de la anarquía internacional, en la que los Estados, para sobrevivir, compiten por un beneficio relativo:
Mientras exista la división de la raza humana en naciones independientes, la economía política estará a menudo en desacuerdo con los principios cosmopolitas [...] una nación actuaría imprudentemente si se esforzara por promover el bienestar de toda la raza humana a expensas de su propia fuerza, bienestar e independencia[12].
La racionalidad subyacente a la ganancia relativa para sobrevivir en un sistema internacional anárquico no hizo sino reformar el mercantilismo en neomercantilismo y geoeconomía. La interdependencia implica perder cierta autonomía y ganar influencia, aunque la interdependencia económica nunca es completamente simétrica, ya que una parte siempre será más dependiente que la otra. En la interdependencia asimétrica, la parte más poderosa y menos dependiente conservará mayor grado de autonomía y ganará más influencia.
Por tanto, los Estados intentan alterar la simetría de la interdependencia económica para maximizar su autonomía e influencia. El neomercantilismo, o la geoeconomía, consiste en gran medida en hacer que el Estado dependa menos de otros y, al mismo tiempo, hacer que otros dependan más del propio. Hirschman señaló que la interdependencia económica asimétrica se traduce en poder político:
El poder de interrumpir las regulaciones comerciales o financieras con cualquier país, considerado como un atributo de la soberanía nacional, es la causa fundamental de la influencia o posición de poder que un país adquiere en otros países, al igual que es la causa fundamental de la «dependencia del comercio»[13].
Posteriormente, los Estados tratan de controlar las áreas de la economía internacional que son difíciles de diversificar, ya que la falta de competencia produce mayor riqueza y puede utilizarse para ejercer influencia política. El dominio geoeconómico se obtiene «desarrollando las exportaciones de artículos que gozan de una posición monopolística en otros países, así como el comercio directo con dichos países»[14].
Los monopolios que son económicamente rentables y que crean influencia política pueden dividirse en tres categorías: 1) industrias estratégicas, 2) conectividad física y 3) poder financiero. Las industrias estratégicas incluyen las de alta tecnología, ya que son necesarias para la eficiencia económica, y los recursos naturales, en la medida en que son finitos. La conectividad física se refiere al control sobre los corredores y las infraestructuras de transporte, como el canal de Suez, necesarios para un acceso seguro a los mercados internacionales. El poder financiero tiene que ver con las monedas de reserva/comercio, los bancos y los sistemas de pago utilizados en el ámbito internacional.
En geoeconomía, el «equilibrio de dependencia» refleja la lógica del equilibrio de poder[15]. De acuerdo con las premisas del realismo político, puede existir una cooperación sostenible y mutuamente beneficiosa cuando existe un equilibrio de dependencia y un consenso para preservar el statu quo. Cuando el equilibrio de poder se ve alterado por guerras, innovación tecnológica o un colapso estatal, ese desequilibrio se expandirá, ya que los Estados no se ponen límites a sí mismos. Sin embargo, el sistema internacional gravita de forma natural hacia el equilibrio a medida que los impulsos expansionistas del Estado irrestricto son equilibrados colectivamente por el resto de grandes potencias.
De modo similar, la geoeconomía o el neomercantilismo crean un incentivo para restablecer un equilibrio de dependencia. Una potencia hegemónica económica convierte la dependencia económica en poder político, lo que incentiva a otros Estados a reducir la dependencia económica respecto a dicha potencia, aumentando la autosuficiencia y diversificando la conectividad económica. El neomercantilismo (o geoeconomía) defensivo «significaba sacudirse la dependencia comercial del extranjero, que cada vez era más opresiva»[16]. Posteriormente, el neomercantilismo se ha considerado benévolo o defensivo cuando el proteccionismo se utilizaba para defender la soberanía política, la fuerza de trabajo o la fuerza del Estado del bienestar[17]. Los Estados más débiles de una díada intentan reducir la dependencia económica, aunque la autarquía tiene sus limitaciones, ya que una excesiva autosuficiencia reduce la prosperidad y el poder. Así pues, la solución es la autosuficiencia en industrias estratégicas y la diversificación de las alianzas económicas para evitar una dependencia excesiva de un solo Estado o región. En consecuencia, el sistema internacional tiende hacia un equilibrio de dependencia.
El derecho internacional puede existir cuando hay un equilibrio de poder, ya que esto incentiva a los Estados a aceptar limitaciones en política exterior a cambio de reciprocidad y, por tanto, previsibilidad. En cambio, bajo una potencia hegemónica, existe un incentivo para que esta abandone las restricciones mutuas y en su lugar imponga reglas y normas que apoyen una desigualdad soberana. List reconoció que era necesario un equilibrio de dependencia para que el sistema internacional resultara armonioso:
El objetivo último y más elevado de una política racional es [...] la unión de todas las naciones bajo un derecho común, un objetivo que sólo puede alcanzarse mediante la mayor igualación posible de las naciones más importantes de la Tierra en cuanto a civilización, prosperidad, industria y poder, mediante la conversión de las antipatías y conflictos que ahora existen entre ellas en simpatía y armonía[18].
Equilibrio de poder versus alianzas permanentes
Los acuerdos de seguridad colectiva destinados a preservar un equilibrio de poder se han mostrado vulnerables a los sistemas de alianzas. La historia demuestra que las alianzas en tiempos de paz suponen un desafío a la lealtad para con el acuerdo de seguridad colectiva inclusivo. Por ejemplo, los esfuerzos de Bismarck por desarrollar alianzas en tiempos de paz contra Francia a finales del siglo xix socavaron el Concierto de Europa, preservador del equilibrio de poder.
El equilibrio de poder en el sistema internacional reproduce la función de pesos y contrapesos de la política nacional. La Constitución de EEUU se creó centrada en esos pesos y contrapesos que garantizasen que la concentración de poder no corrompería ni vaciaría sus instituciones[19]. Se pretende que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se equilibren entre sí; incluso dentro del poder legislativo, las dos cámaras pueden compensarse recíprocamente. Se parte de la base de que, si un poder gana pasando por encima de los demás, todos pierden. Del mismo modo, como los Estados no se limitan a sí mismos, es probable que una hegemonía se extralimite y agote así tanto la legitimidad para gobernar en el sistema internacional como los recursos que gasta para permitirlo. Así pues, un equilibrio de poder presenta frenos y contrapesos para impedir la aparición de una potencia hegemónica, lo que también hace necesarias la cooperación y el multilateralismo, ya que ningún Estado o región puede actuar unilateralmente.
El equilibrio de poder es un componente crucial de la diplomacia y los tratados armamentísticos modernos, cuyo objetivo es garantizar que ningún país o grupo de países pueda obtener una ventaja excesiva y dominar. Un principio fundamental de dichos tratados es un desarme proporcional que garantice que el equilibrio de poder no se rompa. Por ejemplo, el Tratado Naval de Washington de 1922, también conocido como Tratado de las Cinco Potencias, acordó prevenir una carrera armamentística limitando la construcción naval. Los Gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia y Japón acordaron una reducción proporcional de su potencial militar para evitar una carrera armamentística sin alterar el equilibrio de poder.
Un equilibrio de poder multipolar también fomenta la innovación, ya que cada centro de poder debe competir para desarrollar nuevas tecnologías y soluciones innovadoras para los problemas y la gobernanza. En la antigua Grecia, la competencia entre las ciudades-Estado fue la fuente de una variedad de ideas y de una vitalidad que elevó la civilización griega. Las ciudades-Estado griegas se mostraban reacias a integrarse e ir en pos de un universalismo, puesto que eso supondría perder la diversidad filosofíca, de saber y liderazgo que incentivaba la experimentación y el avance.
Rara vez se alcanza un equilibrio de poder entre dos Estados aislados. La teoría de las alianzas se desarrolló en gran medida en el contexto de la teoría del equilibrio de poder, planteando que dos o más Estados se aliarían contra otro para poner límite a posibles ambiciones expansionistas o hegemónicas. Las alianzas pueden tener un efecto positivo en lo tocante al restablecimiento del equilibrio, aunque aquellas que sobrepasan su propósito pueden causar perturbaciones en el equilibrio de poder y, por tanto, en la estabilidad internacional al perseguir una hegemonía colectiva. La capacidad de los Estados para actuar de acuerdo con la lógica del equilibrio de poder se ve socavada cuando se priorizan las lealtades a las alianzas militares frente al objetivo superior de preservar un equilibrio.
El primer ministro británico lord Palmerston hizo una célebre declaración: «No tenemos aliados permanentes, no tenemos enemigos permanentes, sólo tenemos intereses permanentes». Este sentimiento ha sido repetido desde entonces por Henry Kissinger y otros realistas que suscriben la premisa de que las alianzas son un medio para un fin, con un equilibrio de poder como condición para la estabilidad. Morgenthau opinaba que el papel del equilibrador consistía en preservar la paz garantizando que el equilibrio no se viera alterado: «El equilibrador no se identifica permanentemente con la política de una nación o grupo de naciones. Su único objetivo dentro del sistema es mantener el equilibrio, con independencia de las políticas concretas a las que el equilibrio sirva»[20]. Al abogar para Estados Unidos por un papel equilibrador después de la Guerra Fría, Buzan recomendaba una estrategia de «potencia oscilante» en la que Estados Unidos debía estar «comprometido con varias regiones, pero sin vincularse de modo permanente a ninguna de ellas»[21].
El pragmatismo de preservar el equilibrio de poder puede parecer primario, ya que se basa en la neutralidad ideológica. La racionalidad se define como actuar de acuerdo con la lógica del equilibrio de poder para maximizar la seguridad; esto requiere que los Estados se ajusten a los cambios en la distribución del poder. Kissinger argumentó más tarde que «[l]a Paz de Westfalia no impuso un acuerdo específico de alianzas ni una estructura política europea permanente»[22].
Las alianzas pragmáticas están diseñadas para la estabilidad manteniendo el equilibrio, mientras que las alianzas permanentes pueden distorsionar el equilibrio de poder. Las alianzas incentivan la creación de contraalianzas para restablecer la armonía, y la consecuencia son menos entidades de poder pero más grandes que no tienen la flexibilidad necesaria para restablecer un equilibrio de poder. Booth y Wheeler se refieren a la «paradoja de Mitrany», según la cual la constitución de nuevas superpotencias institucionales para impulsar la paz da como resultado un menor número de entidades de poder, más grandes y menos compatibles[23]. John Herz también advirtió que las alianzas militares podrían sustituir el derecho de un Estado a hacer la guerra por el deber de hacerla[24].
Hay que distinguir entre instituciones inclusivas y exclusivas. Las instituciones de seguridad inclusivas tienden a desarrollar una seguridad con otros Estados miembros, mientras que las instituciones de seguridad exclusivas suelen pretender una seguridad frente a Estados no miembros. Mientras que las alianzas contrarrestan a unos adversarios comunes, una comunidad de seguridad está comprometida con un cambio pacífico adelantándose a las disputas entre Estados miembros[25].
Multipolaridad y número de grandes potencias
El número de Estados en el sistema internacional afecta en gran medida a la capacidad para preservar el equilibrio de poder. Un mayor número de grandes potencias en el sistema internacional permite una mayor flexibilidad para reequilibrar el sistema y disuadir de cualquier ambición hegemónica.
Desde la Paz de Westfalia, el número de Estados con un poder más o menos igual se ha reducido drásticamente. La disminución de las grandes potencias, según Morgenthau, ha «privado al equilibrio de poder de gran parte de su flexibilidad e incertidumbre y, en consecuencia, de su efecto restrictivo sobre las naciones que participan activamente en la lucha por el mismo»[26].
Tras las guerras napoleónicas, sólo quedaban ocho grandes potencias: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Austria, Prusia, España, Portugal y Suecia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, sólo había dos, que organizaron el sistema internacional conforme a una lógica de suma cero, con la perspectiva de tener la hegemonía al alcance de la mano si se lograba derrotar al adversario. En un sistema internacional de tres o más grandes potencias, las partes en conflicto deben aceptar más restricciones, ya que la agresión y el expansionismo se castigan con un reajuste.
Si la confrontación entre el Estado A y el Estado B puede dejar al Estado C como vencedor en términos de poder relativo, no hay motivos para el conflicto. La bipolaridad incentiva una lógica de suma cero, ya que la pérdida de una parte será la ganancia de la otra. Así, el general Charles de Gaulle advirtió en julio de 1946 que el equilibrio de poder no funcionaría en una distribución bipolar del poder:
Cierto que, con respecto a lo que era antes de estos treinta años de guerra, la faz del mundo ha cambiado en todos los sentidos. Hace un tercio de siglo vivíamos en un universo en el que seis u ocho grandes naciones, aparentemente iguales en cuanto a fuerza, cada una de ellas asociándose con otras mediante sutiles y diferentes iniciativas, lograban establecer un equilibrio general en el que las menos poderosas se encontraban con unas garantías relativas y se reconocía el derecho internacional, ya que un infractor se habría enfrentado a una coalición de intereses morales o materiales, y en el que, en última instancia, la estrategia concebida y preparada con vistas a futuros conflictos sólo implicaba una destrucción rápida y limitada[27].
Charles de Gaulle imaginó que Francia o una Europa unida bajo liderazgo francés desempeñarían el papel de tercer centro de poder para mantener el equilibrio y así imponer mayores restricciones y frenar los impulsos expansionistas de Estados Unidos y la Unión Soviética:
¿Quién podrá restablecer el equilibrio si no el viejo mundo entre los dos nuevos? La vieja Europa, que durante tantos siglos fue la guía del universo, está en condiciones de constituir, en el corazón de un mundo que tiende a dividirse en dos, el factor necesario de compensación y entendimiento[28].
El fracaso a la hora de asumir un papel independiente convirtió a Europa en vasallo de Estados Unidos, algo de lo que el presidente francés Emmanuel Macron se lamentaría más de 75 años después. Tras la Guerra Fría, Europa se enfrentó de forma similar al dilema de buscar una paridad con Estados Unidos, en una apuesta por la hegemonía colectiva de Occidente, o desarrollar un papel autónomo en un sistema multipolar. Rusia esperaba que la UE fuera un centro de poder independiente y representara al «buen Occidente», capaz de dar cabida a Rusia y a otros centros de poder. Sin embargo, la UE acabó optando por la hegemonía colectiva con Estados Unidos alineándose con la OTAN, principal institución al servicio de la proyección de la hegemonía estadounidense en Europa. Este pretendido sistema unipolar sólo puede sostenerse impidiendo el ascenso de otros centros de poder, lo que supone una vuelta a la lógica de suma cero de la Guerra Fría.
La política del orden en una anarquía internacional
El término anarquía internacional hacer referencia a la ausencia de una autoridad centralizada o superior en el sistema internacional que pueda regular el comportamiento de los Estados. La Paz de Westfalia puso fin a la anarquía dentro de las fronteras del Estado, al erradicar el solapamiento de soberanías y establecer un soberano supremo que monopolizaba el uso de la violencia. No obstante, el sistema internacional quedó definido por una anarquía internacional debido a la ausencia de un gobierno mundial que ejerciera el monopolio del uso de la fuerza. En consecuencia, cada Estado debe garantizar su propia seguridad y supervivencia mediante alianzas y desarrollando su potencial militar. La anarquía internacional resultante es la fuente de los conflictos. En un esfuerzo por establecer un orden en esa anarquía, los Estados intentan desarrollar unas reglas del juego que sean aceptables globalmente: un orden mundial.
La anarquía internacional crea un dilema de seguridad en la medida en que los Estados pueden, bien reducir su poder militar y ser vulnerables a agresiones extranjeras, bien aumentar dicho poder y socavar así la seguridad de otros Estados, obligándoles a reforzar igualmente sus ejércitos. En consecuencia, se produce una paradoja securitaria, ya que las intenciones defensivas de los Estados les empujan al conflicto[29]. Mitigar este dilema requiere soluciones que también mejoren la seguridad de los oponentes. La resolución de conflictos para garantizar una paz duradera requiere, por tanto, que el bando perdedor quedé protegido de represalias.
En 1651, tres años después de la Paz de Westfalia, Thomas Hobbes publicó Leviatán, que sentó las bases de la teoría realista. En él sostenía que la condición natural o estado de naturaleza era la guerra de todos contra todos, en la que los hombres acumulaban poder y armas para luchar entre sí por la supervivencia. Un gobierno fuerte que monopolizara el uso de la fuerza era, pues, un mal necesario para acabar con la anarquía. Sin embargo, en el ámbito internacional no había un soberano superior, por lo que el estado de naturaleza era el de una guerra sin fin.
La teoría neorrealista parte de las premisas básicas de Hobbes, quien sugiere que los Estados no se constriñen a sí mismos. La limitación y, por tanto, la paz dependen de un equilibrio de poder en tanto los Estados deben contrapesarse entre sí. En tal contexto, se pueden desarrollar normas y leyes internacionales, ya que los Estados así equilibrados están dispuestos a poner límites a su política exterior a cambio de reciprocidad y, por tanto, previsibilidad. La perdurabilidad del derecho internacional, por tanto, se basa en la distribución internacional del poder y se atiene al principio de igualdad soberana.
John Locke presentó una teoría liberal sobre la naturaleza y la sociedad humanas como alternativa a las premisas teóricas de Thomas Hobbes. Aceptando que la naturaleza humana se define por la tolerancia y la razón, Locke se mostraba más optimista sobre la posibilidad de alcanzar la paz mediante el aumento de las libertades humanas. Su teoría del contrato social supone que la soberanía deriva de la voluntad popular, con la que se otorga al gobierno autoridad y legitimidad en la medida en que protege los derechos del pueblo. Si el gobierno rompe el contrato social violando los derechos naturales, se revoca la legitimidad de la autoridad del Estado. Locke ha sido considerado el padre de la teoría liberal, según la cual la anarquía internacional puede mitigarse o superarse fomentando unos valores liberales, interdependencia y unas normas comunes de gobernanza.
La paz perpetua de Immanuel Kant, de 1795, reflejaba los ideales liberales de las revoluciones estadounidense y francesa, que consideraban el orden mundial en función del vínculo entre todas las personas de una comunidad humana. Los intereses de la humanidad son en gran medida comunes y universales; esto se aleja drásticamente de la naturaleza de suma cero de las relaciones entre Estados. Las ideas de Kant sentaron las bases de la teoría de la paz democrática, que parte de la premisa de que las democracias no entran en guerra entre sí, lo que sugiere que la seguridad puede fomentarse como un juego de suma positiva mediante la búsqueda de valores liberales comunes y de una buena gobernanza. Considera que la existencia de instituciones internacionales de justicia es un indicador de un orden mundial[30].
La teoría de las relaciones internacionales se basa en gran medida en las premisas contrapuestas de Hobbes y Locke sobre la naturaleza humana y el Estado. La anarquía internacional le sirve de punto de partida, exponiendo supuestos contrarios sobre la naturaleza humana y por qué los Estados actúan como lo hacen. La teoría liberal aspira a superar la anarquía internacional de las relaciones internacionales, mientras que la realista advierte del peligro de ignorar la anarquía internacional y el realismo de las relaciones internacionales. Presupone que la anarquía internacional puede atenuarse con el desarrollo de la democracia, instituciones internacionales y el derecho internacional para exteriorizar la naturaleza benévola del ser humano.
La teoría realista considera que la naturaleza humana es intrínsecamente interesada y competitiva, y que preservar el equilibrio de poder es la principal prioridad para garantizar que los Estados se vean limitados. Aunque tanto los estudiosos liberales como los realistas consideran positiva la promoción de las libertades humanas, los segundos advierten de que las ilusiones idealistas sobre la posibilidad de trascender la lógica del equilibrio de poder complican la primacía del poder y, por tanto, provocan políticas extremadamente destructivas.
Orden versus justicia