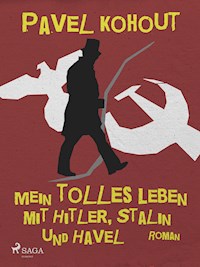Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 13/20
- Sprache: Spanisch
Febrero de 1945: los soviéticos se encuentran a las puertas de Praga y la derrota del Reich se aproxima. En este ambiente, el asesinato de la viuda de un general alemán por un osado psicópata es la excusa para que la Gestapo reprima las actividades clandestinas antialemanas de la policía. Mezcla de crónica histórica y novela negra, en La hora estelar de los asesinos se entrelazan de forma magistral lealtades y compromisos con las miserias y perversiones humanas. "Pavel Kohout ofrece un vigoroso e inclemente fresco histórico de su ciudad, Praga, en las postrimerías del régimen nazi y en los primeros días del alzamiento contra los alemanes." "Un friso de pasiones y un retablo de personajes magistralmente desarrollados." "Una magnífica y grandiosa novela." Considerado en su país como un clásico contemporáneo, dramaturgo y novelista, Pavel Kohout (Praga, 1928) fue uno de los artífices intelectuales de la "Primavera de Praga" de 1968. Más tarde suscribió la conocida "Carta 77", en la que se pedían mayores libertades para Checoslovaquia. Actualmente vive a caballo entre Viena y Praga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pavel Kohout
La hora estelar de los asesinos
Traducido del checo por Fernando de Valenzuela
Contenido
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Después
Nota del autor
Créditos
A Jelena
Febrero
Inmediatamente después de la sirena sonó el timbre del apartamento, y Elisabeth, baronesa de Pomerania, pensó que era el portero checo, que venía a llevarla en ascensor al refugio; volvió a ponerse el abrigo negro de piel que se había quitado hacía apenas un momento, cogió el maletín que tenía preparado para las alarmas antiaéreas, retiró la cadena de seguridad y comprendió de inmediato que acababa de abrirle la puerta a su asesino.
En el cementerio de Vysehrad, apenas le había llamado la atención la presencia de aquel hombre, que llevaba una bolsa muy pesada al hombro; ya estaba acostumbrada a que los checos, últimamente, adornaran con flores las tumbas de los santos patronos de su nación, incluso en público. Parecía un fontanero aprovechando un rato libre para dar un paseo, y si ella se fijó de pasada en él fue porque su cara, a la deslumbrante luz del sol, parecía la de un negro. Ahora veía sus ojos, como de vidrio, descoloridos e inexpresivos. Sin darse prisa, él metió entre el umbral y la jamba de la puerta una bota muy gastada con suela de goma gruesa y tras ella introdujo en el apartamento, con la misma lentitud, un cuerpo envuelto en un chaquetón guateado. Finalmente vio también un cuchillo largo y extrañamente delgado. ¡De carnicero!, recordó.
La baronesa sabía que iba a morir, pero no hizo nada por evitarlo. Y no era sólo porque un grito procedente del piso superior del edificio, donde no había otra persona más que ella, hubiera quedado ahogado por el ruido de los motores de los aviones, de una intensidad hasta entonces desconocida en Praga; es que la baronesa no quería seguir viviendo.
Como católica, no le estaba permitido quitarse la vida, y por eso hacía ya tiempo que esperaba la llegada del castigo divino. ¡Esta guerra criminal sólo podía terminar con la destrucción de todos aquellos que la habían consentido! A su marido lo había matado un guerrillero en Rusia, a su hijo un maquis en Bretaña. Le parecía natural que llegase ahora un miembro de la resistencia checa a vengarse también de ella.
El imponente edificio nobiliario comenzó a temblar. Un tintineo que era como de otro mundo cobraba cada vez mayor fuerza. A medida que las explosiones eran más próximas, temblaban más los cristales de las ventanas, los abalorios de las lámparas y las copas en la vitrina.
¡Dios misericordioso!, rezó Elisabeth de Pomerania mientras retrocedía hacia el salón como si invitase al huésped a seguirla. ¡Lo mismo da un cuchillo que una bomba, pero que sea pronto!
Su asesino cerró la puerta con el pie y con la mano libre abrió una bolsa llena de correas.
¿Truenos?, se preguntó con asombro el inspector jefe de la policía criminal alemana, Buback, ¿en febrero? Antes de que le diera tiempo de pensarlo mejor, impactó. Sabía que era un proyectil de gran potencia, que había sido lanzado desde un avión y que había caído endiabladamente cerca.
La sede de la Gestapo en Praga, donde tenía su despacho como oficial de enlace del Departamento de Policía Criminal del Tercer Reich, tembló brutalmente durante toda una eternidad, pero al final se mantuvo en pie. A continuación se produjo el célebre silencio que sigue al impacto, se detuvo el tiempo. Y luego empezaron a sonar enloquecidamente las sirenas, y los funcionarios y las secretarias empezaron a correr por las escaleras hacia el refugio.
Él permaneció inmóvil mirando aquellos dos rostros.
El sótano de la antigua Banca Petschek le resultaba antipático. Algunas cajas de seguridad habían sido convertidas en celdas y al parecer allí se ayudaba a algunos presos políticos a recuperar la memoria, con métodos bastante expeditivos. Pero lo que lo había retenido allí esta vez había sido el asombro: era como si la explosión hubiera resucitado a Hilde y a Heidi.
La foto enmarcada lo había acompañado en sus viajes durante toda la guerra. Los despachos cambiaban cada vez que él cambiaba de ciudad y de país, pero en todos ellos le sonreían aquellas dos versiones, una mayor y otra más joven, de ese cariño que resplandece en silencio, en el que encontraba la paz. Con sus rostros de por medio, captados con tanta vivacidad durante el último viaje que hicieron en avión a Sylt, antes de la guerra, celebraba reuniones o interrogatorios, y por lo general no era consciente de que estaban allí. Pero no pasaba una hora sin que se acordase, en un breve estallido de alegría, de que las dos estaban en alguna parte, de que estaban vivas y eran suyas.
Las tenía sobre la mesa el año pasado en Amberes, mientras los funcionarios de otros departamentos quemaban legajos en el patio, antes de empezar la retirada. Estornudaba, en aquel preciso momento, porque el picor del humo le irritaba la mucosa. Tardó un rato en comprender el sentido de lo que le decía por teléfono la voz desconocida que le anunciaba que las dos estaban muertas. La sonrisa de la foto, que aún conservaba el calor de esa presencia que salva las distancias entre quienes están vivos, hacía del todo imposible que fuese cierto lo que estaba oyendo. Así que el oficial de la central de Berlín tuvo que leerle el informe policial.
Desde la amenazada ciudad de Dresde, para alivio suyo, Hilde fue enviada a dar clases a los huérfanos de guerra a aquella aldea francona, rodeada de murallas medievales, en la que desde tiempos inmemoriales sólo se producía vino. ¡No podía figurar en ningún listado de objetivos militares de los aliados! Hilde y Heidi fueron las únicas víctimas de una bomba perdida que, sin aviso previo, cayó en pleno mediodía sobre la casa de la maestra.
Cuando comprendió lo que había ocurrido, el cambiante gesto de los rostros de la foto se convirtió en una mueca inmóvil. La siguió poniendo en las mesas de otros despachos, pero estaba fría como una tumba, no despertaba en él la menor emoción. Ni siquiera pena. Hasta ahora, al explotar otra bomba muy cerca de él.
¡Sí! Lo supo de repente, tuvo que haber sido idéntico a este mediodía praguense. Seguro que estaban sentadas frente a frente, en la cabecera de la mesa una silla vacía y un plato puesto para él, tal como lo hacían, tercamente, desde el día en que les hizo su única visita. ¡De modo que en realidad estaba con ellas en el momento en que, sin dolor ni miedo, el estallido y la llamarada las convirtieron en ceniza y humo!
Aquella inesperada explosión en su inmediata proximidad fue como si estallase directamente dentro de él la liberadora noticia de que a sus amores se los había llevado el ángel de la buena muerte. Ahora se los devolvía. Los rígidos rasgos de la foto se hicieron más suaves, recuperaron el calor de antes, ya estaban las dos con él, Hilde y Heidi, como entonces, cuando les hizo la foto, cuando aún estaban vivas. Maravillado, apenas se percató, algo más tarde, de que Kroloff había entrado en su despacho.
El ayudante que le había designado la Gestapo, que seguramente también se encargaba de vigilarlo, se afeitaba casi a diario su alargado y estrecho cráneo para que le creciese el pelo con algo más de fuerza cuando terminase la guerra. Venía a informarle de que el impacto de la bomba había arrancado de cuajo el edificio de la esquina de aquella manzana. Justo enfrente del Museo Nacional, se lamentaba, un par de metros más y a los checos se les hubieran quitado las ganas de alegrarse de las ruinas humeantes del palacio de Zwinger.
Un par de metros, se dijo Buback, y ya estaría con ellas, sin dolor y sin miedo... Lo oía hablar sin prestarle atención y tuvo que pedirle que le repitiera la otra noticia. Llevaba mucho tiempo convencido de que ya nada podría sorprenderlo. Las novedades que le traía Kroloff le hicieron perder esas ilusiones. De semejante salvajada tendría que informar personalmente al Standartenführer Meckerle.
La ciudad de Praga le resultaba irreconocible a Morava. Era como si al cabo de seis años se hubiese recuperado del trauma de la capitulación de Munich. Para llegar desde la Prefectura de Policía hasta la Avenida Nacional, su chófer tuvo que esperar varios minutos y ceder el paso a una larga fila de coches de bomberos y ambulancias, que dejaban tras de sí la estela del olor de sus motores de gasógeno. Por las aceras corrían los hombres y tropezaban las mujeres, todos en una misma dirección: hacia el río Vltava. Las emisoras de radio extranjeras informaban desde la madrugada del arrasador bombardeo nocturno de la aviación aliada sobre Dresde, y la reciente incursión, a pesar de su brevedad, hacía temer que a Praga le esperara el mismo destino.
El subinspector de la policía criminal Morava no compartía esa opinión. Además, era optimista de nacimiento. Por otra parte, no creía que los aliados, cuando se estaba acabando la guerra, fueran a atacar la capital de un país ocupado cuya independencia habían reconocido, y los informes de la vigilancia aérea indicaban que sólo habían caído unas pocas bombas de algunos aviones. En la Prefectura de Policía la opinión más extendida era que se había tratado del trágico error de algún piloto, debido a la similitud entre ambas ciudades.
A pesar de ello, el plan de emergencia se puso en marcha de inmediato. Funcionarios de todas las secciones salieron hacia los lugares alcanzados por las bombas para controlar las tareas de rescate y comprobar los daños y las pérdidas. Morava también se estaba preparando para salir y se sorprendió de que el comisario jefe lo hiciera volver del patio al despacho.
–Las catástrofes no estimulan sólo a los samaritanos, a los perturbados también. ¡Le toca quedarse de guardia, Morava!
Durante la Primera República, en los tiempos de Masaryk, el comisario jefe era un personaje legendario, el terror de los bajos fondos de Praga, y como siempre había insistido en mantenerse al margen de los partidos políticos, ni siquiera los alemanes habían puesto en duda su capacidad profesional. Pero sólo tenía atribuciones sobre los delincuentes checos. De interrogar a los alemanes, y eventualmente de castigarlos, ya se encargaban los funcionarios de las fuerzas de ocupación.
Morava sabía que debía aprovechar el tiempo disponible para resolver los casos pendientes. La línea del frente se iba aproximando desde el este y aquella marea arrastraba, junto a las pobres víctimas, a la escoria de la sociedad. Pero no era precisamente eso lo que le pedía el cuerpo. Puso la radio para averiguar algo más sobre la herida que recorría Praga desde Smichov a Pankrac, pasando por Vinohrady. La música clásica era señal de que la censura seguía filtrando hasta la más inocente noticia oficial.
De lo que tenía ganas era de ver a Jitka. Podía echarle otra vez la culpa al estupendo café de achicoria. Se armó de valor y se dirigió, cruzando el pasillo, al despacho de Beran. Ella lo miró con unos grandes ojos castaños que siempre lo dejaban perplejo. ¿Qué hace una tímida ovejita como ésta en la sección de horrores y espantos? Pero si no hubiera sido por eso, nunca se habría topado con ella. Antes de que tuviera tiempo de saludarla, sonó el teléfono.
–No, no está –dijo con voz de alumna aplicada–. El señor comisario jefe ha salido... No, lo lamento, no lo sé... Están todos fuera, por lo del bombardeo, el que está aquí es el señor subinspector... Sí, cómo no, se lo paso.
Ella le pasó el teléfono y la seriedad de su sonrisa lo despistó de tal manera que tardó en darse cuenta de quién era el que le gritaba.
–¿Quién es usted?
–Primero haga el favor de decirme usted quién llama –respondió indignado.
–Soy Rajner, y ahora, ¿tendría la amabilidad de decirme su distinguido nombre?
–Morava... Jan Morava... señor prefecto, usted perdone...
–¡Así que Morava! –prosiguió la voz del odiado y temido prefecto de policía, curiosamente en un tono más amable–. Óigame bien, coja un coche de servicio, o si prefiere un taxi, y vaya a la ribera del Vltava, al número cinco, al último piso, pero a toda leche. Se han cargado a una señora alemana de mucha alcurnia, y parece que a lo bestia.
El cerebro le volvió a jugar una mala pasada. Se permitió hacer una objeción.
–Los casos alemanes ya se ocupa de resolverlos la Gestapo, señor pre...
–Son ellos precisamente los que han pedido que se encargue Beran. Y mientras yo lo sigo buscando, haga el favor de presentarse por lo menos usted. Y haga el favor de andarse con cuidado, ¿me entiende?
El mensajero de los nazis ya había colgado, pero él seguía con el auricular pegado a la oreja y parecía que le ardían las mejillas. Jitka estaba destrozada.
–Dios mío, no le dije quién era...
Él colgó y le sonrió de inmediato.
–No ha pasado nada, de verdad. ¿Habrá alguna bicicleta por ahí?
–Yo me encargo de conseguirle un coche, espéreme un momentito abajo.
Iba tras ella fascinado por su manera de andar, como si flotara. Y sintió celos al ver que a sus encantos no se resistía ni siquiera el guaperas de la Sección Cuarta, Tetera, el jefe del parque móvil, que aceptó llevarlo personalmente en un coche que acababa de lavar.
En cuanto doblaron a la izquierda por la esquina del Teatro Nacional sintió el olor a quemado y enseguida vio una columna de humo. La casa de la esquina del puente de Jirasek, al que los alemanes le habían cambiado el nombre por el de puente de Dienzenhofer, estaba semiderruida y ardía. El coche se metió en medio de un temporal de nieve negra. Del cielo azul caía hollín y trozos de papeles a medio quemar. Consiguieron pasar a lo largo de la serpenteante cola de tranvías parados pero se quedaron bloqueados por la muralla de coches de bomberos. Morava se sorprendió mirando hacia arriba con la boca abierta, igual que el chófer. A las víctimas se había acostumbrado con el tiempo, las veía como maniquíes extraños. Pero era la primera vez que veía las tripas calcinadas de una casa de vecinos.
Los cuatro pisos de arriba se habían derrumbado sobre el de abajo, dejando sobre el muro del edificio contiguo un variado tablero de ajedrez de paredes pintadas, empapeladas y cubiertas de azulejos. En ellas había cuadros, tapices, espejos, apliques, estanterías con libros, barras con toallas, percheros con batas y hasta lavabos y retretes. Morava pensó en la gente que los habría usado y se estremeció. En su oficio, había aprendido a entender la muerte violenta como una alteración extrema de las normas de convivencia; tenía algún motivo, a veces enfermizo pero siempre identificable. Que hubieran borrado del mapa a toda aquella cantidad de gente, a todas aquellas personas que esperaban además la llegada de los aviadores como ángeles salvadores, carecía por completo de sentido.
Un policía enfadado les ordenó que se quitaran de en medio. Morava le dijo al jefe del parque móvil que se marchase y se quedó allí, aunque temiendo que su colega aprovechase la ocasión para pedirle a Jitka alguna recompensa por el favor que le había hecho. Sacó su credencial y se abrió paso entre los bomberos y sus equipos hasta llegar al número cinco, que era el segundo edificio a partir del que se había hundido. Unos pocos cadáveres destrozados tendidos sobre lonas no le impresionaban, le recordaban sus casos habituales. Puso cuidado, sobre todo, en no mojarse sus zapatos de piel de imitación en los charcos que rodeaban las bocas de riego.
Apretó inútilmente un timbre que sin duda era el del portero. Luego lo intentó con el picaporte de las pesadas puertas de entrada y descubrió que no estaban cerradas con llave. Un pasillo interior adornado con trozos de mármol que formaban la palabra SALVE lo condujo hasta un ascensor de madera oscura, amplio como una habitación pequeña. Subía con majestuosa lentitud y sin ruido. Cuando salió, en el último piso, tenía todavía la sensación de haberse confundido de lugar.
De inmediato se abrió la puerta de la casa y en el umbral apareció un tipo con un abrigo de cuero que no podía ser sino de la Gestapo.
–¿El comisario jefe? ¡Por fin! –dijo en alemán.
–Está en camino –dijo Morava–. Yo soy su ayudante, me envía el prefecto Rajner.
Su buen alemán surtió efecto. El individuo, en un tono algo más amable, le hizo con el mentón seña de que lo siguiera. En la habitación había varios hombres. Y encima de la mesa algo como jamás antes había visto. Cuando comprendió lo que era, por primera vez en muchos años, se le revolvió el estómago.
Desde aquel banco, en la orilla izquierda del Vltava, había una vista espléndida. ¡Como si estuviera en un palco!, se dijo satisfecho. ¡Como desde el coro de la iglesia! El sol de febrero no había conseguido atravesar la capa de aire frío ni siquiera después de mediodía, pero él tenía muchísimo calor. Se desabrochó el chaquetón guateado, apoyó la bolsa sobre las piernas y dejó los brazos colgando del respaldo. Así, recostado, observaba el teatro que se desarrollaba ante sus ojos y poco a poco iba recuperando los sentidos.
Estaba contento de que nadie viniese a molestarlo. La calle que bordea el río estaba desierta, la ciudad se comportaba como un erizo cuando se cierra sobre sí mismo porque todavía se siente en peligro. Sólo frente al edificio hundido de la esquina, al otro lado del río y a la izquierda, se agolpaban los bomberos y las ambulancias. Lo que a él más le interesaba, naturalmente, era el otro edificio, aquel del que había salido un rato antes, ¿hace ya cuánto tiempo? Dirigió la mirada hacia la muñeca de su mano izquierda, veía perfectamente las manecillas del reloj pero era incapaz de concentrarse.
Ya tenía que haber pasado algún tiempo. Pero fue después de que dejase atrás las ruinas del edificio en llamas y de que cruzase lentamente, fatigado, el puente cubierto de astillas y de trozos de ladrillo, mucho después aun de que se sentase a descansar en el banco, cuando al otro lado sonó la primera sirena y apareció el primer coche de bomberos. En cambio a SU casa llegaron dos coches mucho antes de lo que esperaba. ¡Aquel hombre!, recordó, aquel bruto que me saludó en la escalera. A ése TAMBIÉN tenía que haberlo...
¡No! No podía matar a nadie sin motivo, y menos a un hombre. Él no era un criminal, era un INSTRUMENTO. Había sido elegido para LIMPIAR. Por eso también se le había indicado LA MANERA. Aquella vez en Brno lo había estropeado, sí, había fallado vergonzosamente. En el periódico dijeron que el autor tenía que ser un PERVERTIDO. Pero es que lo hizo con muy poca habilidad. Y por eso no habían reconocido el MENSAJE. Suerte que él mismo no hubiera sido castigado por aquel fallo. ¿Suerte?
¡AÚN ERA NECESARIO!
Rió en voz alta, satisfecho de que hoy le hubiera salido tan perfecto. ¿Qué cara pondrán? ¿Qué dirán? ¡Esta vez habrán tenido que comprender! ¡Y lo que escribirían sobre él iba a ser muy distinto! Y a lo mejor hasta publicaban una foto, seguro, era algo imposible de explicar con palabras. Lo que lo excitaba era que ellos mismos aportarían lo único que faltaba: la prueba. ¡La imagen fiel e indudable de su obra, tan parecida a la imagen que aquella vez le puso como EJEMPLO ELLA!
Hasta ahora, en realidad, no se había dado cuenta de todo lo que había sucedido en aquella casa. Ahora era consciente de que mientras lo hacía estaba curiosamente ido, como si no obedeciese a su propia voluntad. Lo que hacía, veía y oía no llegaba a su conciencia ni a sus sentimientos. Quedaba registrado. Y ahora comenzaba a proyectarse con retraso, como una película rebobinada.
El pasado volvió a hacerse presente, hizo que se ocultara el sol y hasta que se oscureciera el río, en la penumbra de la habitación ahora sí que revivía cada uno de sus movimientos y percibía cada una de las reacciones de ella. Y se quedaba asombrado de su sangre fría y de la habilidad manual con que ejecutaba, con rapidez y precisión, aquella tarea tan, pero tan, compleja. No, ya no era aquel pobre patoso de Brno; sin darse cuenta, durante aquellos años aparentemente desperdiciados se había ido convirtiendo en un maestro, como aquel pintor desconocido.
¡Ella también tenía que haberlo notado! En lugar de quejarse y chillar como una loca, como la furcia aquella de Brno, que hasta se cagó encima, ¡que asco!, eso fue lo que más le repugnó, ésta enseguida había reconocido su DERECHO. A lo mejor no hubiera gritado aunque no la hubiera amordazado, pero él no podía correr semejante riesgo. Dejó de vivir sin que él se diese cuenta, porque incluso después seguía fijando en él la mirada, casi perruna. Terminó de hacer lo que faltaba y cuando dio un paso atrás vio QUE ESTABA BIEN.
Así terminó la película, se hizo la luz, y el río volvió a estar en su sitio. Comprobó que el descanso lo había dejado aún más cansado. Pero no tuvo compasión y le dio a los músculos fatigados la orden de que lo levantaran a él y a la bolsa y lo llevaran a través de aquella ciudad que le era tan poco familiar a buscar el sitio donde comunicarle el cumplimiento de la orden a AQUELLA que se la había dado.
Por la ventana, a la que la onda expansiva le había roto el cristal, penetraba la helada luz del día. El aire frío taponaba el estómago. Y el subinspector Morava ponía en juego todas sus fuerzas, como solía hacer al comienzo de su carrera, para no comportarse como un principiante delante de los alemanes. Eran seis, todos menos uno llevaban los largos abrigos de cuero que durante el Protectorado se habían convertido en el uniforme civil de la policía secreta. Parecía que el que estaba al mando era un gigante con unos pectorales que amenazaban con reventar el cuero del abrigo.
Saludó a todos a la vez y le respondieron con una inclinación de cabeza expectante que él decidió interpretar como una invitación a que procediese según lo habitual en estos casos. Sin más preámbulos, sacó la libreta y empezó a tomar notas para el informe posterior en una página en blanco. Era el estilo de Beran: un profesor de la academia de policía, Morava, se partiría de risa, pero para cualquiera de los nuestros es la única manera de hacerse una idea personal de la situación, antes de que la terminología especializada lo deje todo borroso.
Y, efectivamente, lo dejaron trabajar en paz, y hasta hablaban en voz baja, como para no molestarle. Incluso tuvo ocasión de observarlos desde cierta distancia y de pensar en lo que podían querer de él. Así, al menos, no tenía que dedicar toda su atención a aquel espectáculo asqueroso.
El único que se comportaba como un criminalista era el que iba de civil, con una chaqueta beige de manga ranglan: seguía en silencio sus movimientos alrededor de los pequeños restos de cristales que había junto a la mesa en la que estaba la parte superior del cuerpo de la mujer, y lo observaba mientras iba llenando con letra pequeña los renglones de la libreta. Pero el que se dirigió a él cuando terminó de tomar notas fue el de la espalda ancha. Se notaba a lo lejos que era un alto cargo de la Gestapo y hasta separó las piernas y puso los brazos en jarras, al estilo de su Führer.
–¿Su opinión?
Le respondió, como le habían enseñado, con la mayor concisión posible.
–Un asesinato sádico.
El alemán elevó el tono de voz.
–Eso ya lo habíamos notado. ¿Es todo lo que sabe?
Morava siempre había tenido problemas con la gente que levantaba la voz. El gritón de su padre, mientras vivió, siempre lo tuvo por miedoso y no consiguió librarse de esa fama hasta que se marchó a Praga. El comisario jefe Beran había sido el primero en darse cuenta de que se trataba de un rechazo natural a las demostraciones de fuerza con que algunos tratan de ocultar su falta de inteligencia, y lo había curado de aquel mal depositando en él su confianza. No pudo evitar un carraspeo, pero no hizo concesiones en su respuesta.
–Hasta ahora lo único que sé es lo que estoy viendo. Habría que iniciar una investigación, pero creo que en este caso...
El que parecía criminalista lo interrumpió.
–Lo que el señor Standartenführer quiere saber es si reconoce el estilo de alguien a quien conozcan.
Volvió a mirar al cadáver. Prevaleció la costumbre y fue capaz de mirar aquello como simple objeto de investigación. La espantosa manera de actuar del asesino no le recordó nada que hubiera leído o de lo que se hubiera enterado durante sus escasos años de aprendizaje. Negó con la cabeza. Aquel hombre le siguió haciendo preguntas.
–¿Ha existido aquí alguna vez una secta capaz de hacer algo semejante?
Se le tenía que haber ocurrido esa posibilidad. Claro, podía tratarse de un ritual, pero ¿de cuál? No había ningún episodio de la historia nacional que le recordase nada parecido.
–No, que yo sepa.
–¿Y dónde anda su jefe? –dijo enfadado el gritón.
Cuando aquello todavía era para él un problema grave, intentaba imaginarse desnudos a los gritones. El sistema volvió a funcionar: tenía ante sus ojos a un cerdo cebado que no daba miedo alguno.
–Está de inspección, con todo el resto del personal –le explicó–, es la primera vez que bombardean la ciudad.
–¡No me diga! –replicó el de la Gestapo, otra vez en tono irónico–, ¡casi no lo habíamos notado! ¿Sabe usted lo que es un bombardeo? ¡Vaya a verlo a Dresde!
Su voz sonaba de pronto como ofendida. Morava recordó los lavabos y los retretes que sobresalían de la pared del edificio de la esquina, que hasta hace un rato habían sido utilizados por sus habitantes. Ésos seguro que sí lo habían notado. Aquel busto de cera en la mesa, todo aquel altar de feria, lo hizo volver al presente.
–El señor prefecto ha dado orden de que localicen al comisario jefe, seguro que llegará dentro de un momento.
Volvió a oírse la voz del profesional. Delgado y canoso, era de todos ellos el que mejor pinta tenía y se diferenciaba claramente de los demás por su comportamiento y su tono.
–¿Va a esperar a que llegue o empezará la investigación usted mismo? ¿Cuánto tardará en formar el equipo?
Estaba claro, era un colega. Intentó explicarle una vez más el problema.
–De acuerdo con las instrucciones recibidas, nuestra policía sólo está autorizada a investigar los delitos de los checos...
–De éste tendrán que hacerse cargo ustedes.
–¡Pero la víctima es alemana! –objetó.
–Lamentablemente. Pero el asesino es checo. El portero lo vio.
Morava se quedó de piedra. Hubiera apostado por un fugitivo o un desertor que torturara a una compatriota para sacarle joyas y dinero. Semejante carnicería no tenía precedentes aquí.
–¡Vaya por Dios! –exclamó en checo.
El inspector jefe de la policía criminal Buback estaba bien preparado para el desempeño de sus nuevas responsabilidades en Praga, hasta donde las vicisitudes de la guerra lo habían llevado desde Amberes, pasando por Estrasburgo, por sus muchos años de experiencia profesional y por su perfecto conocimiento del checo. Había nacido en Praga.
El involuntario comentario del joven checo le resultó divertido.
Se imaginó todo lo que iba a tener ocasión de oír en un futuro inmediato. Lo de echarle el caso encima a la policía checa había sido una de las jugadas maestras de Meckerle, con las que se había ganado la simpatía de las más altas instancias.
El motivo no era, ni mucho menos, la nacionalidad del culpable o de la víctima. La familia de los barones de Pomerania tenía mala fama: además de la habitual desconfianza que producía una aristocracia generalmente arrogante, estaba en duda la lealtad de los incriminados hacia el Führer.
Para los checos, la baronesa era todo un símbolo de la aristocracia alemana y su asesinato podía dar lugar a otra sangrienta venganza. Pero algo así resultaba impensable en este momento, no era prudente ofender los sentimientos de la población local en un sitio donde, dentro de muy poco, se produciría el enfrentamiento decisivo entre Alemania y sus enemigos.
Ahora que el arma definitiva estaba ya en la última etapa de su desarrollo, como sabía Meckerle, había que mantener el orden en este país a cualquier precio. Y eso incluía un perfecto control sobre la policía, que tras la disolución del reducido y poco fiable ejército del protectorado, disponía no sólo de un pequeño arsenal, eso no era lo principal, sino también de un buen sistema de comunicaciones.
La investigación del asesinato les será adjudicada como una tarea absolutamente prioritaria. ¡Se van a enterar de cómo se siente un rehén! Buscar al culpable de un crimen como éste era como buscar una aguja en un pajar, le había asegurado Buback a Meckerle. ¡Va a ser una buena sesión de doma! ¡Les clavaremos las espuelas y al mismo tiempo tiraremos de las riendas! ¡Y así –le decía a Buback ante el cadáver destrozado, como si estuviese exponiendo la lección ante una pizarra–, los tendremos bien cogidos por el cuello!
–La señora Elisabeth von Pommeren –le explicaba ahora al checo el inspector jefe de la policía criminal alemana– no sólo era miembro de la más antigua nobleza alemana, sino además viuda de un general de las Fuerzas Armadas del Reich, condecorado in memoriam con la Cruz de Caballero. Por eso se aplicará el Decreto sobre la Seguridad en el Protectorado de Bohemia y Moravia de 1 de septiembre de 1939, apartado segundo, párrafo primero, que establece, cito textualmente, que «las comisarías de policía del Protectorado están obligadas a guiarse por las instrucciones de la policía criminal del Reich», fin de la cita. Además, es de esperar que el señor Protector ofrezca una recompensa por la captura del culpable. El criminal debe ser encontrado. ¡Cualquier falta de celo será interpretada como sabotaje y podría tener consecuencias irreparables!
Al igual que a Meckerle, a él tampoco le importaba gran cosa aquel niñato que tomaba notas en su cuaderno con tanto empeño que sólo le faltaba sacar la lengua mientras escribía, pero estaba convencido de que sabría transmitirles el mensaje a sus superiores. Treinta y tres meses antes, miles de rehenes habían pagado con su cabeza la vida del Protector en funciones, Reinhard Heydrich, muerto en un atentado. El checo se imaginaría perfectamente la carnicería que podía producir aquella espantosa escabechina si se le atribuían motivaciones políticas.
–¿Quieren que sean sus funcionarios los que se encarguen de sacar las huellas? –preguntó el joven, en un tono sorprendentemente conciso.
–¡Lo que queremos –volvió a aullar Meckerle– es cortarle la cabeza cuanto antes a esa bestia! ¡Cómo lo hagan, es cosa suya! Y el inspector jefe Buback estará muy pendiente de lo que hagan. Y yo me encargaré de informar personalmente de cualquier error o de cualquier retraso que no esté perfectamente justificado al Castillo y a Berlín!
Las explosiones del Standartenführer solían impresionar a sus subordinados y a Buback le irritó un poco que aquel muchacho respondiera con una simple tosecilla.
–Entendido. ¿Puedo llamar por teléfono?
Meckerle se estaba poniendo los guantes.
–Dígale a su superior que disculpo su ausencia por motivos excepcionales. Mañana a las ocho en punto espero que me informe personalmente en la calle Bredovska de la marcha de la investigación. ¡Y que se presente –consiguió elevar aún más la voz– aunque caigan rayos y bombas por toda la ciudad!
Buback pensó que en ese mismo momento estarían cayendo aún más bombas sobre su querido Dresde. ¿Seguirían en pie aquellas paredes entre las que había sido feliz durante tanto tiempo? ¡Ahora ya, qué más da...! En cuanto se marcharon los demás, se desquitó con el checo.
–¿Qué está esperando? El teléfono está a la entrada, así que muévase y encárguese de poner las cosas en marcha. ¡Nosotros no hemos tocado nada, aquí el que se juega el cuello es usted!
Lamentó no poder decírselo en su idioma de antes, porque en alemán la frase no era tan expresiva. El joven salió de la habitación y le oyó pedirle a una tal Jitka que reuniera a la brigada criminal. Por primera vez estaba solo en aquella habitación. Fijó la vista en aquel objeto increíble en que había sido convertida una persona que poco antes estaba viva y se estremeció. ¿Quién habría podido hacerlo? ¿Un hombre? Quizás sería mejor dejárselo a los checos como simiente.
Informó, en un susurro, de cómo lo había hecho y, tal como esperaba, oyó un elogio. Cuando salió de la iglesia era otra persona, la insoportable tensión de los últimos días había desaparecido. ¡Lo había conseguido! Había borrado aquella vergüenza de Brno. Se había mostrado digno de CONFIANZA, y eso significaba que sólo él y nadie más era digno de llevar a cabo toda la tarea. Aquella misma mañana había vuelto a dudar de sí mismo, le parecía un esfuerzo sobrehumano. ¡Lo increíble fue que sus dudas se las despejó inmediatamente ella misma! Había reconocido en él a su juez.
Así que al cabo de los años su alma estaba plenamente equipada para el combate. Pero tenía una nueva preocupación. Le daba la impresión de que el cuerpo lo traicionaba cada vez más. A pesar de que había descansado tanto, se sentía como si hubiera tenido que afrontar una larga marcha. Pero durante AQUELLO sólo había tenido que permanecer de pie, sin hacer frente a ninguna resistencia. ¿De dónde venía entonces ese cansancio, por qué hasta una ligera bolsa lo aplastaba contra el suelo?
Enseguida advirtió el motivo y era tan sencillo que le dio risa. Por la puerta de la calle salía una mujer que llevaba una bicicleta, mordisqueando un trozo de pan, y él sintió un doloroso nudo en el estómago. ¡Claro, pensó, si desde la noche pasada, de puros nervios, no había comido ni bebido nada!
Dejó la carga en la acera y sacó del bolsillo de atrás del mono que llevaba puesto un ajado monedero. Pues claro, a mediados de mes aún tiene cupones de racionamiento de sobra, los últimos días casi no se ha ocupado de sí mismo. ¡Esto se tiene que acabar! ¡Para estar a la altura y cumplir la MAYOR TAREA, necesita fuerza!
Echó un vistazo a la calle, que no conocía, y no se sorprendió al ver que justo enfrente había un restaurante. ¿El Ángel? Estupendo. Su cuerpo entró inmediatamente en calor y se le hizo la boca agua.
El comisario jefe Beran tenía una espléndida excusa. Junto a un edificio del barrio de Pankrac, entre cuyas ruinas habían quedado sepultados los familiares de miembros de diversas agencias alemanas, se había topado con el secretario de Estado Karl Hermann Frank, el eterno número dos del Protectorado, que había sobrevivido hasta ahora a todos los números uno. Frank le ordenó que lo acompañase a recorrer todas las zonas bombardeadas. Cuando un ayudante del prefecto Rajner le transmitió el mensaje del Standartenführer Meckerle, Frank hizo un breve gesto negativo con la cabeza.
Pero la información procedente de la Gestapo, que les llegó casi una hora después, consiguió alterar por primera vez al hombre de la cara de piedra.
–¡Es una verdadera animalada! –le gritó al comisario como si acabara de descubrir que era el responsable del bombardeo.
–¡Espero que encuentren inmediatamente al culpable! Y espero, para su bien, que sea algún degenerado y no un cabrón de la resistencia que esté intentando atemorizar a los alemanes de Praga. ¡Como sea así, ya me ocuparé yo de que a los checos no se les pase el miedo hasta el día del fin del mundo!
Beran se desplazó inmediatamente al escenario del crimen, pero sólo se encontró, delante del edificio cerrado, con un policía de guardia que estaba a punto de marcharse. La brigada criminal ya terminó su trabajo y los restos los llevaron al anatómico forense. ¿De qué restos me habla? El guardia no los había visto y su descripción de segunda mano sonaba como el producto de una fantasía enfermiza. El comisario jefe siguió por lo tanto su camino hacia el cuartel general, en la calle Bartolomejska, sin dejar de pensar en la persona más adecuada para encargarle el caso. A su mejor criminalista se lo habían fusilado durante la represión por el asesinato de Heydrich, ¡por manifestar opiniones favorables al atentado! Y los dos miembros más antiguos del grupo estaban de baja con gripe. Se alegraba de que se hubiera hecho cargo de la emergencia precisamente Morava, que ponía empeño en lo que hacía, y esperaba que no le hubiera dado tiempo de meterse en algún lío, con su cabezonería campesina.
Las fotos aún no habían llegado y el subinspector, sentado frente a él en la mesa de su despacho, le iba leyendo de su libreta cosas que su cabeza, a pesar de que ya estaba acostumbrada a casi todo, no conseguía entender.
«Punto a: la víctima, una mujer de cuarenta y cinco años, muy bien conservada y muy cuidada, evidentemente no opuso la menor resistencia a su asesino, ya que no hay ninguna señal de rozaduras en su piel, al margen de las ya mencionadas mutilaciones, ni hay rastros de lucha en sus uñas;
»punto b: el autor del crimen utilizó una cinta adhesiva como la que se emplea habitualmente en las oficinas de correos y con la que ahora también se pegan los cristales de las ventanas para que resistan la onda expansiva de los bombardeos, para taparle la boca y también la vagina; la primera impresión del médico es que no fue violada;
»punto c: el autor del crimen ató a la víctima con correas, de acuerdo con las marcas que se aprecian en la piel, boca arriba, con la espalda apoyada en la mesa, de modo que la cabeza sobresaliese; por debajo de la mesa le ató luego los tobillos a las manos;
»punto d: el autor del crimen le cortó ambos pechos, a escasa distancia del tórax, y los colocó junto a la víctima en una fuente ovalada que sacó de un aparador acristalado;
»punto e: el autor del crimen le abrió el vientre a la víctima desde el pecho a la pelvis, extrajo la totalidad del intestino delgado, lo enrolló hábilmente en forma de madeja y lo metió en una sopera;
»punto f: el autor del crimen le cortó a la víctima el cuello casi hasta la altura de la médula, pero sin llegar a seccionarla por completo, de modo que la cabeza quedó colgando del cuerpo y la sangre fue cayendo a un recipiente de bronce del que previamente había sacado una maceta con un ficus;
»y, finalmente, punto g: ni siquiera el forense fue capaz de determinar en su inspección inicial en qué momento de la tortura murió la víctima. Pero por la expresión de sus ojos –añadió Morava cerrando la libreta– ambos llegamos a la conclusión de que, desgraciadamente, no fue de inmediato.»
La reacción del jefe fue similar a la suya cuando llegó al sitio de autos.
–Vaya por Dios. ¿El sueño de un carnicero enloquecido?
–Eventualmente, de un cirujano...
–¿Y los alemanes creen que es cosa de la resistencia?
–Les basta con que el autor del crimen sea checo.
El comisario jefe empezó a examinar las notas taquigráficas que había tomado durante su exposición.
–¿Falta algo?
–La víctima conserva en las muñecas y en el cuello joyas de gran valor. Se encontraron otros objetos de valor y dinero en efectivo en su cartera y en un maletín de primeros auxilios para casos de ataque aéreo que estaba junto a la puerta de entrada.
–¿Y cómo entró el asesino en la casa?
–Tuvo que abrirle ella. La llave estaba en la cerradura por la parte de dentro y al salir se limitó a empujar la puerta.
Observó atentamente a Beran, que iba tachando sus temidos signos de interrogación. Responder a todos correctamente había sido su ambición durante años. Hasta ahora no lo había conseguido, pero hoy sentía que estaba más cerca de su objetivo que nunca. Pensó: ¡si hoy lo logra, hablará con Jitka antes de que otro se la ligue!
–¿El edificio no se cierra?
–Sí, pero cada inquilino tiene su propia llave.
–¿Y quién le puede haber abierto al asesino?
–Parece que la propia víctima.
–¿Hay algún indicio en ese sentido?
–El portero la vio llegar desde su casa y oyó el ascensor. Poco después sonaron las sirenas antiaéreas y fue a comprobar si estaban todos en el refugio. En ese momento cayeron las bombas y en medio del pánico salió corriendo a la calle, según averiguó más tarde, no sólo en zapatillas sino también sin llaves. De modo que tuvo que ser ella la que no cerró y el asesino aprovechó la circunstancia.
–Si es que no la estaba esperando en la casa.
Morava se asustó.
–¿Cómo iba a poder...?
–¿Podemos excluir que haya entrado en la casa antes que ella? Como si fuera a hacer alguna reparación, pongamos por caso. ¿Podemos excluir que ella le hubiera dado la llave?
Morava comprendió que hoy no iba a alcanzar sus dos objetivos.
–No...
–Así que tampoco podemos determinar cuánto tiempo le costó la carnicería.
¡Carnicería! El jefe había encontrado la palabra precisa. Pero lo estaba poniendo a prueba.
–Sí que podemos. No pudo haber empezado antes de que llegase ella.
Beran le sonrió en señal de asentimiento y Morava se sintió satisfecho de no haber caído, al menos, en la trampa. Su maestro seguía descifrando lo que había garabateado.
–El portero afirma que salió a inspeccionar un cuarto de hora después del ataque aéreo.
–Yo diría que media hora.
–¿Por qué?
–Repetí el recorrido con él. Estaba debajo del puente por si caían más bombas. Ya entonces estaba fuera de sí.
–Aunque fuera media hora, sería poco tiempo para una vivisección tan complicada. Eso permite sacar algunas conclusiones.
–¡Por supuesto! –Morava le expuso con entusiasmo su propia teoría–. Estaba preparado de antemano, sabía perfectamente lo que quería hacer y cómo hacerlo. Llevaba todas las herramientas, como un profesional cualificado. Creo que será difícil que encontremos huellas digitales. Y tiene que ser muy hábil para no llamar la atención del portero, después de semejante carnicería.
–¿Qué pensó el portero cuando se lo encontró?
–Afuera todo era un caos, por la casa andaban los del gas y la electricidad comprobando los daños.
–¿Y excluye usted por completo –la voz de Beran denotaba desconfianza– que se tratara de un fantasma?
Morava se rebeló.
–¿O sea, si excluyo que haya sido el portero el que se la cargó? Comisario, tendría que haberlo visto. Cuando se encontró la puerta de arriba abierta y descubrió la carnicería, se dio cuenta de que se había cruzado con el asesino. Estaba seguro de que iba a volver a cargárselo también a él y se cagó de miedo.
–Morava, no exagere.
Y le describió la increíble imagen de un testigo que durante el interrogatorio lava unos calzoncillos largos.
–Tiene la mente completamente en blanco. Seguía con las zapatillas puestas cuando hicimos el recorrido juntos. El forense también lo intentó y no sirvió de nada. Decía que la bomba había caído en la casa de al lado y quería convencerse a sí mismo de que la causa de la muerte de la baronesa había sido la explosión. El miedo le borró del cerebro al hombre que vio en la escalera, no recuerda nada sobre él.
–¿Nada de nada?
Estaba alerta, porque la mirada de Beran indicaba que se le había escapado algo muy importante. ¿Pero, qué?
–Sólo que era un hombre...
–¿Y entonces, cómo sabe que era checo?
Ay, ay, se le cayó el alma a los pies. Si se hubiera buscado un empleo en correos...
–No lo sé... –suspiró humildemente.
–¿Cuál de los alemanes lo dijo? ¿El jefe?
–No, el policía. ¡Claro que podía ser un bluf!
–¿Dónde está el portero?
–Supongo que en su casa...
–¡Dígale a Jitka que nos prepare un coche!
Gracias a Dios por lo de «nos», se consolaba al salir del despacho, podía haberle mandado directamente a investigar un hurto. La chica, como de costumbre, le sonrió con ternura y a él se le aceleró el corazón. A lo mejor es que le tiene compasión, pensó, porque Beran le dice lo inepto que es. Una vez más se daba cuenta de que no tenía nada que hacer ni con él ni con ella.
Después de limpiar el plato con el último bocado, se sintió tan bien que se acordó de ELLA. Barriga llena, corazón contento, solía decir. La col guisada estaba a su gusto, al estilo moravo. ¿Cómo habrán aprendido a hacerla en Praga? Él no era un experto en cervezas, pero la que le habían servido tenía buen sabor, todo un milagro estando en guerra, para eso hace falta una bodega profunda y tuberías limpias. El local estaba casi vacío, un par de clientes habituales junto al mostrador hablaban de algo en voz tan alta que al final se acordó. ¡El bombardeo! Había habido un bombardeo...
Le costaba recordar cuándo. Sí, se veía en medio de AQUELLO pisando los cristales rotos que de pronto habían cubierto la alfombra, se veía pasando junto a la casa donde acababa de caer la bomba, ¿cómo era posible que no hubiera oído nada? Qué raro. Por mucho que su cerebro se esforzara, de todo lo de antes de AQUELLO y de después de AQUELLO los únicos detalles que recordaba eran los de AQUELLO.
Del cementerio sí, de allí todavía se acordaba de todo. Del camino sólo recordaba la espalda a la que siguió, a distancia, hasta la casa. Y se ve que a partir de entonces sólo se había fijado en sus ojos, que observaban con tanto interés lo que hacía con ella. O sea que su ACTUACIÓN había conseguido acallar a las bombas, y además no podía ser casual que hubieran caído por primera vez precisamente hoy. ¡Hoy, cuando empezó con AQUELLO!
De todas las sensaciones imaginables, las únicas procedentes eran el alivio y el orgullo. Y entonces, ¿por qué de pronto se vuelve a sentir inquieto? ¿Y por qué se le revuelve de un modo tan desagradable un estómago al que le ha dado tan bien de comer y de beber? ¿Por qué se le vuelve a extender por el alma la tensión, de la que se había liberado por la mañana? ¿Qué es lo que busca desesperadamente su cerebro, a pesar de que hoy ya ha terminado su trabajo y hasta se lo han elogiado? De repente lo supo. ¡ESE TIPO!
Ese que apareció tan silenciosamente en la escalera y él lo dejó pasar sin hacerle nada e incluso respondió a su saludo, ese es el que puede ponerlo todo en peligro. ¡Puede DESTRUIRLO todo! ¿Cómo no le prestó atención? Para que cumpla su MISIÓN es necesario que no sea reconocido. ¡Y la próxima vez iba a tener que prescindir de un chaquetón tan cómodo y de una bolsa tan práctica! ¿Y si aquel hombre tenía buena memoria para las caras?
¿Por qué no acabó con él? ¡Seguro que iba a casa de ella! ¿Adónde iba a ir, si no? ¡Ella no tenía marido, lo más probable es que se lo hiciera con él! Sí, seguro que se la quería tirar, después de semejante susto. Como un guarro a una cerda. ¡Ésos también merecen CASTIGO!
¿Pero quién era? ¿Dónde encontrarlo? En cuanto descubrió la fuente de su inquietud, el cerebro se despertó de su desmayo y empezó a pensar con claridad. Aquel tipo iba en zapatillas y en camisa, sin chaqueta, ¡en febrero! O sea que estaba en la casa. La casa, como había podido comprobar, estaba habitada por gente de clase alta, a la que él evidentemente no pertenecía. ¿Y por qué se tomaba la molestia de ir por la escalera en lugar de subir en el ascensor de los señores? Claro. El PORTERO.
Recordó con claridad la estrecha puerta junto a la escalera de la entrada. ¿Y si no vive solo? Entonces, que el destino se apiade de los demás y que sea él quien abra.
Se levantó para pagar y actuar.
La vivienda se componía de una pequeña cocina y un cuartito. El portero, probablemente viudo, de acuerdo con lo que hacían suponer algunos detalles, procuraba seguir manteniendo la limpieza y el orden. Lo vieron desde la acera, estaba arreglando el cristal de una ventana rota por la explosión con cinta adhesiva como la que había usado el asesino... recordó Morava. Les abrió sin encender la luz y fue a tientas a bajar la persiana. A Morava le hizo gracia la forma en que Beran olfateaba en busca del rastro de su presa. ¿Olería a calzoncillos largos?
El portero seguía sin poder o sin querer acordarse del aspecto del hombre con el que se había encontrado en la escalera. Para distraerlo, el comisario jefe le preguntó durante un buen rato sobre la baronesa. El resultado fue una serie de comentarios intrascendentes, en la familia nadie hablaba checo y el portero apenas sabía dos docenas de palabras en alemán, las imprescindibles. Lo único que sabía era que el general había sido trasladado de Berlín inmediatamente después de la ocupación de Checoslovaquia, que él y su hijo habían caído en el frente y que la baronesa había enterrado las urnas con sus cenizas en el cercano cementerio de Vysehrad, al que iba a visitarlos todos los días.
Morava, como buen discípulo, estaba atento a la forma en que Beran iba acortando el hilo de sus preguntas. Podía adivinar el momento en que el interrogado mordería el anzuelo.
–¿Usted lo saludó primero, verdad?
–Sí –dijo el portero sin dudarlo.
–¿Y, cómo?
–Hm... Buenos días...
–¿Y él, qué dijo?
–Lo mismo. Contestó: buenos días, sí, eso dijo.
–¿Y cómo es que lo recuerda?
–Es que lo dijo de alguna manera especial...
–¿Especial en qué?
–No lo sé.
–¿Tartamudeaba? ¿O estaba ronco? ¿O era gangoso? ¿O balbuceaba? ¿No se le entendía? ¿Tenía labio leporino?
Morava admiraba la forma en la que el jefe se sacaba de la manga una oferta tras otra, pero el portero no paraba de decir que no con la cabeza.
–¿Qué tenía de particular?
–No sé... había algo que no cuadraba.
Morava se atrevió a entrar en el juego.
–¿La forma en que iba vestido?
–Es posible...
Beran aprovechó el momento.
–¿Y cómo iba vestido?
–Si lo supiera. Yo hoy ya no puedo más. ¿Le dijo el joven lo que me pasó? ¡Me cagué de miedo!
Casi parecía que estaba orgulloso. El comisario jefe decidió que ya era bastante por hoy y se levantó. Morava tuvo una intuición.
–Lo que usted le dijo fue... ¿Cómo fue?
–Buenos días...
–¿Y él?
–También...
–¿No le habrá dicho buen día? ¡Buen...!
–¡Sí! ¡Eso fue lo que dijo! Como usted. Como nos decían en el colegio, ¿sabe?
Morava se sintió reconfortado por la mirada elogiosa de Beran.
–¿Y la forma en que iba vestido no cuadraba con su manera de hablar?
–Seguramente...
–¿Qué es lo que cuadraría?
–No sé... que fuera como usted, con sombrero, con abrigo...
–¿Y lo que no cuadraría?
Morava estaba encantado de que el comisario lo dejara seguir.
El portero se miró los pantalones de trabajo.
–Que fuera como voy yo...
–¿O sea que iba vestido como usted?
Hacía tiempo que Morava se había fijado en que las personas de escasa inteligencia, cuando se las obliga a concentrarse en una idea, experimentan una sensación próxima al dolor físico. Aquel hombre tenía cara de estar sufriendo.
–Déjenme que duerma, ahora ya no me voy a acordar de nada más.
El comisario jefe le ordenó que les abriera el piso de la baronesa. Hacía un frío de perros. Corrieron al menos las cortinas de brocado de la ventana rota por la explosión, para que se pudiera encender la luz. Beran recorrió el perímetro de la mesa, los cristales se rompían en trozos cada vez más pequeños, mientras él buscaba una y otra vez el rastro, como un perro de caza.
–¿Alguien ha cambiado las alfombras o qué? –preguntó sorprendido.
–¡No hemos tocado nada! –aseguró Morava.
–Por lo que usted dijo, esperaba encontrarme con un charco de sangre.
–Ya le dije, tiene que ser tremendamente hábil. Consiguió que toda fuese a parar al cacharro del ficus. Lo mandé todo al anatómico forense.
–¿Los pechos también, y las... tripas?
Era la primera vez que veía estremecerse al jefe.
–También las tienen los forenses. Ellos tampoco entendían nada, prometieron resultados urgentes.
–Perdonen –se oyó al portero desde la antesala–, me vuelvo a sentir fatal, ¿pueden cerrar la puerta cuando salgan?
–Lo acompañamos –decidió Beran.
Cuando llegaron a la planta baja ya había recuperado el color, pero no estaba menos nervioso.
–¿Y cómo voy a hacer para dormirme aquí?
–No creo que sea la única persona que queda en el edificio.
–¡Anda que no! El dentista del primero se fue al pueblo y en la planta baja está la consulta.
–¿Y en los demás pisos?
–Vivían judíos. Ahora tienen no sé qué oficinas los alemanes.
Morava abrió la boca y volvió a cerrarla en cuanto registró la mirada de advertencia de Beran. El portero abrió la puerta de la calle. Fuera, en la oscuridad, olía a quemado. Los bomberos se habían ido, junto a las ruinas quedaban unos cuantos mirones.
–Que pase usted buenas noches –dijo el comisario–, el subinspector Morava vendrá por la mañana a preguntarle si se le ha ocurrido algo mientras dormía. ¡Litera, pise el acelerador!
Aquel hombre temblaba y parecía dispuesto a metérseles en el coche. Mientras iban hacia el cuartel, Beran fruncía el entrecejo.
–De éste creo que podemos olvidarnos. Aunque le pusiéramos al autor del crimen debajo de las narices, el miedo no le permitiría reconocerlo.
–Pero eso, por desgracia, no lo sabe el asesino –se le ocurrió decir a Morava.
–¿Qué quiere decir?
–Que me extraña que lo haya dejado vivo. Es un testigo ocular. Él mismo se tiene que haber quedado de piedra.
–¡Bien, Morava! –el comisario le volvía a recordar al severo profesor cuyos elogios tanto había deseado–. Pero, ¿qué es lo que puede deducir de eso...?
–Que volverá a por él.
Beran hizo una señal de asentimiento.
–Convendría tomar las medidas necesarias de inmediato. Y después venga a verme.
Ya habían llegado a la calle Bartolomejska. Morava se detuvo en el cuerpo de guardia y transmitió las instrucciones del comisario. Pero lo que no esperaba era que en la antesala estuviese Jitka y apenas fue capaz de sonreírle con cara de tonto.
–Pero bueno, ¿qué hace usted a estas horas...?
–Pensé que a lo mejor necesitaban algo...
Claro que sí, necesitaba abrazarla y decirle que desde hacía meses, desde que ella llegó, no pensaba más que en ella, y que sólo por ella no había salido corriendo de allí en cuanto comprendió que hasta que se jubilase sólo iba a ver cadáveres mutilados. Como de costumbre, ni siquiera su reciente éxito con Beran le proporcionó el coraje necesario y apenas se atrevió a hacer una tímida pregunta.
–¿Algo como qué?
–Traje de casa un poco de sopa y se la estoy calentando al comisario, ¿quiere un poco?
Fue entonces cuando aquel adorado perfume de su infancia desplazó de su nariz al olor de la sangre y el humo.
–¡De picadillo!
–Es que en mi casa... –y su voz se transformó en un susurro mientras confesaba, en el mismísimo cuartel general de la policía checa, conocido como «la Cuatro», un grave delito contra la economía de guerra–... hubo matanza.
–Qué bien –dijo en voz baja–, se... se lo agradezco. Se lo agradezco mucho...
No dejaba de mirarla con ternura, de modo que entró andando de espaldas al despacho del jefe, que en ese momento colgaba el teléfono.
–Hablé con los forenses. La autopsia coincide con su informe. La rajó viva, casi del todo. La única novedad es que se llevó algo de recuerdo.
–¿Qué?
–El corazón.
–¡Dios mío!
–Y además...
–¿Qué más?
–Las correas que usó para atarla, lógicamente. ¿Y qué se puede deducir de eso?
El discípulo Morava también lo sabía.
–Que lo volverá a hacer.
–Eso es. Así que hay orden de alerta máxima.
Erwin Buback había decidido no volver a pensar en el cadáver. El caso no era suyo. Intentó alcanzar el más alto grado de resignación y comprobó con alegría que había logrado mantener esa actitud hasta la noche. No se lo impidió ni siquiera la sensación de asco, superior a todo lo que había experimentado en su larga carrera. Tradujo pragmáticamente los hechos a un sistema de datos desprovistos de emociones, con una actitud probablemente similar a la de aquel joven checo.
Hacía ya más de una hora que estaba sentado, solo como siempre, protegido por la empalizada de su evidente desinterés por cualquier contacto personal, en el rincón de la barra del bar del Club Alemán, bebiendo a sorbos un coñac de escasa calidad y sospechoso origen, ay, ¿dónde está la dulce Francia?, y preguntándose, por primera vez desde que las había perdido a las dos, qué iba a hacer a partir de aquel momento...
El Momento desconocido. ¿El Momento funesto o el Momento de la buena esperanza? ¿Cuándo empezaría, de una vez? ¿Cómo sería? ¿Y qué debía hacer él? ¿Debía liberarse de las barreras interiores que le impedían desde hacía tiempo creer que la guerra iba a dar un vuelco radical a favor de los restos del eje Berlín-Tokio, tal como se lo proclamaba a la nación, en cada uno de sus discursos, el ministro de Propaganda del Reich? Los criminalistas suelen tener memoria de elefante, ¿cómo se le iban a olvidar todas las promesas incumplidas de Goebbels en los dos últimos años?
Pero, ¿no exageraba su escepticismo? ¿No era una deformación propia de una profesión en la que es obligado no creer en lo que diga nadie?
¿Por qué no aceptar, al menos a título de prueba, que el Führer, que había derrotado abrumadoramente a los mejores ejércitos de Europa, les preparaba a los aliados una gigantesca trampa que incluía una ficticia retirada en todos los frentes? ¿Por qué no imaginar que cuando la tensión de aquel resorte llegase a su punto crítico iban a salir despedidos e iban a ser inmediatamente destrozados por una especie de enorme martillo o un inmenso rayo, y que el Tercer Reich y Japón iban a dominar el mundo? ¿Qué le aportaría una victoria que destruyese el actual orden mundial y abriese una nueva época de la historia al inspector jefe de la policía criminal Erwin Buback?
Si el momento fatal empezase enseguida, tal como lo hacía prever el simple hecho de que pronto no quedaría sitio a donde retroceder, lo sorprendería a él con menos de cuarenta años, con un alto grado en la jerarquía policial y un elevado salario, pero más solo que un perro.
Aquel día en que una voz extraña, la voz de alguien que parecía que ya estaba harto de transmitir mensajes similares y que sólo lo hacía porque se lo imponía el reglamento, le comunicó que los dos pilares en los que se asentaba su vida habían dejado de existir al mismo tiempo, murió también la parte esencial de su ser que antes les pertenecía a ellas. Las mujeres que intentaron consolarlo mientras permaneció en Bélgica y las que más tarde se apasionaron por él, chocaron, al primer intento, con un muro de hielo. Algunas, las más vengativas, se dedicaron a difundir bulos acerca de que, a pesar de su apariencia, no era un hombre normal. Lo intuía, pero no lo desmentía. Intentaba así enmendarle la plana al destino, como si su fidelidad fuera a permitirle a las dos resurgir milagrosamente de las cenizas en las que habían quedado convertidas.
La última bomba, hoy, le había devuelto la paz interior. Cuando el edificio dejó de temblar, se acabaron los muchos meses de temblor en su interior y comprobó que Hilde y Heidi habían pasado a formar parte, imperceptiblemente, de su propia identidad, de su propia vida. Los contactos cortados se restablecieron, como cuando se vuelven a unir los nervios que se cortan en una operación. Volvía a sentir.
Si el Reich ganase de verdad la guerra y él no muriese, no iba a pasar el resto de su vida de luto. ¡Habrá que reemplazar a los muertos! Sobre todo porque Alemania, que ahora está pagando un precio terrible por lo que, de algún modo, forma parte del destino de todas las grandes naciones, tiene derecho a recibir sangre nueva. Si hubieran sido ellas dos las que hubieran sobrevivido a la muerte de él, ahora lo sabía, seguro que hubieran sentido lo mismo y hubieran actuado de la misma manera. ¿De la misma? Pero ¿cómo?
El bar empezaba a llenarse rápidamente, el ruido aumentaba y sobre todo era cada vez mayor el peligro de que se sentase a su lado alguno de los matones de Meckerle. Aquellos individuos tenían la manía de ahuyentar el miedo con discursos sobre la victoria final y le hubieran hecho dudar de inmediato de aquello en lo que intentaba volver a creer. De algo a lo que estaba dispuesto a contribuir, desde mañana mismo, de una manera muy concreta.
Dejó a un lado las ruinas ya abandonadas y malolientes del edificio de la esquina y caminando junto al pretil, tras el que caía a pique hacia el río el muro de piedra, pasó lo más despacio que pudo por delante de SU casa. A pesar de que en la negrura de aquella noche nadie podía reconocerlo, apenas miró de reojo hacia el piso superior. Volvió a sentir cómo se expandía dentro de él una sensación de felicidad beatífica por haber sido capaz de hacer AQUELLO. Ahora ya sólo quedaba por eliminar el peligro de que todo acabara allí.
En el vecino puente se seguía trabajando febrilmente. Al parecer allí también había caído una bomba, que derribó varias estatuas. Una grúa estaba izando una de ellas, que había ido a parar a las vías del tranvía; parecía un cadáver enorme. Se detuvo y echó un vistazo. Estaba completamente solo junto a la orilla del río.
Puso la bolsa en la acera, la abrió y se inclinó para buscar, en primer lugar, AQUELLA COSA. El paquete de tela encerada seguía estando blando y lo colocó cuidadosamente en el pliegue de la bolsa, donde estaría más protegido. Después tanteó con los dedos en la vaina que llevaba colgada bajo la camisa, el mango del cuchillo. Al meterlo debajo del chaquetón tomó precauciones para no cortarse. Así habían empezado sus desgracias en Brno.