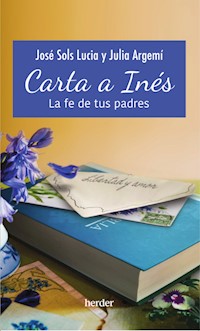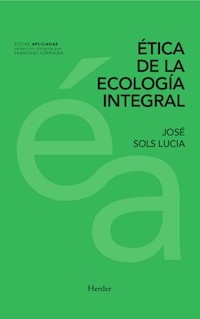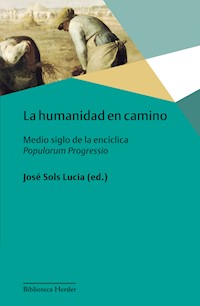
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
El presente libro es un interesante ejercicio hermenéutico acerca de la encíclica social Populorum Progressio (1967), publicada por el papa Pablo VI en la estela del concilio Vaticano II (1962-1965). La publicación de aquel texto tuvo un importante impacto en el mundo católico y en la sociedad en general. El sumo pontífice intentó visibilizar los desafíos socioeconómicos que surgían en el mundo con el espíritu de apertura del concilio. Analizó de lleno en el tema del desarrollo, que en aquellos años cobraba fuerza en todo el mundo, e hizo hincapié en que este no puede ser solo económico, sino integral -de todas las dimensiones del ser humano- y solidario -de todas las sociedades y países-. Los autores de este libro hacen una relectura de Populorum Progressio medio siglo después de su publicación, a la luz del presente histórico. Son profesores y profesoras que pertenecen al Grupo de Pensamiento Social Cristiano de UNIJES (centros superiores de la Compañía de Jesús) y a la Red Humanitas (grupo internacional de investigación del campus de excelencia Aristos Campus Mundus). Esta obra es el resultado de su trabajo conjunto e interdisciplinar. En ella, el lector encontrará un exhaustivo estudio de Populorum Progressio y del pensamiento del papa Montini, así como novedosos planteamientos sobre nuestra actualidad a través del espíritu renovador de esta encíclica.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOSÉ SOLS LUCIA (ed.)
LA HUMANIDADEN CAMINO
Medio siglo de la encíclica Populorum Progressio
Ricardo Aguado · Leire Alcañiz · José Manuel Aparicio MaloIldefonso Camacho, sj · Fernando de la Iglesia Viguiristi, sjManuel López Casquete de Prado · Josep M. Margenat Peralta, sjJabier Martínez · Julio L. Martínez, sj · Teodor MellénM. Dolors Oller · Alfredo Verdoy, sj
Herder
Diseño de la cubierta: Purpleprint Creative
Edición digital: José Toribio Barba
© 2019,José Sols Lucia
© 2019, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4280-3
1.ª edición digital, 2019
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE: Claves de interpretación de Populorum Progressio
1. EL CONCEPTO DE PROGRESO EN EL PENSAMIENTO DE MONTINI (1954-1967)
Alfredo Verdoy, sj
1. Dimensión religiosa del desarrollo (1954-1963)
2. Desarrollo integral y solidario (1963-1967)
3. Conclusión
Bibliografía
2. FUNDAMENTACIÓN ANTROPOLÓGICA Y HERMENÉUTICA DE POPULORUM PROGRESSIO
Josep M. Margenat Peralta, sj
1. Introducción
2. Presentación de Populorum Progressio
3. Fundamentación antropológica del desarrollo humano integral
3.1. Un humanismo abierto para un nuevo concepto de desarrollo humano integral
3.2. El concepto de desarrollo humano integral
4. La reforma de la hermenéutica para una interpretación auténtica
Bibliografía
3. LA CONTINUIDAD MAGISTERIAL ENTRE POPULORUM PROGRESSIO (1967), SOLLICITUDO REI SOCIALIS (1987) Y CARITAS IN VERITATE (2009)
Ildefonso Camacho, sj
1. Cómo entender la continuidad de la Doctrina Social de la Iglesia
2. Qué lectura hacen de Populorum Progressio las dos encíclicas que la conmemoran
2.1. El capítulo segundo de Sollicitudo Rei Socialis: «Novedad de la encíclica Populorum Progressio»
2.2. El capítulo primero de Caritas in Veritate: «El mensaje de la Populorum Progressio»
3. Algunos puntos donde la continuidad puede ser especialmente significativa
3.1. El contexto como marco condicionante
3.2. La Doctrina Social de la Iglesia
3.3. El desarrollo
3.4. Desarrollo y transformación de las estructuras socioconómicas
4. Una visión de conjunto de las tres encíclicas
Bibliografía
SEGUNDA PARTE: Relectura de algunos retos abordadosen Populorum Progressio
4. LA DESIGUALDAD, A LA LUZ DE POPULORUM PROGRESSIO
José Manuel Aparicio Malo
1.Una sociedad fundada en la desigualdad tolerable
2.La desigualdad vertebra el pensamiento católico
3.Un pueblo fundado en la aceptación de la desigualdad natural
4.La desigualdad en la reflexión conciliar: hacia una comprensión antropocéntrica
5.El dictamen sobre la desigualdad
6.El planteamiento de Populorum Progressio
7.La desigualdad, desde Populorum Progressio hasta la actualidad
Bibliografía
5. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE MERCADO: DISTINTOS MODELOS Y RESULTADOS
Jabier Martínez, Leire Alcañiz y Ricardo Aguado
1.La Doctrina Social de la Iglesia y Populorum Progressio: aspectos económicos y sociales
1.1.Evolución de la Doctrina Social de la Iglesia
1.2.La idea de desarrollo integral en Populorum Progressio
2.Caracterización del éxito económico: el enfoque neoclásico y Populorum Progressio
2.1.El enfoque económico neoclásico
2.2.Populorum Progressio
3.Conclusiones
Bibliografía
6. EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LA POPULORUM PROGRESSIO
Fernando de la Iglesia Viguiristi, sj
1.Su contexto histórico
2.El análisis de las relaciones comerciales en vigor tras la Segunda Guerra Mundial, en la Populorum Progressio
3.Valoración de las afirmaciones fundamentales de la Populorum Progressio
3.1.Dialéctica ricos/pobres
3.2.Resultados no equitativos de la espontaneidad de los precios
3.3.Regularización de la economía
4.Conclusión
Bibliografía
7. AYUDA Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
M. Dolors Oller y Teodor Mellén
1.Introducción: la novedad de Populorum Progressio
2.Contexto histórico de Populorum Progressio
3.La ayuda y la cooperación para el desarrollo en Populorum Progressio
3.1.La ayuda al desarrollo
3.1.1.El deber de hospitalidad y sus concreciones
3.1.2.Exhortaciones diversas
3.1.3.La novedad de referirse al voluntariado y a un servicio civil
4.La cooperación para el desarrollo
4.1.El verdadero desarrollo
4.2.La solidaridad como deber entre pueblos constructores de su destino
4.3.El desarrollo, nuevo nombre de la paz
5.El magisterio social de la Iglesia sobre el desarrollo posterior a Populorum Progressio
5.1.Sollicitudo Rei Socialis, 1987
5.1.1.Las causas del subdesarrollo y la necesidad de un desarrollo humano
5.1.2.Principales aportaciones de Sollicitudo Rei Socialis al desarrollo
5.1.3.La solidaridad como principio moral aplicado al contexto socio-político-económico
5.2.Caritas in Veritate (2009), la encíclica de la globalización
5.2.1.Los pilares del desarrollo de los pueblos, la emergencia de nuevas formas de ayuda y cooperación internacional y el carácter de la solidaridad
5.2.2.Criterios que hay que tener en cuenta en la cooperación internacional
6.El valor de la amistad social en Pablo VI y la influencia de Jacques Maritain
7.Conclusión: por una solidaridad para el crecimiento común
Bibliografía
8. CHOQUE Y DIÁLOGO DE CIVILIZACIONES: DE LA VIOLENCIA A LA PAZ
Julio L. Martínez, sj
1.Qué entiende Populorum Progressio porcivilización
2.Lo nuclear en la encíclica: «Todos los hombres y todo el hombre»
3.Una dialéctica antropológica esencial
4.El desarrollo como vocación
5.La solidaridad universal como deber
6.La Iglesia es diálogo
7.El diálogo en Populorum Progressio
8.Una certera crítica a la tecnocracia
9.Interdisciplinariedad por respeto a la realidad
10.Desarrollo y humanismo pleno
11.El diálogo crea paz
12.Cómo entiende Pablo VI el choque de civilizaciones
13.El choque de civilizaciones, según Huntington
14.La modernidad ilustrada desafiada por la religión
15.Diálogo y choque en las coordenadas del tiempo presente
16.Diálogo y verdad
17.De la violencia a la paz
18.La libertad religiosa, condición para el encuentro de civilizaciones
Bibliografía
TERCERA PARTE: Mirada al mundo actual
9. EL ACTUAL ESCENARIO MUNDIAL (I): NUEVOS DERECHOS
Manuel López Casquete de Prado
1.Introducción
2.Los nuevos derechos
2.1.Consideraciones generales
2.2.Derecho a la paz
2.3.Derecho a la protección frente a determinados avances tecnológicos
2.4.Derecho a la alimentación y a un nivel de vida digno
Bibliografía
10. EL ACTUAL ESCENARIO MUNDIAL (II): GLOBALIZACIÓN, CUIDADO DE LA TIERRA, DIÁLOGOINTERRELIGIOSO, ÉTICA MUNDIAL
José Sols Lucia
1.Globalización
2.Cuidado de la Tierra
3.Diálogo interreligioso
4.Ética mundial
5.Conclusión
Bibliografía
SIGLAS
AL
Amoris Laetitia (Francisco, 2016)
CA
Centesimus Annus (Juan Pablo II, 1991)
CB
Cristianismo y bienestar, carta pastoral de 1963, Arzobispado de Milán (Montini, G. B., 1964)
CV
Caritas in Veritate (Benedicto XVI, 2009)
DCE
Deus Caritas Est (Benedicto XVI, 2005)
EG
Evangelii Gaudium (Francisco, 2013)
ES
Ecclesiam Suam (Pablo VI, 1964)
GS
Gaudium et Spes (Concilio Vaticano II, 1965)
LS
Laudato Si’ (Francisco, 2015)
MM
Mater et Magistra (Juan XXIII, 1961)
OA
Octogesima Adveniens (Pablo VI, 1971)
PP
Populorum Progressio (Pablo VI, 1967)
PT
Pacem in Terris (Juan XXIII, 1963)
QA
Quadragesimo Anno (Pío XI, 1931)
RN
Rerum Novarum (León XIII, 1891)
RT
Religión y trabajo, discurso pronunciado en Turín el 27 de marzo de 1960 (Montini, G. B., 1961)
SRS
Sollicitudo Rei Socialis (Juan Pablo II, 1987)
Presentación
Los años sesenta del siglo pasado fueron intensos, tanto en el mundo en general, como en la Iglesia Católica en particular: la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII (1961), la crisis de los misiles de Cuba (1962), el asesinato de John Kennedy (1963), la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII (1963), el concilio Vaticano II (1962-1965), concretamente su constitución pastoral Gaudium et Spes (1965), la encíclica Populorum Progressio de Pablo VI (1967), la revuelta de los estudiantes de París de mayo de 1968, los hippies de San Francisco, las protestas contra la guerra de Vietnam, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy (1968) o la llegada del hombre a la Luna (1969), entre otros acontecimientos. Por ello, estos años estamos rememorando el 50º aniversario de muchas cosas.
En la estela del concilio Vaticano II (1962-1965), el papa Pablo VI publicó en 1967 la encíclica social Populorum Progressio, que tuvo un enorme impacto, sin duda sobre todo en el mundo católico, pero también en la sociedad en general. En esta encíclica el papa Montini intentó visibilizar los desafíos socioeconómicos que surgían en el mundo, y trató de hacerlo con el espíritu de apertura del concilio. En concreto, abordó con valentía el tema del desarrollo, que en aquellos años cobraba fuerza en todo el mundo, e hizo hincapié en que el desarrollo no puede ser solo económico, sino integral –de todo el hombre, esto es, de todas las dimensiones del ser humano– y solidario –de todos los hombres, esto es, de todos los individuos, las sociedades y los países, y no solo de algunos.
En un interesante ejercicio hermenéutico, los autores de este libro hemos releído Populorum Progressio medio siglo después de su publicación a la luz del presente histórico, y hemos analizado el presente histórico a la luz de Populorum Progressio. Para ello hemos estado trabajando en un seminario durante dos años, y el resultado de ese estudio conjunto e interdisciplinar es el libro que ahora presentamos.
Los autores somos todos profesores y profesoras de Centros Superiores de la Compañía de Jesús de España (UNIJES), concretamente de Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, Córdoba y Granada. Pertenecemos al Grupo de Pensamiento Social Cristiano de UNIJES y a la Red Humanitas, grupo internacional de investigación del campus de excelencia Aristos Campus Mundus. Más en concreto, somos Ricardo Aguado Muñoz, Leire Alcañiz, Fernando de la Iglesia Viguiristi SJ y Jabier Martínez (Universidad de Deusto), José Manuel Aparicio Malo, Julio M. Martínez SJ (rector) y Alfredo Verdoy SJ (Universidad Pontificia Comillas), Ildefonso Camacho SJ (Facultad de Teología de Granada), Manuel López Casquete de Prado y Josep Maria Margenat Peralta SJ (Universidad Loyola Andalucía), Teodor Mellén y M. Dolors Oller (ESADE, Universidad Ramon Llull), y quien firma esta Presentación, José Sols Lucia (IQS, Universidad Ramon Llull, Barcelona), coordinador de los dos mencionados grupos y de este libro. Desde enero de 2019, Sols Lucia es director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. José Manuel Caamaño (Universidad Pontificia Comillas) tuvo una importante participación en el seminario, aunque finalmente no le fue posible sumarse a la autoría del libro.
Estamos seguros de que los lectores y las lectoras encontrarán en este libro un buen estudio de Populorum Progressio, del pensamiento del papa Montini, así como numerosos e interesantes interrogantes acerca de nuestro momento presente a la luz del espíritu de apertura que invadió la Iglesia y el mundo hace ahora medio siglo.
JOSÉ SOLS LUCIA
Primera parteCLAVES DE INTERPRETACIÓNDE POPULORUM PROGRESSIO
1El concepto de progresoen el pensamiento de Montini(1954-1967)
ALFREDO VERDOY, SJFacultad de Teología Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Muchos son los análisis que desde el concepto y la práctica del progreso se han hecho de la Populorum Progressio (PP), de Pablo VI, 1967. Y muchos son, también, los análisis que de esta encíclica se siguen haciendo en la actualidad; análisis, esta es nuestra opinión, faltos de la suficiente perspectiva y de la suficiente profundidad como para percibir el desde dónde y el desde cuándo. El progreso, como concepto y como práctica, está presente en el pensamiento y en la acción apostólica de su autor: Giovanni Battista Montini, arzobispo y cardenal de la diócesis de Milán de 1954 a 1963, y Papa de 1963 a 1978.
Nadie duda de la trascendencia que en la vida y en la trayectoria personal y pastoral de Montini tuvo el gobierno de la diócesis de san Ambrosio. Muchos son los historiadores que consideran que su destino a Milán por parte de Pío XII fue un acierto. Acierto o castigo, para el caso da lo mismo, el paso de Montini por Milán acabó completando y modelando a un posible candidato a la sucesión de Pedro al frente de la Iglesia (Riccardi, 1997: 255-350).
Los nueve años que Montini estuvo al frente de la diócesis de Milán no solo supusieron la entrada de una corriente de aire fresco y renovador en las estructuras de esta inmensa diócesis, sino también una nueva forma de gobernar la Iglesia y una nueva manera de percibir y atender las necesidades pastorales de una sociedad que estaba dejando de ser cristiana.
Dos fueron las grandes preocupaciones de Montini como pastor y sucesor de san Ambrosio, al que cita muy a menudo en sus cartas pastorales: una primera, conocer el ambiente cultural en el que vivían los cristianos de Milán; y, una segunda, acompañar con nuevas iniciativas apostólicas las necesidades de una sociedad que, repetimos, estaba dejando de ser cristiana (Formenti, 1983).
Un simple repaso de los títulos de sus cartas pastorales confirma cuanto estamos diciendo: El sentido religioso (1957), La educación litúrgica y nuestra Pascua (1958), Religión y trabajo (1960), El sentido moral (1961), La educación litúrgica y nuestra Pascua (1964), Cristianismo y bienestar (1963), La familia cristiana (1967) son algunos de los títulos de sus cartas pastorales, muy pronto traducidas y leídas a lo largo y ancho de toda Europa. Estos y otros muchísimos textos escritos por Montini ocupan cuatro densos volúmenes, titulados Discorssi e scritti milanesi (1954-1963), editados en Roma entre 1997 y 1998 (Pablo VI, 1998). La mayor parte no han perdido ni actualidad ni vigencia.
Decíamos que la Populorum Progressio ha sido analizada casi exclusivamente desde el punto de vista del progreso (Poupard, 1984; Calvez, 1991: 211-215; Toso, 1995: 261-303). Nuestro objetivo en las páginas que siguen será un tanto distinto: el progreso al que aspira Pablo VI, y con él toda la Iglesia, será un progreso alumbrado dentro de la religión y de la teología o no será. Un progreso, adelantamos algunas de nuestras conclusiones, con entrañas de misericordia; un progreso en el que el querer de Dios orienta la acción y el trabajo del ser humano; un progreso confiado al hombre como vocación; un progreso participativo, comunitario, universal, fraternal y solidario; un progreso, en suma, más cualitativo que cuantitativo, más religioso que social. Este es el progreso que subyace a lo largo y ancho del magisterio milanés de Montini. Parecido contenido asoma en algunas de sus más importantes intervenciones papales sobre la materia, publicadas antes de que apareciera Populorum Progressio en marzo de 1967.
Antes de abordar propiamente nuestro intento, conviene presentar de la mano del gran estudioso e historiador italiano Pietro Scoppola algunas de las singularidades de Montini, que hicieron de su persona un ser irrepetible. Irrepetible por su constante y actualizada preocupación por las cuestiones religiosas, económicas y sociales de un mundo en permanente cambio. Desarrollo y subdesarrollo se manifestaron en su pensamiento y acción desde sus primeros trabajos como capellán de la juventud universitaria romana, como algo innovador y revolucionario, como algo que pertenecía a todos los hombres de buena voluntad, y que lógicamente constituía la esencia de la misión de la Iglesia. Ambos conceptos, desarrollo y subdesarrollo, sobre todo el primero, necesitaban de la colaboración libre y de la corresponsabilidad de todo el laicado católico. Este, y con él toda la humanidad, era invitado a comprometerse a fondo con el desarrollo: un compromiso que debería ser llevado a cabo desde el Evangelio, y no solo desde el derecho natural. Su proyecto social, en consecuencia, es menos rígido, menos filosófico y, en consecuencia, más evangélico y en mayor consonancia con los signos de los tiempos que el de sus antecesores. Su proyecto inspira y aglutina la acción social de la Iglesia, reasumiendo y revitalizando de paso la ética cristiana y, en ella, el cristianismo como un modelo de vida adecuado para el hombre en general y el cristiano en particular de la segunda mitad del siglo XX (Scoppola, 1984: 419-424).
La simple lectura de algunas de sus cartas pastorales nos permitirá caer en la cuenta de lo que estamos afirmando. Dicho de otra manera, los fundamentos teológico-espirituales de Populorum Progressio están dispersos, pero suficientemente presentes y entramados en muchas de sus intervenciones de su etapa milanesa y en algunos de sus discursos más sobresalientes de su etapa como Papa hasta la publicación de esta encíclica.
En primer lugar, en este estudio analizaremos algunas de sus cartas pastorales de estos dos periodos mencionados y, en segundo lugar, estudiaremos algunas de sus intervenciones públicas ya como pontífice universal, en las que abundan las referencias al progreso, siempre desde una perspectiva teológica. Mostraremos los fundamentos teológico-espirituales de la Populorum Progressio en la obra y en la vida de su autor.
1. DIMENSIÓN RELIGIOSA DEL DESARROLLO (1954-1963)
Dos son los principales textos de su periodo milanés que consideramos claves de cara a nuestro objetivo. El primero, Religión y trabajo (RT, Montini, 1960), comprende un discurso pronunciado en Turín, el 27 de marzo de 1960, ante distintos sectores del mundo del trabajo; el segundo, mucho más cercano a nuestros objetivos, Cristianismo y bienestar (CB, Montini, 1964), contiene una carta pastoral publicada en la cuaresma de 1963, tres meses antes de que Montini fuese elegido Papa.
En Religión y trabajo, Montini trata de analizar la creciente distancia entre el mundo del trabajo y la religión, entre los trabajadores manuales e industriales y la Iglesia y los cristianos. El enfrentamiento de estos dos mundos, antes unidos, opina Montini, ha sido muy pernicioso tanto para el mundo de los trabajadores como para la vida de la Iglesia. Frutos de esta separación y de esta falta de entendimiento fueron y son el «tenaz anticlericalismo» del mundo obrero,1 así como una visión parcial, nada religiosa, por cierto, de la historia y de la realidad imperantes en el mundo obrero. En él la historia se concibe únicamente desde el momento presente, momento en el que se mitifica el futuro sin tener en cuenta nada de lo que ha pasado, lo que propicia una creciente conciencia en amplios sectores del mundo de la inexistencia «de principios y fines superiores», que pone en cuestión la existencia de un ser superior «por encima de la naturaleza y del hombre». En síntesis, del enfrentamiento del mundo del trabajo y de la religión ha surgido un creciente laicismo, que «penetra por todas partes y suprime gradualmente la concepción religiosa del mundo» hasta afirmar que «se puede vivir incluso sin religión» (RT, 30).
Montini, para evitar que «el trabajo se convierta en una cárcel», defiende que «la esfera de la actividad humana, empeñada en la conquista terrena, se abra al cielo de la vida espiritual» y sea iluminada «por la suprema fulgurante Realidad, el Dios vivo» (RT, 38). La afirmación de esa «suprema fulgurante Realidad, el Dios vivo», lo lleva a afirmar que la religión no debe ser considerada como «una actividad restringida y particular del hombre, como tantas otras, limitada a su campo específico». No, la religión, si es verdadera, deberá extenderse «sobre todo el ámbito de la vida, sobre todo el horizonte de la realidad». La religión «no traza solamente relaciones particulares; describe el arco completo del interés general. Nada le es extraño. Nada le es superior. Todo cabe en la concepción universal que ella propone». En caso contrario, «la vida se condena a una alucinante angustia para aquellos que pretenden excluir a Dios de la visión del mundo y de la vida» (RT, 45).
Como hemos dicho, tres años más tarde, en 1963, Montini publicaba la carta pastoral Cristianismo y bienestar. Si en Religión y trabajo se advertía del peligro de una sociedad sin religión, ahora, en Cristianismo y bienestar, se presentan los peligros que para la práctica de la religión y, en consecuencia, para el buen orden del mundo, de la sociedad y de la justicia supone un desmedido culto, por parte de la nueva sociedad capitalista, de la riqueza, del dinero y de una errónea concepción de progreso.
Montini, como pastor de Milán, una de las ciudades más desarrolladas de la Europa de su tiempo, estaba preocupado por el escaso tiempo y por las pocas energías que la consecución de un creciente bienestar le dejaban al hombre en general, y al cristiano medio en particular, en sus relaciones con Dios y en sus compromisos religiosos. Pero, más allá del tiempo que la obtención de la riqueza le pudiera absorber, lo que más le preocupaba era algo ya denunciado en Religión y trabajo: la transformación del trabajo en una «actividad profana» que actúa como «un obstáculo para la actividad religiosa» (CB, 12). También le preocupa el hecho de que el «bienestar no sea homogéneo», lo que provoca la permanencia «entre nosotros del hambre, la miseria, la desocupación, la inseguridad privada»; causa y razón, además, del alejamiento y el distanciamiento «entre sí de las clases sociales» y motivo de la creciente dependencia de los pobres en relación con los ricos. Montini, heredero del magisterio social de la Iglesia, soñaba con la unión del capital con el trabajo, con la vinculación «de la colaboración y de la solidaridad» (CB, 24).
Tres graves consecuencias se derivan de la desigualdad en el bienestar y del desmedido afán de los ricos por aumentar su riqueza: 1) un incremento del materialismo práctico, 2) un mayor hedonismo en la vida diaria, y 3) una soterrada hostilidad en muchos cristianos hacia cristianos críticos con el imperio del bienestar económico. El materialismo práctico, en opinión de Montini, hace que el mundo y los logros del trabajo se transformen en una «religión laica»; el hedonismo limita e incapacita la vivencia y el aprecio de los «valores morales y espirituales» en buena parte de la ciudadanía; finalmente, la defensa a ultranza del bienestar por parte de algunos cristianos los enfrenta a otros cristianos que se muestran críticos y que ponen en cuestión todos sus logros (CB, 9).
Pese a los graves inconvenientes de una visión distorsionada del progreso, Montini defiende que el cristianismo, frente a la naturaleza y frente a los esfuerzos del ser humano en su misión transformadora de la misma, nunca ha dejado de admirar con prudencia e inteligencia la obra de Dios y la obra del hombre. Más aún, afirma que «sería una estupenda meditación el pensar […] con la mente de Dios la existencia de las cosas». Si así se hiciera, quedaríamos «inmediatamente deslumbrados», y tal vez, opinaba Montini, se recuperaría «el manantial del aliciente religioso para el hombre del mañana, que el mundo científico de ayer ha perdido» (CB, 11).
Esta primera aproximación al concepto de progreso hace que Montini defienda que «el esfuerzo con que el hombre moderno trata de conocer, de dominar o de utilizar la naturaleza y de ponerla a su servicio debe ser considerado como una digna respuesta al don que Dios le ha hecho con ella» (CB, 11). El ser humano, en consecuencia, es invitado a transformar la naturaleza. Dicho de otra manera, la naturaleza y su creador lo llaman y le encomiendan ese oficio (Gen 1, 28), ofreciéndole una misión e invitándolo vocacionalmente a llevarla adelante. Una invitación entendida por Montini como «una escala» gracias a la cual el ser humano conduce de nuevo la creación «al punto de partida, a Dios». Al ser humano se le ofrece «caminar a través del universo profano con el sentido religioso de una presencia divina, más aún, de una espera divina que está, por una parte, inmensamente escondida y, por otra, se manifiesta claramente» (CB, 12).
La escala y el itinerario que Dios le ofrece al ser humano en clave vocacional suponen para el hombre «el encuentro con el Verbo de Dios»; «es el encuentro con la Encarnación». Iniciar y culminar este itinerario se convertirá al final «en una magnífica revelación» (CB, 13). Una experiencia parecida a la que vivió y nos comunicó san Pablo: «Todo es vuestro… Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios» (1Cor 3,22-23).
Las consecuencias prácticas de este itinerario, que pasa por el encuentro con el Dios encarnado y por la aceptación de la invitación divina a llevar la obra de la creación al culmen en la Tierra, resultan muy beneficiosas para el ser humano: destruyen toda su dinámica angelical a la hora de contemplar y sobre todo de transformar el mundo; favorecen, por el contrario, su sentido de la responsabilidad con la obra de Dios y con su mandato realista de la transformación del mundo; hacen del hombre un ser honrado con Dios y con su obra. También ayudan al ser humano a comprender en su totalidad el desarrollo, un desarrollo que tiene que ser integral, es decir, que englobe no solo los aspectos materiales, sino también los espirituales para de esta manera alejarse del ídolo en el que el desarrollo y la riqueza se pueden convertir. Finalmente, si el hombre acepta la llamada de Dios y colabora con Él en la culminación de la creación, le resultará mucho más fácil detectar el mal social –muy presente en las relaciones humanas y en la organización social– en el que el desarrollo puede desembocar; un mal que aleja a la humanidad «de las leyes morales superiores» (CB, 14-16).
Frente a la alteración de esas leyes morales superiores, la vocación y la misión que Dios ofrece al ser humano lo invitan a la vigilancia cristiana, una vigilancia que lo hace caer en la cuenta de que los bienes materiales «pueden constituir una fuerte tentación para la subversión del orden moral, no solamente con la explosión de enormes perturbaciones exteriores, sino más frecuentemente con la insinuación de una interior y fatal ilusión: la de creer que los bienes de este mundo constituyen el fin último superior de la actividad humana, y que son su paraíso, su felicidad. Las realidades temporales se convierten así de espejo de lo divino en hechizo ofuscante, de escala que sube en senda que baja» (CB, 17).
Montini, frente a la tragedia en la que puede desembocar el bienestar, y siguiendo las bienaventuranzas, aboga por la vivencia de la pobreza. Considera la pobreza como «una defensa que inmuniza al hombre contra el posible engaño de las cosas de este mundo» (CB, 18). No obstante, ¿es verdaderamente posible un comportamiento semejante? ¿A qué pobreza, como antídoto del mal uso de los bienes materiales, se está refiriendo Montini? A la pobreza de espíritu, a la pobreza evangélica; es decir, al «reconocimiento de la insuficiencia humana» y a la «consiguiente necesidad de Dios». Reconocer la necesidad de Dios equivale en el pensamiento de Montini a la «negación del primado de la economía y de la capacidad de los bienes temporales para satisfacer el corazón del hombre». Sin la pobreza de espíritu, «no podremos conseguir nuestra salvación»; sin su práctica, el cristiano vivirá en el engaño, su mente se verá asiduamente turbada por los falsos ídolos de la riqueza, caerá en la esclavitud y dejará de ser libre, sus sentimientos del alma serán maleados, sus relaciones con los demás se agriarán, su estatura moral será rebajada a la mediocridad, su orgullo se hinchará, su corazón se endurecerá, cayendo en lo que en la Populorum Progressio se denomina subdesarrollo moral; un subdesarrollo que, en palabras de Montini, «impide el amor, siendo así que el cristianismo es precisamente amor; impide la oración, mientras el cristianismo es comunión con Dios» (CB, 22 y Papini, 1959: 222).
¿Puede el hombre moderno vivir la pobreza evangélica? No, ciertamente, con sus fuerzas, pero sí con la ayuda de Dios y con las fuerzas de la religión, pues esta «tiene un influjo operante y benéfico en el rescate de la libertad humana de la fascinación que producen las cosas terrenas». «La vida religiosa», afirma Montini, «es indispensable para el hombre incluso en el campo de la economía». Sin vida religiosa el hombre moderno no logra su verdadero equilibrio: «solamente la religión puede dar al fenómeno económico su saludable equilibrio» (CB, 24).
Montini es consciente de lo que está defendiendo, y por ello, a renglón seguido, le reconoce a la economía su autonomía, afirmando, no obstante, que la economía se aleja de su última finalidad cuando el afán de posesión del hombre transforma los bienes materiales en algo malo: con san Ambrosio, repite que «el mal no está en la riqueza, sino en el mal uso que de ella se puede hacer» (CB, 24).
¿Qué cabe hacer, entonces? ¿Cómo deberá actuar el cristiano frente a las riquezas? Tendrá que actuar de tal manera que pueda preservar en su corazón «el lugar que le corresponde a Dios y al prójimo», sin olvidarse del deber religioso de «la gratitud a la Providencia» (CB, 28). La Providencia es entendida aquí como la actuación «de la mano paterna de Dios que opera» en nuestra existencia y que puede reducirse a «una fuente de infinita bondad», que nace de Dios y nos alcanza. Quien verdaderamente sea capaz de agradecerle a Dios todas sus manifestaciones de bondad, también será capaz de ser agradecido con los hombres, «nuestros bienhechores». De esta manera, afirma Montini, el cristiano vivirá más acorde «con el genio social cristiano, fuerte gracias a la simbiosis de la justicia con la caridad, que pone en nosotros sentimientos de gratitud y de respeto para con una sociedad mejor orientada hacia el bienestar común, y nos convierte a los cristianos inteligentes en ciudadanos generosos y entusiastas». Quien actúe de esta manera obrará con honestidad. La virtud de la honestidad, muy ligada a la religión, hará que el ser humano respete el bien ajeno y la propiedad privada, siempre «en función de la utilidad pública». Quien respete la propiedad privada observará «las normas morales legales que fijan y tutelan la propiedad de los bienes económicos, su producción y su distribución», y hará posible la «confianza social, base indispensable de la convivencia civil, de su honorabilidad y su eficiencia»; otro fruto de la religión (CB, 34).
Por otra parte, la confianza en una sociedad en vías de desarrollo, que tiene como objetivo final «la elevación social de nuestro pueblo», exige, frente a la corrupción y las más diversas especulaciones, la existencia de «administradores integérrimos», guiados, a su vez, por «la honestidad, el desinterés y el respeto a la ley vigente» (CB, 35). «El fraude comercial y fiscal, el contrabando, la especulación, el regalo que soborna y, especialmente, el faltar a la palabra dada […] deberían estar considerados por todos como deshonrosas taras de una sociedad civilizada y fundada aún sobre principios cristianos, y ser universalmente rechazados y proscritos» (CB, 36).
A la confianza social y a las obligadas mejoras sociales en los países en vías de desarrollo las acompañarán la sobriedad, la austeridad de vida y la mortificación, virtudes y prácticas sociales que encaminarán al hombre cristiano «en el seguimiento vigilante de Cristo», enseñándonos a la vez a valorar y emplear mejor las cosas de este mundo (CB, 37).
Detrás de estos análisis y tentativas, alimentados por la teología del progreso del cardenal Montini, subyace una meta: el cuidado del pobre y la consideración de la pobreza como «el gran designio de la redención» (CB, 40). En el pobre se esconde la figura de Cristo. «Es el estímulo y el objeto de la caridad». Sin embargo, en la sociedad del bienestar abundan «muchísimos pobres»; pobres «que carecen aún de pan suficiente para las necesidades normales de la vida y su natural desarrollo. No nos engañe la prosperidad creciente. Esta no está aún, justamente, distribuida». Conviene, en este sentido, seguir haciendo algunos esfuerzos para que el bienestar alcance a todos, especialmente a los pobres. De cara a la consecución de una mejora de los pobres, Montini apela al deber de la limosna. La limosna responde siempre al espíritu del Evangelio y está muy relacionada con la «providencia, la misericordia y la caridad» (CB, 43). También alude, si cabe hablar de esta manera, al deber del sacrificio personal, que implica ahorro, sacrificio, donación de nuestros bienes y una cierta apertura –ya que «somos ciudadanos del mundo» (CB, 46)–, a la caridad universal y a todo lo que ensanche nuestros horizontes católicos. Para concluir: «El sentido de la universalidad debería estar muy desarrollado en un país cristiano». Ese país «debería dar pruebas concretas alargando la mano y abriendo su cartera a los hermanos desconocidos de regiones remotas, que se encaminan hacia la civilización moderna». Conviene que «la hora del bienestar se convierta en la hora de la caridad. Y, por esto mismo, de la justicia y de la paz» (CB, 47).
2. DESARROLLO INTEGRAL Y SOLIDARIO (1963-1967)
Varias de las constantes teológicas que hemos visto en el primer apartado, correspondiente al periodo 1954-1963, seguirán presentes en el contenido de muchas de las intervenciones sociales de Montini en su etapa como pontífice, a partir de 1963. El progreso es una de ellas. En el discurso que dirigió a los participantes de la XII Conferencia de la FAO, el 23 de noviembre de 1963, perseguía el Papa que dichos participantes se identificasen «no solo con el progreso material, sino también con el progreso espiritual del género humano» (Pablo VI, 1963a); un progreso que por medio de la práctica de la caridad debe «alcanzar a todas las regiones subdesarrolladas» hasta hacer de la humanidad «una sola y gran familia», en la que la «caridad» triunfe «por fin sobre el egoísmo y el bien prevalezca sobre el mal» (Pablo VI, 1963a).
En su radiomensaje de Navidad del 23 de diciembre de 1963, el Papa advertía de que frente a la felicidad exterior convenía esforzarse por conseguir la felicidad interior (Pablo VI, 1963b), una felicidad que debía alcanzar a todos los seres humanos. Esta no se lograría si los resultados del desarrollo no se enfrentaban y ponían fin a una de las nuevas plagas del mundo contemporáneo: el hambre. «Más de la mitad del género humano no tiene pan suficiente» y carece incluso «de lo más necesario» (Pablo VI, 1963b). De no remediarse, «el hambre puede llegar a ser una fuerza subversiva de consecuencias incalculables». Frente al espectro del hambre, no le parece lícito luchar contra el desarrollo de la vida humana ni tampoco reducir el número de comensales en la mesa común. En una sociedad cada vez más opulenta, el remedio no es otro que dar paso –con el imperativo de Mt 8,12– a una economía nueva, aquella que provea «los panes necesarios para eliminar el hambre del mundo» (Pablo VI, 1963b). Algo en lo que la sociedad cristiana, movida por la caridad, venía haciendo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que daba como resultado una economía distinta de la beneficencia, próxima a la «solidaridad amistosa»; una economía, en suma, capaz de generar fraternidad, de erradicar el paternalismo y de construir las bases de una familia internacional.
Los pueblos en los que imperaba el hambre coincidían con «los pueblos que estaban en vías de desarrollo», pueblos a los que miraba «con inmensa simpatía y con amoroso interés» en su intento de constituirse en «Estados libres y civilizados». La mayoría de estos pueblos eran «naciones de África y de Asia» (Pablo VI, 1963b).
Las nobles aspiraciones que perseguían las naciones en vías de desarrollo demandaban la instauración de nuevas relaciones, vividas dentro de las fuentes «del verdadero humanismo» cristiano, donde tanto el pueblo como sus dirigentes encontrarán las «reservas de energías morales […] y la fuerza para expresar en sus leyes y en sus costumbres ya sea los principios de la civilización, ya las formaciones peculiares de su índole nativa» (Pablo VI, 1963b), por las que tanto han trabajado los misioneros a lo largo de los dos últimos siglos.
Erradicar el hambre en el mundo, trabajar por medio de la solidaridad universal y de la fraternidad, repartir los beneficios de una nueva economía, equivalían en la propuesta inicial del papa Pablo VI a «aspirar a otro anhelo de la humanidad: la paz» (Pablo VI, 1963b). Una paz, por entonces, frágil, amenazada, violada, fundada «más sobre el miedo que sobre la amistad, defendida más por el terror de armas mortíferas que por la alianza mutua y la confianza entre los pueblos» (Pablo VI, 1963b); una paz concebida y deseada como «la máxima aspiración y deseo de los jóvenes»; una paz que, desde la venida de Jesucristo al mundo para establecer un vínculo único y universal de los hombres con Dios Padre, se ha convertido en «el fundamento más sólido y fecundo de la unidad entre los hombres» (Pablo VI, 1963b).
Inmediatamente después, en su viaje a Tierra Santa, en enero de 1964, aprovechando su paso por Nazaret, el Papa insistió en la vida y en la existencia de los pobres como modelos de vida (Toscani, 2015: 456-457). Los pobres reaparecerían de nuevo en su viaje a la India, en diciembre de 1964. En el discurso que dirigió a los periodistas, les pidió que hiciesen cuanto pudiesen para conseguir la reducción de los armamentos. El dinero ahorrado en la no fabricación de armamentos sería destinado a la creación de fondos para ayudar a los pobres. Otro de los signos de aquel viaje fue el regalo del coche oficial del Papa a la entonces desconocida en Occidente Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa lo vendió, y con el dinero obtenido construyó una ciudad para los leprosos (Toscani, 2015: 478).
El 9 de marzo de 1963, en la alocución a los miembros de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas y Comerciales, el Papa insistió en algunas de las ideas y propuestas expuestas en su radiomensaje de la Navidad de 1963. Después de recordar su juventud estudiosa y su trabajo entre los jóvenes universitarios italianos, el Papa los animó a que siguiesen trabajando juntos con un único objetivo, el «de unir a los hombres, el de destruir las barreras», trabajando «por las grandes causas espirituales y morales que preocupan a la Iglesia: la elevación de los pueblos y la paz del mundo», un trabajo que tendría que llevarse a cabo «sobre el amor y no sobre el odio, sobre el entendimiento y no sobre la división, sobre la seguridad en el futuro y no sobre el temor continuo a las destrucciones de una guerra total» (Pablo VI, 1964a).
Estas mismas inquietudes y aspiraciones aparecen de manera evidente en su discurso (Roma, 9 de mayo de 1964) a los participantes en un encuentro internacional sobre los problemas de la asistencia técnica y de la formación de los cuadros dirigentes en los países en vías de desarrollo. Valoraba sus trabajos y observaba en sus investigaciones una nueva «sensibilidad espiritual» (Pablo VI, 1964b). Pese a ello, Pablo VI, siguiendo a Juan XXIII, denunciaba «el peligro que acecha a los pueblos económicamente desarrollados en la acción que desenvuelven hacia los pueblos en vías de desarrollo: el de considerar el progreso científico y el bienestar material como valores supremos, mientras no son más que servidores de los verdaderos valores humanos, los valores del espíritu» (Pablo VI, 1964b).
La asistencia técnica no era el resultado de «una simple suma de cantidades económicas» invertidas, sino algo que en la Populorum Progressio alcanzaría una fuerte resonancia, algo que comprendía «todo el hombre, y, por lo tanto, ante toda su alma, su inteligencia, su corazón» (PP, 14). El desarrollo no consiste, pues, en «el doble movimiento del país asistente hacia el país asistido y viceversa […], no puede ser reducido a un simple proceso mecánico»; es un diálogo, un diálogo «centrado en el hombre y no en las mercancías o en las técnicas; el desarrollo no debe hacer nacer el riesgo de materializar a los pueblos que se benefician de él, sino, por el contrario, darles los medios para perfeccionarse, elevarse y, por consiguiente, espiritualizarse». En consecuencia, en el intercambio entre los países desarrollados y los que están en vías de estarlo no puede faltar lo que un filósofo contemporáneo, Jacques Maritain, llamaría el «suplemento del alma», y que en palabras del papa Montini se hace tanto más necesario cuanto que los países en vías de desarrollo «rechazan el materialismo». Con la puesta en práctica de lo que suponía para los nuevos pueblos el «suplemento del alma» ya se hubiese producido en todo el mundo subdesarrollado la asimilación plena de las nuevas y rápidas adquisiciones y se hubiese obtenido de todas ellas «el partido que el hombre podía y debía sacar para el verdadero bien de la sociedad», como dijo en su viaje a la India, en diciembre de 1964.
Unas palabras parecidas dirigió el Papa, el 15 de junio de 1965, a los participantes en los cursos de perfeccionamiento técnico para ayuda a los países en vías de desarrollo. Les insistió en que lo primero que había que lograr en esos países era una mejora del bien común, lo que suponía «el conocimiento de un mundo diferente del vuestro que tiene sus valores, así como una mejor comprensión de lo que es la religión cristiana» (Pablo VI, 1965a), lo cual obligaba a los países desarrollados a construir una sociedad en la que se respetasen los valores espirituales y religiosos a poder ser sobre sólidos fundamentos morales.
En su viaje a la India, en diciembre de 1964, aludió el Papa en su Carta Colectiva a los Obispos de la India con motivo del Congreso Eucarístico Internacional de Bombay a algo clave en su pensamiento sobre el desarrollo, «que el bienestar del hombre se funde con la gloria de Dios, pues la adoración es tan necesaria como el trabajo, como la economía nacional y la sociedad humana» (Pablo VI, 1964c). Cuando el bienestar se funda con la gloria de Dios, tenga un fundamento religioso y ayude a la causa del hombre y del bien común de la sociedad, «todos los hombres seremos hermanos bajo la paternidad divina» (Pablo VI, 1964c). Esta fraternidad y esta paternidad invitan a todos los hombres «a amarse unos a otros, a respetarse unos a otros, a evitar violar derechos naturales de los otros, que siempre se esfuercen en respetar estos derechos en verdad, en justicia y en amor» (Pablo VI, 1964d: 1700). Algo parecido, desde idénticos presupuestos, dice a las autoridades municipales de Bombay: que procuren, como autoridades locales, cívicas y nacionales que son, «el mayor bien y felicidad de todos los ciudadanos con respecto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos sagrados e inalienables» (Pablo VI, 1964e: 1703). Pensamiento y deseos que también comparte con los no cristianos en otro discurso:
El hombre debe encontrar al hombre; la nación, encontrar a la nación, como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. En esta comprensión y esta amistad mutuas, en esta sagrada comunión, debemos también empezar a trabajar juntos para construir el futuro común de la raza humana. Debemos encontrar los medios concretos y prácticos de organización y cooperación para que todas las fuentes se fusionen y todos los esfuerzos se unan hacia la consecución de una verdadera comunión de todas las naciones. Tal unión […] debe construirse sobre un amor común que abraza a todos y tiene sus raíces en Dios, que es amor (Pablo VI, 1964f: 1704).
De sus palabras y aspiraciones se desprende la urgencia de la «paz y la estabilidad en nuestro mundo» y la necesidad y la satisfacción de «comida, vestidos y casa para millones», lo que requiere «honradez y devoción e incansable trabajo para mejorar la condición humana, pero todos estos esfuerzos deben ser animados por verdadero amor» (Pablo VI, 1964f: 1704). Finalmente, desde estos presupuestos cabe entender su apuesta por la paz y la no violencia en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno central de la India, el 3 de diciembre de 1964:
Siguiendo a Nuestros Predecesores, no nos cansaremos de pedir a Dios omnipotente que conceda la paz al mundo; Nos invitaremos ininterrumpidamente a los jefes responsables del destino de los pueblos a que no renuncien jamás a ninguna iniciativa que pueda proporcionar a la humanidad este deseadísimo bien; Nos no dejaremos de recordar que el edificio de la paz puede hallar sólidos cimientos solamente en la justicia, en la caridad y en la libertad, como subrayaba Juan XXIII en su encíclica Pacem in Terris (Pablo VI, 1964g: 1704).
En suma, su viaje a la India, tal como afirma en su radiomensaje de Navidad, el 22 de diciembre de 1964, le ha permitido sentir que «los hombres son hermanos» y percibir que, cuando las relaciones humanas y sociales son gobernadas por el amor, la distancia entre los pueblos y las culturas se reducen y «casi son abolidas», los seres humanos se hacen próximos los unos de los otros, las posibilidades de socorrerse los unos a los otros se acrecientan, y mejora la organización «de la solidaridad entre los hombres a fin de que de que a ninguno le falte el pan y la dignidad, a fin de que todos tengan como supremo interés el bien común» (Pablo VI, 1964h: 1805). La constatación de una más que posible fraternidad y de una más que necesaria solidaridad le lleva a afirmar que el progreso civil acaba descubriendo la fraternidad como exigencia (Mt 23,8), lo cual invita a ver al otro como una persona semejante a nosotros: una persona digna de respeto, de estima, de amor, de asistencia. Solo el amor hace que caigan las barreras del egoísmo y que la democracia «trascienda los límites y obstáculos de una efectiva fraternidad» (Pablo VI, 1964h: 1806).
Tras llamar nuevamente a los jóvenes, claves en este proceso de una solidaridad en fraternidad, para que lleven a término sus ideales y «hacer del mundo una casa para todos, no un sistema de trincheras» (Pablo VI, 1964h: 1805), el Papa señala los obstáculos que se oponen a la fraternidad humana, las barreras que impiden la construcción de la fraternidad entre los hombres de toda la Tierra. Destaca como primer obstáculo el nacionalismo, un obstáculo que está resurgiendo y que sigue dividiendo al pueblo, rompiendo la fraternidad y haciendo frágil la paz. El nacionalismo trae de la mano un segundo obstáculo: nuevos brotes de racismo, que rompen la unidad de los pueblos, originando diferentes estirpes, enfrentadas las unas a las otras. Del nacionalismo y del racismo se deriva una tercera barrera: el militarismo, «alimentando una psicología de potencia y de guerra e induciendo a formar la paz sobre la desconfianza y sobre un temor recíproco» (Pablo VI, 1964h: 1806). A estos obstáculos se suman con creciente facilidad la división de clases y el espíritu de partido y de facción, que hacen que el odio reaparezca y que el bien común se debilite.
Frente a estas realidades, el mensaje de amor traído por Cristo y anunciado por su Iglesia es fundamental para crear la civilización del amor y de la solidaridad. Este será el gran objetivo de su discurso en la sede de Naciones Unidas, el 4 de octubre de 1965. Si en los discursos que venimos comentando el Papa se había presentado como el Vicario de Cristo en la Tierra, en esta ocasión se presenta como un hombre cualquiera, un «hermano», un «peregrino». Lo hace despojado de poder, movido solo por «el desinterés, la humildad y el amor», y con un único objetivo: que «la voz de los pobres, de los desheredados, de los desventurados, de quienes aspiran a la justicia, a la dignidad de vivir, a la libertad, al bienestar y al progreso» sea oída. Como peregrino les habla «en nombre de los hermanos cristianos», ratificándoles y confirmándoles que su organización «representa el camino obligado de la civilización moderna y de la paz mundial» (Pablo VI, 1965b). Se dirige a ellos desde el presente como un auspicio para un futuro en el que habrá que consolidar y perfeccionar las líneas de acción y los principios conquistados por todas las naciones del mundo, que son: 1) el reconocimiento ético y jurídico de cada comunidad nacional soberana con su consiguiente reconocimiento garantizado de la ciudadanía internacional, y 2) «el derecho, la justicia, la razón, los tratados, y no la fuerza, la arrogancia, la violencia, la guerra, el miedo o el engaño» (Pablo VI, 1965b). Son los nuevos principios que regulan las relaciones internacionales, de los cuales se beneficiarán «los pueblos jóvenes, los Estados recién llegados a la independencia y a la libertad nacionales», prueba evidente todo ello «de la universalidad y de la magnanimidad» de la ONU (Pablo VI, 1965b).
Ante esta realidad, ante lo que verdaderamente constituye el corazón de Naciones Unidas, el Papa insta a los representantes de este organismo «a trabajar por la fraternidad los unos con los otros […], a reunir los unos con los otros […], a construir un puente entre pueblos», a propiciar «en el plano natural […] la construcción ideológica de la humanidad» (Pablo VI, 1965b). En un segundo momento, y a la luz de lo que el Papa representa y significa como peregrino y cristiano, les muestra su vocación: «Vuestra vocación es hacer fraternizar, no a algunos pueblos, sino a todos los pueblos». Esta vocación debe orientarlos hacia el establecimiento de una autoridad mundial capaz «de actuar eficazmente en el plano jurídico y político», hacia el mantenimiento de una fraternidad entre iguales, en la que ninguna nación se sienta superior y en la que «nunca jamás actúen los unos contra los otros, jamás, nunca jamás», y finalmente hacia el mantenimiento de la paz y hacia la terminación y erradicación de la guerra: «¡Nunca jamás guerra!¡Nunca jamás guerra!» (Pablo VI, 1965b).
Con todo, la gran misión de Naciones Unidas es la consecución y el mantenimiento de la paz entre todos los hombres. Una paz que debe construirse «con el espíritu, las ideas, las obras de paz», que suponen y exigen como primera acción el desarme. El Papa afirma que las armas, amén de los desastres que puedan causar, «detienen los proyectos de solidaridad y de trabajo útil, alertan la psicología de los pueblos», por lo cual defiende que las obras de paz exijan de la ONU trabajar con diligencia y con autoridad para que todos los pueblos confíen en ella y de esta manera queden «aliviados de los pesados gastos en armamentos y liberados de la pesadilla de la guerra siempre inminente», e inviten también a los países desarrollados a animar la economía de los países en vías de desarrollo con el dinero procedente del desarme (Pablo VI, 1965b). En esta política de las obras de paz será necesario establecer «un sistema de solidaridad, gracias al cual altas finalidades, en el orden de la civilización, reciban el apoyo unánime y ordenado de toda la familia de los pueblos, por el bien de todos y cada uno»; la solidaridad así entendida constituye la «mayor belleza de Naciones Unidas, su aspecto humano más auténtico; el ideal con que sueña la humanidad en su peregrinación a través del tiempo; es la esperanza más grande del mundo. Osaremos decir: es el reflejo del designio del Señor –designio trascendente y pleno de amor– para el progreso de la sociedad humana en la Tierra, reflejo en que vemos el mensaje evangélico convertirse de celestial en terrestre» (Pablo VI, 1965b).
Estas obras de paz van más allá de la solidaridad e incluyen «los derechos y los deberes fundamentales del hombre, su dignidad y su libertad y, ante todo, la libertad religiosa […]. Porque se trata, ante todo, de la vida del hombre, y la vida humana es sagrada. Nadie puede osar atentar contra ella»; más bien, toda vida humana tiene que ser alimentada y asegurada «conforme a su dignidad», una dignidad que exige y demanda que los gobiernos desarrollados aceleren el progreso económico y social de los países en vías de desarrollo para que el analfabetismo sea vencido, para que la cultura sea difundida, para que la asistencia sanitaria sea la apropiada y para que las instituciones de caridad alcancen «un nuevo desarrollo para luchar contra el hambre del mundo y la satisfacción de sus necesidades principales»: de esta manera «se construye la paz» (Pablo VI, 1965b).
Si en un momento dado el Papa les recordaba a los altos representantes de la ONU su vocación al desarrollo, al finalizar su discurso les insiste en la necesidad «de la conversión, de la transformación personal, de la renovación interior», única fuerza capaz de transformar la «conciencia moral del hombre». Esta conciencia es tanto más necesaria cuanto «el edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales, los únicos capaces no solo de sostenerlo, sino también de iluminarlo», principios «de sabiduría superior que no pueden descansar […] más que en la fe de Dios» (Pablo VI, 1965b).
3. CONCLUSIÓN
Nuestra primera conclusión –sin duda la más importante– acerca del magisterio de Pablo VI es la importancia que este Papa da a la dimensión religiosa a la hora de abordar su reflexión social, económica y política. Tanto la Populorum Progressio como las cartas pastorales, los discursos, las audiencias y los radiomensajes que hemos recorrido, están envueltos –más que otros textos de los papas y de los grandes eclesiásticos de su tiempo– en una atmósfera en la que se aúnan la belleza y la unción religiosa, el buen decir y las verdades y los fundamentos de la fe; la mirada confiada al hombre y al mundo y las alertas y los peligros de la nueva civilización; la confianza en la creación y en el hombre y la denuncia del mal que nace del pecado; la utopía de una sociedad nueva, bien desarrollada, fraterna y universal y la inconsolable protesta por el subdesarrollo, el hambre y la guerra.
Lo dicho se hace patente en cuanto uno se adentra en lo que tiene de poético y de teológico la Populorum Progressio. Los conceptos que hemos rescatado y estudiado vertebran la arquitectura de la encíclica. La religión deja de ser aquí apologética, deja de utilizarse como un arsenal o cantera de datos, referencias y argumentos bien para combatir a los que piensan de manera diferente, bien para convencer a toda costa. La religión cristiana es presentada como la fuente de la que nace el compromiso social cristiano; como la roca en la que se asienta un proyecto de cambio social que mira y está por encima de los intereses de clase, por encima de los intereses nacionales y que desemboca en la fraternidad universal; como el espíritu que abre la mente y el corazón de los que han logrado un cierto nivel de desarrollo y bienestar para compartir lo que es de todos con los más pobres y con los que nada o muy poco tienen. Finalmente, la religión –en la medida en que es practicada y en la medida en que invita al hombre, a todo el hombre, a sumarse y a concluir la obra creadora de Dios en forma de caridad universal, justicia social y solidaridad– constituye el punto de partida y el punto de llegada de la acción social querida y deseada, primero por el cardenal arzobispo Montini, y más adelante por el papa Pablo VI.
Esta acción social no es parcial, sino total: aspira como condición irrenunciable del desarrollo de la humanidad al desarrollo integral del ser humano. No olvidemos que la Populorum Progressio está embebida de una antropología teológica en la que el ser humano ha salido de las manos y del corazón de un único Creador. Mediante ese desarrollo integral el hombre alcanza la plenitud de su vocación, se constituye como persona, se siente hijo de Dios y hermano de sus hermanos, y se lanza al logro del desarrollo de los demás. Ese desarrollo, más cualitativo que cuantitativo, tiene que ver más con el ser que con el tener, y así se evita el subdesarrollo moral. Ese desarrollo, en fin, permite que la gloria de Dios y el bien del hombre –de todo hombre y de todo el hombre– caminen enlazados, sembrando en el mundo relaciones humanas de solidaridad, progreso, justicia y paz.
BIBLIOGRAFÍA
CALVEZ, J.-Y. (1991), La enseñanza social de la Iglesia: La economía. El hombre. La sociedad, Barcelona, Herder.
CHARENTENAY, P. de (1992), El desarrollo del hombre y de los pueblos, Santander, Sal Terrae.
CRIVELLI, L. (2002), Montini arcivescovo a Milano. Un singolare apprendistato, Cinisello, San Paolo.
FORMENTI, V. (1983), «I Lontani» nel magistero e nell’opera pastorale del Card. Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano (1955-1963), Roma, Pontificia Universitas Lateranense.
MARTIN, J. (1984), «Les voyages de Paul VI», en Paul VI et la modernité dans l’Église. Actes du colloque organisé par l’École française de Rome (Rome, 2-4-1983), Brescia, Istituto Paolo VI, pp. 317-332.
MONTINI, G. B. (1961), Religión y trabajo, discurso pronunciado en Turín el 27 de marzo de 1960, Madrid (sigla: RT).
— (1964), Cristianismo y bienestar, carta pastoral de 1963, Arzobispado de Milán, Salamanca, Sígueme (sigla: CB).
PAPINI, G. (1959), Historia de Cristo, Madrid, FAX.
PABLO VI (1963a), «Discurso en la XII Conferencia de la FAO», 23 de noviembre de 1963, Ecclesia 1171, pp. 1731-1732.
— (1963b) «Radiomensaje de Navidad», 23 de diciembre de 1963, Ciudad del Vaticano, Ecclesia 1173, pp. 5-8.
— (1964a), «Alocución a los miembros de la Asociación Internacional de Ciencias Económicas y Comerciales», 9 de marzo de 1964, Ciudad del Vaticano, Ecclesia 1184, p. 377.
— (1964b), «Discurso a los participantes en el Encuentro Internacional sobre los Problemas de la Asistencia Técnica y de la Formación de los Cuadros Dirigentes en los Países en Vías de Desarrollo», 9 de mayo de 1964, Ciudad del Vaticano, Ecclesia 1193, p. 705.
— (1964c), «Carta Colectiva a los obispos de la India con motivo del Congreso Eucarístico Internacional», Bombay, 5 de diciembre de 1964, Ecclesia 1222-1223, pp. 1706-1707.
— (1964d), «A los representantes oficiales de la India», Ecclesia 1222-1223, pp. 1700-1701.
— (1964e), «A las autoridades municipales de Bombay», Ecclesia 1222-1223, pp. 1703-1704.
— (1964f), «A los grupos de no cristianos», Ecclesia