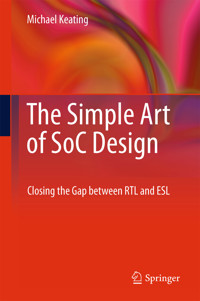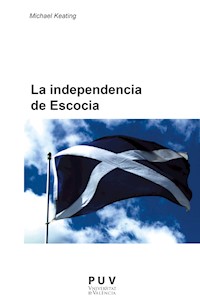
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Europa Política
- Sprache: Spanisch
Trescientos años después de su fundación la Unión entre Inglaterra y Escocia está en cuestión y se anuncia un referéndum sobre la independencia escocesa. No porque haya un grave problema identitario o una profunda división cultural y lingüística, sino porque en las últimas décadas se ha asistido a la reconstrucción de Escocia como comunidad política, como ?demos? nacional, mientras la ideología y las prácticas del viejo unionismo se han mostrado inmovilistas. Hay pocos obstáculos legales, constitucionales o democráticos a una Escocia independiente, pero también existe una amplia gama de posibilidades constitucionales que permitirían otorgar mayor autogobierno a Escocia. Los límites los pone la escasa disposición de una parte de la opinión inglesa a abandonar la concepción unitarista. El fin de Gran Bretaña podría ocasionarlo no el nacionalismo escocés, sino el unionismo inglés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La independencia de Escocia
El autogobierno y el cambio de la política de la Unión
Michael Keating
La independencia de Escocia
El autogobierno y el cambio de la política de la Unión
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
Título original:
The Independence of Scotland.
Self-government and the Shifting Politics of Union
Edición original en inglés en 2009.
La presente obra se publica
por acuerdo con Oxford University Press.
© Michael Keating, 2009
© De esta edición: Universitat de València, 2012
© De la traducción: Juan Pecourt Gracia
Revisión de la traducción: Joan Soler
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 • 46010 València
http://puv.uv.es
publicacions@uv.es
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Diseño de la cubierta y del interior: Inmaculada Mesa
ISBN: 978-84-370-9036-8
Índice
Prefacio
Lista de gráficos
Lista de abreviaturas
1. Estado y nación
2. Entender la Unión
3. La extraña muerte de la Escocia unionista
4. La independencia
5. La economía política de la independencia: Estados grandes y naciones pequeñas
6. Futuros constitucionales: Estado y nación en el siglo XXI
7. Más allá de la devolución: el cambio evolutivo
8. Escocia y el futuro de la Unión
Bibliografía
Prefacio
Este proyecto comenzó como un libro sobre la independencia escocesa, impulsado por la victoria del Scottish National Party en las elecciones de 2007, la promesa de un referéndum en 2010 y el poco debate sobre estos temas que se observaba tanto en Escocia como en Inglaterra. No se ha realizado un análisis intelectual serio del significado y las implicaciones de la independencia y no conozco ningún país con movimientos secesionistas en el que los miembros del Estado de acogida se muestren mayoritariamente tan indiferentes a la disolución. Sin embargo, a medida que comencé a escribir, la escala del proyecto aumentó. Si es cierto que la Unión anglo-escocesa se está disolviendo necesitamos saber más sobre cómo se construyó la Unión y cómo funcionaba. El capítulo 1 insiste, como antídoto al excepcionalismo británico, en que la relación entre el Estado y la nación no ha sido sencilla en ningún lugar, y que han existido muchas formas de organización política en la historia. Tanto las teleologías nacionalistas como las unionistas, al ver el final de la historia en un Estado-nación u otro, son problemáticas. También lo son las explicaciones simples de la supuesta caída de la Unión, ya sea por causas internas o externas. En vez de eso, debemos analizar la Unión y su trayectoria en cuatro niveles: cambio funcional, opinión de las masas, estrategias de las élites y los efectos conformadores de las instituciones. El capítulo 2 afirma que el secreto de la Unión fue el reconocimiento de la diversidad nacional dentro del Estado unitario, en donde la posición de Escocia se negociaba regularmente. Se entendía de forma diferente a cada lado de la frontera, una «anomalía» que en parte explica su éxito histórico. La Unión se caracterizó por una ideología distintiva, más difundida en Escocia que en Inglaterra, y por mecanismos institucionales elaborados y destinados a promover los intereses escoceses dentro del Reino Unido.
Actualmente, estos dispositivos están sometidos a fuertes presiones debido a las tendencias más amplias de la economía y la política, a la vez que la mística de la Unión se ha diluido y la crisis ideológica se revela en los intentos tortuosos que se están realizando para restablecer la britanidad (capítulo 3). Esto ha creado la estructura de oportunidades para que surja un proyecto de construcción nacional alternativo centrado en Escocia. Es importante notar que nada de esto depende de las diferencias sociales, económicas o culturales, ni de grandes diferencias de valores políticos. Escocia nunca ha necesitado ser diferente a Inglaterra para existir, pero sí proporciona un marco histórico e institucional y un foco de identidad para la construcción y reconstrucción de una comunidad política espacialmente focalizada. Esta tendencia no tiene por qué tomar la forma de un Estado-nación, por las mismas razones que han llevado al proyecto nacional británico a una situación de crisis. Lo que estamos viendo es la aparición de nuevas formas de comunidad política, que se asocian de modos más o menos intensos en diferentes uniones. El público de masas se ha hecho más escocés en su identidad y da apoyo a más autogobierno, pero duda ante la independencia. Los que apoyan la independencia tratan de situar su proyecto en estructuras más amplias. Por tanto, aunque el unionismo tradicional esté acabado, todos siguen hablando el lenguaje de la Unión.
El capítulo 4 toma en consideración las implicaciones legales, políticas e institucionales de la independencia. Escocia es posiblemente única en el hecho de que no se enfrenta a problemas legales o constitucionales serios en el camino hacia la independencia, ni tampoco encuentra, en principio, una gran resistencia del Estado que la contiene. Los mecanismos de realización son más complicados y defiendo que como la independencia total es imposible en el mundo moderno, la clave es cómo gestionar la interdependencia en las islas británicas, Europa, la comunidad atlántica y el mundo. La economía política de la independencia es aún más complicada, algo que se discute en el capítulo 5. Hay pruebas de que las naciones pequeñas independientes pueden tener éxito en los mercados europeos y globales, pero hay que realizar elecciones importantes entre los modelos sociales y económicos que existen. El debate apenas acaba de empezar, y se da la tendencia a mezclar las políticas deseadas de forma aleatoria, sin tener en cuenta su compatibilidad. Durante años, he argumentado que hemos pasado de un mundo de soberanía absoluta a una era de post-soberanía, donde el poder se comparte en muchos niveles diferentes y, por ello, la autodeterminación no implica necesariamente la creación de un Estado propio (Keating 2001a, 2002b). Escocia se encuentra en esta situación y, sin embargo, se han realizado pocos intentos para mostrar qué aspecto tendría una tercera vía post-soberana situada entre la independencia y la devolución. En el presente libro dicho tema se analiza en dos capítulos. No es solamente una cuestión de observar los poderes individuales, como se ha hecho habitualmente, sino de marcar la dirección del camino.
Si el unionismo se ha adaptado y ha aceptado la devolución, muchos nacionalistas también estarían dispuestos a aceptar alguna cosa que no llegara a ser la independencia. Aunque existe una división de principios ente los neo-unionistas, que parten de la premisa de la ciudadanía única británica, en sus dimensiones civiles, sociales y políticas, y los neonacionalistas, que parten del supuesto de la autodeterminación escocesa y se preguntan cómo podría encajar en un orden más amplio. La distinción condiciona los debates sobre la autonomía fiscal, la devolución de la política social, el tristemente famoso asunto de West Lothian [la polémica sobre el voto de parlamentarios escoceses o galeses en cuestiones que afectaran solo a los ingleses en el Parlamento de Westminster, después de las leyes de devolución, n. del ed.], las relaciones con Europa y la constitución del centro británico. Los modelos constitucionales estándar del Estado unitario, el federalismo en sus diversas formas, o el confederalismo, no encajan bien en el Reino Unido, pero sus principios siguen siendo relevantes. Los neo-unionistas se inspiran en la noción de la descentralización en la unidad, o en el federalismo cooperativo, mientras los neo-nacionalistas se inclinan hacia las ideas confederales. Por otra parte, estas perspectivas en contraste no impiden los compromisos prácticos. Los Estados plurinacionales están condenados a una cierta incertidumbre existencial sobre las cuestiones de la soberanía y la ausencia de consensos estables, pero la práctica constitucional puede superar estos obstáculos y evitar el bloqueo permanente. No sería la primera vez en la historia que una política o una reforma ha sido acordada por diferentes partidos por diferentes razones, y la misma devolución se basa en ese tipo de acuerdo.
Hace algunos años, una crítica anónima en The Economist de mi Nations against the State apuntaba que hacía las preguntas correctas pero no daba «la» respuesta: ¿deberían Escocia, Cataluña y Quebec hacerse o no independientes? Los lectores que busquen ese tipo de «respuestas» deberían parar aquí. Estamos tratando asuntos complejos que no pueden reducirse a las certidumbres de los viejos Estados-nación ni al dogma del libre mercado. La historia no ha terminado, a pesar del triunfalismo de principios de los 90. El orden político se está reconstruyendo de múltiples formas en todo el planeta, y Escocia, como otras sociedades, está evolucionando. La dirección del viaje en las últimas décadas ha sido hacia el autogobierno y la reconstrucción de la nación, pero el destino es incierto. Se ha convertido en un cliché describir la devolución como un proceso y no un evento; pero las instituciones, una vez se establecen, toman vida propia. Todos los partidos están comprometidos para reabrir el acuerdo de 1999, pero un nuevo acuerdo ha de establecerse a dos niveles, en Escocia y en Westminster. El problema en Westminster probablemente no sea tanto el grado de autogobierno escocés, un tema al que parecen indiferentes tanto los líderes como la opinión inglesa, sino la influencia escocesa en el centro. Por ello, mi provocativa sugerencia es que podría ser que, al final, fueran los ingleses, en su defensa de la concepción unitaria de la constitución, y no los escoceses, que están más habituados a la política a diferentes niveles, los que rompieran la Unión.
Al escribir este libro me he beneficiado de discusiones con colegas procedentes de la ciencia política, la sociología, la historia y el derecho, de Escocia, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Ontario, Quebec y el European University Institute. En la mejor tradición académica llevamos nuestras ideas al punto en el cual ya nadie sabe quién es responsable de ellas –el intento de nombrar a las personas llevaría inevitablemente a olvidar algunas de ellas. Su contribución, por tanto, se reconoce y agradece aunque sea de forma anónima. He presentado mis ideas en conferencias en la universidad de Aberdeen; en la de Edimburgo; en la Queen’s University of Belfast; en la Goldsmith’s, University of London; y en la Xunta de Galicia, Santiago de Compostela; Centre d’Estudis Jordi Pujol, Barcelona; Pentsamundua, Bilbao; Grup Blanquerna (Mallorca); y ante la American Political Science Association en Boston. Todas ellas han reforzado mi convicción de que Escocia solo puede comprenderse desde una perspectiva comparativa ya que, aunque sea diferente, está muy lejos de ser única.
Michael Keating
Aberdeen y Florencia, diciembre 2008.
Lista de gráficos
2.1
Porcentaje del PNB escocés en relación al Reino Unido, 1924-2006
3.1
Identidad nacional, Escocia, 1992-2006
3.2
Apoyo a la independencia en Escocia, 1999-2007
5.1
Porcentaje que supone el 85% de los ingresos del petróleo del Mar del Norte en relación al PNB escocés no basado en el crudo
5.2
Déficit fiscal del Reino Unido y Escocia, 1992-2006 (%PNB)
5.3
Tipos impositivos (%), 2006-2007
5.4
Crecimiento del PNB, 1980-2006
Lista de abreviaturas
ADQ
Partido de Acción Democrática de Quebec
GERS
Government Expenditure and Revenues in Scotland [Gasto e Ingresos del Gobierno en Escocia]
NAFTA
North American Free Trade Agreement [Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte]
PQ
Parti Québécois [Partido Quebequés]
SNP
Scottish National Party [Partido Nacional Escocés]
SSAS
Scottish Social Attitudes Survey [Encuesta sobre las Actitudes Sociales Escocesas]
WLQ
West Lothian Question [Cuestión de West Lothian]
1
Estado y nación
¿El final de Gran Bretaña?
Desde los años 90, ha aparecido un nuevo género ensayístico sobre la cuestión británica y la crisis de la Unión. Nairn (2000, 2007) retomando un tema que desarrolló hace ya una generación, escribe sobre la situación «después de Gran Bretaña». Bryant (2006:58) cuestiona si «la identidad nacional británica puede reconstruirse». Colley (2003: 275), después de trazar el proceso de formación de la nación británica, concluye que «no puede eludirse un replanteamiento profundo de lo que significa ser británico». Para McLean y McMillan (2005), el unionismo (si no la Unión) ha expirado. Weight (2002:1) se pregunta «por qué la gente de Gran Bretaña ha dejado de considerarse británica». Haseler (1996:3) considera «que estamos llegando al final de Gran Bretaña». Colls (2002) espera la reaparición de la nación inglesa a partir de las ruinas de la Unión. En los ámbitos más controvertidos del análisis político, Redwood (1999) creee que Gran Bretaña se ha terminado por la Unión Europea, mientras Heffer (1999) llama a la independencia de Inglaterra. Scruton (2000) cree que nunca existió la nación británica y lamenta la destrucción de la inglesa.
Actualmente existe un contraste chocante con la generación anterior en el ámbito de la historia y las ciencias sociales, cuando todo parecía apuntar a la integración y la armonía. Así Blondel (1974: 20) podía escribir que «Gran Bretaña es probablemente el más homogéneo de los países industriales» sobre la base de que las partes no-inglesas eran demasiado pequeñas para tomarlas en consideración. Finer (1974: 137) escribió que «como muchos de los nuevos estados actuales, Gran Bretaña también tuvo problemas con sus “nacionalidades”, con los “idiomas”, con la “religión”, por no hablar de su problema “constitucional”. Estos ya no son problemas.» Ciertamente Escocia se reconocía como una entidad «diferente», con una identidad fuerte con la que se identificaban sus gentes, pero se restringía básicamente a los ámbitos no-políticos del deporte, la cultura y la religión. Su política parecía seguir la pauta normal británica del bipartidismo, y los asuntos más importantes eran los mismos a ambos lados de la frontera.
Para las ciencias sociales dominantes, la Unión anglo-británica era un caso de integración funcional, a través del intercambio económico, de la creación de un mercado único, de las fusiones de compañías y sindicatos, y del libre movimiento de trabajadores. La integración política seguía el mismo camino, porque supuso la formación de una identidad nacional basada en experiencias comunes. La competición entre los partidos se basaba en las alianzas de clase de acuerdo a unas reglas de juego compartidas en las que la organización política no era un tema de controversia. La integración institucional estaba asegurada por un único parlamento y gobierno, cuyos aspectos específicamente escoceses eran de carácter secundario.
Los historiadores, aunque eran conscientes de las difíciles relaciones anglo-escocesas a lo largo de los siglos, tendían a mostrar el periodo de la Unión, al menos desde 1745, como una época de integración progresiva, de modernización y de progreso. La autocelebración de la historia whig, que veía la evolución constitucional británica como una lección para el mundo, incorporaba una aceptación complaciente de los beneficios de la Unión bajo la dominación inglesa. Cuando los historiadores whig pasaron de moda o se habían retirado debido a las críticas (Butterfield, 1968), la teleología de la Unión siguió sin cuestionarse.
El shock por el renacimiento del nacionalismo escocés a partir de los años 70 provocó una reacción aguda. Muchos académicos britániestado y nación cos rechazaron tomarse seriamente el asunto, con el argumento de que el voto nacionalista era solamente una «protesta», es decir, una forma de comportamiento desviado, mientras el voto a los laboristas y conservadores era el normal. Cuando la realidad del nacionalismo se hizo evidente, algunos académicos cambiaron abruptamente de discurso y argumentaron que, realmente, Inglaterra y Escocia nunca habían estado integradas, que la Unión era una mera apariencia de modo que, tan pronto como cambiaran las circunstancias internas o externas, estaba destinada a desintegrarse. Las explicaciones que se han ofrecido son innumerables, pero la mayor parte consisten en dar marcha atrás al reloj histórico con el fin de evidenciar el carácter artificial y contingente de lo británico, que implicaba una vuelta automática a las identidades pre-británicas en las naciones de las islas. El problema aquí es que las identidades pre-británicas no eran plenamente nacionales en el sentido moderno (Kidd, 1999) y deberían verse, más bien, como las semillas de proyectos modernizadortes alternativos que no llegaron a llevarse a cabo. Escocia existía antes de la Unión, pero no como un Estado y sociedad modernos, y lo que emergió de su fracaso fue algo diferente y muy influido por la experiencia de la propia Unión. La identidad británica, incluso, lejos de ser un revestimiento temporal, tenía una profundidad y convicción que imposibilitaba considerarla una conveniencia histórica, que podía tirarse en el momento que ya no fuera útil.
Un conjunto de explicaciones para la decadencia de la Unión se centra en las relaciones externas de Gran Bretaña y la disminución del valor instrumental y emocional de la Unión, tanto en el nivel de las masas como en el de las élites. Una estrategia frecuente es seguir la perspectiva de Linda Colley (1992) sobre el ascenso de la britanidad popular, forjada en la guerra con Francia y el protestantismo, y mostrar cómo estos factores ya no son relevantes (Bryant, 2006). La misma Colley escribe (2003: 6):
Como nación inventada que depende para su raison d’être de una amplia cultura protestante, de la amenaza de una guerra recurrente, particularmente de una guerra con Francia, y de los triunfos, beneficios y sentimientos de singularidad que representa un enorme imperio de ultramar, Gran Bretaña está destinada a estar bajo una enorme presión... podemos entender la naturaleza de los debates y controversias actuales solamente si reconocemos que los factores que facilitaron la forja de la nación británica en el pasado han dejado de operar.
Esta aproximación está abiera a diversas críticas. El protestantismo produjo divisiones en el Reino Unido y el prebisterianismo era una marca distintiva de la cultura e instituciones escocesas. Desde 1689, habían dos establecimientos religiosos diferentes en el Reino Unido, y hacia 1922, había cuatro. Esta diversidad, que desafiaba a los principios de Westfalia,1 era uno de los pilares fundamentales de la Unión, aunque llegó tarde para salvar el caso irlandés.2 La guerra con los vecinos era una experiencia europea común, no una peculiaridad británica. Desde los tiempos napoleónicos, Francia y Alemania se formaron como naciones modernas en base a la oposición mutua. Las identidades nacionales no son elegidas y abandonadas fácilmente, se construyen en una determinada época, y pueden estabilizarse y adaptarse a las nuevas circunstancias y problemáticas. Así, Francia, unida por el catolicismo, quedó aún más integrada por la República, especialmente después de 1870, cuando la Tercera República anticlerical construyó una nueva identidad laica. Alemania se unificó y nacionalizó a pesar de sus divisiones religiosas.
Una versión más antigua dice que el Reino Unido fue la criatura del Imperio y que, después de su desaparición, perdió su atracción instrumental y sus bases ideológicas (Marquand, 1995; Weight, 2002; Gardiner, 2004). El argumento es plausible pero tiende a situarse en un nivel demasiado general mientras minimiza la profundidad y realidad misma de la britanidad y del unionismo como doctrina (Aughey, 2001; Ward, 2005). Los escoceses participaron de forma desproporcionada en el Imperio (Fry, 2001; Devine, 2003), por lo que no se dio una frustación de movilidad ascendente, como se suele argumentar en otros casos como causa que favorece el nacionalismo. Hubo episodios de nacionalismo escocés a finales del siglo xix y principios del xx, generalmente situados dentro de la narrativa imperial. La caída del Imperio forzó a Gran Bretaña (dejo de lado la cuestión más complicada del Reino Unido) a reconstruirse como Estado-nación, pero pocas personas en los años estado y nación 40 y 50, con la construcción del Estado del bienestar, consideraron este aspecto particularmente problemático; por el contrario, estos eran tiempos difíciles para los anti-unionistas. La descolonización no puso inmediatamente sobre el tapete la naturaleza del Estado metropolitano como sucedió, por ejemplo, en España después de 1898 o en la Francia de los años 50 y 60.3 Esto es muy significativo porque la primera brecha del Imperio no se produjo en la periferia sino en el centro, en Irlanda, un país que había sido parte del Estado metropolitano durante más de cien años.
Otra explicación externa indica que Gran Bretaña se ha desecho debido a la influencia de la integración europea, puesto que los escoceses han abrazado Europa mientras los ingleses la rechazan (Weight, 2002). Como veremos, la cuestión europea influye en el debate sobre el lugar de Escocia en el Reino Unido, pero de una manera compleja. Las encuestas muestran que los escoceses se consideran tan euroescépticos como los ingleses, y los nacionalistas no son una excepción. Por tanto, el euroescepticismo es algo que podríamos considerar un factor de unión del Reino Unido, o por lo menos de Gran Bretaña, dada su explotación por los grandes partidos, y especialmente por los conservadores, para apuntalar el nacionalismo británico resurgido.
Las explicaciones internas también son múltiples. Una dice que la destrucción del Estado del bienestar ha roto el sustento básico de la britanidad, especialmente entre los miembros de la clase obrera. Hay mucho que decir sobre la idea de que el Estado del bienestar fue esencial para lograr el apoyo de la clase obrera escocesa a la Unión, y decisivo para desviar al laborismo y los sindicatos de las simpatías nacionalistas durante las décadas de los 30 y 40. Sin embargo, no es cierto que el Estado del bienestar se haya desmantelado. Por el contrario, resistió los asaltos del thatcherismo y actualmente disfruta de niveles máximos en el gasto. Se han producido cambios en las prioridades, sobre todo con la reducción de la provisión pública de viviendas y regímenes del desempleo, pero este hecho no es suficiente para demostrar la desaparición de la solidaridad a nivel estatal. Tampoco existen muchas pruebas de que la solidaridad estatal haya desaparecido, o que al menos haya precedido a la decadencia del unionismo, lo que sería necesario para darle primacía causal. La hipótesis de que los votantes ingleses han abandonado la creencia en el Estado del bienestar, mientras que los escoceses siguen aferrados a ella, debe descartarse. Ni los votantes escoceses ni los ingleses han rechazado los valores básicos del Estado del bienestar; las encuestas muestran a los escoceses ligeramente más a la izquierda que los ingleses, e incluso esa diferencia no se debe tanto a Escocia como al Sur de Inglaterra, que constituye el caso atípico del promedio británico (Rosie y Bond, 2007).
La decadencia de las identidades de clase también puede ser un elemento de la caída del unionismo. A principios del siglo xx, el laborismo escocés era bastante particularista y solo se alineó con el resto de Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial, atrayendo a la clase obrera al sistema político británico (Keating y Bleiman, 1979). En principio, la solidaridad de la clase obrera era universal pero en la práctica se adaptó a las fronteras del Estado británico, como muestra la posición laborista frente a la integración europea en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Pero aun así no queda claro por qué la decadencia de clase beneficia a la renovación del sentimiento escocés. La relación entre clase e identidad nacional es compleja, y no deberían verse como meros sustitutos en diferentes periodos históricos.
Con la decadencia del unionismo en la derecha surge un problema similar. La decadencia del Partido Conservador y Unionista escocés4 se ha utilizado para explicar la erosión de la Unión. Pero en otras partes de Gran Bretaña el partido ha sido capaz de adaptar su ideología y apelar a diferentes doctrinas económicas, así como apoyar a estratos sociales emergentes. No parece que haya una razón a priori que explique por qué el conservadurismo de los años 80, incluso en su versión thatcherista, no atrajera a las nuevas clases medias escocesas.
Una explicación tiene que ver con las identidades cambiantes y con la notoriedad creciente de lo escocés. En la escala Linz-Moreno, que pregunta a la gente qué identidades priorizan, ha habido un giro hacia una mayor identidad escocesa y una menor identidad británica (Paterson, 2002a). Los que priorizaban la identidad escocesa subieron del 56% en 1979 al 76% en 2005, mientras los que se identificaban con lo británico cayeron del 38% al 15%. Más recientemente, hay pruebas de que los ingleses empiezan a priorizar la identidad inglesa mientras que el orgullo británico decae (Heath, 2005; Curtice, 2005). Sin embargo, la relación entre identidad y apoyo a la independencia escocesa es muy compleja (Bechhofer y McCrone, 2007). El apoyo a lo escocés está mucho más extendido que el apoyo a la independencia, e incluye a gente de opciones políticas muy diversas. Como veremos, ha sido, incluso, un ingrediente importante del propio unionismo.
Los análisis más instrumentales reducen la cuestión a los intereses económicos. Una de estas teorías se basa en la pobreza relativa, asegurando que los escoceses se han alejado de la Unión porque reciben menos de ella que los ingleses. Hechter (1975) presentó la versión más exagerada de la teoría de la pobleza relativa, afirmando que Escocia era una «colonia interior» explotada por el capital y el Estado inglés –una idea que no ha soportado el análisis profundo de los hechos (Page, 1978; McCrone, 2001b) y que el propio Hechter modificó en posteriores trabajos (1985). Otros argumentan que los escoceses realizan cálculos a corto plazo y se han hecho nacionalistas desde los años 70 porque la economía ya no funciona (Weight, 2002). Pero el nacionalismo escocés suele declinar cuando la economía escocesa va mal (como en los años 30, 50 y 80), mientras que mejora en los años de prosperidad relativa (como en los 70 y 90).5 Esto es perfectamente racional, porque en los malos tiempos muchos escoceses sienten que necesitan el apoyo del centro. En cualquier caso, Escocia accedió a la Unión por algo más que razones económicas, y el unionismo tiene razones más profundas que esas.
Explicación compleja
Estas explicaciones resultan insatisfactorias en sí mismas. Si examinamos los archivos históricos y ponemos Gran Bretaña en un contexto comparativo, no se desplazan bien en el tiempo ni en el espacio. De hecho, tienen el aire de excepcionalismo que ha caracterizado frecuentemente a la historia británica (y que se discutirá en los próximos párrafos). Tratan de explicar un proceso complejo de reestructuración política y de cambios en las pautas de identidad con argumentos que se sitúan en un nivel muy general, asumiendo que tienen repercusiones en la nación entera de forma más o menos indiferenciada. Sin embargo, la sociedad escocesa, igual que otras, es compleja y se encuentra estratificada, y puede esperarse que los cambios en su entorno tendrían un impacto diferenciado en su interior. Muchos análisis sobre la Unión han pecado de reduccionismo. Las narrativas integracionistas han mostrado identidades territoriales que daban lugar, en un nivel superior, a divisiones de clase en las que las diferencias funcionales triunfaban sobre las alianzas nacionales más antiguas. Los análisis más recientes tienden a otra forma de reduccionismo, al asumir que la erosión de las presiones integradoras significa que Escocia volverá a una identidad territorial anterior. Necesitamos un marco de análisis más sutil y complejo, que nos ayude a trazar las tendencias integradoras y desintegradoras, la construcción y reconstrucción de las identidades nacionales a lo largo del tiempo. El argumento que desarrollamos aquí analiza los desafíos de la Unión a través de cuatro niveles interconectados: el cambio funcional, la opinión de masas, la estrategia de las élites y las instituciones. La evolución de la Unión ha de entenderse en un contexto histórico que tenga en cuenta tanto la experiencia histórica como la interpretación y reinterpretación de dicha experiencia. Ninguno de estos niveles es determinante por sí mismo, interactúan entre ellos y se influyen mutuamente.
Las explicaciones funcionalistas de la Unión se centran en los procesos profundos que se producen en las estructuras económicas y sociales, que moldean e incluso determinan la superestructura política. La sociología modernista que parte de Durkheim (1964) ha argumentado desde hace tiempo que el distintivo territorial sería erosionado por el proceso de modernización, dando lugar a una diferenciación de roles sociales vinculada a la moderna división del trabajo y específicamente a la clase social. Una forma de pensamiento similar caracterizó a las explicaciones funcionalistas y neofuncionalistas de la integración europea, que se han mostrado deficientes. Sin embargo, trabajos recientes en el ámbito de la geografía política y la política territorial cuestionan la idea de que territorio y función sean principios de organización social, económica o política en competencia (Keating, 1988, 1998; Paasi, 2002). En vez de eso, los diversos sistemas funcionales se adaptan y a su vez adaptan los marcos teritoriales en los que operan, a nivel estatal, subestatal y supraestatal. Actualmente, un proceso de reajuste espacial está cambiando la relación entre territorio y función en diversas áreas. Como veremos más adelante, la economía no es un sistema no-espacial o aespacial que tenga el mismo impacto en todas partes, como predica el modelo neoclásico, sino un sistema social que se adapta a las circunstancias y en particular a la localidad. Después de una época de globalización en el siglo xix y principios del xx, en el periodo de entreguerras las economías volvieron al proteccionismo nacional. En los últimos años, las tendencias económicas han sido al mismo tiempo globalizadoras y localizadoras, lo que ha tenido efectos importantes en el Estado-nación como marco de las políticas públicas. La solidaridad social, que previamente estaba asociada al Estado-nación, se está redirigiendo a otros niveles. La cultura y la identidad están sufriendo, al mismo tiempo, procesos de desterritorialización y reterritorialización, abriendo nuevos horizontes espaciales.
La opinión pública no es una masa homogénea sino que está estructurada de acuerdo a divisiones sociales e ideológicas, que pueden coincidir o intersectar, incluyendo clases, sectores, género, localidades e identidades nacionales. Las divisiones sociales además no son exactamente iguales a las brechas políticas, pero se convierten en tales (estructurando la competición política) gracias a las actividades de los partidos que explotan las diferencias, aglutinan los intereses y construyen las ideologías que pueden incorporarlas en un todo coherente (Bartolini, 2005). Por tanto, los alineamientos políticos son el producto de conflictos funcionales o de clase en lugares específicos, cuyos resultados son refractados por el contexto en el que tienen lugar. El nacionalismo ha de situarse en ese contexto. No puede disociarse de las actitudes y los intereses en asuntos sociales y económicos, o reducirse simplemente a estos intereses. Diferentes sectores de la población responden de manera diferenciada a las llamadas del nacionalismo, que apelan a temas emocionales, económicos, culturales u otros intereses, según las circunstancias. La identidad nacional es muy compleja, y no es infrecuente que la gente tenga más de una. Su significado cambia a lo largo del tiempo y el espacio, y tiene implicaciones políticas, culturales y económicas diversas. En gran parte de Europa, la naciente clase obrera de finales del siglo xix y principios del xx se vió escindida entre las fuerzas clasistas y las nacionales. En algunos casos, triunfó la política de clases mientras que, en otros, el nacionalismo eclipsó al resto. En el País Vasco y Cataluña, florecieron ambos principios, dejando un legado particular en la política moderna. Gran Bretaña proporciona un ejemplo particularmente complejo de la alianza entre clase y política nacional, en un contexto en el que había dos niveles posibles de construcción nacional: el del Estado y el de las naciones constitutivas. La política irlandesa osciló claramente hacia el polo de la construcción nacional, mientras que Escocia fue más ambivalente.
Tanto el cambio funcional como la opinión de masas responden a los comportamientos estratégicos y tácticos de las élites. Desde la reaparición de la política territorial en los años 70, algunos académicos se han centrado en la persistencia de la dimensión territorial incluso en los Estados más unitarios, y en la relevancia de la estrategia estatal, o la gestión de la cuestión territorial, para explicar cómo los Estados han tomado forma y cómo se mantienen (Rokkan y Urwin, 1982, 1983; Bulpitt, 1983; Keating, 1988). Las estrategias de gestión territorial abarcan la incorporación en la política de partidos; las intermediaciones centro-periferia a través de canales políticos y burocráticos, incluyendo las redes clientelares; las concesiones políticas, sobre todo, pero no solamente, en la política económica; y la descentralización institucional. Por su parte, los actores de la periferia pueden buscar la autonomía o preferir un acceso privilegiado al centro. Los sistemas de gestión territorial incorporarán ambos, en diferentes medidas. Los cambios en las condiciones internas y externas alteran los cálculos e intereses estratégicos de los actores centrales y periféricos. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, la creación y cancelación selectiva de muchos mercados nacionales convirtió determinados centros en periferias y viceversa, como lo hizo la apertura de los mercados europeos y globales cien años más tarde. En la primera era de la globalización, la política arancelaria era un elemento central de la política territorial, con lo que se crearon nuevas constelaciones de intereses territoriales y sectoriales. La penetración del Estado en los territorios, a medida que extiende su alcance, amenazó los antiguos sistemas de intermediación, generando una crisis en la representación territorial, un desafío al Estado, y una reconfiguración de la política territorial. Estas crisis ocurrieron a finales del siglo xix y, de nuevo, a finales de los años 60 y principios de los 70, no solamente en el Reino Unido sino en toda Europa Occidental (Keating, 1988). En este último caso, una causa se encuentra en la nueva fase de la gestión territorial que representa la modernización de las políticas regionales, que se pensaron para integrar los territorios más decadentes y menos desarrollados en las economías nacionales en el marco de la estrategia keynesiana de la gestión macroeconómica. Estas políticas se presentaron como cuestiones técnicas que, al maximizar la producción nacional, beneficiaban a todo el mundo, aunque, como eran proporcionadas por el Estado central, perturbaron las pautas existentes de intermediación territorial. Se produjeron reacciones dentro de las regiones y una nueva oleada de movilización territorial, que tomó diversas formas, desde la defensa de los antiguos modos de producción a las políticas alternativas de desarrollo. Del mismo modo, en años recientes, la integración europea ha desestabilizado los modos de gestión territorial, privando al Estado de instrumentos clave para la acomodación y creación de nuevas alianzas entre ganadores y perdedores (Jones y Keating, 1995). La distinción territorial no es, así, algo que se cree una vez para siempre, sino que se crea y recrea en cada generación.
Esto nos lleva al papel de las instituciones a la hora de moldear la política territorial. El Estado unitario en su forma más descarnada proporciona una arena única para la política, empujando las demandas hacia el centro. La construcción nacional en Estados como Francia utilizó instituciones como la educación, el ejército y la administración para construir no solamente una maquinaria estatal unitaria sino también un sentido de identidad uniforme. Sin embargo, incluso en este caso, las realidades prácticas necesitaban medios para adaptarse a la diversidad territorial. El Estado británico tuvo una postura más transigente, y la supervivencia de instituciones como la Iglesia, el sistema legal, la educación y los sistemas de gobierno locales se han relacionado con la resistencia de la identidad nacional escocesa en ausencia de marcadores lingüísticos y culturales claros. Sostienen un nacionalismo banal (Billig, 1995) en la vida cotidiana y sitúan las cuestiones económicas y sociales en el marco escocés. En diferentes ocasiones, las instituciones han sido asimiladoras o diferenciadoras, pero no siempre han logrado los efectos deseados. En muchas partes de Europa occidental, incluyendo Gran Bretaña, la política regional y los mecanismos de planeamiento que se pusieron en marcha en los años 60 para incorporar a los territorios periféricos en el espacio económico y social nacional tuvieron el efecto de enfatizar las dimensiones territoriales de las políticas y animar a los ciudadanos a articular sus demandas en un marco territorial (Keating, 1988).
La integración mediante el cambio funcional, las actitudes de las masas, y las estrategias de las élites, dentro de los parámetros institucionales, deben entenderse como un proceso histórico que se va desplegando a lo largo del tiempo. La historia es importante en el sentido inmediato de que las decisiones tomadas en un determinado momento sirven para cambiar los parámetros institucionales de las decisiones que se tomarán en otros momentos (Mahoney y Rueschemeyer, 2003; Pierson, 2004). Debemos, sin embargo, tener precaución con las teleologías nacionalistas, que tratan de definir la dirección de la evolución histórica y el punto final de llegada, que suele ser la construcción del Estado-nación. Este podría ser el caso de los unionistas británicos, con la vieja historiografía whig del progreso y la Unión; o del nacionalismo escocés, como en la persistente mirada de Nairn (1977, 2000, 2007), quien afirma que Escocia perdió el tren histórico del Estado en el siglo xix, y tendrá ahora que recuperar el tiempo perdido. En los últimos años, los estudiosos han abundado sobre los tipos de organización política existentes en diferentes tiempos y lugares, siendo el Estado-nación una opción entre otras.
En la mayor parte de países de Europa, existe la tendencia a escribir sobre historia, sociología o política desde dentro, es decir, describir y analizar el Estado y la nación en sus propios términos, en vez de situarlos en un todo más amplio. Esto se une a la atención desmedida por los tipos ideales del Estado-nación «normal», lo que lleva a la tendencia recurrente del excepcionalismo, mediante el cual el país propio se convierte en un caso atípico, que no se amolda a las reglas «normales» del desarrollo nacional. Generalmente, se asegura que este o aquel país no tuvo una revolución burguesa, o se caracterizó por una gran diversidad interna. El Reino Unido no es inmune a esta tendencia, aunque en los últimos años los historiadores han hecho progresos en cuanto a relacionar las historias de las «islas británicas» (Pocock, 1975; Kearney, 1995; Davies, 1999), situándolas en un contexto europeo (Scott, 2000). Ningún desarrollo en ningún país puede corresponderse con los tipos ideales, ya que se trata de meras generalizaciones de la suma de las experiencias individuales, pero esto no nos condena al excepcionalismo. Las teorías de la ciencia social pueden utilizarse para interpretar los casos, reconociendo su especificidad histórica. El Reino Unido puede ser muy diferente a Francia, pero su experiencia histórica tiene elementos comunes con, por ejemplo, España.
La historia es importante en otro sentido que la ciencia política ha olvidado: se muestra como un campo de lucha y un medio para interpretar y dar sentido al presente. Los historiadores saben que muchas veces su agenda está moldeada por las preocupaciones del presente, y, por ejemplo, los argumentos históricos sobre la Unión de 1707 suelen depender de las actitudes hacia la Unión en 2008. Muchas veces la historia se parece a un cuarto trastero lleno de objetos que pueden airearse, recuperarse y restaurarse para fines actuales, y la historia escocesa no es una excepción. Ya hemos comentado la tendencia de algunos observadores a asumir que la Unión nunca existió porque actualmente se está debilitando. Existen infinidad de teorías sobre el viejo Estado escocés y sobre si pudo lograr, en algún momento, una verdadera soberanía, y también sobre la vocación europea de Escocia a lo largo de la historia. En parte, la evolución de la Unión en los últimos trescientos años ha dependido de las representaciones cambiantes de su objetivo original. Las ambigüedades y los silencios (por ejemplo, en torno a la cuestión de la soberanía) han proporcionado combustible a los debates legales y constitucionales.
Las aportaciones históricas también tienen el problema de los distintos tipos de conocimiento que tenemos de los diferentes periodos, y de los riesgos del anacronismo. Antes de la mitad del siglo xx no existían las encuestas, por lo que las opiniones de las masas sólo pueden conjeturarse indirectamente a partir de la información existente; y en todo caso la opinión de las masas no tenía el papel que tiene actualmente en los sistemas de gobierno. Los conceptos de Estado y orden político no eran los mismos en el siglo xviii que en la actualidad. Por tanto, aunque es justificable rastrear el sistema de gobierno escocés y buscar un sentido de identidad común hasta la Edad Media, sería un error confundirlos con el nacionalismo moderno o asumir que un marco escocés atemporal esta ahí disponible para sustituir al británico si éste decae. Por el contrario, la identidad escocesa es reconstruida y su significación política reinterpretada en diferentes momentos históricos. Lo que estamos viendo actualmente es la aparición de un nuevo proyecto escocés de construcción nacional, que contrasta con la vieja Unión y entra en competencia con el intento de reconstrucción de la nación británica. Esto está sucediendo en unas circunstancias muy diferentes a las de la construcción nacional clásica a lo largo del siglo xix.
Estados, naciones y sistemas de gobierno
Las ciencias sociales modernas se han centrado en un modelo del Estadonación, del que es difícil escapar (Keating, 2008b, 2009c). Este modelo representa el Estado como un conjunto estable de fronteras que contienen una economía con límites espaciales, una sociedad unida por una identidad y cultura común, un conjunto de instituciones representativas y de gobierno, y, más recientemente, un sistema de protección social. Es considerado una realidad que evoluciona históricamente; el producto del poder político, la integración funcional y las normas internacionales sobre la localización del poder. En la teoría política también se presenta como una forma normativa y deseable de organización política. Una identidad única y compartida proporcionada por un demos unificado, que se convierte en la base de la democracia (Mill, 1972) y sostiene la solidaridad social (Miller, 1995). Los límites y la estructura del Estado se sustentan en los principales actores sociales y económicos, previniendo las aventuras solitarias y deserciones, y alentando el diálogo social. Aun así el término se utiliza en dos sentidos diferentes; uno se refiere a las fronteras externas y el alcance político, y el otro a su composición interna. En buena parte de las ciencias sociales, y particularmente en el estudio de las relaciones internacionales, se considera (erróneamente) que el Estado soberano salió de la Paz de Westfalia en 1648 y es el bloque constitutivo básico del sistema de relaciones internacionales. En su segundo significado, se sugiere que el Estado y la nación coinciden en el espacio. Podemos combinar los dos significados para crear un tipo ideal weberiano de Estado en el que las fronteras de la soberanía y la identidad coinciden perfectamente. Sin embargo, como todos los tipos ideales, el modelo no debería confundirse con la descripción de la realidad.
Este modelo desentona con el hecho sociológico de que algunos Estados contienen grupos cuyos miembros se consideran una nación.6 Estos Estados multinacionales tienen problemas particulares y requieren formas de gobierno específicas, que incluyen el federalismo, el reparto del poder y el reconocimiento de la diferencia cultural. La forma «jacobina» de democracia, que asume la existencia de un demos único, debería abandonarse en favor de una comprensión más compleja y pluralista de la democracia, la ciudadanía y la solidaridad. Nuestro caso es aún más complejo, porque pertenece al grupo de países en el que los conceptos mismos son cuestionados, entendiéndose de formas diversas en diferentes partes del Estado. En otro lugar he utilizado el concepto «plurinacional» para comprender estas situaciones ( Keating, 2001a). En el Reino Unido, el Estado y la nación han estado en conflicto durante mucho tiempo, y ninguno de los dos tiene un significado compartido. El término «nación» se aplica al todo y a las partes constitutivas, mientras la teoría del Estado está menos desarrollada que en otros países europeos. Las partes no-inglesas tienen un nivel intermedio de identificación política entre ciudadanía y Estado, mientras en Inglaterra el Estado se identifica con los componentes mayoritarios. Dentro de las naciones periféricas, estas identidades múltiples se sienten de manera diferenciada según sectores de la población. Estas ambigüedades explican el éxito de la Unión durante trescientos años, y también sus debilidades, al tiempo que contienen las semillas de su transformación. Por otro lado, la naturaleza esencialmente asimétrica de los sentimientos nacionales explica por qué las soluciones federales convencionales son tan complicadas como las formas del Estado unitario.
El Estado y la nación son temporal y espacialmente contingentes, son el producto de la historia pero no están determinados por ella. Algunas teorías sobre la construcción del Estado son funcionalistas, como se observa en la insistencia de Karl Deutsch (1966) en la importancia de la comunicación social como sustento de las comunidades identitarias; éstas son las comunidades que crean gobiernos y no al revés. Por contraste, Charles Tilly (1975) enfatiza el papel de la fuerza en la creación de los Estados europeos, en donde la capacidad de extracción se utiliza para ampliar la administración y los servicios. Pero más tarde argumentará que la coerción es sólo un elemento, porque además hay que tener en cuenta el capital (factores económicos), que juega un papel importante en la cración de las diferentes formas del Estado (Tilly, 1990). Spruyt (1994) ha mostrado cómo las diferentes formas de autoridad, entre las que se incluyen los imperios, los grandes Estados, los pequeños Estados y las ciudades-Estado, fueron posibles en diferentes periodos históricos. En la era moderna inicial, las ciudades-estado basadas en el comercio eran posibles, y podían movilizar los recursos económicos para negociar su autonomía. Las condiciones cambiantes de la guerra, el armamento y el desarrollo de los ejércitos de masas, dieron más tarde la ventaja a los grandes estados territoriales y a los imperios marítimos. En el siglo xxi, las viejas identidades entre el territorio, la sociedad, la economía y las instituciones políticas están cambiando, porque dichas instituciones se encuentran parcialmente desvinculadas del territorio, por lo que se han abierto posibilidades para la creación de nuevas formas políticas (Keating, 1988, 2001a). Actualmente existe una amplia literatura sobre las diferentes formas de gobierno que han existido en la historia (Ferguson y Mansbach, 1996). El sistema estatal europeo es históricamente contingente y no está predeterminado, como tampoco lo está la naturaleza misma del Estado. Por tanto, a principios del siglo xxi, si los Estadosnación fracasan o se transforman, no hay razón evidente para creer que serán reemplazados por otras entidades de la misma naturaleza, ya sea a escala más amplia (europea) o más reducida (como la escocesa).
Las naciones también son históricamente contingentes. La construcción nacional (que no es siempre lo mismo que la construcción estatal) no es un acontecimiento único sino un proceso en cambio contínuo, las naciones pueden deconstruirse de la misma forma que pueden construirse. Esto no quiere decir que puedan aparecer por arte de magia. La famosa expresión de Benedict Anderson (1983) de las «comunidades imaginadas» no debería malinterpretarse en el sentido de comunidades «imaginarias»; la nación es una categoría sociológica que se sustenta en instituciones, identidades y prácticas sociales. Se ha derramado mucha tinta en torno a la antigüedad de las naciones, si son modernas o inmemoriales, y si preceden al Estado o son una consecuencia de éste. En muchos casos se ha generalizado de un caso específico o grupo de casos, o se ha confundido un tipo-ideal con la realidad histórica.
Por tanto, existen múltiples caminos hacia el Estado y la nación. En el curso del siglo xix, durante el periodo del llamado despertar de las naciones, había una tendencia general a considerar el objetivo último de toda nación la creación de un Estado independiente, pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando la idea adquirió una aceptación prácticamente universal. Los movimientos nacionalistas aprendieron unos de otros y se adaptaron al escenario internacional, compartiendo la idea del Estado como la fórmula política más elevada y la mejor forma de garantizar la seguridad. También tuvieron que adaptarse a las categorías reconocidas por el sistema internacional. Además, este fue el periodo histórico en el que surgen las modernas ciencias sociales, con su lenguaje, sus categorías, sus presupuestos normativos, y los conjuntos de datos modelados por el Estado. Pero desde finales del siglo xx las categorías están cambiando como consecuencia de las transformaciones globales, especialmente en Europa. Esto no apunta solamente a un futuro diferente, sino que también supone una reinterpretación del pasado, la comprensión de la contingencia histórica del Estado-nación, y el reconocimiento de la variedad de formas que pueden adoptar las naciones.
Rokkan y Urwin (1983) distinguen cuatro tipos de sistemas de gobierno territorial. El Estado unitario reconoce solamente una comunidad política y centraliza toda la autoridad. El federalismo mecánico reconoce solo una comunidad política o cultural, pero divide el poder y la autoridad entre los gobiernos centrales y regionales, y los últimos se basan en criterios funcionales o incluso arbitrarios, como es el caso de Alemania; se imponen desde arriba por medios constitucionales. El federalismo orgánico se refiere a un sistema en el que el poder se divide de forma similar, pero en el que las unidades constitutivas se basan en comunidades políticas, históricas o culturales con sus propias identidades. El «Estado-unión» es un sistema de gobierno territorialmente diferenciado, que preserva elementos constitucionales anteriores a la Unión, pero que no está formalmente federado. «La incorporación de partes de su territorio se ha logrado a través de tratados y acuerdos; consecuentemente la integración territorial no es perfecta. Mientras la estandarización administrativa prevalece sobre la mayor parte del territorio, la estructura de la Unión supone la supervivencia de variaciones que dependen de derechos e infraestructuras anteriores a ésta» (Rokkan y Urwin 1983: 181). En muchos aspectos, las categorías son cuestionables. El federalismo mecánico no tiene por qué imponerse desde arriba. El federalismo orgánico se parece bastante a la categoría del Estado-unión, como muestra el caso de Canadá. Aun así, la noción de la Unión como un gobierno complejo que mantiene algunas trazas de sus componentes originales es bastante poderosa, haciéndonos eco del vocabulario británico al uso, y se ha reintroducido en los debates sobre el Reino Unido y otros sistemas políticos plurinacionales (Mitchell, 1996; Keating, 2001a).
Una formulación anterior viene de Georg Jellinek (1981), quien a finales del siglo xix criticó la doctrina legal dominante según la cual las únicas unidades de jurisdicción eran los Estados y provincias dentro de ellos, con el argumento de que existía un amplio conglomerado de entidades entre ambos. Existían los Estados, con sus territorios, súbditos y formas de gobierno. Algunos eran soberanos e independientes. Otros no eran soberanos pero podían calificarse de Estados, porque estaban equipados con una infraestructura burocrática y poseían el título de Reino, República o Estado libre, de forma que podían continuar, en caso de necesidad, sin el Estado paterno. Un ejemplo era Baviera. En el otro extremo estaban los protectorados, con sus propios territorios y súbditos pero sin gobierno, como Bosnia-Herzegovina y Alsacia-Lorena. Los fragmentos de Estado (Staatsfragmente) eran territorios que tenían solamente algunos atributos del Estado. Así los Länder austríacos tenían sus propias leyes y parlamentos pero no un poder ejecutivo; Islandia tenía su propia Constitución pero era gobernada por un ministro danés; Croacia tenía gran parte de la infraestructura, pero no su ciudadanía propia, y el gobierno era designado desde Hungría. El caso de Finlandia era más conflictivo, porque algunos lo consideraban un Estado no soberano, mientras que Jellinek lo veía como un fragmento del imperio ruso. Al mismo tiempo, los fragmentos de Estado podrían dividirse en categorías más fuertes o más débiles, entre las que Jellinek subrrayó cuatro. En la más débil, el centro crea y cambia la constitución de las unidades; en la siguiente, las unidades tienen poderes limitados sobre sus propias constituciones; en una forma más fuerte, la constitución de las unidades sólo puede cambiarse por las leyes locales; y en la más fuerte de todas, las unidades tienen pleno poder constituyente, y pueden cambia sus constituciones internas de acuerdo a sus deseos. Pueden incluso disfrutar de algunos de los privilegios internacionales de los Estados, como la pertenencia a la Unión Postal Universal. Así, también las categorías de Jellinek, aunque comparadas con la perspectiva más basada en los comportamientos de Rokkan y Urwin contienen posiblemente un exceso de formalismo legal y son cuestionables, apuntan hacia la existencia de diferentes formas de gobierno en el pasado, que seguirán cambiando en el futuro, desentrañando así los elementos diversos que se han unificado en el concepto de Estado-nación. La Escocia anterior a la devolución, según la expresión de Jellinek, podría verse como un fragmento de Estado, y desde 1999 como un Estado no-soberano.7
El cambio en el régimen internacional de seguridad y la expansión del libre comercio, especialmente en Europa, han puesto en cuestión la identificación previa de los grandes Estados-nación consolidados con la seguridad y el bienestar económico. Esto ha generado un nuevo interés por las ciudades-Estado, las naciones comerciales, y los sistemas abiertos del pasado. Los líderes políticos catalanes han repristinado su historia como nación de comerciantes autogobernada encajada en una Monarquía e imperio difusos con el fin de mostrar su capacidad para jugar un papel en la nueva configuración europea (Moreno y Martí, 1977; Lobo, 1997; Albareda y Gifre, 1999). Los líderes vascos han emfatizado sus tradiciones, soberanía compartida y pactismo para elaborar ideas que les doten de un status semi-independiente (Lagasabaster y otros, 1999; Gurtubay, 2001). Los nacionalistas galeses han redescubierto las concepciones de comunidad en contraste con la estatalidad, que hunden sus raíces también en la idea de soberanía compartida. El desarrollo de la Unión Europea está abriendo nuevas cuestiones en la relación entre nacionalidad y autoridad política, y ha reintroducido el interés por estas ideas. Para algunos, se trata solamente de una asociación de Estados, cuya soberanía sigue siendo intocable; para otros, es una federación en construcción. Un número cada vez más amplio de académicos aseguran que se trata de una realidad que no puede entenderse mediante la terminología del Estado, ya sea intergubernamental o federal. Se trata, por el contrario, de un orden político y legal diferente que debe entenderse en sus propios términos. Esto ha llevado a la aparición de una oleada de escritos sobre el futuro de los europeos, y también a una búsqueda de ideas, entre las anteriores formas de gobierno, que puedan abrir nuevas perspectivas. Lo que no significa dar la vuelta atrás al reloj de forma anacrónica, sino examinar las experiencias históricas específicas y ver cómo podrían adaptarse a la situación actual. El orden europeo es en cierto sentido nuevo, pero sólo es novedoso si situamos nuestros precedentes en la era del Estado-nación. La mezcla de unidad y diversidad, dominación y distribución del poder, se parece en cierta manera a las formas pre-modernas de gobierno.
Zielonka (2006) y Colomer (2006) han recuperado recientemente el concepto de imperio como una forma de designar la aparición de realidades trasnacionales. De nuevo, sería un error confundir los conceptos con la realidad o predicar el retorno al medievalismo o al Sacro Imperio Romano. El concepto de «imperio» se desacreditó a lo largo del siglo xx por su asociación con la era colonial de dominación europea en Asia y África. Sin embargo, utilizado en otro sentido, el imperio es una forma de gobierno que no está necesariamente basada en la dominación y la dictadura. Se trata, más bien, de un gobierno complejo en el que diversas partes pueden tener relaciones diferentes con el conjunto, y en el que la ciudadanía está diferenciada, aun manteniendo elementos en común. Los historiadores han revisado la experiencia de los imperios Habsburgo e incluso otomano como formas de gobierno que, sin ser democráticas, durante gran parte de su historia fueron más plurales que los Estados-nación de la Europa Occidental.
De manera similar, muchas veces las monarquías han tenido una mayor capacidad de gestionar el gobierno multinacional que las Repúblicas, porque el principio de la soberanía popular de estas últimas implica definir al pueblo (o el demos) y unificar los derechos y las obligaciones. Rose (1982) ha identificado el papel clave de la Monarquía, simbolizada por la «maza», en la unificación del Reino Unido. Los reformistas, desde los radicales del siglo xix al movimiento Carta 88 de finales del siglo XX, han utilizado las características pre-democráticas de la constitución para reivindicar la República, el principio de la soberanía popular y una constitución escrita. Pero es la flexibilidad de las antiguas constituciones, a la que escapa España, lo que posiblemente ha permitido la adaptación de las diferentes realidades nacionales, mientras que los regímenes democráticos han pugnado por reconciliar la soberanía popular y la igualdad con la diversidad nacional.
Por tanto, había vida política antes de la consolidación del Estadonación y la habrá después de su desaparición. El Reino Unido no es una excepción a alguna regla general relativa a estatalidad y nacionalidad, sino un ejemplo específico de las copmplejidades que tienen estos conceptos y de su evolución a lo largo del tiempo. Los dos capítulos que siguen examinan esas especificidades, la naturaleza de la Unión angloescocesa y la manera en que se está transformando en nuestra época. Pero antes de intentar desentrañar la Unión, necesitamos entender la naturaleza y las prácticas del unionismo como una forma particular de constitucionalismo.
1 La Paz de Westfalia introdujo el principio cuius regio, eius religio, que elaboraron primero los Habsburgo en el siglo anterior. Éste, en vez de la idea de la soberanía nacional, era el significado central de la paz.
2 La Iglesia anglicana de Irlanda se clausuró en 1869. La Iglesia de Inglaterra en Gales en 1922.
3 La pérdida de los restos de las colonias españolas en 1898 provocó una crisis estatal y el ascenso rápido de los nacionalismos vasco y catalán. La Cuarta República francesa cayó por los problemas de la descolonización, incluyendo la cuestión de si Argelia era una colonia o parte del Estado.
4 «Unionista», en este caso, se refiere a la unión irlandesa, no a la escocesa.
5 Los años 70, a pesar de la imagen posterior, fueron una época en la que a Escocia le fue bastante bien en comparación con el resto de Gran Bretaña.
6 He usado esta expresión más bien complicada to apuntar que la nacionalidad es un sentimiento subjetivo muchas veces puesto en cuestión
7 McCrone (2001b) Tiene una idea similar cuando, en su segunda edición de su libro sobre la sociología de Escocia, deja fuera el concepto «sin Estado» del título.
2
Entender la Unión
Estado y Unión
En medio de una guerra, el 1 de mayo de 1807 se celebró el centenario del Tratado de la Unión Anglo-Escocesa con un gran baile en Edimburgo, en una sala decorada con elegantes imágenes que representaban a San Jorge, San Andrés y San Patricio. Una agrupación de gaiteros interpretó Rule Britannia, Hearts of Oak, Britons Strike Home y God Save the King (Scotsman