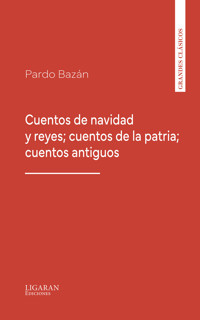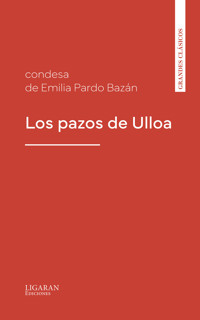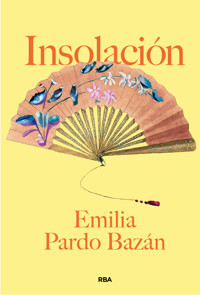Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Linkgua
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Pensamiento
- Sprache: Spanisch
En su obra La literatura francesa. La Transición, Emilia Pardo Bazán analiza la evolución de la literatura francesa desde el romanticismo hasta la modernidad, con especial énfasis en la transición del romanticismo al realismo. En su obra, Pardo Bazán destaca la importancia de la literatura francesa en el contexto de la evolución de la cultura europea. Analiza, además, las características y las tendencias más importantes de la literatura francesa en esta época. La crítica literaria de Pardo Bazán es inseparable y complementaria de su tarea narrativa, y hay que considerarla, como podremos comprobar en los últimas páginas de su ensayo, deudora de la filosofía de la historia de Hipólito Taine. Dos son los componentes esenciales de su labor crítica: el historicismo y el comparatismo. Y, sin renunciar a la mejor tradición hispánica, aspira al sincretismo cultural aprovechando la influencia decisiva de los novelistas europeos, singularmente franceses –Balzac, Flaubert, los hermanos Goncourt y Zola. Pardo Bazán reivindica la tradición hispánica a la vez que un profundo europeísmo cultural. Así se refleja en su dilatada obra ensayística sobre las diferentes movimientos estéticos, en particular los franceses. No es casual que sus reflexiones literarias procedan siempre de la literatura francesa, pues la formación intelectual de la autora coruñesa está marcada desde su adolescencia por la cultura del país vecino, que, además, frecuentó en múltiples ocasiones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emilia Pardo Bazán
La literatura francesa moderna El Romanticismo
Barcelona 2024
Linkgua-ediciones.com
Créditos
Título original: La literatura francesa moderna. El Naturalismo.
© 2024, Red ediciones S.L.
e-mail: [email protected]
Diseño de cubierta: Michel Mallard.
ISBN tapa dura: 978-84-1126-475-4.
ISBN rústica: 978-84-9953-980-5.
ISBN ebook: 978-84-9007-935-5.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos 4
Brevísima presentación 7
La vida 7
I 9
II 22
III 44
IV 60
V 80
VI 92
VII 105
VIII 116
IX 128
X 143
XI 158
XII 178
XIII 189
XIV 204
XV 217
XVI 232
Epílogo 245
Libros a la carta 249
Brevísima presentación
La vida
Emilia Pardo Bazán (1851-1921). España.
Nació el 16 de septiembre en A Coruña. Hija de los condes de Pardo Bazán, título que heredó en 1890. En su adolescencia escribió algunos versos y los publicó en el Almanaque de Soto Freire.
En 1868 contrajo matrimonio con José Quiroga, vivió en Madrid y viajó por Francia, Italia, Suiza, Inglaterra y Austria; sus experiencias e impresiones quedaron reflejadas en libros como Al pie de la torre Eiffel (1889), Por Francia y por Alemania (1889) o Por la Europa católica (1905).
En 1876 Emilia editó su primer libro, Estudio crítico de Feijoo, y una colección de poemas, Jaime, con motivo del nacimiento de su primer hijo. Pascual López, su primera novela, se publicó en 1879 y en 1881 apareció Viaje de novios, la primera novela naturalista española. Entre 1831 y 1893 editó la revista Nuevo Teatro Crítico y en 1896 conoció a Émile Zola, Alphonse Daudet y los hermanos Goncourt. Además tuvo una importante actividad política como consejera de Instrucción Pública y activista feminista.
Desde 1916 hasta su muerte el 12 de mayo de 1921, fue profesora de Literaturas románicas en la Universidad de Madrid.
I
La nueva fase. El segundo Imperio. De la poesía lírica a la novela. Digresión y recuerdos personales. El fondo filosófico del naturalismo. El realismo difuso e inevitable. Su infecundidad como escuela. Sirve de puente a la doctrina naturalista
Antes de entrar de lleno en el período en que el naturalismo adquiere carácter de escuela literaria, desplegando bandera de combate y pretendiendo asumir la significación entera de la democracia triunfadora, convendrá advertir (insistiendo en algo dicho ya en anteriores volúmenes de esta obra misma), que dar a una época el nombre de una escuela, no quiere decir que en esa época misma faltasen otras tendencias, sino que hay una especialmente característica de la hora y del momento.
Hemos visto cuán efímero fue el triunfo del romanticismo, y registrado las diversas fases y direcciones de la transición. Una va a imponerse, con violencias de pirata que entra a saco en la ciudad, y contribuirán a su pasajero dominio, la difusión del positivismo científico, al cual, ya veremos si con fundamento, se afiliaba el naturalismo literario; la influencia póstuma de Balzac, que, como nuestro Felipe el Hermoso, anduvo más camino muerto que en vida; y las circunstancias1 sociales e históricas, que prepararon el advenimiento de la tercer república.
Con el romanticismo —aunque este no fuese cosa genuinamente francesa—, Francia impuso a Europa su literatura; ayudó a la expansión su espíritu cosmopolita, y lo vago y genérico de su documentación y decorado. No hay cosa más semejante a un héroe romántico que otro, y al través de la sensibilidad mundial se reconocen hermanos los pálidos y fatales soñadores, los héroes de Pushkin, Musset, Espronceda y Byron. Pero aparece Balzac, y la literatura francesa arraiga en el terruño; la provincia y París son ambiente del arte; Francia se vuelve hacia sí misma, alejándose de las Venecias y las Andalucías quiméricas. Con el naturalismo arrollador, Francia, después de la caída del segundo Imperio, recobrará algún tiempo el privilegio de dar modelos literarios a las demás naciones; pero lo conseguirá por medios bastardos, suscitando curiosidades no siempre sanas y artísticas, y con el equívoco de una identificación imposible de la ciencia y el arte, base del edificio teórico de la nueva escuela, que, en su forma sistemática, se apoya en un absurdo.
Si las leyes constantes de la historia no fallan, tan graves sucesos como los que se desarrollaron en Francia, al caer el régimen imperial, tenían que abrir surco en las letras. De la desventura de Napoleón III, y de los epilépticos horrores de la Commune, persistía la huella reciente de una depresión y un dolor y una humillación en todos. París es el centro del pensamiento francés, es el foco del arte, y París había sido sitiado, sujeto al hambre y al frío, invadido, maniatado, incendiado, profanado en su belleza y en su grandiosidad. El arte, por diez a doce años, no podía menos de saber a ajenjo de pesimismo; la Commune y sus desesperaciones encontraron expresión en la escuela naturalista, o, por lo menos, en la serie de los Rougon Macquart —«historia de una familia durante el segundo Imperio»— que Zola había empezado a escribir, justo es decirlo, antes de Sedán, estigmatizando ya los comienzos del régimen, el golpe de Estado y el poder personal de Napoleón.
Sin dar fe a calumnias burdas contra la memoria del vencido Emperador, es preciso confesar que acumuló errores políticos fatales y abandonó, cuando más debiera atenderla, la organización militar, con imprevisión inconcebible en un soberano cuya dinastía representaba la leyenda de gloria francesa, y que había sabido batirse y mandar en campañas brillantes. Y, de la mano con el descuido en tan esencial cuestión, siendo seguro e inminente el choque con Alemania, anduvo la tendencia a hacer de París, al menos en las exterioridades, tienda de modas, fonda y lupanar del mundo, y a bastardear, por lo tanto, su papel europeo, dorándolo con oropeles equívocos, y atrayendo sobre la mágica ciudad el rayo de las excomuniones, justificadoras, de antemano, de cuanto contra ella se hiciese. Las especulaciones podridas enriqueciendo a traficantes como el Saccard de La ralea; el lujo sin raíces, la prodigalidad loca, tirando por la ventana lo ganado sin esfuerzo; la licencia pública de las costumbres, el pulular de las cocottes, sus extravagancias, crearon una leyenda. Si no fue el segundo Imperio una época bizantina, no hay manera de negar que lo pareció ante Europa, y que sacó partido Alemania de este concepto general. Y la tolerancia y relajación moral del segundo Imperio contribuyeron a empujarle al precipicio, arrastrando consigo tantos y tan sagrados intereses. Nunca está el mal de un régimen en cómo haya venido, sino en cómo deja, al caer, a la nación.
Desde el primer día, en dieciocho años de mando, al principio casi absoluto, como sucede después de los golpes de Estado, que salvan a los países del desorden y de las demagogias, debió Luis Napoleón vigorizar a aquel pueblo que no le resistía y que tantos elementos reúne para ser grande y fuerte. La fuerza, parece ocioso decirlo, no reside solo en los cañones y los fusiles. Sin duda, el Imperio podía «ser la paz», como proclamara un día el César, y como es hoy la paz, acaso demasiado larga, otro Imperio que nació de la lucha y de la sangre, el germánico;2 pero este, según fama, prepara la paz con los aprestos de la guerra, y cuida de no gastarse en empresas tan peligrosas como fue la de Méjico, que hizo profeta a nuestro ingrávido Zorrilla cuando anunció a Francia, si repitiese el tropezón, el rodar de las escaleras cabeza abajo.
Convenía recordar de paso estas circunstancias, para establecer que una literatura con todas las apariencias y pretensiones de impersonal y serenamente científica, que esto quiso ser el naturalismo, fue en el fondo mero brote de esa sensibilidad oscura que las catástrofes colectivas excitan y soliviantan para que se refleje en el arte. El naturalismo de escuela no hubiese sido explicable sin sus terribles precedentes históricos.
Precisamente por las condiciones que debe al ambiente histórico se diferenciará del realismo el naturalismo de escuela. El realismo, aun en Francia, tierra fecunda del clasicismo, tenía más antecedentes que el movimiento capitaneado por Zola. De cierto fue el realismo la segunda tendencia tradicional en Francia, acorde con el prosaísmo nacional, tantas veces observado por mí, y que un sagaz crítico francés reconoce, declarando que la naturaleza, en torno de los franceses, no ha hecho más que prosa, y por Stendhal, que lamentaba la falta en el horizonte parisiense de una cadena de montañas. Así, el romanticismo, originariamente, revistió carácter de influencia extranjera, y vino por Inglaterra y por Alemania, con Osián y la Staël. Y aun al aceptar el romanticismo, Francia no perdió de vista aquella verdad que ya Boileau había declarado elemento primordial del arte. Hasta podemos decir que la restauró contra el paganismo y el helenismo irreal de los clásicos, y proclamando el principio de la democracia literaria, exhibiendo, como quiso Mercier, los andrajos de la miseria, los sufrimientos físicos, el desorden pasional, los apetitos de la fiera humana. ¡Ya no hay palabras nobles ni plebeyas! No será Zola quien lo promulgue; que antes lo ha dicho Víctor Hugo. La fealdad, igual que la belleza, tiene derecho al arte. Lo grotesco empareja con lo sublime. Con estos apotegmas románticos, el realismo tiene la puerta abierta. Se llamará «el romanticismo de la observación», y toda una falange reclamará que el arte vuelva a la senda de la naturaleza y la verdad, exigencia que en las artes plásticas se cumple desde muy temprano. Esta falange, en que figuran historiadores y sabios, reniega de las ficciones. Recordemos su reprobación al comprobar cómo se transforma, bajo el influjo social y científico, la ficción novelesca. Ya en 1826 se habla sin rebozo de realismo romántico y se vaticina que será la fórmula del porvenir. Numerosos románticos no solo admiten la doctrina de la verdad, sino que la practican. El nombre de Stendhal bastaría para probarlo; clasificado entre los románticos, le tienen por precursor los realistas y los psicólogos.
Y cuando se cree definida la teoría y asoman los románticos de escuela, antes del segundo imperio, hay críticos que anuncian la quiebra del lirismo y el triunfo de los directores de la «vergüenza humana», dictado que no desdeñaría Zola.
El realismo de escuela apunta hacia 1850. Preséntase como forma de sensualismo artístico, y también como reivindicación prosaica de la vida humilde y vulgar, sin mezcla de ilusión poética.
Hay realismo, sin duda, en la escuela del arte por el arte, y no sorprende que más tarde lleguen al naturalismo de escuela artistas como Baudelaire y Goncourt. Sobre una base tan amplia como la de la verdad, es lógico que se asienten tendencias distintas, y que al lado del realismo estético haya surgido el utilitario, que invocará el naturalismo con el nombre inexactísimo de «novela experimental». La verdad está dondequiera, en todas partes, y se presta a innumerables maneras de entenderla e invocarla; acaso no son los que más la invocan los que mejor se ciñen a su severa disciplina.
Conviene fijarse en que el paso del romanticismo al realismo envuelve una transformación de los géneros literarios. El drama y la poesía lírica fueron los géneros románticos por excelencia; y de las obras maestras del romanticismo impresionista en la novela, Adolfo, Obermann, René, como de los dramas al estilo de Antony, puede decirse que son poesía lírica sin rima. Rompiendo con el lirismo, la novela, desde el período realista, es el género invasor y dominante, y en él y por él se hace épica la literatura, y a los tipos excepcionales sucede la humanidad socializada, sometida a lo que la rodea, gota de agua llevada por las corrientes profundas. Tenía que ser así, pues la novela, «por la fuerza de su principio interior» —dice concisamente Brunetière—, «se inclina siempre a la imitación más o menos idealizada de la vida». Tal es (continúa el ilustre crítico), su razón de ser, su función. La novela expresa o satisface la curiosidad que el hombre inspira al hombre; nos lleva fuera de nosotros mismos y nos recuerda la comunidad de nuestro ser, que el lirismo, con sus personalismos ególatras, había olvidado. Y que semejante transformación se verifica de un modo casi orgánico e involuntario, lo demuestra el mismo escritor con el caso típico de Jorge Sand, novelista desde un principio y siempre, cuyas primeras novelas, en pleno romanticismo, son más líricas que todos los versos de Lamartine y Hugo, y que luego va evolucionando, según los tiempos, a la novela socialista, después a la novela rústica y a narraciones en que el realismo apunta y se esboza: las conocidas tres maneras.
Esta hegemonía de la novela, desde mediados del siglo, salta a los ojos, aunque muchos siguiesen considerando a la novela género frívolo y sin trascendencia, preocupación tan tenaz que en España, por ejemplo, personas del talento y cultura de don Juan Valera, famoso justamente por novelista, calificaron a las novelas de libros de mero entretenimiento, nugas. Opinión tanto más extraña en quien reconocía que nuestro primer libro es una novela, el Quijote. Yo le hice observar frecuentemente al ilustre escritor la disonancia de clasificar al Quijote como libro entretenido, siendo (aunque tan ameno), tan profundo, elevado y sugeridor de meditación y grave pensar; y respondíame don Juan que de fijo Cervantes no se propuso hacer nada que trascendiese, sino una narración recreativa; a lo cual replicaba yo que en las creaciones geniales; no es la intención del autor, sino el resultado, lo que podemos apreciar, y que mil veces fracasan intentos ambiciosos, no siendo ciertamente la ambición lo que faltó a Zola cuando auguraba la desaparición de la tercer república si esta no se declaraba naturalista, afiliándose a su escuela...
Lejos de ser género frívolo y vano, la novela, del romanticismo acá, me parece lo más sincero, eficaz y significativo de la literatura, y ya antes del romanticismo, con la Nueva Eloísa y con Cándido y Zadig, por no hablar de algunas obras de Diderot, había sido manifestación de lo que llevaba el siglo en sus entrañas. La variedad casi infinita de las formas novelescas es tan numerosa y copiosa como la realidad, como el oleaje de los sucesos, como los cambios y aspectos de la sociedad, como los matices del sentimiento y las aspiraciones, quejas y dolores de la familia humana. Cuando se creyera agotada la novela, renuévase con una fuerza de espontaneidad que maravilla. Fracasadas las epopeyas, que no pudieron acercarse a los modelos griegos y latinos; rotos los poemas en mil fragmentos de espejo, reflejaron más claramente que nunca y con intensidad a la vida en sus innúmeras manifestaciones. La segunda mitad del siglo XIX pertenece a la novela, desde que Balzac presta al género la importancia de la historia.
Para que la novela, en el XX, haya decaído y se anuncie su ruina, o como en Francia se dice, su krach, se necesitó la enorme sobreproducción, la competencia insensata, el pugilato de asuntos escandalosos que ya a nadie escandalizan, el industrialismo apoderándose de los dominios del arte y recargando las tintas y llegando al delirio. Mas no es hora aún de reseñar la decadencia; al contrario: vamos a hablar del tiempo en que una novela, llegando a ediciones de cientos de miles de ejemplares, alborota a la opinión, y en vez de parecer el inocente «libro entretenido», suscita problemas y plantea cuestiones sociales y políticas o alarma a las conciencias y anatomiza los corazones.
Aunque procuro en estos estudios huir de digresiones innecesarias, al tratar del naturalismo y del predominio de la novela no puedo menos de recordar que algo tercié en semejante litigio, siendo el primer expositor de la doctrina en España y suscitando un ruidoso incidente crítico, allá por los años de 80 a 81. Cuando yo escribí La cuestión palpitante, el naturalismo no era novedad en Francia, ni mucho menos, pero sí en España, donde asustaba doble por lo mismo que apenas sí se le conocía de otro modo que por su mala reputación. No me propuse hacer propaganda de la escuela, ni recomendar sus fundamentos filosóficos, que, al contrario, reprobé, señalando especialmente los peligros del determinismo materialista; pero quise dar a conocer sus caracteres meramente estéticos y mostrar sus puntos de contacto con el realismo, tendencia tan infiltrada en nuestra tradición nacional. Como era de temer, no logré que la mayoría me entendiese, a pesar de la resonancia inusitada que lograron mis artículos y del chaparrón de controversias que provocaron. Lo que el vulgo, letrado o no, veía en el naturalismo francés, era lo que irrita la curiosidad, lo burdo, lo grueso de las licencias, desafueros y osadías de la retórica de Zola y sus secuaces; el atractivo malsano, el cebo de porquerías y obscenidades que juzgaban recocidas, por decirlo así, en jugos y fermentos de una civilización descompuesta. Ni siquiera sospechaban que, como a Zola, se habla llamado a Balzac trapero de la literatura, acusándole de revolver en la alcantarilla y enviar al aire sus miasmas pútridos. Del fondo, realmente pernicioso, de la tendencia; de la anulación de la voluntad humana; del positivismo crudo y pseudo científico que envolvía, prescindieron todos, y no solo aquí, sino en Francia misma, pues al traducir mi obra para publicarla en lengua francesa, suprimieron los capítulos en que estudiaba el sentido filosófico de la nueva escuela, declarando que contenían demasiadas disquisiciones «teológicas». Y lo que llamaban teología era únicamente ver, en una doctrina literaria, las consecuencias que de ella se derivaban y que la hacían peligrosa y especialmente delatora de las decadencias y miserias morales de la colectividad.
Como quiera que al exponer el naturalismo yo reconocía el talento y mérito artístico de sus jefes, y aquí ha sido cosa rara la equidad, se sacó en consecuencia que recomendaba la escuela de Medan incondicionalmente,3 a pesar de que declaraba y repetía que el naturalismo era solo un oportunismo. Y lo fue, y duró menos aún de lo que pudiera suponerse. Ya estaba desorganizado al aparecer la más importante de las impugnaciones y refutaciones de mi obra: la que su autor tituló Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. Yo me encontraba obligada, en cierto modo, hasta por cortesía y respetos al eminente escritor, a hacerme cargo de un libro que nació de otro mío, y, además, la ocasión era grata, y contender con Valera, muy halagüeño para mí. Sin embargo, me abstuve por varias razones: la primera, que la oportunidad de la polémica había pasado —lo confiesa el propio don Juan—; la segunda, que aquella tardía impugnación, muy ingeniosa y docta, salpicada de amenas y oportunas reflexiones, salpimentada con donaires picantes, crudos humorismos y palabras zolaescas, no presentaba ese metódico enlace que permite una réplica que aclare bien los puntos debatidos, pues don Juan, como tan ecléctico, flexible y panfilista, venía, reconociéndolo, a coincidir conmigo en bastantes respectos y a poner al naturalismo de escuela objeciones análogas a las que le opusiera yo. Hay, sin embargo, en las atractivas disertaciones de don Juan, algo que merece notarse especialmente: y es la manifestación del espíritu clásico y los aspectos en que el naturalismo tanto se aparta de él.
La doctrina de Valera es el optimismo, y en su estética no cabe tomar por lo serio los males que comúnmente nos afligen, y que declara asunto de risa y gorja. Desde este punto de vista, muy acorde con el paganismo de Valera, no concede el autor de Pepita Jiménez que los franceses tengan derecho al pesimismo por motivos históricos, y discute la impresión que han debido sentir ante los resultados de la guerra. Con matiz de delicada ironía, afirma que Francia no debe estar descontenta de sí misma porque su resistencia no fuese lo bastante enérgica y obstinada, pues «esa guerra a cuchillo, que solo termina con la destrucción, ruina e incendio de un pueblo, como en Sagunto o en Numancia, no es, por dicha, para todos los días; de lo contrario, el género humano se hubiese ya devorado a sí propio». En opinión de Valera, no hubo ni en el desastre ni en la Commune motivo suficiente, sino pretexto para ese furor misantrópico y esa negrura de ideas que se desborda en la literatura naturalista. Y, sin embargo, añade que «una enfermedad mental, un delirio sombrío se ha apoderado de buena parte de los literatos franceses», afirmación que excluye la del fingimiento y la pose pesimista. Yo pienso de un modo diametralmente opuesto, y si después de tantas y tan apocalípticas desventuras los franceses no diesen señales de consternación, me parecerían almas de cántaro. Ni era fácil de sostener la tesis de Valera en presencia de los hechos que nos mostraban a Mérimée el escéptico, a Mérimée el que no se había bautizado, muriendo literalmente de pena en medio del desastre, sin tiempo a ver la Commune que pronosticó; a Flaubert, el ironista, el nihilista, ansioso de coger el fusil, haciendo el ejercicio en su casa, negándose a creer en la victoria de los prusianos y sufriendo un cambio profundo en su carácter y una crisis en su salud desde el día en que vio asomar por la senda los cascos puntiagudos de los vencedores y presenció cómo acampaban bajo sus ventanas, en su jardín; a Teo, el pagano, el impasible, el adorador de la Belleza, dejando rebosar su dolor en los Cuadros del Sitio de París, como hiciera un sencillo patriota...
Y nada más natural ni más noble que estas inconsecuencias, ni que la desesperanza pesimista que engendran acontecimientos tan enormes, que arrancaron a labios ilustres la frase «¡Todo concluyó!». Menos graves eran nuestras desdichas del 98, y lo peor que tuvieron, fue el no abrir honda huella en las conciencias.
Valera extrañaba no encontrarme optimista, dado mi carácter, sin melancolías ni desfallecimientos, y extrañaba yo que él, siendo tan sabio, no pensase como el sabio mayor, que más le valiera al hombre no haber nacido. Quizás sean estas cuestiones psíquicas, pero yo creía que eran religiosas. Valera sentía el paganismo clásico, y yo el cristianismo, que me separaba del naturalismo de escuela, como notó el propio Zola al hablar de mi libro. Don Juan protestaba contra la escuela, como un clásico que fue siempre, algo realista a la española en pasajes novelescos; la condenaba en nombre del optimismo, de la alegría, del buen gusto, y no solo condenaba al naturalismo, sino al romanticismo que le precedió y en cierto modo le engendró. Yo defendía a estas doctrinas, en las cuales hay un alma de verdad estética, entre muchos errores, y cuando ya el naturalismo era algo que parecía pertenecerá la Historia, afirmaba siempre que su influencia, viniese de Francia o de Rusia, persistía en la época actual; que una parte de sus principios y conquistas duraba y era definitiva. En cambio, lo que había caducado, no tenía posibilidad de renacer. Y, añadía yo en aquellos familiares diálogos de la reducida tertulia de don Juan (ya sin vista en los ojos) acaso el mayor germen de caducidad del naturalismo fuese el haber hecho como si Cristo no hubiese venido al mundo.
Volviendo al asunto, aunque no nos habíamos desviado de él, importa hacer notar la diferencia entre los principios generales de estética y las escuelas que aspiran a encarnarlos. Suele suceder que las escuelas sean limitación, cuando no bastardeamientos de esos principios. Lo vamos a comprobar en la aparición de la escuela llamada «realista», poco conocida y ya casi olvidada, aunque a su hora hiciese algún ruido y diese pie a discusiones.
No hay que confundirla con el realismo como tendencia fundamental. Este ha existido desde el origen de las letras, de la poesía, del arte. En la Biblia, en los vastos poemas indios, en Homero, encontramos un vigor del realismo naturalista que a veces asombra. Y aun pudiéramos añadir que la belleza de esas grandes obras maestras está en razón directa de la suma de realidad que contienen. Nadie ignora qué pasajes impregnados de verdad humana se destacan en la Ilíada y en la Odisea, y nadie ha olvidado cuáles son las páginas inmortales de Virgilio que, impregnadas de verdad sentimental, el sentimiento, le hacen nuestro contemporáneo. Ni parece necesario siquiera, en España, insistir en que el realismo es eterno, siendo la más constante de nuestras direcciones literarias. Hasta pudiéramos, en la edad moderna, pretender que el realismo fuese cosa nuestra, y que lo hemos inoculado a Francia, sea a no español el autor de Gil Blas. Ni aun entre los clásicos franceses faltan grandes realistas; Molière no nos dejará mentir. Por no citar más que nombres sobrado conocidos, recordaré que entre los realistas debemos incluir a Diderot y al abate Prévost; y pudiéramos añadir a Rousseau, con ciertas restricciones, y al mismo Voltaire, en sus cuentos. Cuando las corrientes hondas del arte no se estancan en sistema, nadie las discute. Lo natural y constante suele pasar inadvertido, como los fenómenos admirables y diarios del amanecer y el anochecer. Si nos entregásemos a un análisis minucioso, encontraríamos difuso el realismo hasta en las obras descabelladamente románticas, y sin duda, en las mejores, como Werther, cuyo encanto consiste, en gran parte, en los cuadros de vida íntima, en la fiel transcripción del ambiente y en el estudio de las pasiones —cosas bien reales, después de todo.
Lo quiere así la necesidad, que obliga al artista a reproducir lo que le rodea, sin serle permitido inventar un mundo, ni desfigurar tanto el existente, que por completo borre sus rasgos. Ni el poeta más libre, más privilegiado, acierta a salir, en sus vuelos aquilíferos, de la grandiosa prisión de la realidad. La poesía es más realista de lo que se creyera, aunque encienda la realidad con el fuego del transporte lírico. Y si el artista, para huir de apariencias y fenómenos, desciende a su propio corazón, tampoco en él halla nada que no le sea común con los demás hombres, según graciosamente afirmó Musset al exclamar:
«Le coeur humain de qui? Le coeur humain de quoi? Quand le diable y serait, j’ai mon coeur humain, moi!»
Fue error de parte de los románticos suponer que, encerrándose en sí mismos, saldrían de la humanidad. También el lirismo romántico era realidad, y muy intensa, en su momento, y acaso el sentir romántico sea eterno, aunque se transforme su expresión literaria. Los partidarios del arte por el arte, que tan bella doctrina profesaban, no pudieron eximirse de la imposición de lo real, que se muestra acaso mejor en la plástica y en el esplendor de la forma, que en las vaguedades del verso y de la música. Mientras no tomó caracteres de escuela, el realismo dio cuerpo a toda manifestación de arte. No puede el arte fundarse sino en la naturaleza y en la humanidad, y son realidades ambas —inmensas realidades—. Hasta la esfera, real también, de lo suprasensible, no la conoce el arte sino al través de la humanidad.
No por esto quiero decir que las obras de arte no hayan de clasificarse, ni que la realidad las vivifique a todas igualmente. Lo individual, con su germen de espontaneidad, diversifica el arte y uno de los principios justos de la escuela naturalista es el de la verdad, «vista al través de un temperamento». Sustituyamos, si se quiere, a la palabra «temperamento», la palabra «alma o espíritu», y habremos reconocido uno de los fundamentos de la creación artística humana.
Existía, pues, el realismo en las letras francesas, contenido hasta en obras románticas, flotante en el aire y no definido, pero visible en todo, y especialmente en el teatro, pudiéndose decir que la generación de autores dramáticos seguía, sin hacer de ello profesión, las doctrinas del realismo, mitigado en unos, más marcado en otros. Y el caso era sencillo: pues si al cabo el teatro (pasado el tiempo de los Burgraves «graves» y de los tiranos de Padua, que a su modo y en estilo de perspectiva de telón, también querían ir hacia cierto realismo con la fantasmagoría del color local) tenía que inspirarse en las costumbres y en la trama social y psicológica, había de encaminarse forzosamente hacia el realismo. El género dramático, más que ninguno (como veremos al estudiar la decadencia), se resiste al exceso y desbordamiento idealista.
Así —insistimos en ello porque el fenómeno es curioso—, vemos cómo al aparecer una escuela que se proclama realista, es cuando el realismo va a dar señales de impotencia y a ser arrollado por el naturalismo que se prepara ya, y que se diferencia del realismo no solo en los dogmas y cánones, sino en la exacerbación del pesimismo, en el recrudecimiento de la enfermedad moral que Francia, más especialmente, tiene que sufrir por razones múltiples, relacionadas estrechamente con su historia social y política.
Porque (conviene recordarlo cuando vamos a tratar de un movimiento literario que, aun en los momentos de su estrepitosa victoria, no provocó simpatía ni admiración ardiente a proporción de la sorpresa y la protesta que se alzaba a su paso), no es la literatura la que influye decisivamente en la sociedad, sino al contrario. Las maneras generales de pensar y de sentir condicionan la obra de arte, y se revelan por medio de ella, aun en las formas artísticas menos servilmente reales. El arte ejerce, en efecto, algún influjo, pero a posteriori. Ya que he hablado en estas páginas de las ideas de don Juan Valera acerca del naturalismo, diré que uno de los puntos en que más divergíamos era cuando él afirmaba que toda la cuestión del naturalismo se reducía a «moda». Hasta las modas, entendía yo, tienen su explicación y su causa en las costumbres, las ideas religiosas y las sociales, y detrás de la moda de cubrirse la cabeza con un velo las mujeres, de ocultar la garganta y el pecho, venía todo el sentido del cristianismo. Pero era preciso ver algo más que un decreto de modisto parisiense en ese fenómeno literario que con caracteres tan típicos se presentaba después de la tormenta en que Francia naufragó. Lejos de parecerse al capricho que no ha menester explicación, ni la tuviera —el naturalismo, con sus excesos, con su brutalidad, con su complacencia en la descripción de la miseria humana, con sus pretensiones de laboratorio y de clínica, con su fisiología y su patología, con su nihilismo y hasta con sus tentativas de regeneración por la ciencia y la salud—, era la forma literaria que podía sobrevenir de un modo fatal casi, al día siguiente de las catástrofes sangrientas y los incendios bíblicos. Yo he visitado a París cuando aun negreaban las ruinas de los soberbios edificios quemados, cuando no se veían por las calles sino mujeres vestidas de luto, y comprendí la amargura y no extrañé después que rebosase. Lo que hubo de singular en el naturalismo, fue acaso fruto del modo de ser de su jefe: Zola procedía del romanticismo, estaba todo imbuido de devociones románticas, y por eso el naturalismo, en cuanto escuela, se mostró como algo híbrido, mezcla de positivismo y de idealización, torcida y falsa, pero al cabo idealización. Con el naturalismo, llegará a su cima la hegemonía de la novela, no tanto por lo que a la perfección artística se refiere (esta será la obra de Flaubert), sino por la influencia social, el carácter de acontecimiento, al nivel de los más importantes, y el influjo y difusión en todos los países civilizados. Cuando decline el naturalismo, todavía será la novela la que descuelle y se imponga con el vigor de las pinturas y la profunda impresión en la sensibilidad; pero y a no habrá que buscar en Francia, sino en Rusia, a los maestros del género.
1 [«circuntancias» en el original. (N. del E.)]
2 Cuando esto se escribió no había estallado aún la guerra en los Balkanes. (N. del A.)
3 [«incondicionalmenle» en el original. (N. del E.)]
II
La novela. El realismo como escuela: Champfleury, Duranty. El naturalismo psicológico: «Fanny», de Feydeau. La sociedad y las letras. Sainte Beuve. Flaubert: el hombre. No quiere ser jefe de escuela. Una obra maestra: «Madame Bovary». Su significación. La figura de Emma. Homais. El aspecto romántico de Flaubert: «Salambó». Influencia de «Salambó» más allá del naturalismo. «La Tentación de San Antonio». Su sentido. El pesimismo de Flaubert. Inferioridad de sus demás libros. Imitadores peninsulares
Siendo el realismo, como queda dicho, una tendencia general, llegó el instante, hacia 1848, de que diese nombre a una escuela, y el corifeo fue Champfleury. De este movimiento habla Zola, como protesta temprana contra el romanticismo. Según algunos críticos, hay que ver en Champfleury al verdadero fundador del naturalismo; lo indudable es que debemos contar al autor de las Aventuras de la señorita Marieta entre los escritores menos populares, y no ahora, sino en su misma época. Lo peculiar de su figura literaria, es que, amigo de todos los románticos, íntimamente unido a Mürger, con quien vivía, habiendo empezado a figurar como adepto de la escuela—, de pronto, y de propósito, hizo lo que no hicieron ni Stendhal, ni Mérimée, ni Balzac: se declaró jefe de una escuela adversa en todo al sistema romántico, y el intento ha salvado del olvido, si no sus obras, que nadie lee y de las cuales el alta crítica habla con desdén, al menos su nombre, puesto que, de vez en cuando, se discute hasta qué punto fue o no fue legítimo padre del movimiento naturalista.
Hay algo innegable: cualquiera de los caudillos naturalistas de los tiempos de lucha está más embebido de romanticismo que este burgués que observó y escribió a la sordina, allá entre el 50 y el 60. A su tiempo veremos la levadura romántica que existe en todos, lo mismo en Flaubert que en Zola, mientras Champfleury no desmiente ni en un ápice la ortodoxia de la doctrina. Sin embargo, no puede librarse de declinar hacia la sátira, sobre todo en la pintura de pueblos pequeños y costumbres y manías provincianas. La sátira se funda estrictamente en lo real, como la caricatura, solo que, por su esencia, ha de deformarlo algún tanto. Es decir que la pureza realista de Champfleury consistió en algo negativo: en no ser romántico por ningún concepto. La tentativa no careció ni de originalidad ni de osadía.
Champfleury fue hombre de vida pacífica, aficionadísimo a porcelanas, y que llegó, andando el tiempo (pues vivió hasta presenciar, no ya la insuficiencia de su propia escuela, sino la caída ruidosa del no menos ruidoso naturalismo militante), a regentar la manufactura de Sévres. De sus libros (exceptuando algunos cuentos muy gentiles, como el famoso Chien Caillou, acaso su obra maestra), el más digno de mención y el que se presenta como tipo de la doctrina, es Los burgueses de Molinchart. Champfleury es un observador minucioso, como los pintores holandeses, y se ciñe al detalle menudo de la vida vulgar y cuotidiana.
Hay, sin embargo, quien disputa a Champfleury el título de portaestandarte del realismo; y es aquel hijo natural y hurtado de Mérimée, que tanto se asemejaba a su padre en lo físico y en las maneras y carácter reservado, pero que se quedó muy lejos de él en arte. Duranty, que nació en 1833 y contaba veinte años cuando se alzó la enseña realista en las letras francesas, fue en 1856 redactor del periódico El Realismo, donde hizo cruda guerra a los románticos, y no a los románticos solo, pues se ensañaba también con los que hoy incluimos entre los maestros del naturalismo, Flaubert, Balzac, Stendhal, librándose de la degollina Mérimée, supongo que por imposición de la naturaleza. El público no hizo caso del periódico, que se extinguió al cabo de medio año de su nacimiento. Este aborto, sin embargo, se cuenta como una efeméride literaria: Duranty, en sus hojas, señaló el camino de la literatura venidera, «reproducción exacta, completa, sincera, del medio social, de la época en que se vive, porque la razón justifica esta tendencia y estos estudios, y porque también los recomiendan las necesidades de la inteligencia y el interés del público, que no sufre mentira ni trampa... Y esta reproducción debe ser todo lo sencilla posible, para que la comprenda todo el mundo». Ya veremos cómo infringieron los naturalistas venideros este precepto de la sencillez, el menos compatible, por ejemplo, con la manera de ser de los Goncourt. No va la literatura hacia lo sencillo, sino hacia lo complicado y conceptuoso.
Como escritor, Duranty, no menos premioso que su padre, produjo una novela digna de mención, La desdicha de Enriqueta Gerard, escrita bajo la influencia de Madame Bovary, cosa rara en quien estaba tan a mal con su autor. Ni esta obra, ni las restantes de Duranty, se salvaron de la indiferencia de los lectores. Lo único por lo cual el bastardo de Mérimée no yace envuelto en total olvido, es ese periodiquito sin fortuna, que anunció lo que despuntaba en el horizonte.
Cuando el periódico antirromántico brotaba y caía como las hojas de otoño, aun no se había publicado Fanny, de Feydeau. De esta sensacional novela agotáronse, en pocos días, ediciones numerosas. Era en 1858. Sainte Beuve le consagró un lunes llamándole «libro imprevisto», en el cual hay «más talento del necesario»; y, realmente, hasta entonces, Feydeau, ya de edad de treinta y siete años, no había publicado sino un tomo de versos, consagrando su vida a estudiar arqueología y jugar a la Bolsa. Fanny —dice con precisión Sainte Beuve— palpita y vive: de punta a cabo del libro, un hálito ardiente corre y le anima con ese misterioso soplo inquietador que poseen las obras maestras. Llevando como subtítulo la palabra «estudio», Fanny tiene ya el carácter de disección de las pasiones, operación que tentó después la codicia de tantos novelistas, y que solo realizaron magistralmente muy pocos. El asunto, el eterno tema del adulterio, y los personajes, los tres de rigor, mujer, marido y amante; y, sin embargo, vibrante de originalidad la fábula, porque los celos, que no siente el esposo, los siente Rogerio, el enamorado, y con tan intensa vehemencia los siente, que le envenenan el corazón. No transige con un hecho que suele no preocupar mucho a los que están en su mismo caso: y es admirable realmente el análisis del rabioso mal, análisis que sirvió de modelo a Bourget, sin que lograse sobrepujar la triste intensidad del estudio de Feydeau. Cuando Rogerio conoce a Fanny, casada y madre de tres niños, no piensa en que aquella mujer tiene dueño. Poco a poco, la idea del reparto empieza a torturarle: desea conocer al marido, y al conseguirlo, se siente humillado se juzga inferior a él, más débil, más mísero... Se reprochó a Feydeau el que los celos de Rogerio sean principalmente materiales. Y es el caso que los celos violentos, como ha observado Benito de Espinosa y comentado Bourget en nuestros días, son hijos de la sensualidad, y no desmienten su carnal origen. Hay, pues, algo de tartufismo en reprochar al novelista que acepte tan conocida verdad. Rogerio, martirizado, se calma cuando Fanny, engañándole piadosamente, le hace creer que no hay intimidad entre ella y su esposo; pero, renovada instintivamente la inquietud, resuelve acechar y salir de dudas, y de aquí la archifamosa escena «del balcón» que tanta tinta hizo gastar. Oculto en un balcón de la casa de Fanny, Rogerio ve... No solo ve, sino que oye; y su desesperación es tal, tal su quemante vergüenza y dolor, que le llevan a confinarse en una casa solitaria, en ignorado lugar, donde, lejos de sus semejantes, espera la muerte.
He aquí el argumento de la célebre novela. Tal vez hubiese debido hablar antes de Madame Bovary, pues cronológicamente la precede; pero, a mi ver, el carácter especial de Fanny hace que por ella deba empezar la serie de modelos del realismo naturalista. En efecto, Fanny es una novela cruda y terrible, y llega hasta la medula; pero (y acaso sea esta una de las razones que la han colocado en primera línea, aunque el público no se diese cuenta de ello y buscase la lectura de Fanny por estímulos malsanos), es a la vez el poema lírico y enfermizo de una pasión —como el Adolfo, de Benjamín Constant, con el cual largamente la compara Sainte Beuve, que observó esta analogía, y como Werther, y otras novelas románticas— y un estudio del natural, así es que representa la fusión del romanticismo tal cual podía sobrevivir y del naturalismo naciente, sin que faltase el elemento de la psicología.
Con motivo de la Fanny de Ernesto Feydeau, cabe recordar un episodio de historia literaria, que para este pleito del naturalismo es un documento. No ha existido ninguna nueva escuela literaria que no haya sido declarada inmoral; la acusación se había dirigido al romanticismo, se fulminó contra varios escritores del período de transición, pero arreció contra el naturalismo, y cuando le suceda el decadentismo, llegará a no haber más que una voz para condenarlo, en nombre de la moral también. Si saliendo de lo trillado de la rutina queremos ir al fondo de esta imputación, y si recordamos que los dos géneros sobre los cuales ha recaído, la novela y el teatro, son los que por su índole se consagran particularmente a la imitación de la vida, y no pueden prescindir de ella, tenemos que deducir que no son las letras, es la vida misma, es la sociedad civilizada la que se ha hecho inmoral, y con la peor de las inmoralidades, que no es la de carácter sexual (como se aparenta creer), sino la que origina la disminución y abatimiento de los grandes ideales colectivos. Habrá que confesarlo: el caso de una sociedad que retratada en sus múltiples aspectos por las letras, con alarde de fidelidad y exactitud, estigmatiza a las letras por corruptoras, se parece al de aquel soneto que tanto nos divirtió, y en el cual un personaje nota un hedor horrible, lo deplora, se pregunta con ansiedad de dónde procede tal pestilencia, hasta que se hace cargo, y exclama atónito:
«¡Sí soy yo; que me encuentro putrefacto!».
He dicho, al estudiar el romanticismo, que la literatura francesa, desde fines del siglo XVIII al XX, era un bello caso clínico. Mal pudiera querer significar que existiese en las letras algo perturbador que en la sociedad no se encontrase. El germen morboso ha ido evolucionando, desde el lirismo romántico, autocéntrico, hasta el naturalismo; y encontró su campo de cultivo la infección en una sociedad minada por codicias y apetitos que se desarrollaron voraces al desaparecer las fes —empleo atrevidamente el plural, porque la sociedad tiene varias creencias que le son indispensables para existir—. Cuando la presentan su retrato, hecho con esa energía que en las obras maestras resplandece, la sociedad protesta y persigue. Persiguió a Madame Bovary y a Fanny.
Conserva el recuerdo de este incidente una carta de Sainte Beuve al Director gerente del Monitor, en la cual explica —con intención confesada de armar ruido— el por qué no se atreve a hablar de Catalina de Overmeyre, otra novela de Feydeau, posterior a Fanny. Sainte Beuve declara que no se resuelve a juzgar esta novela nueva (y, por lo demás, la juzga cuanto le place) a causa de la impresión que produjo su artículo acerca de Fanny, acogido con indignación por los defensores de la moral, entre los cuales figuraba, en primer término, uno de los colegas de Sainte Beuve en la Academia. «No me hable usted del éxito de Fanny», gritaba este alzando los brazos al cielo. «Pero —observa Sainte Beuve, con su malicioso donaire habitual— como este elocuente colega es el mismo que nos propone admirar, en 1860, las novelas de la señorita de Scudéry, no debe sorprenderse si el público opone, a tales caprichos retrospectivos, sus caprichos actuales, y prefiere, a las insulseces quintaesenciadas, las realidades, por fuertes que sean».
«La moral —añade el maestro— que siempre sacan a relucir en contra del arte, no debe presentarse de tal modo en oposición con él. En Francia, la idea de moral es un canto que lanzan sin cesar a la cabeza del que sale con bríos, y el caso no deja de ser curioso, si pensamos quienes disparan esa primera piedra».
Sainte Beuve supone que a Feydeau le hicieron pagar caro, en los libros que después dio a luz, la prodigiosa fortuna de Fanny. Mas debió de ser esa combinación de los astros de que hablaba Valera, para explicar la dificultad que encontraría si tratase de escribir otra novela que gustase tanto al público como Pepita Jiménez. Acaso, como pensaba Flaubert, cada hombre no lleva en sí más que un libro.
Gustavo Flaubert nació el mismo año que el autor de Fanny, en 1821, en Rouen. Era do familia de médicos, pero no quiso seguir la profesión. Como es de rigor, empezó por hacer versos. No se contó, sin embargo, entre los que se ensayan en periódicos. Cabe afirmar que no tuvo juventud literaria: sus primeras armas —¡Madame Bovary!— las hizo a los treinta y seis años.
Antes viajó largamente en compañía de Máximo Ducamp, no solo por Europa, sino por países cuyo nombre halaga la fantasía del artista: Palestina, Turquía, Grecia. Esto y el viaje a Túnez, a fin de reunir los datos necesarios para Salambó, es quizás lo único saliente de la biografía de Flaubert, de quien pudo decirse que su vida está en sus libros, con ser estos pocos y venir tarde. No se le conocieron más aficiones que la literaria; ni aun cachivaches artísticos quiso coleccionar, a la manera de Balzac y de los Goncourt. Sorprendería que habiendo producido tan poco, bastase eso poco para llenar su vida y dar empleo a sus horas, si no supiésemos que cada capítulo y cada página y cada párrafo le costaba una ímproba labor, y sufría una refundición escrupulosa y obstinada, reiterada mil veces con esmero rayano en manía, comprobados y consultados los más mínimos detalles. Así su estilo, no siempre, a pesar de todo, intachable y puro, tiene ese no sé qué de metálico, que le encontraba Sainte Beuve: algo de duro e incorruptible, materia firme que resiste al tiempo.
Si caracterizamos a Flaubert por su cualidad esencial, será la consistencia, la densidad del tronco de cedro flotado en la amargura de los mares, y preservado de los agentes de destrucción, que no pueden disgregar sus partículas.
Las circunstancias permitieron a Flaubert seguir la corriente de sus aficiones. Heredó una modesta holgura y se dedicó a acariciar su quimera. Su mayor amigo fue el mediano poeta Luis Bouillhet. Extractando los recuerdos que sobre Flaubert encuentro en Zola, en el Diario de los Goncourt y en Máximo du Camp, saco en limpio que Flaubert era un desequilibrado romántico, que su modo de discurrir tenía mucho de paradojal, y para decirlo todo, en opinión de sus mayores apasionados, carecía Flaubert de sentido común. Gustábale desarrollar, en voz estentórea (gueulant), tesis exageradas y hasta hay quien escribe absurdas; le encantaba vestirse con ropajes estrambóticos, de turco, mameluco y calabrés, y Zola refiere que, en Rouen, las mamás ofrecían a sus niños, si eran buenos, enseñarles el domingo al señor de Flaubert al través de la verja de su quinta, luciendo alguno de esos atavíos extraños, en que sobrevivía la tradición de Hernani, y se demostraba el propósito —como él decía— de epalar a los burgueses. En pleno naturalismo, yo he visto a Richepin vestido de colorado, como un verdugo de la Edad Media; pero se me figura que en el caso de Richepin había más reclamismo, y que las rarezas de Flaubert no obedecían a cálculo, sino a caprichos de su genio, por otra parte según dicen, muy sencillo y bondadoso, a pesar de la amargura de sus obras.
Se inclinan sus biógrafos a que Flaubert no sintió hondamente el amor, y él mismo nos dice que, al ver una mujer bella e incentiva, pensaba en su esqueleto —ni más ni menos que aconseja Fray Luis de Granada. Sin embargo, registra la historia literaria su pasioncilla por la escritora Luisa Colet, figura de segunda fila, con más pretensiones que originalidad, y a quién Barbey d’Aurevilly llamó «horrible gárgola, por cuya boca escupía la Revolución». Si hemos de estar a lo que la misma Luisa Colet refiere en la novela Lui, donde retrata a su amigo bajo el nombre de Leoncio, no era Flaubert un enamorado asiduo, al contrario, y ella se queja siempre de su tardanza en trasladarse desde Rouen a París para verla, como también lamenta que no realice Flaubert el tipo del amante liberal, y no adquiera en secreto un álbum muy notable que le confió para venderlo en Inglaterra, y que no debió consentir que pasase a extrañas manos. Sin embargo, sábese que Flaubert, por aquella mujer que contaba trece años más que él, anduvo tan exaltado, que un día quiso matarla, y se contuvo a tiempo, porque «creyó sentir crujir, bajo su cuerpo, el banquillo de los criminales». La Colet no intentó matarle a él, pero quizás la salve del olvido la célebre puñalada a Alfonso Karr. El romanticismo hacía de estas diabluras; Flaubert refiere que, en el colegio, dormía con un puñal bajo la almohada.
Pasado el tormentoso episodio, Flaubert, sin duda, renunció a los sentimentalismos. La Colet, en Lui, nos le muestra ya embebido en su trabajo, indiferente, o poco menos, a lo demás; y toda su vida transcurre así, pendiente de un capítulo en que invierte dos o tres meses, perfeccionando desesperadamente el estilo, evitando las asonancias, y no pudiendo consolarse de haber puesto dos genitivos en una misma frase.
Tuvo Flaubert un apeadero en París, y alternaba temporadas en la capital con retraimientos en su quinta de Croisset, cerca de Rouen, sin que nunca esta ciudad pareciese informada de que contaba en su vecindario a un hombre tan ilustre, y se enterase siquiera de su muerte —sobre lo cual escribe Zola una página bien bochornosa para los rueneses, al referir el entierro casi solitario del autor de Madame Bovary—. Los domingos, en París, recibía Flaubert una tertulia de amigos literarios, entre los cuales se contaban Edmundo y Julio de Goncourt, Gautier, Feydeau y Taine. Como Flaubert, aunque tan maravilloso descriptor de objetos, no cuidaba de adornar su casa artísticamente, el telón de fondo eran estantes con libros en desorden. En el pequeño cenáculo, que más tarde se aumentó con Daudet, Turguenef y Emilio Zola, desenvolvía a gusto sus ideas paradojales, y se hartaba de repetir que fuera del arte no hay en el mundo sino ignorancia; que Nerón era el hombre culminante del mundo antiguo; que el artista no ha de tener patria ni religión, y que el trabajo artístico —en esto no se engañaba— es el mejor medio de escamotear la vida. En política era conservador, enemigo del jacobinismo, que tan donosamente retrató en el boticario Homais, y la caída del Imperio —nos dice uno de sus biógrafos— le pareció el fin del mundo.
A su alrededor iban agrupándose las grandes figuras del naturalismo, teniéndole por maestro y guía, aunque nunca pretendió serlo, y hasta lo rehusó terminantemente. Parece que por entonces, después de la guerra, le atacó el tedio de los solterones, y echaba de menos el calor del hogar, una esposa, hijos. En sus últimos años, sufrió quebrantos económicos, por haber venido en ayuda, generosamente, al marido de su sobrina. Para remediarle, le dieron un empleíllo en una Biblioteca, fue cuanto debió al Estado. No quiso ser de la Academia; apenas le condecoraron con una cruz sencilla, de la cual acabó por renegar. Todavía hay que añadir a estas sucintas noticias, que padeció tremendos accesos nerviosos acompañados4 de síncope, y que murió, según unos, de epilepsia, y según otros, de apoplejía, cuando se disponía a venir a París para dar a las prensas Bouvard y Pécuchet, su obra póstuma.
Hay que considerar en Flaubert una dualidad, persistente toda la vida, y que él reconoció; el romántico por naturaleza, y el naturalista, sin estrechez de escuela, con el prurito incesante de llegar al fondo sombrío de la observación. Sus obras corresponden, mitad por mitad, a las dos tendencias opuestas que en él luchaban. La Tentación de San Antonio, La Leyenda de San Julián el Hospitalario, Herodías, Salambó, pertenecen al lirismo y a los «vuelos de águila»; Madame Bovary, La Educación Sentimental, Bouvard y Pécuchet, al realismo. Cuando murió Flaubert, proyectaba dos libros más, uno sobre Leónidas, otro que fuese retrato del vicio burgués actual, en París. La dualidad persistía; pero, en los libros de inspiración romántica de Flaubert, hay algo que rebosa del romanticismo: el esmero, la perfección, la exactitud —por eso Salambó vive, y Atala ha muerto...
Y si hay una obra que pueda mitigar la calentura romántica, es seguramente Madame Bovary, fue a los lirismos lo que el Quijote a las novelas de caballería. Considero este libro uno de los más vivideros que ha producido literatura alguna. Poco nos importa que, en opinión de los que conocían perfectamente al autor, represente o no su verdadera personalidad; que el hombre real, en Flaubert, sea el romántico autor de Salambó, ni quita ni pone; Madame Bovary es la fecha memorable, la obra decisiva de una nueva orientación.
Aun cuando Flaubert no solo se negaba a admitir escuelas, a que se le proclamase jefe de ninguna, sino que mostraba hasta desprecio hacia las filiaciones, protestando de que únicamente aspiraba a su independencia, a la libertad de su labor tenaz y personalísima, ello es que desde la publicación de Madame Bovary (que fue un acontecimiento ruidoso) la escuela naturalista existió. En Madame Bovary se reunieron, más aún que en Fanny, elementos y fuerzas. «Llevó el hacha y la luz a la intrincada selva de Balzac», dice expresivamente Zola. No hubiesen bastado los años que mediaron entre la muerte del autor de Eugenia Grandet y la aparición de Madame Bovary para explicar que ésta realizase de golpe cuanto pretendió y nunca obtuvo enteramente el titán de la Comedia humana; es cierto que un día más puede sazonar la fruta; pero, en literatura, la cronología rigurosa no suele dar explicación suficiente de los fenómenos. Sin duda, la clave de este la hallaríamos en la intensidad del arte. No es que Balzac no tuviese condiciones de artista; sin embargo, no pudiéramos comparar con él a Flaubert en este respecto. Flaubert trabajó con ahínco infinitamente mayor, sin complicaciones aparentes, con una precisión, un método, un sentido del valor de las figuras, del reparto de la luz, que pertenecen, más que a un romántico o a un naturalista, a un clásico. En este terreno, ninguno de los que le siguen puede comparársele; y Balzac, menos. No debemos extrañar que, habiendo desfilado por las páginas de Balzac tantas mujeres «incomprendidas», tantas líricas heroínas, que se desesperan en su rincón y sufren con la vulgaridad y el achatamiento de la existencia y aspiran a lo bello pasional, al volver a estudiar Flaubert este tipo, haciendo de él un símbolo de la fiebre romántica, ideal de Francia por algunos años, haya parecido que era una revelación, y se condensase en la admirable figura de la mujer del médico de Yonville todo el mal de una época, transportado, desde las almas orgullosas de los Renés y los Manfredos, las Lelias e Indianas, al alma de una pueblerina, que vive en el medio ambiente más prosaico, pero que está envenenada (antes de llegar a comer a puñados arsénico) por un perturbador ideal.
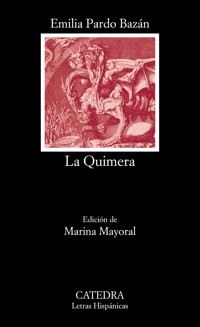





![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)