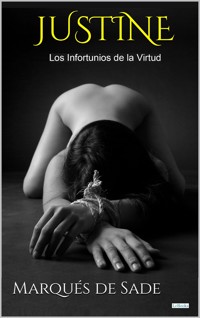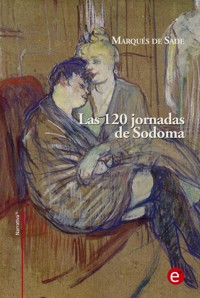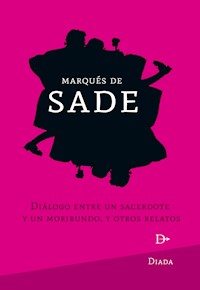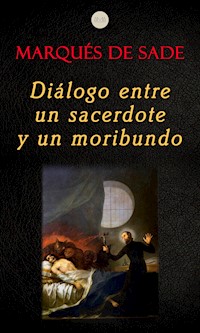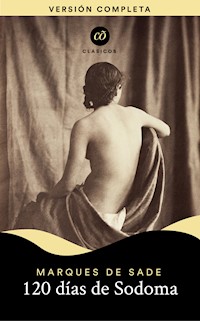0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Greenbooks editore
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
De todos los nuevos contendientes que se ofrecieron a la hermosa Eufrasia, fue el marqués de Gange, dueño de grandes propiedades en Languedoc y con veinticuatro años, quien logró disipar en el corazón de Madame de Castellane, el recuerdo de un primer marido, a quien ella, en cierto modo, solo veía como un mentor.
Si Madame de Castellane pasaba por la mujer más bella de Francia, Monsieur de Gange también merecía la reputación de uno de los hombres más bonitos de la región. Después de la boda Castellane pasa a ser «La marquesa de Gange».
Pero, ¿Por qué las furias encendieron su antorcha a la de este tierno himen? ¡y por qué las serpientes ensuciaban las ramas de mirto que las palomas pusieron en las cabezas de estas desafortunadas personas con su veneno!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Marqués de Sade
Marqués de Sade
LA MARQUESA DE GANGE
Traducido por Carola Tognetti
ISBN 979-12-5971-121-2
Greenbooks editore
Edición digital
Enero 2021
www.greenbooks-editore.com
Indice
LA MARQUESA DE GANGE
LA MARQUESA DE GANGE
El relato que ofrecemos al lector no es una novela; son crudos hechos que se hallan en el libro Procesos famosos. Por toda Europa se extendió el eco de una historia tan lamentable.
¿Quién no sintió escalofríos? ¿Qué alma sensible no derramó lágrimas sin fin?
Pero, ¿por qué no coincide nuestra narración con la que nos transmitieron aquellas Memo- rias? Esta es la razón, amigo lector: quien escribió los Procesos famosos no conocía todos los detalles, faltaba mucho en las Memorias donde se inspiró. Por ello, mejor documentados, hemos podido narrar los lamentables hechos con mayor amplitud de la que pudo darle quien se vio obligado a disponer de un muy reducido caudal de información.
No obstante, alguien se preguntará: ¿por qué escribimos con un estilo novelesco? Porque así lo requieren los hechos; la trágica historia que sucedió realmente resultó novelesca hasta un extremo y la hubiéramos desfigurado, si le hubiéramos disminuido este aspecto, aunque podemos asegurar que tampoco le añadimos sombras a lo sucedido. El cielo es testigo de que no hemos pintado un cuadro más negro que la realidad. Ello no sería posible, aunque alguien lo intentara.
Afirmamos, pues, solemnemente que no hemos cambiado la realidad de los hechos; rebajar el sentido trágico habría sido contrario a nuestros intereses; aumento significaría atraer sobre nosotros la maldición que recae sobre los monstruos que cometen iniquidades y sus cronis- tas.
Por tanto, quienes deseen enterarse con exactitud de la historia de la desventurada marque- sa de Gange que nos lean con el interés que despierta la verdad y quienes desean hallar deta- lles de ficción incluso en relatos históricos, que no nos reprochen haber puesto la suficiente, ya que la lectura de los hechos tal como sucedieron sería muy penosa y, cuando el autor pre- sume que los mismos provocarán necesariamente la indignación, le es permitido añadirle los ingredientes que permitan digerirlos sin que el lector se sienta herido por su excesiva crude- za.
Quizá hubiéramos tenido que finalizar el libro al terminar la narración de la catástrofe. Pe- ro dado que las Memorias de aquella época nos informan del final de los monstruos, capaz de asombrar al lector, hemos creído que nos agradecería su transmisión, aunque no con exactitud de detalles; podrán alegar contra nosotros respecto al mayor criminal de los tres, y con toda razón. Pero resulta tan odioso hacer aparecer la maldad como próspera que, si no hemos seguido esta norma l, y hemos corregido el curso de la suerte, lo hemos hecho pen- sando en agradar al lector virtuoso, quien nos agradecerá no haberlo contado todo, cuando todo lo que pasó en realidad sólo serviría para anular la esperanza, que da tanto consuelo a los virtuosos, de que quienes persiguen a los buenos deben inexorablemente al fin sufrir per- secución.
1 Sade alude aquí a la muerte del abate de Gange incluida al final del libro, hecho que no se dio en la realidad. Dicho final viene a ser el colofón de la atención corrosiva de Sade, hábilmente disfrazada de afán moralizador.
I
El testamento de Luis XIII, que establecía un consejo de regencia, anulado por un decreto del Parlamento, según la voluntad de Ana de Austria, viuda de este monarca; la investidura de esta regencia a dicha princesa por un tiempo ilimitado; la guerra en que la regente se vio obligada a armar a los franceses contra su hermano Felipe, a quien no obstante quería mucho (guerra desastrosa y que duraba ya trece años); la elección, por parte de la regente, de Maza- rino, dueño a un tiempo de la voluntad de esta soberana y de los destinos de Francia entera; la guerra civil, secuela inevitable de la desavenencia entre los ministros o de su desmedida ambición; la lucha, siempre peligrosa, dé los Parlamentos contra la autoridad suprema; las detenciones arbitrarias de los Noviac, los Chardon, los Broussel, llevadas a cabo fusil en ma- no, colmando París de barricadas, jornada funesta de la que sin pudor alguno se jactaba el cardenal de Retz; la retirada de la corte a Saint-Germain, en condiciones harto indignas de personas de rango; la minoría de edad de Luis XIV, quien a la sazón contaba sólo once años: juzgue el lector; en fin, si tantos y tales sucesos desastrosos deparaban un horizonte sereno a los primeros días del himeneo que mademoiselle de Rossan, hija de uno de los más ricos gentileshombres de Aviñón, acababa en 1649 de acordar con el conde de Castellane, hijo de un duque de Villars.
Tales eran, no obstante, los sucesos del día, cuando aquella belleza juvenil, que apenas con- taba trece años, apareció, bajo la égida de su esposo, en la corte real, donde su gracia, la amena dulzura de su carácter y una celestial apariencia no tardaron en hacerle señora de to- dos los corazones. No hubo caballero de aquella corte que no tuviera a gala hacerse merece- dor de una de sus miradas; y el propio joven rey, que danzó con ella repetidas veces, probó, con los más halagüeños discursos, el homenaje que rendía a todas las cualidades de aquella joven condesa.
A imitación de todas las mujeres virtuosas, madame de Castellane, atenta por demás a sus deberes, sólo tuvo en cuenta aquellos universales aplausos como otros tantos motivos para hacerse más acreedora a ellos. Pero cuanto más a un ser favorecen naturaleza y fortuna, más fácilmente vemos a la suerte ingrata abrumarle con todos sus rigores: compensación que constituye una justicia del cielo, destinada a servir a la vez de ejemplo y de lección a los hombres.
Mademoiselle Euphrasie de Châteaublanc no había nacido para ser dichosa; desde su más tierna edad, los decretos divinos, pesando sobre ella, debían enseñarle que todas las prospe- ridades terrenas sirven únicamente para probar al hombre la existencia de un mundo eterno donde Dios premia tan sólo la virtud.
El conde de Castellane pereció en un naufragio, y la nueva llegó a oídos de su joven esposa en aquella corte, que, testigo hasta entonces de sus éxitos, pasó a serlo de sus lágrimas. Res- petuosa en extremo para con la memoria de su esposo, madame de Castellane se acogió a la paz del claustro para sortear los escollos donde tal vez podía sucumbir su juvenil inexperien- cia, sin el sostén de un esposo; pero reflexiones tan prudentes difícilmente se mantienen a los veintidós años. ¡Qué de desgracias, con todo, hubiérase ahorrado aquella interesante mujer si, alentando en su corazón tales reflexiones, hubiera ofrecido al Señor aquel corazón que consintió en entregar al mundo! ¡Cuánto más se inflama ante el ser creador quien supo amar a los objetos creados! ¡Cuán vacía aparece la segunda de tales emociones a quien ha sabido embargarse de toda la emoción primera!
Euphrasie no perseveró en las austeridades del retiro; presurosa de volver a un mundo tan digno de poseerla, prestó oídos a sus pérfidas insinuaciones, y, creyendo volar en alas de la dicha no tardó en correr hacia su perdición. ¡Qué de nuevos amantes reaparecieron desde que se esparció la nueva de que Euphrasie había consentido al fin en reemplazar los crespo- nes de la viudez por las rosas que Himeneo por doquier le presentaba!
Madame de Castellane, a quien entonces sólo se había visto como a una preciosa criatura, no tardó en merecer en el gran mundo el título de la mujer más hermosa del siglo. Era alta, de una belleza que hubiera exaltado el genio de un pintor, con ojos donde el mismo Amor parecía establecer su imperio, una apariencia de amenidad tan profundamente grabada en sus rasgos, gracias tan naturales e ingenuas, un espíritu a la vez tan recto y tan dulce... Mas, por encima de todo ello, una suerte de impresión romántica que parecía probar que, si la natura- leza le había prodigado cuantas prendas podían ganarle adoradores, había mezclado al mismo tiempo entre tales dones cuanto debía prepararla al infortunio; extravagancia de su mano, necesaria sin duda pero que parece demostrar que esta potencia celeste sólo nos formó para sentir la dicha de amar infundiéndonos al tiempo cuanto nos puede inducir a deplorar tal sentimiento.
De todos los nuevos pretendientes que se ofrecieron a la bella Euphrasie, fue el marqués de Gange, propietario de muchos bienes en el Languedoc, y de veinticuatro años de edad a la sazón, quien logró disipar en el corazón de madame de Castellane el recuerdo de un primer esposo a quien de todos modos había mirado sólo como a un mentor.
Si madame de Castellane pasaba con razón por la mujer más hermosa de Francia, el señor de Gange merecía igualmente la reputación de uno de los más gallardos caballeros de la cor- te. Nacido en Aviñón, pero llegado muy joven a dicha corte, conoció en ella a madame de Castellane y la igualdad de patria y la vecindad de los bienes pronto fueron parte a determi- nar a Alphonse de Gange para unir al más arrebatado amor los motivos más aptos para de- terminar la elección de Euphrasie. Alphonse aparece y se ve atendido; Euphrasie se rinde a las conveniencias: ¡tal es la fuerza de éstas cuando el amor las sostiene! Su mano recompensa el amor del marqués y se celebran las bodas.
¡Justo cielo! ¿Por qué las furias prendieron su antorcha en el fuego de la que presidió aque- lla tierna unión, y por qué pudo verse a serpientes profanar con su veneno las ramas de mirto que palomas dejaban en la cabeza de los infortunados?
Pero no nos adelantemos a los acontecimientos, pues algunos tintes más claros pueden aún tranquilizar a quienes inician la lectura de esta fatal historia. No introduzcamos los colores lúgubres hasta que la verdad nos fuerce a ello.
El nuevo matrimonio pasó todavía dos años en París, entre el tumulto y los placeres de la villa y corte. Pero dos corazones unidos no tardan en cansarse de cuanto parece interrumpir el mutuo deseo que conciben de evitar todo lo que pueda separarlos aunque sea por espacio de un instante; y, en la ebriedad de la llama que los consumía, resolvieron ir a aislarse en sus tierras tras haber confiado el hijo varón que acababan de tener a los cuidados de la madre de Euphrasie, que, llevándoselo consigo a Aviñón, tendría a su cargo la educación del vástago.
-¡Oh, amor mío! -dijo la marquesa a su esposo tras la partida de su hijo, cuyos pasos se dis- ponían a seguir-. ¡Oh, mi querido Alphonse! ¿Dónde se ama mejor que en el campo? Todo es nuestro, todo para nosotros, en aquellos floridos albergues que parecen embellecidos para el amor por la naturaleza. Allí -repetía estrechando a su amado esposo entre sus brazos-, nin-
gún rival que temer; a nadie debes temer conmigo; pero, ¿quién podría asegurarme que en París otras mujeres más amables no acabarían por robarme tu corazón...? Este corazón, Alp- honse, que es mi único bien... Alphonse, si yo lo viera en manos de otra, sería menester que al mismo tiempo me arrancaran la vida, y, al ver este corazón donde tan profundamente im- presa está tu imagen, ¡qué remordimientos no sentirías por no haber dejado en él el tuyo en prenda! Tú lo sabes, querido Alphonse, tú sabes que sólo a ti amo en el mundo. Niña aún, en los brazos de Castellane, no pude fomentar en mí los sentimientos de pasión violenta con que sólo tú has encendido mi alma. No haya, pues, lugar a celos por este lado: dueña de mis acciones, he visto, osaré decirlo, a mis pies la flor y nata galante de la corte, y a Alphonse de Gange elegí único entre todos. Ámame, pues, esposo amado; ama a tu Euphrasie como ella te ama; que todos tus instantes le pertenezcan como todos sus votos se dirigen hacia ti; sea- mos una sola alma en dos cuerpos; tu amor, alimentado por el mío, adquirirá toda su fuerza, y no podrás dejar de amar a Euphrasie, como Euphrasie amará a su Alphonse.
-¡Mi dulce y deliciosa amiga -respondía el marqués de Gange-, cuánta delicadeza en tus pa- labras! ¿Cómo no adorar a la que así se expresa? Sí, tengamos una sola alma; nos bastará para existir, puesto que sólo el uno para el otro podemos hacerlo.
-¡Pues bien, querido esposo, partamos, abandonemos este peligroso dominio de la galante- ría y la corrupción! No quiero estar donde se habla siempre de amor, sino donde mejor se sabe sentirlo. ¡El castillo de tus padres me parece tan apto para nuestros propósitos! Allí to- do me recordará cuanto te pertenece; al darte herederos, fijar la mirada en tus antepasados, y dirigiéndome al Padre Eterno le diré con compunción: «Dios Santo, el corazón de Alphonse es santuario de las virtudes que le legó su ilustre ascendencia; haz que pasen al alma de sus hijos a través del fuego de amor que consume la mía.»
Partieron; el antiguo y majestuoso Castillo de Gange fue elegido como lugar de residencia de los jóvenes esposos. La cabeza de partido de aquella noble casa está situada cerca de la villa de Gange, a siete leguas de Montpellier, a orillas del río Aude. Villa feliz y tranquila, cu- yos industriosos habitantes encuentran, en los recursos que sus manufacturas, la comodidad que las artes prefieren a esas riquezas acumuladas sin trabajo por medio de las cuales el habi- tante de las grandes ciudades, al consumir los frutos de la industria, no los devora sin destruir a la vez el árbol y sus raíces.
Nuestros viajeros habían pasado la noche anterior en Montpellier, y de esta villa habían partido al rayar el alba para llegar a hora temprana a su destino. Se hallaban ape nas a medio camino cuando se rompió una de las ruedas del coche, y madame de Gange, al caer, se lasti- mó el hombro derecho. ¿Quién podría describir las inquietudes del marqués? El temor de que las leguas que faltaban fatigasen a Euphrasie le hacía concebir el deseo de no ir más le- jos; pero, ¿qué hacer en una aldea huérfana de todo recurso? Euphrasie aseguró que no tenía importancia, y, en cuanto fue reparado el percance del coche, reanudaron la marcha.
-¡Amor mío! -dijo la sensible Euphrasie, no sin derramar algunas lágrimas involuntarias-,
¿por qué ha tenido que sobrevenirnos este accidente a las puertas de tu castillo...? Perdona a esta débil mujer, pero muy a mi pesar, me alarman algunos presentimientos... Casi hubiera preferido la desgracia antes de conocerte; compartida contigo, me infunde temor.
-Querida esposa -respondió vivamente Alphonse-, aleja de ti esos vanos temores: mientras esté a tu lado, la desgracia no ensombrecerá tu existencia.
-Alphonse -exclamó dolorosamente la marquesa-, ¿puede llegar, entonces, un momento en que ya no te tenga a mi lado?
-Sería aquel en que terminasen mis días... ¿y acaso no tenemos la misma edad?
-¡Oh, sí, sí! Viviremos siempre juntos y sólo la muerte nos separará.
Nuestros viajeros llegaron finalmente a Gange; atravesaron la ciudad; todos los vasallos del marqués le rindieron homenaje; le fueron ofrecidos los presentes que dicta la tradición. Lle- gados, al pie de las torres, la marquesa concibió gran turbación ante sus dimensiones: -Hay en ellas algo que me espanta, amor mío -dijo a su esposo.
-Tal era el gusto de nuestros mayores, pero si tú quieres las haré derribar.
-¡Oh, no, no! Respetemos estos recuerdos de la virtud de quienes las construyeron; los amables y dulces hábitos de la corte que acabamos de abandonar templarán un tanto las ideas, tal vez algo sombrías, que suscita la visión de estas antigüedades; y, en fin, ¿no embe- llecerá siempre tu presencia los lugares que serán testigos de nuestra felicidad?
Se esperaba al marqués, en el castillo, y todo aparecía dispuesto para su recepción. Los an- tiguos y fieles servidores de su padre el conde de Gange vinieron a ofrecer sus brazos a los jóvenes esposos, y les abrumaban con esas ingenuas cortesías que nacen sólo del corazón. Todos decían reconocer en el rostro de su joven señor los rasgos majestuosos y venerados de su antiguo dueño, y estos elogios complacían a la marquesa.
-Sí, hijos míos -les decía-, será como aquel a quien tanto afecto profesasteis; el hijo os será tan caro como lo fue el padre; yo respondo de sus virtudes...
Las rugosas mejillas de aquellas buenas gentes eran surcadas por lágrimas de dicha, mien- tras llevaban en triunfo a sus jóvenes señores hacia los vastos lares donde con tanta fidelidad habían servido a su antecesor.
Un ligero temor asaltó de nuevo a la dulce Euphrasie cuando oyó resonar los pasos en el eco de aquellas bóvedas antiguas y vio aquellos gruesos portalones abrirse con un chirrido de sus goznes herrumbrosos. Muy emocionada, fatigada del camino y un poco dolorida de sus contusiones, en cuanto el médico de la aldea les hubo dado seguridades de que aquéllas no tendrían consecuencias, la marquesa se acostó en una alcoba que se le había dispuesto provi- sionalmente, pues la suya no estaba aún a punto; y, por primera vez desde su matrimonio, rogó a su marido que la dejase sola.
Es propio de la naturaleza del hombre (se trata de una verdad universalmente comproba- da) conceder quizá mayor importancia de la debida a los sueños y presenti mientos. Esta de- bilidad deriva del estado de infortunio en que por naturaleza todos nacemos, unos más y otros menos. Parece que estas inspiraciones secretas nos lleguen de una fuente más pura que los acontecimientos ordinarios de la vida; y la inclinación religiosa, que las pasiones debilitan pero no absorben jamás, nos remite constantemente a la idea de que como quiera que todo lo sobrenatural nos viene de Dios, nos vemos, aun a pesar nuestro, arrastrados a este género de superstición que la filosofía reprueba y que, bañado en lágrimas, adopta el desdichado. Mas, a la verdad, ¿qué ridículo haría en creer que la naturaleza, que nos advierte de nuestras necesidades, que nos consuela tan tiernamente de nuestras aflicciones, que nos da tanta pre- sencia de ánimo para sobrellevarlas, pudiera tener igualmente una voz que nos advirtiera de su vecindad? ¡Pues qué! Ella, que vela sobre nosotros en todo momento, que nos indica tan celosamente lo que puede mantenernos o resultarnos dañino, ¿no podría igualmente preve-
nirnos de lo que va encaminado a nuestra destrucción? No se me oculta que tales razona- mientos pasarán por absurdas paradojas; pero también sé de sobra que cualquier intento de probarlo sería baldío. Cuando en la exposición de un sistema filosófico cualquiera la ironía ocupa el lugar de la refutación, es posible, a lo que creo, burlarse del torpe burlador escu- chando la voz de la razón ¡Cuántos incrédulos hubiera hecho Voltaire, de haber sustituido la risa por el razonamiento! Y si, para nosotros, sus ataques se han convertido en triunfos, habrá que atribuirlo a que la verdad que convence al hombre sabio provoca únicamente la risa de los necios. Sea como fuere, la opinión que presentamos participa de lo religioso y de- be complacer a las almas sensibles, y nos atendremos a ella en tanto no se nos pruebe que se trata de un sofisma.
Y sobradamente creía en los presentimientos nuestra interesante heroína, cuando mojó con sus lágrimas el lecho en que pasó aquella primera noche; creía en ellos, cuando, desper- tándose sobresaltada en aquella noche cruel, se la oyó gritar: «¡Esposo mío! ¡Sálvame de estos desalmados!» Estas terribles palabras, ¿fueron dictadas por un sueño o por un presentimien- to? No lo sabemos, pero fueron oídas, y sin duda aquí se confunden tan solemnes anuncios de la naturaleza, que está muy lejos de equivocarse, al infundirlos confusamente en nosotros.
¿Quién debía sembrar de espinas el feliz destino de Euphrasie? Riquezas, honores, belleza, noble cuna ¿Qué seres malvados podían interponerse en aquel luminoso camino de la vida de madame de Gange? ¿Quién debía marchitar aquellas rosas? ¿Quién podía ser tan cruel para someter al yugo del dolor a aquella cuyo único desvelo era suavizar los dolores ajenos y que con tan sublime delicadeza colocaba en preeminente lugar entre sus más dulces placeres el de adivinar la proximidad del infortunio, para aliviarlo o prevenirlo? ¿Quién, pues, podía desencantar de esta suerte las ilusiones de la existencia en el alma amante de la bella marque- sa? ¡Ah! No apresuremos la revelación: el crimen es tan penoso de describir...; los colores que un cronista fiel debe prestarle son a la vez tan sombríos y tan lúgubres, que en vez de mostrarlo al desnudo preferiríase las más de las veces dejarlo adivinar o dibujarse por sí mismo, más por los hechos que lo constituyen que por los nefandos pinceles con que nos vemos forzados a describirlo.
La marquesa se levantó un poco más sosegada. Como habrá podido imaginar el lector, fal- tó tiempo a Alphonse para introducirse en su alcoba en cuanto le fue dado permiso.
¡Querida Euphrasie! -exclamó, abrazándola-. ¿Qué visiones turbaron anoche tu sueño?
¿Por qué tus primeros pasos en el castillo han debido verse regados de lágrimas? ¿Hay aquí algo que no esté acorde con tus gustos? ¿Esta soledad te parece demasiado profunda? No te inquietes, querida Euphrasie; recibiremos la visita de familiares y amigos; tengo dos herma- nos a quienes, quizás aún por algún tiempo, el deber mantiene alejados, pero que arden en deseos de verte. Ambos jóvenes y de trato agradable; ambos tendrán a gala el complacerte, y alegraremos la austeridad de este retiro. Vecinos y amigos acudirán igualmente, y si aún todo ello no te bastara, Montepellier y Aviñón no están lejos. Podemos ir allí en busca de los pla- ceres que te rehúsen estos dominios.
-Querido Alphonse -respondió la marquesa-, ¿acaso no he elegido esta residencia? ¿Se han borrado, pues, de tu memoria los motivos que determinaron mi elección? Bien sabes, esposo amado, que, para mí, la verdadera felicidad sólo existe en el solitario recinto donde pueda conocer a solas los goces de tu amor. ¿En virtud, pues, de qué injusticia me acusas de haber mudado de parecer?
-Pero esta inquietud, esta melancolía...
-Al verte se disipan... hasta el punto de olvidarme de su causa. ¿Y cómo podría recordarla? Pues te aseguro, Alphonse, que es sólo una quimera; son esas ideas que ale tean en torno a nuestra mente... ideas que es imposible fijar, menos aún reducirlas a la conciencia, semejantes a fuegos fatuos de los que en vano esperaríamos recibir luz alguna. Ánimo, amado mío, mí- rame otra vez serenada. Recorramos el castillo, ardo en deseos de conocer hasta sus últimos vericuetos. Visitemos el parque, las alamedas; quiero verlo todo. Da aviso de que comeremos tarde; este ejercicio nos abrirá el apetito.
En cuanto la marquesa estuvo dispuesta y se hubieron desayunado, los dos esposos, acompañados por algunos de sus súbditos, iniciaron la visita que habían proyectado.
Conviene observar, al llegar a este punto, que, dieciocho meses atrás, el marqués, en previ- sión del viaje de su esposa al Languedoc, había hecho preparar de antemano cuanto vamos a esforzarnos en describir.
Entraron primeramente en la galería principal del castillo, bastante alejada de la estancia donde, como acabamos de relatar, la marquesa había pasado aquella primera noche, en tanto terminaba de disponerse su alcoba.
En aquel recinto, los muros, adornados sobriamente con los retratos de la familia del mar- qués, imprimían en un alma sensible recuerdos harto más dulces que los debidos a las super- fluidades de la moda, que, ofreciendo a los ojos fútiles placeres, no encienden ninguno per- durable en los corazones.
-Señores -dijo la marquesa a los vasallos que la acompañaban-, si el hombre de mundo dice con necia satisfacción a los que vienen a admirarle: «Mirad estos cuadros: la Escuela de Ate- nas, el Amor cautivando a las Gracias, etc.», yo me conformaré con decir, abriéndoos mis brazos: «Amigos del alma, he aquí a mis antepasados; sé que hicieron la felicidad de vuestros padres, y a causa de ellos me haré acreedora de vuestro afecto.»
Aquella majestuosa galería, decorada con sencillez como acaba de verse, desembocaba, por su parte meridional, en el recinto destinado a madame de Gange, y por el otro extremo, en la capilla del castillo... asilo misterioso, iluminado simplemente por una cúpula y que suscitaba, volviendo los ojos hacia la estancia situada en el ala opuesta, la idea de que el Ser sacrosanto a quien venían a venerar allí los mortales sólo podía hallarse al lado de la más bella de sus obras. Nada de ornamentos y reliquias en demasía, sino únicamente la sacra efigie de aquel Dios de bondad que se inmoló para salvar al género humano, alzado en medio de cuatro candelabros de plata rodeados de jarros de flores, y en lo alto la imagen de su inmaculada Madre. ¿Y cómo Alphonse había avivado el culto de aquella santa mujer en el alma de los asistentes al divino sacrificio? Había mandado de París un retrato de Euphrasie, y este retra- to, el de la protectora de los menesterosos, venían a adorar quienes creían hallarse ante la imagen de una divinidad.
Cuando la piadosa madame de Gange advirtió aquella delicada superchería, su alma dulce y timorata le movió a formular algún reproche a su marido.
-¡Querida esposa! -dijo Alphonse, oprimiéndola contra su corazón-. Me era preciso recurrir al dechado de todas las virtudes: ¿a quién, sino a ti, podía retratar? ¿Y no es María uno de tus nombres, y esta santa mujer uno de tus modelos?
La habitación de madame de Gange, que remataba el otro extremo de la galería, era, pese a la sencillez de su decoración, la más rica de la casa. Seda verde y oro, a la vez obra y homena-
je de los buenos habitantes de Gange, recubría aquellas piedras antiguas que habían visto transcurrir casi ocho siglos. Sobre una mesa, al descuido, se hallaba el retrato de Alphonse.
-¡Ah! -exclamó la marquesa, tomándolo en un transporte de júbilo y colocándolo en la ca- becera de su cama-, ya que tú has colocado mi retrato en el lugar más santo de tu casa, déja- me decorar con el tuyo este templo venturoso de nuestro amor.
Algunos gabinetes acababan de dar a la estancia todas las comodidades de que era suscep- tible. Uno de ellos daba entrada a la escalera de una torre donde se conservaban los archivos. Y el resto de la mansión, una de las más vastas de la provincia, respondía a aquel estilo de arquitectura y de disposición gótica tan cara a las almas sensibles y melancólicas, para quienes los recuerdos ofrecen goces mucho más auténticos que los que pueden procurarnos los frí- volos monumentos de la edad moderna, donde lo inútil sustituye a lo necesario, la fragilidad a la solidez, lo indecoroso al buen gusto...
Era a principios del otoño... de esa estación romántica, más elocuente aún que la primave- ra, por cuanto parece que en ésta la naturaleza, pensando sólo en sí misma, se asemeja a una coqueta que desea agradar; mientras que en otoño se dirige a nosotros, tal una madre que se despide de sus hijos y acompaña su adiós de sus más dulces dones. Aquella conmovedora manera de desprenderse de sus galas para despertar nuestra nostalgia; aquellos presentes con que nos exhorta a llenar nuestros graneros, a la espera de que tenga a bien concedernos nue- vos favores; todo, hasta aquella pálida coloración de que se cubren las hojas para anunciar- nos la suerte que nos espera, hasta aquellas caléndulas y adormideras que sustituyen a la rosa y al lirio de los valles; todo, en suma, cautiva el ánimo en tal estación, todo es en ella una imagen de la vida y contiene una lección para el hombre.
Un inmenso parque rodeaba el castillo; largos paseos de tilos, de moreras y de encinas di- vidían en cuatro bosquecillos aquella extensión donde diferentes especies animales se repro- ducían para los placeres de la caza.
Uno de aquellos sotos parecía, sin embargo, llamado a un destino más singular: un laberin- to casi impenetrable se dibujaba en él con un arte tal que la salida parecía inaccesi ble a quien se aventuraba en su recinto. Los ramilletes que sombreaban los senderos estaban formados de lilas, de madreselvas, de rosales y de mil otros arbustos, que poblaban en primavera aque- llas leves criaturas del aire cuyos acentos suaves y melodiosos sumergen al hombre en esas religiosas ensoñaciones donde, enteramente entregado a su Dios halla en la contemplación de los eternos milagros que le rodean tan dulces motivos de culto.
Cuando, tras numerosos rodeos y pasos a menudo inútiles, llegaron por fin al centro del laberinto, un sarcófago de mármol negro apareció ante sus ojos.
-He aquí la que será nuestra última morada -dijo Alphonse a su amada Euphrasie-. Ahí, co- razón mío, para siempre uno en brazos del otro, los siglos transcurrirán sobre nosotros sin rozarnos... ¿Te aflige esta idea, Euphrasie?
-¡Oh, no, no, mi querido Alphonse, puesto que hace eterna nuestra unión, y los espinosos senderos de la vida cerrados para siempre tras nuestros pasos dejarán abiertos a nuestra mi- rada aquellos senderos en que nos aguarda el Señor! Mas, si el cielo contrariase tan consola- dores proyectos... ¡Oh, amor mío! ¿Quién puede responder de sus designios? Los del hom- bre son como hojas arrebatadas por el viento; y el poder destructor que, tarde o temprano, ha de conducimos a este sarcófago, ¿no puede igualmente destruir los proyectos de reunión que osamos concebir sin su aquiescencia?
Y los dos esposos continuaron examinando el monumento.
Los atributos de aquel mausoleo eran tan simples como majestuosos: sobre un pequeño obelisco de granito que coronaba su cabecera se leía en letras de bronce: Eterno descanso del hombre; el espectro de la muerte entreabría la puerta que parecían retener amor e himeneo, y sobre esta piedra podía leerse: Eternidad, en Dios comprendo tu transcurso.
Los cipreses y sauces llorones que velaban con sus sombras aquel sepulcro le prestaban aún mayor solemnidad. Se diría que el balanceo de sus flexibles ramas imitaba el sonido de los lamentos de quienes vendrían tal vez algún día a llorar sobre aquella tumba.
Volvieron atrás por los caminos del dédalo, que se confundían hasta tal punto que el sen- dero que parecía llevar a la salida conducía nuevamente al sepulcro... ¡Consoladora imagen de nuestra deplorable existencia, que nos muestra el término en que la maldad de los hombres fracasará ante la justicia de Dios, que nos liberará finalmente de sus furores!
Algunas sentencias aparecían grabadas en la corteza de los árboles. En un sicomoro podía leerse: Por tales rodeos se llega al final del camino. En un alerce se mostraba: La naturaleza nos condu- ce fácilmente al sepulcro, pero sólo a Dios pertenece librarnos de sus tinieblas.
-¡Oh, amor mío! -dijo Euphrasie-, cuánta verdad encierran tales sentencias y qué devoción me inspira el alma que las dictó.
-Es el alma en que tú reinas, Euphrasie: ¿cómo no . iban a llenar las más sublimes ideas del creador el alma donde tan fielmente se refleja tu imagen?
-Esposo amado -dijo la marquesa cuando por fin salieron del laberinto-, me encuentro en un estado difícil de describir: este bosque impresionante, la variedad de sotos que lo embelle- ce, la profunda soledad que nos deparan estas vastas extensiones umbrías, la frialdad de estos mármoles labrados por el arte, en reposo ante la naturaleza siempre activa, esta estación en que todo se marchita, el astro que en este instante parece velarse, para prestar tintes aún más augustos al cuadro... Todo imprime en la imaginación esta especie de terror religioso que pa- rece advertirnos que no existe felicidad verdadera fuera del seno de Dios, de quien son obra cuantas maravillas puede admirar el hombre.
II
Parte de la nobleza del contorno y los principales burgueses dula villa de Gange se habían reunido en el castillo para rendir homenaje a los esposos.
Poca dificultad tuvo en merecer el sufragio de la provincia quien acababa de obtener el de la corte. Todos admiraron la hermosura de la marquesa, su dulzura, la extrema fluidez con que se expresaba y, sobre todo, aquel precioso y raro arte de dirigir a cada interlocutor las palabras que más pudieran interesarle o halagar su amor propio.
El verdadero ingenio, en sociedad, consiste en poner de relieve el ingenio ajeno, y como esto sólo es posible a costa del propio sacrificio, pocas personas en el mundo se sienten ca- paces de tal esfuerzo.
Monsieur de Gange fue reputado como el hombre más afortunado del mundo por poseer una mujer como aquella, y cuanto más se le decía, más la joven marquesa parecía referir úni- camente a la persona de su esposo los elogios prodigados a la suya.
Madame de Gange, enterada de los motivos que impedían a su madre hallarse presente en aquel primer viaje, pareció más afligida que sorprendida.
-Respecto a mis cuñados -dijo al círculo que le rodeaba-, seguramente uno de ellos (el aba- te) no tardará mucho en llegar. El caballero, a quien estos agitados momentos retienen en su guarnición, quizá me retrase todavía por algún tiempo el placer de conocerle.
Monsieur de Gange retuvo a algunos invitados y sentáronse todos a la mesa.
La marquesa, ya más desembarazada, no pudo disimular las tristes impresiones de su paseo matutino. Preguntada, nada respondió; trataron de alegrar su semblante, y capituló; y los primeros ocho días transcurrieron en visitas recíprocas:
Se acercaba el invierno; una sociedad más íntima, un círculo menos extenso, se reunió con el propósito de pasar en el castillo parte de los rigores de la estación.
No siempre los verdaderos goces de la vida se encuentran en el torbellino de las grandes urbes. El hombre de mundo, ocupado únicamente de su existencia, sólo piensa en hacer de- rivar en su provecho la felicidad que pueda depararle cuanto le rodea. Es egoísta por necesi- dad; ¿a santo de qué debería seguir los dictados de la virtud? ¿Tiene acaso tiempo de estu- diarlos? ¿Y de practicarlos? No se le agradecería siquiera; si pensara ofrecer algo más que su m era apariencia, no tardaría en pasar por hombre poco ameno.
Viviendo en un círculo más reducido y, por consiguiente, visto más de cerca, debe emplear absolutamente todos sus recursos para sobresalir. El microscopio está dirigido hacia él; nada le escapa; aparecen en su lente hasta los más secretos repliegues del corazón. Ya no se le exi- gen las artes del disimulo, sino la franqueza y la verdad; no intentará engañar por mucho tiempo. Si finge, está demasiado próximo para que se contenten con que despliegue las falsas apariencias de la virtud; y si, realmente, la virtud no existe en su alma, no tarda en alejarse de quien, desde un principio, gangrenando toda la sociedad, podía ser únicamente nocivo para cada uno de sus miembros.
Así pues, los señores de Gange tuvieron buen cuidado, en cuanto les fue posible, de reunir a su alrededor personas de virtuosa compañía; y, para tener al lector al corriente, diremos algunas palabras sobre cada uno de los miembros de su círculo.
Madame de Roquefeuille, poseedora de bienes en las cercanías de Montpellier, había ido a visitar a los jóvenes esposos a causa de los antiguos lazos de amistad que la unieran al padre del marido. Era una mujer que frisaba en la cincuentena, de natural dulce y agradable, que había conservado a la perfección el tono y modales de la antigua corte, donde había transcu- rrido su juventud. Le acompañaba su hija, mademoiselle Ambroisine de Roquefeuille: diecio- cho años, un rostro agraciado, más candor que ingenio, pero con todas las prendas que ase- guran el éxito en sociedad.