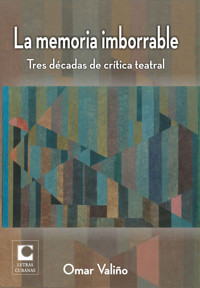
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El teatrólogo, ensayista, gestor cultural y editor Omar Valiño (Santa Clara, 1968) ejerce la crítica teatral —oficio en el que se reconoce— desde un profundo compromiso con el papel insobornable de esta. Su discursar como espectador especializado a lo largo de treinta años —con acercamientos a veces acérrimos, otras experimentales, mas siempre nítidos— ha ido definiendo su voz: sólida, precisa, nunca parcializada. Sin prodigarse y seleccionando oportunamente los materiales que diseccionará, ha desplegado su mapa de análisis en una mezcla entre complicidad y honradez donde entrelaza el alcance cívico de las poéticas que aborda con la concreción escénica de las mismas. Eso le ha permitido ir convirtiéndose en lo que es hoy: un crítico e investigador teatral de referencia en el panorama nacional e iberoamericano. En sus análisis, ha dejado constancia de lo acontecido en los escenarios cubanos, incluso los menos paradigmáticos, lo cual evidencia sus zonas de interés: aquellas que van a los bordes, a esas «escenas fuera del canon», convencido de que, cuando pasa el momento efímero de la puesta en escena, subsiste la crítica teatral. Y queda, entonces, La memoria imborrable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
La memoria imborrable
Tres décadas de crítica teatral
© Omar Valiño Cedré, 2023
© Sobre la presente edición:
Editorial Letras Cubanas, 2023
ISBN: 9789591026156
Tomado del libro impreso en 2023 – Edición y corrección: Josefa Quintana Montiel / Dirección artística: Alfredo Montoto Sánchez / Imagen de cubierta: Nekrópolis, de Paul Klee / Realización: Suney Noriega Ruiz / Emplane: Yuliett Marín Vidiaux
E-Book – Edición-corrección: Damaris Rodríguez Cárdenas / Diseño interior: Javier Toledo Prendes / Diagramación para pdf interactivo y conversión a ePub y Mobi: DamarisRC / Fotografía de Omar Valiño: Laura Borges
Instituto Cubano del Libro / Editorial Letras Cubanas
Obispo 302, esquina a Aguiar, Habana Vieja.
La Habana, Cuba.
E-mail: [email protected]
www.letrascubanas.cult.cu
El teatrólogo, ensayista, gestor cultural y editor Omar Valiño (Santa Clara, 1968) ejerce la crítica teatral —oficio en el que se reconoce— desde un profundo compromiso con el papel insobornable de esta. Su discursar como espectador especializado a lo largo de treinta años —con acercamientos a veces acérrimos, otras experimentales, mas siempre nítidos— ha ido definiendo su voz: sólida, precisa, nunca parcializada. Sin prodigarse y seleccionando oportunamente los materiales que diseccionará, ha desplegado su mapa de análisis en una mezcla entre complicidad y honradez donde entrelaza el alcance cívico de las poéticas que aborda con la concreción escénica de las mismas. Eso le ha permitido ir convirtiéndose en lo que es hoy: un crítico e investigador teatral de referencia en el panorama nacional e iberoamericano. En sus análisis, ha dejado constancia de lo acontecido en los escenarios cubanos, incluso los menos paradigmáticos, lo cual evidencia sus zonas de interés: aquellas que van a los bordes, a esas «escenas fuera del canon», convencido de que, cuando pasa el momento efímero de la puesta en escena, subsiste la crítica teatral. Y queda, entonces, La memoria imborrable.
A Rine Leal,
mi primera persona.
El efecto de las palabras
Este es de esos libros escritos en el tiempo. Aunque todos lo son, con la afirmación quiero subrayar que no se piensan como tales, no obedecen a un proyecto prefigurado. Por el contrario, van sumándose sus páginas poco a poco, en la justa medida en que un oficio se ejerce.
Así, estos textos originalmente dispersos, pueden, trenzados ahora, revelar el mapa de ese oficio. El del crítico teatral que se enfrenta a su desafío, en mi opinión, básico, esencial: la crítica de puestas en escena, de espectáculos.
Por ello me he cuidado (junto a la editora Fefi Quintana Montiel, a quien tanto debe este libro, casi su existencia misma) de que cada uno de los textos cumplan estrictamente referirse a espectáculos, en su mayoría análisis cerrados de una sola puesta por crítica. Unos pocos se detienen en varios espectáculos porque nacieron como repasos de eventos o temporadas, pero insisten en la perspectiva de focalizarse en la crítica puntual de puestas en escena y no en derivaciones especulativas, características del ensayo o el artículo de otra naturaleza. Eliminamos también las reseñas de libros y revistas.
La criba no abandonó nunca su objetivo central. Y suprimió textos que apenas esbozaban una noticia crítica, así como las claras ejercitaciones de mis primeros años estudiantiles, acaecidos en el final de la década de los ochenta del siglo pasado. Sin embargo, las entradas iniciales de este libro fueron escritas y publicadas en el periodo terminal de mis estudios de Teatrología en el Instituto Superior de Arte. Corresponden al momento inicial de los noventa, de tal manera que hilvanan hasta 2019 tres décadas completas de ejercicio profesional del criterio.
Aquí van, pues, las mías reunidas por primera vez, a la manera de ese modelo que es para los críticos teatrales cubanos el En primera persona, de Rine Leal, uno de mis maestros. Por él mismo tuve la orientación de proponerme un título como este, pues me exigió consciente afán en recopilar lo hecho ante un trabajo que resulta disperso por naturaleza. Aunque tampoco he podido evitar que alguno se «esconda», traspapele u olvide.
Puestos a la obra de conformar este libro, hace ya varios lustros y bajo otros sucesivos títulos, ha sido inestimable el estímulo y la labor de Abel González Melo, Yoimel González e Isabel Cristina López Hamze, igual que en tiempos más recientes la ayuda de Lisandra Fernández Tosca, Indira R. Ruiz, Yudarkis Veloz Sarduy y la arriba mencionada de Fefi Quintana, para quienes va mi más profundo agradecimiento.
Aspiro a que esta crítica reunida revele valor como registro del acto del teatro, con el saber de tratarse de una visión entre muchas. En la misma medida explicito mi testimonio de proceso a lo largo del tiempo con sus obsesiones, alcances, limitaciones y hasta errores, prueba evidente del carácter falible de la opinión vertida.
Aunque en otra valencia, apuesto por defender la crítica como parte, también esencial, de la dignidad del teatro, como continuidad de textos encadenados sobre otros textos, extensión, defensa global, más allá de sombras particulares, de su discurso como impacto cultural y social.
Arte frágil, antes que por el sobado aunque real criterio de lo efímero de su presentación, porque su materialidad encarna en lo humano mismo, en las personas que lo hacen, como único soporte. Hermosa doble fragilidad, podría decirse.
Pero si en su materialidad es frágil y efímero, en su espiritualidad es fuerte y perdurable, como el individuo. El teatro, la escena queman más la memoria que otras artes porque al tomar vida lo hacen siempre en presente, en cuerpo y mente, que hacen contacto en comunidad, en sociedad. Un concentrado experimento de intensidad para que mujeres y hombres nos observemos en nuestras eternidades, nos discutamos a nosotros mismos, como apostaba Arthur Miller.
Fragilidad y memoria atestiguada por la crítica mediante «el efecto de las palabras», otra bella paradoja del teatro. Para mí, la memoria imborrable.
Omar Valiño
1990–1999
Temporada teatral de verano en Santa Clara
El Consejo Provincial de las Artes Escénicas en Villa Clara, con apenas unos meses de creado, materializó la idea de una temporada teatral de verano en la ciudad cabecera de la provincia. Pensamos y entendemos que es lo más justo hablar, primero que todo, de la importancia de este acontecimiento cultural.
El hecho (cualesquiera que hubieran sido sus resultados en el sentido más amplio) de haber logrado, en tan breve tiempo aunar tantas voluntades y encauzar hacia un objetivo común las contradicciones que sabemos existen, merece el mayor reconocimiento y, sin temor a estar alabando en demasía, los mejores elogios para los organizadores.
Esta celebración cobra aún mayor realce al tener en cuenta la situación de abulia teatral existente en la provincia. A pesar de contar nuestro territorio con varios colectivos que tienen su sede y laboran sistemáticamente en él, lo cierto es que la posibilidad de disfrutar de una puesta en escena en Villa Clara se hace bastante difícil. ¿Razones? Es una interrogante por responder todavía, pero sí aseguramos que es bastante insuficiente la confrontación de estos grupos con su público. Y si algo se encargó de demostrar esta jornada de agosto fue precisamente que la situación no es la de no programar espectáculos de teatro porque no exista público que acuda a presenciarlos, sino exactamente todo lo contrario.
Es más, específicamente en la ciudad de Santa Clara existe un potencial tremendo de espectadores para el teatro, lo cual, quizás, no hemos logrado aquilatar en toda su dimensión.
Como el sentido fundamental de esta temporada no fue otro que el de dar a conocer las distintas proposiciones artísticas de los grupos, proyectos o espectáculos, en nuestro análisis tocaremos el quehacer de todos ellos a través de lo más representativo de su labor, exceptuando los unipersonales (presentados fuera de la sede central del teatro La Caridad), que por razones de espacio solo mencionaremos.
Ellos son: el presentado por Gina Caro, actriz de Teatro Escambray, en la Uneac; Suite para voz y corazón en traje negro, por Ramón Silverio, de Rolando Estévez; y Ejercicio para locos y cuerdos, por Aramís Garit, bajo la dirección de Carlos Chirino.
Comencemos pues, por el grupo Teatro Escambray. Se presentó las dos primeras noches. Los títulos: Calle Cuba no. 80 bajo la lluvia, de Rafael González con puesta en escena de Carlos Pérez Peña, y Tu parte de culpa, adaptación de tres cuentos de Senel Paz, bajo la dirección de Elio Martín. Se aprecia marcada preferencia por la dramaturgia nacional (a veces provincial y hasta local en algunos casos), con obras ni siquiera concebidas específicamente para las tablas, tónica que va a estar presente a lo largo de trece días de representaciones. No lo apuntamos saludable ni desacertado, simplemente como algo curioso y peculiar.
Calle Cuba… es un texto con algún tiempo en el repertorio del grupo, González nos coloca ante un techo bajo el cual dos parejas, de diferentes generaciones, se abocan a dos diálogos paralelos donde los personajes realizan una introspección en el decurso de sus vidas y revaloran sus relaciones para con el otro. La pareja más vieja se rompe y los jóvenes ocupan el espacio dejado por ellos para hacer el amor. El texto, amén de ser la suma de múltiples y auténticas inquietudes y cuestionamientos del autor en relación con problemas fundamentalmente de carácter ético-social que tienen lugar en la década del ochenta en nuestro país, concentra su atención en la idea de la eterna tarea de levantar generación tras generación la casa de familia, entendida esta como hogar mayor (el país), y como hogar menor, no menos importante.
El dramaturgo reflexiona sobre el precio que debemos pagar en la familia en la educación de los hijos, por la impostergable tarea de construir y desarrollar el país donde sea necesario, dejando entrever un criterio acerca de la crisis de la familia cubana y su repercusión en todos los órdenes de la vida del individuo y de la sociedad.
Sin embargo, pensamos que la puesta es muy «respetuosa» con el texto, pues no logra salvar su exceso verbalista, su falta de acción «real» para el desarrollo del conflicto. O sea, Calle Cuba… descansa totalmente en lo que los personajes dicen, sin que el texto espectacular propicie una nueva imagen, una nueva lectura sobre lo que ya encontramos cosificado en el texto dramático.
Creemos que no hay por qué aferrarse en este caso a un espectáculo tan estrictamente tradicional, no acorde con las características particulares de esta pieza de Rafael, que a pesar de estar ubicada dentro de una línea muy cercana a lo que nos tiene acostumbrados Escambray, enseña nuevos matices tanto en el orden conceptual como en la forma. Por eso ese conflicto intimista, individual, pero cercano a todos, podía propiciar otra interrelación con el espectador que no fuera la de esa conservadora lejanía desde la butaca.
Tu parte de culpa es otro tipo de espectáculo, dirigido fundamentalmente a la problemática de los jóvenes y adolescentes, por lo que prefirió la participación de todos los actores de menos edad del colectivo. La versión consigue la frescura y la hilaridad que trasmiten los cuentos de Senel, y las actuaciones están asumidas con desenfado y naturalidad, sin caer en pases moralizantes ni en el otro extremo de la vulgaridad y el choteo.
Tu parte de culpa alcanza una buena interrelación con el público y se puede disfrutar desde la óptica de un teatro juvenil, que logra comunicación y divertimento a través de un lenguaje directo y del empleo de lo trovadoresco como vía que con mucha frecuencia utiliza para expresarse esta generación. Su problema fundamental radica en su falta de definición como espectáculo de narración oral, o sea, a pesar de la evidente cercanía al cuentero popular, a la juglaresca, se insiste en mantener a toda costa una supuesta teatralidad que, a la larga, resulta falsa y donde la mayoría de las acciones de representación de lo que es narrado, aunque en ocasiones no molestan, tampoco aportan nada nuevo al espectador.
Teatro del Centro arrastró una puesta en escena surgida en los años de la brigada artística Los Colines, cuyo destinatario principal era el público campesino de la Sierra del Escambray, loable tarea que hoy el grupo sigue desarrollando, Las cabañuelas, nombre del espectáculo, no rebasa, sin embargo, los esquemas habituales del sketch, con el tradicional motivo de la traición de la mujer al marido. A los actores, por tanto, se les hace muy difícil lograr una presencia convincente con estos caracteres «de una sola pieza», en los que hay poco material para construir los personajes.
Asimismo, Teatro del Centro nos convocó a participar junto a los niños en su peña Un espacio para ti, que ellos realizan habitualmente cada quince días en la Casa de la Ciudad, la cual pasaremos a comentar más adelante en la parte dedicada a la programación infantil.
En el transcurso de estas noches santaclareñas también apreciamos la labor del proyecto octava Villa, de Remedios, que permanece circunscrito a Teatro del Centro, pero que sigue una línea de creación particular. Se anuncia con el título Para estar viva, bajo la dirección de Carlos Chirino. Ellos han escogido un camino cercano a la dramaturgia del actor, privilegiando el lugar de este en la puesta en escena, para lo cual, desde los primeros minutos de la representación, nos damos cuenta de que no están preparados, por lo que el espectáculo, desde su inicial concepción, se convierte en un intento incongruente y frágil, al evidenciar una apropiación indiscriminada de prácticas, códigos y elementos que no son verdaderamente dominados.
Nuestra posición no es la de negar teorías o prácticas que, viniendo de cualquier parte, puedan servir al desarrollo del arte escénico, sabemos que esto es por demás inevitable, pero creemos que todo grupo debe tomar una posición crítica frente a lo que asume, y que esto le permita llegar a un producto original y auténtico. Para estar viva se erige sobre una dramaturgia endeble, donde la estructura pretendidamente caótica no puede ocultar las fallas de las concatenaciones, lo oscuro de la historia y el mal trazado de los personajes y sus relaciones, a lo que se suma un texto espectacular lleno de citas de otras puestas en escena que se ordenan unas tras otra como signos vacíos, pues no hay relación entre lo que cuenta y cómo se cuenta, lo que trae como consecuencia un regodeo formalista que entorpece el más mínimo conocimiento de la historia. En la obra nunca sabemos exactamente quiénes son estos individuos, a excepción tal vez de la mujer que vemos deslizarse por distintos acontecimientos, siempre oprimida por dos personajes masculinos, especie de seres mutables, en cuanto a apariencia física y comportamiento, que identificamos, sin embargo, como «los malos», aunque no sepamos por qué son así y no de otra manera. Por último, reafirmamos que los actores están lejos todavía de poseer el entrenamiento, la técnica y la organicidad para encarar el reto de producciones que sigan esta línea. Para 8va. Villa, nuestros votos por un autoanálisis que les permita llegar a decisiones propias y sabias que partan de sus verdaderas motivaciones artísticas.
Buscando otra forma de expresión encontramos al grupo A las tablas, de Santo Domingo, que debutó con Los ángeles del barrio, una adaptación de cuentos de Félix Luis Viera, con dirección y puesta en escena de Alejandro Jiménez. Saludamos que un grupo de jóvenes escoja como su primer paso un trabajo sobre un narrador cubano y además de su provincia, cosa bastante infrecuente.
En relación con el espectáculo, es un colectivo que denota aún falta de seguridad y dominio de la escena, pero logra, no obstante, mantener la atención de los espectadores hasta un punto en que sentimos como si se fueran «desinflando»; el tono se va haciendo reiterativo y no consiguen escapar de la «narración» en exceso, peligro siempre a tener en cuenta a la hora de intentar versiones teatrales a partir de cuentos o relatos. También se insiste, una y otra vez, en determinadas poses y actitudes amaneradas de los «angelitos», tal vez con el ánimo de hacer reír al público, que dejan de ser, por el abuso, recurso válido, para devenir gancho de carcajadas. De todas formas, existe un acercamiento a toda una serie de problemas de la actualidad con gracia y sin prejuicios y se observan condiciones histriónicas, talento y particular vis cómica entre los actores. En general, vale el trabajo de A las tablas y merece apoyo y nuevas posibilidades.
Los espectáculos para niños lo integran las puestas escenificadas por el Guiñol de Santa Clara: La bicicleta azul, de Ramón Silverio, bajo la dirección de Iván Jiménez; y el Guiñol de Remedios Rabindranath Tagore: El gato simple y Sandrita, ambas escritas y dirigidas por Fidel Galbán; además de la ya mencionada Un espacio para ti, peña que lleva a cabo Teatro Centro.
En el caso de esta última, pensamos que en ese diálogo entre actores y la grey infantil encontramos unos de los momentos más útiles de la temporada. Todavía a la peña le falta fluidez, además de concentrar talento y esfuerzo en aquellos espacios dedicados a la representación teatral de cuentos o narraciones. A pesar de ello, que debe constituirse en el núcleo de su quehacer, otras secciones de Un espacio para ti apuntan al enriquecimiento espiritual y al desarrollo de la imaginación y la creatividad en nuestros niños.
Por su parte, tanto La bicicleta azul como las dos obras de Fidel Galbán, El gato simple y Sandrita, vienen con el pecado original de su débil dramaturgia. ¿Hasta cuándo el «clásico» conflicto maniqueo entre el bien y el mal que se resuelve con un happy end preparado para que los niños saquen una moraleja? ¿Por qué empeñarnos en la ñoñería a ultranza para esconder la falta de imaginación, talento y entrega verdadera hacia los más chicos? ¿Es que acaso no contamos a diario cómo es que verdaderamente piensan y se expresan nuestros niños? ¿Dónde está aquello que al decir de Saint-Exupéry debe ser «invisible para los ojos»?
Es hora ya que la gran parte de los escritores o grupos para niños que aún se mantienen ceñidos a estos absurdos esquemas dramáticos, sean capaces de ver también y hacer «con el corazón» para que puedan sentirse satisfechos de ayudar a moldear «principitos», pues es realmente preocupante que tanto las tres piezas vistas aquí, como la gran mayoría del teatro para niños que se hace en Cuba, haciendo algunas excepciones, se resiente en ese machacado didactismo, en ese envío del clásico «mensaje». Y como aún nos sentimos en deuda con ese niño que a veces quisiéramos volver a ser, nos entristece que aquí, en nuestro «pequeño planeta», las ovejas se obstinan en seguir pisoteando y comiendo las flores.
Aunque cuenta con una acertada dirección, en el caso de La bicicleta…, en la que sobresalen varias imágenes por la belleza y atmósfera conseguidas, y un diseño de muñecos y escenografía en consonancia con el mundo vegetal y animal cubano, así como la adecuada integración de los códigos musicales y plásticos, el montaje no puede salvar las dificultades de la dramaturgia.
El Guiñol de Remedios, a pesar de sus intentos por concebir la música en función dramatúrgica, y no obstante ser El gato simple una obra superior a Sandrita, tampoco consigue con las puestas aportar ninguna significación de otro orden para las historias en cuestión.
Opinamos que se impone una revalorización en el trabajo de estos colectivos, sobre todo a la hora de elegir las obras para su puesta en escena. Es en la difícil etapa de la niñez donde se escribe el futuro del teatro cubano; actores y espectadores saldrán de los corazones que logremos hechizar.
Por ello, nos remontamos a parafrasear a cierto personaje de una obra leída hace algún tiempo, para votar porque esa, la capacidad que cada hombre tiene, aunque sea por instantes, de volver a ser niño, pueda salir a flote, y no quedarse encerrada, en cautiverio para siempre.
Para finalizar el acontecimiento, el teatro La Caridad vio subir en dos de sus salas las puestas en escenas de Mi corazón es para ti y Narciso, ambos bajo la dirección de Fernando Sáez Castellanos, quien está al frente de Teatro 2.
Aquí nos ocuparemos de Narciso solo, pero cabe preguntarse por qué bajo la égida de un mismo director se presentan trabajos con abismales distancias entre sí en cuanto al proceso de preparación del espectáculo y su resultado final. Es virtualmente como si lo que uno afirma, el otro lo negara.
Narciso pudiera ser catalogado como el espectáculo más interesante presentado en la temporada, sobre todo por el propósito de hacernos reflexionar sobre varios tópicos del teatro. En medio del estado general de la escena cubana, proponer un espectáculo pensado y trabajado es ya un valor, y en cuanto a esto, creo que nadie se atrevería a dudar de una rigurosa preparación, desde el punto de vista conceptual, de la puesta en escena, así como de su construcción misma, sin soslayar el énfasis particular en el entrenamiento del actor.
El espectáculo cumple con una serie de preceptos presentes en la teoría y la práctica de la dramaturgia del actor —no tener el personaje como unidad de medida del espectáculo, entretejer varias historias y diversos personajes, hablar desde diferentes puntos de vista de lo que representa, etc.—. Es por ello que a pesar de que la obra se erige tomando como punto de partida el mito de Narciso, no es únicamente una pieza que se ocupa de esta historia, sino más bien un espectáculo en el que confluyen diversos temas: la propia introspección del personaje Narciso y del hombre a través de las preguntas planteadas por el mito, la reflexión sobre el actor y el arte del teatro…
Pero sucede que no es aquí el actor quien ha creado el espectáculo, como quizás pudiéramos pensar, sino su director, que como informa el programa, ha impuesto primeramente una partitura física al actor, y luego, una partitura textual, para suponer que el actor deberá llenar con sus motivaciones y justificaciones el «contenido» de esa historia. Y es aquí donde nos encontramos con una doble paradoja: el hecho de que se reconozca por una parte la cercanía de los conceptos de la dramaturgia del actor y por otra que precisamente Narciso (Andrés Toledo) nos hable de una reflexión sobre el actor; y el espectáculo sea impuesto, casi de forma absoluta —tema, historia y construcción textual y espectacular— por el director desde afuera.
Lo negativo es que esto, a la larga, se evidencia cuando vemos a Toledo debatiéndose en un máximo esfuerzo para dominar esa férrea estructura, ese corsé prefijado, esa partitura que debe seguir gesto tras gesto, acción tras acción, pero sin un convencimiento interior que impide la naturalidad en su trabajo actoral y echa por la borda la necesaria comunicación entre actor y espectador, convirtiéndola, si acaso, en un mero ejercicio cerebral. Si Fernando Sáez ha elegido una «tercera vía» tendría que resolver esta difícil contradicción. Por otra parte, hay un interés en establecer un puente entre las dos líneas de reflexión fundamentales del espectáculo, ya citadas, el mito de Narciso y la profesión del actor, pero la dramaturgia de la pieza no cosifica en acciones, en relaciones, en interés de ese puente.
Por ello hay partes, zonas de la puesta en escena vacías, carentes de significado, incomprensibles en la lectura del espectador. Aunque Toledo se esfuerza denodadamente por ser preciso, dentro de su lucha «contra» esa construcción «de acero», no lo consigue siempre ni en su cuerpo ni en su voz. El mundo objetual del espectáculo es mínimo y posee su justificación para la construcción de, a veces, bellas imágenes en ese espacio tan sintetizado, aunque no se haga claro el porqué del tratamiento del espacio, objetos, movimientos e imágenes plásticas o sonoras, así y no de otra manera. Narciso, repetimos, tiene como virtud fundamental las interrogantes que se hace y proyecta hacia el espectador acerca del arte teatral.
Pensamos que, en definitiva, la temporada ha sido como un soplo de aire fresco en el ambiente cultural del territorio, y debe redundar en la consolidación del promisorio trabajo que viene desarrollando el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y en la muy necesaria reflexión de cada uno de los grupos sobre su quehacer artístico y su inserción social en la comunidad, así como en la habitual presencia de estos colectivos en las tablas de la provincia. Queremos destacar la importancia que debe concedérsele a los conversatorios o encuentros con la crítica tímidamente anunciados y no efectuados al final. Ello facilitaría la profundización en la labor de cada uno de los grupos y el análisis de esta, así como un diálogo sano para beneficio del movimiento teatral villaclareño. Saludamos la idea de la proyección de algunos materiales de video sobre experiencias teatrales no nacionales y los exhortamos a que, en medio de algunas presumibles dificultades, luchen por hacer sistemáticas estas actividades y propicien el juicio crítico sobre ellas. En ese mismo orden de cosas, vemos este tipo de encuentro como la mejor oportunidad para efectuar conferencias y diálogos sobre temas teatrales, y que los colectivos hagan demostraciones prácticas de sus métodos o sistemas de trabajo.
Por último, conviene dirigir nuestra mirada hacia el Consejo con el ánimo de perfilar con detenimiento la próxima temporada con un ciclo anual, sin invitados de ninguna otra provincia o país. Por ahora, para que así esta se convierta por derecho propio, como ya se insinuó este año, en el espacio motivador de una confrontación de alto nivel entre todos los teatristas de la provincia.
Huella, octubre de 1990.
(Este trabajo fue escrito en coautoría con Luis Alberto Rivero).
De la utopía andina a la sonata urbana
Yuyachkani nos ha visitado en un momento de particular importancia para el teatro cubano porque, en medio de las miradas dirigidas en exceso al Este, el grupo peruano nos hace volver los ojos hacia nuestras experiencias y expectativas. Próximo a cumplir veinte años de trabajo, el colectivo se encuentra en una etapa de madurez que le ha permitido afianzar una línea muy personal en su quehacer. Sus propuestas se caracterizan por el análisis de la complejidad histórica, social y cultural del Perú, a través de formas de expresión tomadas de diversas zonas de la cultura popular de ese país, y la asunción, al mismo tiempo, de todo el acervo teórico y práctico del teatro contemporáneo, lo que permite hablarle a su público y comunicarse también con espectadores de diferentes países.
Yuyachkani ha venido a reafirmar su magisterio dejándonos las huellas de sus espectáculos o las enseñanzas de sus métodos mediante talleres, clases demostrativas o charlas y conferencias. El paso del grupo por Cuba significa poseer un asidero, un referente directo de cómo hacer teatro en las más frágiles condiciones, de cómo levantar un arte de profundo compromiso social y político, nacido este de las ocultas estructuras del discurso artístico y no de una retórica justificatoria y externa; de cómo convertir los manantiales de una cultura tradicional y autóctona en teatralidad contemporánea y universal.
Durante el Festival de Teatro Latinoamericano de Camagüey, impartieron tres talleres que forman parte del interés pedagógico del grupo por extender su práctica teatral. Los talleres delimitaban tres zonas fundamentales de lo que Yuyachkani llama entretenimiento general: Voz y entretenimiento corporal, Música y ritmo, y Trabajo del actor con los objetos. Quedó claro para los participantes la sistematización de una práctica asentada en el conocimiento de las corrientes que privilegian al actor como centro del acto teatral y al cual se le exige una técnica depurada en los tópicos antes mencionados. Habría que agregar que los actores del grupo se han preocupado por introducir en el entrenamiento danzas, objetos e instrumentos musicales autóctonos del país, lo cual les permiten ir conformando un estilo particular asentado en el comportamiento del actor peruano y no de otra parte.
Yuyachkani tuvo la gentileza de abrirse y mostrar, en lo que el tiempo permitió, su sistema de trabajo, las partes del entrenamiento y el proceso de construcción de un espectáculo. Nos dejó también algunas profundas reflexiones sobre la situación del teatro de Latinoamérica y sus perspectivas.
De los espectáculos, lo primero que llamó la atención fue la diversidad temática y formal, esto permite al grupo la comunicación con un amplio espectro del público. Los músicos ambulantes —puesta en escena presentada en La Habana en 1983—, Contraelviento (1989), Balada del Bien-estar, y el «ensayo» de No me toquen ese vals, conformaron la muestra.
Contraelviento resume las exploraciones temáticas y escénicas de Yuyachkani y cierra una etapa de investigación sobre la cultura andina. La narración de un mito sirve como fuente estructuradora del montaje. El Equeqo, personaje con apariencia de vendedor itinerante, permanece todo el tiempo en escena observando y narrando la historia. Cuando uno de los personajes femeninos le cuelga al Equeqo una bolsita llena de granos de maíz, asistimos al origen de la narración. Ese personaje es un dios aymara que representa el deseo, a él se le cuelgan las aspiraciones y los pedidos más diversos. Entonces la acción original simboliza, quizás, el deseo de la existencia del mito, de esa historia.
La anécdota narra el peregrinar de un padre y sus dos hijas para encontrar las perdidas semillas del maíz y sembrarlas. En ese viaje todos escogen distintos caminos, pero los tres tienen que enfrentarse a diversas fuerzas de oposición que los desvían de su ruta o les restan empuje. Una hija (Coya) busca la respuesta en las vías legales, en las instituciones, cae en la trampa tejida por sus enemigos. La otra hija (Huaco) prefiere una vía radical, la del combate frente a las fuerzas del mal. Sin embargo, ninguna de las dos logra su objetivo. Es el padre (Auqui), especie de dios tutelar, guardián de la tradición, quien encuentra las semillas del maíz, las comparte con sus hijas y proceden al acto de la siembra, al tiempo que se oponen a las fuerzas contrarias. La siembra del maíz, símbolo de nacimiento, de fertilidad, tiene su propia oposición en que los personajes mueren no literalmente, sino para ir a convertirse en alma de los cerros (Apus).
Contraelviento se estructura como un mito, sin serlo en realidad, puesto que más bien sería la fusión de un universo mítico andino. Recoge disímiles tradiciones o creencias de la religiosidad popular que no solo guarda el pensamiento precolombino, sino también el sincretismo con lo español traído por la conquista. Por ejemplo, el pachakuti, concepción precolombina que anuncia una revolución en todos los órdenes de la vida del hombre y la naturaleza. Según esa creencia el tiempo tiene una estructura circular, todo termina y comienza nuevamente. Quizás podamos leer la aprehensión de esa idea en el acto de nacimiento-muerte de los personajes durante la siembra del maíz, pero asociado más bien al concepto de la utopía andina, idea de un tiempo lineal a histórico en el desarrollo del mundo andino después de la llegada de los españoles, según la teoría del historiador peruano Alberto Flores Galindo.
En Contraelviento se aprecian, asimismo, elementos de esa cultura popular en la tríada de personajes Caporal-Arcángel-China diabla, síntesis de la festividad de la virgen de la Candelaria en pleno. Aquí la tríada con sus vestuarios originales y el nuevo elemento introducido de unas botas militares significan todas las fuerzas de la reacción tanto en la historia como en el presente peruano. Ocurre lo mismo con el Wayra o viento maligno, representante de poderes visibles u ocultos contra los que ha habido que luchar desde el inicio de los tiempos y habría que seguir haciéndolo en el futuro. A ambas fuerzas se oponen las hermanas y el padre, por eso viajan «contraelviento».
El espectáculo recorre buena parte de la cultura popular con la mezcla de danzas, situaciones, cantos, no desde una perspectiva folclorista, sino asumida a través de códigos dramáticos insertos en una estructura teatral. Se ha trabajado sobre la creencia mítica de un personaje especie de vampiro o verdugo para convertirlo en signo de miedo; con los auki-auki, satiricones españoles utilizados en la escena de Coya ante los tribunales con las diabladas, y las danzas para representar los enfrentamientos entre las hermanas y el Wayra o ante el Caporal y el Arcángel, con cantos como Hanaq Pacha, bellísima obertura musical de la puesta en escena, primera notación en quechua de un canto litúrgico. Se han utilizado los vestuarios de los personajes y las máscaras de estos siguiendo los originales e inspirándose en sus formas. Contraelviento puede hablar de lo andino porque desde dentro de lo andino nace.
He querido calificar a Contraelviento como teatro imperfecto sin referirme literalmente a defectos, sino a contradicciones latentes hacia el interior del espectáculo del tipo ideológico y de construcción teatral, que para mí lo hacen mucho más interesante. En el sentido escénico observo toda una suerte de oposiciones entre lo que ha aportado al espectáculo el método de la creación colectiva y por otro lado la dramaturgia del actor. La primera crea la construcción dramatúrgica del espectáculo, sus situaciones, los engarces de la historia, que no poseen la misma consistencia, a veces da la impresión de una linealidad donde un personaje se opone a fuerzas como entes abstractos, y otras, la misma situación aparece bajo distinto ropaje, aunque en este caso esos «escollos» pueden evaluarse a través de la estructura y la idea mítica de la narración; además, a la creación colectiva siempre le ha sido difícil resolver el problema del personaje y de alguna manera esta opera como oposición a las posibilidades de la dramaturgia del actor.
Por otra parte, las contradicciones ideológicas se remontan a las mismas oposiciones que realiza el colectivo para responder a la compleja situación del Perú. ¿Cómo desligar aquí la construcción del personaje del actor que lo realiza? Hay diversas ideas, y finalmente Yuyachkani asume el camino del diálogo, no hay posibilidad de salida sin la concertación de la vía radical y la vía legal. Esta proposición ha sido criticada por la derecha peruana, que prefiere una salida de enfrentamiento a la izquierda y los movimientos armados, y la izquierda también rechaza la proposición porque, según ellos, hace concesiones a las fuerzas reaccionarias.
Entre Contraelviento y No me toques ese vals observamos un propósito de complementación. Si, como reconoce Miguel Rubio, el primero cierra una etapa de trabajo, se puede afirmar que el segundo abre otra. No me toques ese vals nos desplaza al tema urbano. Los personajes están situados en un pequeño espacio no exactamente reconocible. Una paralítica y ¿un ciego?, músicos ambos, que pueden estar muertos o recordándose a ellos mismos. Músicos populares maltrechos, enclaustrados en el bar: ese espacio tan latinoamericano.
Enmarcados en una atmósfera tensa, con su carga de frustraciones y desesperanzas, son personajes recorridos por la violencia, una violencia que puede ser limeña o de cualquier parte de América Latina. Sin embargo, esa violencia no es exterior, no se muestra, sino que se expresa de forma imperceptible en un universo de tensiones perfectamente trabajadas por la gestualidad precisa y matizada de los actores Rebeca Ralli y Julián Vargas. Es una síntesis de esa violencia acumulada durante siglos que se ha hecho carne, víscera del hombre latinoamericano.
Se descubre, de igual modo, un interesante juego de oposiciones entre el espacio, los objetos y los personajes. El pequeño escenario está prácticamente lleno por la silla de ruedas. Los actores realizan un desplazamiento mínimo, se encuentran literalmente paralizados.
La batería y la guitarra eléctrica expresan por un lado cierta vitalidad, y por otro determinado grado de modernidad, de tecnologización, en contraste con la parálisis social que denotan esos músicos. La imagen de la virgen con el niño Jesús y la vela encendida colocada al pie del espacio de representación simbolizan el culto a los muertos o los muertos en vida.
No me toquen ese vals recuerda el mundo de Beckett, los personajes incomunicados esperando a un Godot, pero un Godot distinto. Ese espectáculo visceral sale de las entrañas de Lima con sus personajes desvalidos, con sus canciones populares, con sus olores a rones y cerveza. El trabajo es fragmentario, en apariencia incoherente, y no puede ser de otra manera.
Si Yuyachkani crea en Contraelviento una especie de sinfonía de la utopía andina, No me toquen ese vals se acerca al sonido de una sonata urbana.
Tablas, no. 3 de 1991.
El ladrón, un espectáculo inconcluso
Con la puesta en escena de El ladrón, de Salvador Lemis, dirigida por Alberto Durán, el grupo Teatro Escambray continúa una línea de trabajo que se dirige a un replanteo de sus tradicionales códigos teatrales, iniciada hace casi diez años con Molinos de viento, de Rafael González y puesta en escena de Elio Martín, que representa la más clara ruptura entre dos grandes etapas de trabajo en la trayectoria del colectivo.
En Molinos de viento (fines de l983), Teatro Escambray saltaba por primera vez al planteo de problemas que estaban fuera de los límites de su espacio natural. No se trataba de olvidar los temas que interesaban a la zona donde se ubica el grupo, por el contrario, la obra misma tomaba como referente más inmediato las investigaciones realizadas en las escuelas de la región; tampoco se pretendía volver una y otra vez a la discutida universalidad del teatro del grupo, sino que se quiso subrayar la ruptura que se producía con el espacio de su comunidad. Las problemáticas a las que remitía Molinos de viento, la forma de abordarlas y, sobre todo, el tratamiento textual y de la puesta en escena, abría las puertas, sin olvidar a su público habitual, a un contacto mucho más amplio en el contexto nacional.
En definitiva, cada obra expresa en sí misma los signos constantes o de cambio que se operan en el proceso general de un grupo. A Molinos de viento la precedieron La emboscada y Los novios, ambas de Roberto Orihuela.
La primera, calificada como «obra cerrada», constituía la culminación, el «cierre» de la temática de la lucha contra bandidos —problema que hacía tiempo había desaparecido de las montañas del Escambray—, y se dirigía más a las connotaciones éticas e individuales que produjo este conflicto. La segunda comenzaba a explotar el mundo de los jóvenes, realidad que irrumpía en la zona y en el país con una fuerza inusitada.
Sin embargo, tanto en La emboscada como en Los novios observamos un tratamiento escénico basado en los códigos culturales de la comunidad en la que se enmarca el Teatro Escambray, y esto no es más que una característica esencial de esa primera gran etapa de trabajo. Sin ilustrar, el teatro del grupo Escambray se sirvió del material que le facilitó la zona. En escena, la presencia reelaborada de los giros del habla popular campesina, de sus signos más representativos —vestuario, música, estilos de decoración, objetualidad, su cultura en general—, así como los asuntos y temas que constituían el eje de sus preocupaciones y que le permitieron al colectivo establecer una comunicación efectiva con la comunidad. Esta era, al mismo tiempo, base del hecho teatral y destinataria de una acción cultural con objetivos muy amplios. Todo esto conformó un código de expresión específico, un «estilo» reconocible para el espectador, el cual comienza a ser subvertido en Molinos de viento, continúa con Accidente y Fabriles —analizarlos aquí rebasaría el espacio y los objetivos de esta crítica—, y llega hasta El ladrón.
Consecuentemente con esa trayectoria, a la puesta en escena de El ladrón la define la conflictualidad entre el viejo código y las proyecciones de su ruptura. De ahí que con ella se asista a un espectáculo inacabado, reflejo del propio proceso en el cual continúa trabajando el Teatro Escambray.
Basado en un texto desigual, donde la hermosa idea que lo centra no puede esconder las fallas dramatúrgicas que presenta y donde cierto tono de «denuncia» (contestatario) de la problemática que refiere limitó la posible profundidad en el análisis del tema. Es por ello que a veces se tiene la impresión de una pieza a la que el paso del tiempo le ha hecho daño. En general, parece una obra escrita con premura y que posteriormente se trabajó, razón por la cual la farsa que el autor plantea como género de la obra nos remite más a una imposición final que a un propósito o concepción inicial de la escritura.
Entonces, una primera virtud de esta puesta en escena es haber asumido ese carácter, si se quiere, incluso de la pieza y haber trabajado sobre ella para mejorar la estructura, la calidad literaria del texto y despojarlo de las referencias más inmediatas a fenómenos y circunstancias pasajeras. Aun así, hay dificultades que resultaron insalvables.
El ladrón entreteje tres líneas de desarrollo argumental: la primera pudiéramos denominarla la obra, es decir, la historia central, que cuenta la búsqueda por diversos personajes (Madre, Padre, Amigo, Comisión de atención a los jóvenes) de Ángel, un joven que ha robado algo, lo cual no sabemos qué es; la segunda, el ensayo de una obra en el lugar donde se ha producido el robo: un teatro; la tercera, el cuento —o parte de este— de La bella durmiente, la pieza que se ensaya en el teatro. Estos tres hilos de la acción, divididos arbitrariamente en función de la crítica, confluyen hasta revelarnos el «suspense» de la trama. Ángel es perseguido porque ha robado un beso a la Bella durmiente en medio de una función teatral. Al final, acosado, sin encontrar una compresión real y una comunicación con sus padres ni ser ayudado por sus amigos, se suicida.
Lo anterior sucede en la historia real de El ladrón, sin embargo, mediante el intertexto presente en la obra —el cuento de La bella durmiente—, la fantasía logra el intercambio de roles, y la princesa, la actriz a la que Ángel había robado el beso, le devuelve este y lo retorna a la vida. Como en La bella durmiente, el hechizo se rompe mediante un beso. Sin embargo, el happy end de los cuentos de hadas no se convierte aquí en un pacto falso con la realidad, sino que resignifica, subraya la decisión final de Ángel: el suicidio como última solución ante la situación que enfrenta.
La puesta en escena enfatiza la pertenencia de Ángel a un grupo de rockeros con determinados comportamientos marginales en nuestra sociedad, debido a la incomprensión de las familias y otras estructuras sociales con respecto a fenómenos similares. Ello contribuye a hacer más comprensible, desde el punto de vista de la obra, el suicidio de Ángel, que no está plenamente justificado. Así el juego con el intertexto coadyuva a salvar este aspecto fundamental, puesto que convierte el suicidio en algo que es y no es.
Desde el punto de vista de su construcción teatral, El ladrón aprovecha la situación del ensayo presente en la obra para hacerla extensiva como concepto al montaje, por lo que el espectador recibe la impresión de un espectáculo donde no se le pretende sorprender, donde no hay «trucos», ni bambalinas, sino que este se construye ante sí mismo. Es decir, hay un continuo mostrar de la convención teatral, de los objetos que van a ser utilizados por los actores, al mismo tiempo que los «decorados» son cambiados por estos ante la vista del público. Además, el vestuario es simplemente la ropa que cualquier actor puede usar para los ensayos. También un personaje es una especie de auxiliar de limpieza del teatro que, casi siempre presente, relativiza el eje de acciones centrales del espectáculo, interrumpe a los personajes, les alcanza objetos a los actores, realiza comentarios, hace a regañadientes sus tareas. En el mismo sentido, el diseño de luces se comporta como en un ensayo, las luces no caen en el momento o en el lugar adecuado. También el diseño escenográfico insiste en presentarse con aspecto de vocero, de algo no acabado, las telas cuelgan rasgadas, rotas como para acentuar que El ladrón ocurre detrás de la realidad mostrada por los periódicos. Las telas, sus colores y diseños están como dibujadas sobre periódicos Granma.
Todo esto redondea una coherente visión de relación texto-escena, como de espectáculo presto a estrenarse, inconcluso todavía. Hay una voluntad consciente de mostrar el juego con la convención, con el teatro, aunque se discurra sobre temas muy serios. El logro de una teatralidad con cualidades particulares como el juego, la ironía, la cita, el intertexto, el humor —que no son aquí regodeos de moda, sino códigos dramáticos— permiten un correlato de la acción que actúa sobre el código general del grupo (su estilo) relativizándolo, situándolo en una nueva condición.
Sin embargo, se puede seguir trabajando en esa dirección para resolver algunos problemas, como el apreciable desbalance que se observa entre una mitad y otra del espectáculo. En las primeras escenas de la obra —cuadros de la Madre, del padre, los Novios, los Amigos— son más visibles las dificultades derivadas de la escritura. Al «suspense» de no saber con exactitud qué ocurre se suma una elaboración de las escenas donde el conflicto con el personaje referido y las problemáticas internas de los restantes personajes quedan semidibujadas, esbozadas, provocando una pérdida en la atención del espectador. A esto se agrega que es aquí, en esta primera mitad, donde todos los actores no son capaces de dominar el código sobre el que se construye la puesta en escena. Y este punto es clave porque solo el actor, mostrando la convención, estableciendo la relación que exige el espectáculo para con sus demás signos, concientizando el tipo de narración irónica, humorística predominante, extrañando la situación en la que representa, subrayando sus acciones, puede revelar la nueva condición de lenguaje que se traza El ladrón. No obstante, la coherencia general del montaje hace visible para el público el novedoso código, pero de lograrse un pleno dominio actoral se completaría el discurso teatral del espectáculo.
En definitiva, lo anteriormente señalado transparenta la potencialidad de contradicciones en desarrollo al interior del proceso de trabajo del colectivo. Son las huellas de una «pelea» por la permanente actualización, no por asechanzas a la moda, sino por la consecuencia con un proyecto que permanece vivo, por la correspondencia con la época, que integra las nuevas problemáticas, las necesidades del público y la búsqueda de otros modos de expresión. En fin, el ansia imprescindible del grupo Teatro Escambray por comunicarse con sus espectadores, por no abandonar una relación de veinticinco años.
Tablas, no. 1 de 1993.
Teatro A Cuestas ante su propio reto
Hijo legítimo de la generación que emergiendo en los años ochenta produce un cambio en la escena cubana, Teatro a Cuestas ha realizado, con la reciente temporada en el Teatro Nacional, un resumen de su trayectoria en cuatro años de trabajo.
Durante este tiempo el grupo cienfueguero, con todas las contradicciones que implica un proceso de formación hacia el interior del colectivo, se ha desenvuelto en una intensa etapa de aprendizaje que, sin embargo, no se ha caracterizado por el retiro y el enclaustramiento, sino que ha tenido en los espectáculos, al mismo tiempo, un resultado y una vía de conocimiento. Es por ello que la temporada posee, ante todo, el valor de mostrar al propio grupo y a su público un repertorio vivo que permite reconstruir y reflexionar sobre las significaciones y el sentido de esta aventura teatral.
En ella desempeñan un papel importante los monólogos. Con Alma de resurrección, El reo y Malcolm X, el dramaturgo y director del grupo, Ricardo Muñoz Caravaca, inicia una exploración en la escritura que de alguna manera va a marcar las primeras pautas en las investigaciones y búsquedas de Teatro a Cuestas. El rompimiento de la linealidad, el abandono de las concepciones tradicionales de la fábula, los personajes, el curso narrativo de la acción, la reformulación del «mensaje», la recurrencia a una estructuración solo «objetiva» para el sueño o la memoria, así como las calidades de la palabra, enmarcan una propuesta dramatúrgica que exigía una poética escénica alejada de los caminos tradicionales. Y, por supuesto, necesitaban de «otro» actor con un nuevo pensamiento.
De esa exigencia interna nace orgánicamente la conformación de un entrenamiento actoral que, asimilando e integrando creadoramente distintas experiencias teatrales, ha tratado, ante todo, de comprobar dichas verdades en el rigor diario de la práctica del grupo, para ir definiendo dentro de esa amalgama de conocimientos lo que es válido e interesa desarrollar.
Introduzco estos elementos porque sin ellos no se comprenderá en su real dimensión la importancia de Alma de resurrección o El reo. Estos dos monólogos pueden situarse en un primer momento de ejercitación, donde todavía las imágenes no logran desprenderse de las marcas del entrenamiento, de ciertas técnicas para la construcción del personaje, la escena despojada, el espacio vacío, el actor prácticamente disfruta un sentido lacerante, que se descubre en los textos, pero que él saca a primer plano. Además, las acciones denotan crueldad, agreden al espectador, son sucias, buscan el contacto con la sensibilidad del público más que trasmitirle un «mensaje». En ambos ejercicios dramáticos, los personajes están ante una situación límite más imaginaria que real para ellos como personajes y para nosotros como espectadores. Ni la loca de Alma de resurrección es tanto una alucinada mental, ni El reo se encuentra verdaderamente ante un paredón de fusilamiento, sino que, situados ante sus propias conciencias, repasan sus desgarraduras, sus frustraciones, las imposiciones exteriores y los temores individuales. Este es el tema recurrente en estos y otros trabajos que quedaron atrás: la lucha del hombre por ser, por establecer su verdad enfrentándose a las barreras que comporta cada época, a los condicionamientos que provocan en el ser humano, y al miedo que no deja actuar. La memoria trae los textos finales de tres piezas «si pudiera ser el camino…», «lo voy a lograr…», «Vivir, vivir, vivir…». Al mismo tiempo, es en la convergencia de estas preocupaciones ideotemáticas que atraviesan las obras, con el tratamiento dramatúrgico y escénico que se les ha da dado, donde aparece un doble viaje hacia la identidad: la introspección más íntima, subjetiva, individual y social del ser humano, además de la definición de una estética teatral, de una manera de hacer, pensar y comprometerse con el teatro.
Por otra parte, Malcolm X, que cronológicamente pertenece también a la etapa citada y responde de manera general a sus características, ha reaparecido con un nuevo montaje debido a la asunción del texto por un nuevo actor. El nuevo Malcolm… es un diálogo de resistencias entre el recuerdo del antiguo montaje y este; entre un actor como Justo Salas, marcado por otra trayectoria teatral y las exigencias de un nuevo código expresivo; entre la teatralidad «contenida» en el texto y el tipo de imagen que ahora se levanta sobre él. Basado en la autobiografía del líder negro norteamericano, el espectáculo escoge el fragmento como síntesis de la historia, la parte por el todo, donde se concentran las acciones internas que muestran su transformación en Malcolm X. De alguna manera, esos polos de resistencia que antes señalaba se producen al asumir ese texto que posee una teatralidad específica, ya dejada atrás por el grupo, en un momento de su trayectoria donde los métodos de trabajo y los resultados escénicos son más complejos. De ello se deriva que la imagen establezca una resemantización del significado de los enunciados textuales produciendo cierta reiteración. Se puede apuntar que esto también ocurre en Alma de resurrección y El reo,





























