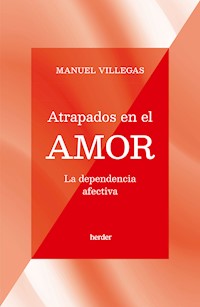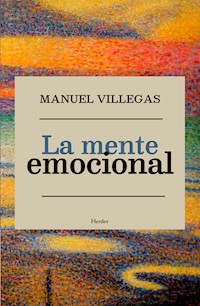
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La palabra emoción contiene en su núcleo la idea de movimiento (motio). Es un concepto que intenta responder a la pregunta: ¿qué mueve a una persona a pasar de un estado de reposo a un estado de activación? Se trata, en definitiva, de una reacción inmediata ante un estímulo que implica una carga significativa para nuestro bienestar, tanto en el aspecto positivo como en el negativo. Por su naturaleza, las emociones se asocian con frecuencia a una serie de mitos, entre los que sobresale el de su fuerza incontrolable. La creencia en estos mitos dificulta cualquier intento de gestión o regulación emocional, es decir, de poder manejar el curso de las emociones una vez que se ha producido la activación. En este libro, Manuel Villegas presenta el estudio de las emociones básicas y de la compleja familia de sentimientos derivados de ellas, con el fin de obtener un mayor conocimiento de su naturaleza y un mejor dominio de su gestión tanto en el ámbito personal y relacional como en sus aplicaciones educativas y terapéuticas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manuel Villegas
La mente emocional
Herder
Diseño de la cubierta: Herder
Edición digital: José Toribio Barba
© 2020, Manuel Villegas
© 2020, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4545-3
1.ª edición digital, 2020
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
Prefacio
Es de creer que las pasiones dictaron los primeros gestos y que arrancaron las primeras voces... No se comenzó por razonar, sino por sentir.Jean-Jacques Rousseau
Mente
Hemos titulado este libro La mente emocional. Podríamos haberlo titulado El cerebro emocional, lo que, desde el punto de vista comercial, posiblemente sería más rentable y llamativo, al unir en una sola frase dos conceptos muy potentes, que venden muy bien: «cerebro» y «emociones». Pero no lo hemos hecho; y por varias razones.
La primera, por honestidad: las neurociencias no son mi especialidad en psicología, ni mi trayectoria intelectual corrobora mi dedicación a ellas, lo cual me colocaría claramente de prestado en este ámbito. De modo que aunque a través de este escrito encontrará el lector numerosas e interesantes referencias a investigaciones provenientes de la neuropsicología, estas nos servirán como apoyo para nuestro trabajo, pero no constituyen su núcleo esencial. Además incurriría en un plagio, puesto que Joseph Ledoux, con mucha mayor autoridad en este campo como investigador neurocientífico, ya tuvo la brillante idea de titular así su libro The emotional brain en 1996, traducido como El cerebro emocional en 1999 por la editorial Ariel.
La segunda, por las limitaciones propias de la investigación. A pesar de los grandes avances que se han llevado a cabo en los últimos años en el conocimiento del cerebro, son todavía más las cosas que ignoramos de él que las que sabemos. Muchos de los hallazgos permiten la formación de teorías plausibles, pero todavía no demostradas ni siempre demostrables; lo que sucede, por otra parte, invariablemente en todos los campos del conocimiento. Existe además un gran debate interno en el mundo de las neurociencias, no solo sobre la naturaleza de los datos sino sobre su interpretación, lo que constituye, sin duda, un gran aliciente para sus investigadores.
La tercera, por coherencia conceptual. Partimos de un concepto integral de la actividad psíquica, sin compartimentos estancos. «Cerebro emocional» podría significar que dentro del cerebro hay «un cerebrito» (en algunas concepciones, el cerebro límbico) dedicado a las emociones, mientras otras partes del cerebro estarían dedicadas a otras funciones, como el pensamiento, la memoria o el lenguaje, con lo que se mantiene la percepción de un cerebro mecánico, compuesto de piezas que interactúan entre sí, pero que, siguiendo la metáfora del ordenador, son independientes entre ellas. Una especie de frenología intracraneal actualizada, en correspondencia con los estudios por neuroimagen.
En la difusión periodística de estos conocimientos es habitual el recurso a metáforas como dibujar «mapas cerebrales» o «cartografiar el cerebro». Se insiste igualmente en la propagación de neuromitos, exagerando las diferencias hemisféricas o entre sexos, que, aunque reales (Gregg et al. 2010), son muy maleables por el aprendizaje y el entorno; apelando al descubrimiento de las zonas inconscientes más recónditas del cerebro mediante el consumo o no de sustancias psicotrópicas o de prácticas esotéricas; o con la promesa de acceder al aprendizaje de idiomas en quince días, utilizando métodos con sobrenombres de autores ingleses, holandeses, alemanes o suecos («y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero»), basados en la activación de áreas infrautilizadas del cerebro, que pueden ser estimuladas durante el sueño o incluso ya en el embarazo.
El recurso al cerebro como órgano corporal, y su estudio a través de neuroimágenes, parece perpetuar paradójicamente el dualismo psicofísico que ha predominado en el pensamiento filosófico durante siglos, o, al contrario, por reduccionismo, negar cualquier valor simbólico a la experiencia humana. Es frecuente oír hablar de la actividad cerebral como independiente del individuo o sujeto, con mensajes como «tu cuerpo, tu estómago, o tus células deciden por ti», como si yo fuese algo distinto de mi cuerpo, o mi cuerpo fuera algo distinto de mí. Las células, las neuronas o las sinapsis son mis células, mis neuronas, mis sinapsis. Yo soy mi sistema nervioso; no existe este homúnculo neurológico (sentado, o no, en la glándula pineal) que va a su bola, ¡y yo sin enterarme! También para el inconsciente freudiano se busca una ubicación en las profundidades neuronales. Parece que la consigna sea hacer lo posible para reducir el sujeto humano a una especie de teleñeco estúpido, movido por cables invisibles internos o externos (neuronales o sociales), carente de libertad, intencionalidad y responsabilidad, y que no se entera de nada, o solo «a toro pasado».
Si hablamos de mente emocional, y no de cerebro, es porque intentamos superar la visón organicista del cerebro como un mecanismo (un motor, por ejemplo), compuesto por piezas o partes diferenciadas entre sí y conectadas solo por cables (vías aferentes y eferentes). Como tendremos ocasión de ver a lo largo de este libro, esta visión parcializada y localista de las emociones, la memoria o el razonamiento no solamente no está justificada desde un punto de vista funcional, sino que tampoco lo está desde una perspectiva estructural. La neurociencia moderna tiende a ver el funcionamiento cerebral como un todo integrado, donde predomina el funcionamiento complejo en red sobre el mecánico, y la neuroplasticidad sobre la rigidez estereotipada.
Estas razones nos llevan a preferir la palabra «mente», que sin hacer referencia a ningún objeto material ni órgano físico, como lo sería el cerebro, nos remite a un concepto abstracto que tiene la virtud de expresar sintéticamente toda la actividad cerebral que alcanza el nivel de lo representativo o simbólico. De este modo, la palabra mente no equivale a cerebro como órgano compuesto de hemisferios, zonas, lóbulos y capas interconectadas, sino al producto de su actividad. Es más bien, como dice Barret (2018), «un momento computacional de un cerebro que predice constantemente».
Así que «mente emocional» se refiere a la actividad afectiva con la que construimos nuestras experiencias, en la que están implicados no solamente nuestro cerebro sino todo nuestro cuerpo en su integridad, nuestras experiencias, nuestros recuerdos y las redes interpersonales y sociales con las que nos conectamos con el mundo. Ni que decir tiene que, al referirnos a estos conceptos, damos por supuesto un cerebro no mermado por déficits de tipo genético, evolutivo, traumático o degenerativo que pudieran impedir o perjudicar las funciones sintéticas o integrativas que se le requieren. En este texto, y por razones de brevedad y unidad expositiva, se sobreentiende que nos mantendremos siempre dentro de un encuadre plenamente funcional del cerebro, por lo que el lector no hallará referencias a patologías de base neurofisiológica que pudieran afectar, sin duda, al repertorio emocional o alterar su reactividad, expresividad, gestión o regulación.
Emocional
El uso y abuso del sustantivo «emoción», o su forma adjetiva «emocional», han venido a suplir la carencia o ausencia de esta dimensión en otros momentos de la historia social y, en particular, en la de las ciencias, como la psicología. Hubo un tiempo en que en psicología solo se podía hablar de «conducta». Posteriormente, adquirió carta de naturaleza, sobre todo gracias a la metáfora del ordenador, la «cognición». Y ahora encontramos la «emoción» hasta en la sopa. No hay nada que se precie en cine, literatura, conciertos, restaurantes, espectáculos, partidos de fútbol, series de televisión, viajes, deportes de aventura, etc., que no lleve la coletilla de «emocional».
Pero como lo que sirve para todo no sirve para nada, hemos terminado por depreciar la palabra emoción, confundiéndola con sensación, excitación, activación fisiológica, diversión, motivación, pulsión, arousal, descargas de adrenalina o cóctel dopamínico, pasión y así hasta el infinito, en un totum revolutum cuyo resultado es el caos conceptual que no ayuda en nada, excepto a los publicistas, para trabajar eficaz y honestamente en el ámbito de la educación o de la terapia.
Precisamente para evitarlo, hemos intentado en este escrito ceñirnos a una definición restrictiva del concepto de emoción, distinguiéndolo de otros conceptos afines, y lo hemos limitado a las emociones primarias o básicas incluidas en el acrónimo SMART(sorpresa, miedo, alegría, rabia y tristeza), de las que pueden derivarse todas las demás, las llamadas emociones secundarias o sentimientos.
Este es el principio rector que da forma a la estructura de este libro. Dedicamos en primer lugar el capítulo introductorio a plantear la discusión actual sobre el concepto de emoción y a delimitar su alcance estricto a las cinco emociones básicas arriba mencionadas. El cuerpo central del libro trata, capítulo por capítulo, del desarrollo de cada una de ellas y de sus derivadas, las emociones secundarias o sentimientos. Finalmente, en los tres últimos capítulos se plantean las cuestiones relativas a la (auto)gestión, educación y terapia de las emociones.
El libro se dirige fundamentalmente a profesionales de la pedagogía y la psicología, con la intención de hacer lo más comprensible posible el complejo mundo de las emociones y su gestión a educadores y terapeutas. Su planteamiento didáctico, acompañado de escenas ilustrativas procedentes de fuentes sociales, cinematográficas, literarias, periodísticas y clínicas, hace esta exposición fácilmente asequible, incluso para un público no profesional; por este motivo su lectura puede resultar útil también para cualquier posible lector, al margen de la mayor o menor implicación de sus intereses profesionales, simplemente por interés personal.
El autor de estas líneas se daría por satisfecho, en efecto, si contribuyera con ellas a clarificar el complejo mundo de las vivencias emocionales, propio y característico de cada persona; si ayudara a trazar caminos para su comprensión y gestión a educadores y educandos, a pacientes y terapeutas, en sus respectivos roles y procesos; o si favoreciera la convivencia entre las personas que comparten sus experiencias afectivas en cualquier forma de interacción humana.
No quisiera terminar la presentación de este libro sin otorgar un reconocimiento explícito a las muchas personas que han contribuido a su gestación, colegas y pacientes incluidos, cuya relación resultaría interminable, pero especialmente a Cristina Ballesteros por su lectura inteligente y atenta en la corrección del texto.
1. ¿Qué es una emoción?
El corazón tiene razones, que no entiende la razónBlaise Pascal
1. Origen y significado de la palabra emoción
La palabra emoción deriva del latín emotio, cuyo núcleo semántico motio está claramente emparentado con motus (movimiento). Pertenece a la misma familia que la palabra «motivación». Ambas se han desarrollado en el ámbito de la psicología para dar cuenta de la (re)actividad del organismo frente al ecosistema donde se desarrolla.
El concepto intenta responder a la pregunta ¿qué mueve a un organismo a actuar o a reaccionar? ¿Qué sucede en su interior para que este se ponga en marcha de modo que pase de un estado de reposo a un estado de activación, de mayor o menor intensidad, a veces en cuestión de segundos, como un coche que acelera de cero a cien kilómetros por hora en menos de diez segundos?
La respuesta puede hallarse en ocasiones en el interior del organismo mismo, otras en algún cambio producido en el ambiente que le rodea. Por ejemplo, los cambios en el equilibrio homeostático o energético emiten señales internas que son interpretadas como hambre, movilizando el organismo hacia la búsqueda de alimento. A esta activación espontánea la llamamos motivación. En otras ocasiones es un estímulo externo el que saca al organismo de su sopor o estado de reposo de forma más o menos repentina en función de la intensidad del mismo. Por ejemplo, la percepción de un ruido imprevisto puede activar un estado de alerta, correspondiente a una emoción que denominamos sorpresa. No es imprescindible que sea un estímulo externo el que active una emoción; también puede hacerlo un estímulo interno como un sueño, un recuerdo, un pensamiento, un deseo o una sensación. En cualquier caso, se trata de una respuesta rápida o de activación inmediata ante un estímulo que implica una carga significativa para nuestro bienestar, tanto en el aspecto positivo como en el negativo.
Se ha discutido mucho sobre la naturaleza congénita o innata de estos dispositivos de respuesta y su universalidad. Para ello deberían estar presentes en todas las culturas y, por tanto, ser independientes de ella. Se ha señalado su presencia ya en las primeras reacciones del bebé y se ha destacado que constituyen un lenguaje preverbal muy eficaz para comunicarnos con nuestros semejantes, e incluso con nuestros animales de compañía.
Pero lo cierto es que las primeras reacciones del bebé distan de ser muy claras. Y si no, que se lo pregunten a las madres primerizas que suelen ir perdidas frente al lenguaje impreciso del llanto del recién nacido. En catalán se suelen limitar a tres palabras las necesidades que el bebé expresa en sus vagidos: «mam» (amamantamiento), «caca» (no precisa traducción) y «non» (son: sueño). Por el momento, no se trata todavía de emociones propiamente dichas, sino de manifestaciones de estados orgánicos de déficit que producen malestar, relacionados con necesidades o motivaciones básicas.
Tampoco sobre la universalidad de las emociones existe consenso entre los científicos, muchos de los cuales señalan la presencia de conceptos existentes o inexistentes o incluso contrarios entre unas culturas u otras. Y no solo diferentes u opuestos entre culturas, sino entre épocas en el mismo ámbito cultural. La aparición del «amor cortés», por ejemplo, en la literatura caballeresca medieval supuso la eclosión del concepto del amor como emoción o sentimiento.
Parece que las expresiones del rostro y la gestualidad no bastan tampoco por sí mismas para dar a entender un estado emocional. Se precisa en muchas ocasiones de mayor información, proveniente de un contexto tanto inmediato como remoto, biográfica o culturalmente condicionado, o de información verbal añadida. Las lágrimas, por ejemplo, pueden ser indicadoras de tristeza, alegría o rabia, de dolor o de (dis)tensión y no es sino por el contexto donde adquieren su significado, cuyo intérprete último no es otro que el propio sujeto que las derrama. Otras expresiones faciales o gestuales no son interpretadas igualmente en todas las culturas, ni existen las mismas en todas ellas, todo lo cual pone en seria dificultad la suposición de la universalidad de las emociones.
Sin embargo, sí que existe un consenso suficiente respecto de la identificación de algunas emociones básicas o primarias que constituyen la raíz de todas las demás, incluidos los sentimientos, que en última instancia son reductibles a ellas. En realidad se trata de conceptos simples que por analogía dan lugar a la formación de otros más complejos que se construyen sobre ellos. Culpa o vergüenza, por ejemplo, hunden sus raíces en el miedo al castigo o al aislamiento social, mientras que ira, odio o enfado remiten a la rabia. En el ser humano, naturalmente, estas emociones están sujetas a educación y gestión psicológica y social, aunque se sostienen sobre funciones neurofisiológicas elementales, relacionadas con los circuitos de supervivencia. Muchas de ellas, al ser moduladas por el pensamiento o la conciencia reflexiva, adquieren el estatus de sentimientos o dan origen a la mayoría de ellos.
2. Definición de emoción
El concepto de emoción no está exento de debate e investigación respecto de su origen, naturaleza, estructura interna, diferencias entre estados afectivos, etc. (Diener, 1999; Ekman, 1993; Parkinson, 1996, 2001). Con todo, existe cierto consenso respecto a algunas de las características de las emociones básicas (Ekman 1999; Fredrickson, 2001), como su función adaptativa, sus manifestaciones fisiológicas, faciales o gestuales, con frecuencia ambiguas y más o menos condicionadas al contexto cultural en el que se producen, su papel en el procesamiento de la información, su intensidad y brevedad en el tiempo y su función evaluativa frente a los acontecimientos.
Ya desde el inicio de la psicología científica a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX surgieron varias teorías para explicar la naturaleza de las emociones sobre la base de su reactividad fisiológica. La teoría de James (1884) y Lange (1885) se centra en el componente fisiológico, en base a la experiencia de la emoción en la conciencia de las respuestas fisiológicas o sensaciones físicas a los estímulos que la provocan. Para Cannon (1927) y Bard (1938) las emociones están formadas tanto por nuestras respuestas fisiológicas como por la experiencia subjetiva de la emoción ante un estímulo. Schacter-Singer (1962) sostiene que las emociones se deben a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, pero también a las respuestas corporales.
En esta discusión a propósito del predominio de las reacciones fisiológicas sobre la evaluación cognitiva o viceversa cabe añadir los posicionamientos de Zajonc y Lazarus, predominantes en la década de 1980. Según Zajonc (1980, 1984) nuestras emociones pueden ser más rápidas que nuestras interpretaciones: sentimos algunas emociones antes de pensarlas, algunas vías nerviosas implicadas en la emoción no pasan por las áreas corticales vinculadas al pensamiento. En cambio para Lazarus (1982, 1998) la valoración e identificación de los acontecimientos también determinan nuestras respuestas emocionales. Discusión que parece terminar en empate según palabras del propio Lazarus (1984), puesto que lo que está en juego es la definición o alcance de la palabra «(pre)cognición». En efecto, ¿la detección de un estímulo peligroso no es por sí misma una forma de conocimiento, independientemente de la ubicación en el cerebro o en cualquier otra parte del organismo donde se produzca?
En la actualidad existen dos enfoques, en parte opuestos, respecto de la concepción de la naturaleza de las emociones. Para algunos son dispositivos naturales, innatos y universales de naturaleza fisiológica. En este contexto se puede entender la definición que, por ejemplo, Paul Ekman (1982) da de emoción: «Un proceso de tipo particular de valoración automática influida por nuestro pasado evolutivo y personal, en el que sentimos que está ocurriendo algo importante para nuestro bienestar, produciendo un conjunto de cambios físicos y comportamentales para hacernos cargo de una situación».
En la definición, de inspiración darwiniana, se recoge la carga evolutiva y, en consecuencia, adaptativa y de naturaleza neurofisiológica de este dispositivo innato de valoración automática, que predispone al organismo para hacer frente a las variaciones de la estimulación ambiental que pueden afectar a nuestro bienestar; con funciones informativas, activadoras y expresivas, añadiríamos nosotros.
Desde el punto de vista conductual, las emociones contribuyen a posicionarnos respecto de nuestro entorno, aproximándonos a ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. Poseen ciertas características invariables y otras que muestran notables grados de variación entre individuos, grupos y culturas (Levenson, 1994).
Subyace a esta concepción la idea de la localización de estos dispositivos en estructuras subcorticales específicas como el sistema límbico, a partir de la representación trinitaria del cerebro (paleocórtex, mesocórtex y neocórtex), que popularizó Carl Sagan (1978) y que fue relanzada por David Goleman (1996). En esta concepción:
la amígdala, el estriado y el córtex valoran las informaciones óptico-sensoriales en función de su relevancia para la propia vida sentimental y la motivación. Como consecuencia de esta valoración se disparan determinadas emociones, se inician procesos cognitivos y se encauza el comportamiento posterior […]. El núcleo amigdalino desempeña una tarea importante para la supervivencia: nos advierte de peligros. Ante una amenaza potencial la amígdala genera el sentimiento de miedo y en fracciones de segundo pone nuestro cuerpo en estado de alerta […]. El dispositivo de alarma de la amígdala procesa automáticamente esta información sin que el estímulo desencadenante penetre en nuestra conciencia. (Singer y Kraft, 2005)
Sin embargo, las teorías más recientes de tipo constructivista no adoptan una visión tan localista del funcionamiento emocional, puesto que ponen su atención más bien en el funcionamiento integrado de toda la actividad cerebral. Francisco Mora (2015) ya advierte que a pesar de que la amígdala «es un área importante en la evaluación emocional de la información sensorial […], ello no indica que la amígdala constituya ningún “centro” para las emociones, sino solo una estructura muy relevante para el procesamiento emocional inicial de la información sensorial»
Lisa F. Barret (2018) lo resume en este párrafo de La vida secreta del cerebro, en el que resalta el papel de la actividad constructiva del sujeto mediante la función conceptualizadora de la mente y la construccionista de la sociedad a través del lenguaje:
Las emociones forman parte de la estructura biológica del cuerpo y el cerebro del ser humano, pero no porque tengamos unos circuitos dedicados a cada una de ellas. Las emociones son el resultado de la evolución, pero no como esencias trasmitidas desde algunos animales ancestrales. Experimentamos emociones sin esfuerzo consciente, pero eso no significa que seamos recipientes pasivos de esas experiencias. Percibimos emociones sin instrucción formal, pero eso no significa que las emociones sean innatas o independientes del aprendizaje. Lo que es innato es que los seres humanos usamos conceptos para construir la realidad social y que, a su vez, la realidad social cablea el cerebro […]. Una emoción es una creación por parte del cerebro del significado que tienen nuestra sensaciones corporales en relación con lo que ocurre en el mundo que nos rodea.
Joseph LeDoux (2016), que reconoce la posición de Barrett y Russell (2014) como la más próxima a la suya (y viceversa, Barrett, 2018), desarrolla un argumento parecido a propósito de la ansiedad, que fundamenta no en circuitos especializados y localizados del cerebro, sino en su actividad autoprotectora:
Con frecuencia experimentamos miedo, mientras nos quedamos inmovilizados o nos echamos a correr frente a un peligro; pero estas son consecuencias distintas de la detección de una amenaza: una es una experiencia consciente, mientras que la otra implica procesos más básicos no conscientes. La falta de distinción entre experiencia consciente de miedo y ansiedad y los procesos más básicos no conscientes ha producido mucha confusión. Los procesos más simples contribuyen a la experiencia emocional, pero no han evolucionado para crear los sentimientos conscientes, aunque sí para ayudar a los organismos a sobrevivir y a prosperar. Para evitar confusiones convendría no etiquetar de emocionales los procesos no conscientes más fundamentales.
Y ejemplificando su concepción de las emociones en el miedo o ansiedad observa:
Los sentimientos de miedo surgen cuando adquirimos conciencia del hecho de que nuestro cerebro ha detectado inconscientemente un peligro […]. Todo empieza cuando un estímulo externo, elaborado por los sistemas sensoriales en el cerebro se clasifica a nivel no consciente como una amenaza. Los circuitos de detección de las amenazas desencadenan un aumento general del estado de excitación del cerebro y la expresión de respuestas comportamentales y de los cambios fisiológicos del cuerpo […]. Nuestra conclusión no debe ser que los seres humanos hayamos heredado el miedo de nuestros antecesores en el reino animal sino que, en el largo recorrido de la historia evolutiva, hemos heredado de ellos la capacidad de identificar y responder al peligro.
No nos corresponde a nosotros dirimir las cuestiones relativas a los circuitos o estructuras cerebrales y a su interacción o preeminencia en la gestación de las respuestas emocionales. Al discutir sus puntos de vista con los de Pansek (2007, 2012), LeDoux (2016) precisa:
Los circuitos subcorticales aportan los ingredientes no conscientes que contribuyen a los sentimientos de miedo o ansiedad, pero no son su fuente. La principal diferencia entre mi punto de vista y el de Panksepp (2007, 2014) es dilucidar si los sistemas subcorticales son directamente responsables de las emociones primitivas o si son responsables de factores no conscientes que se integran con otras informaciones en el área cortical para dar origen a los sentimientos conscientes […] que llamamos emociones.
Nuestra posición, como psicólogos o pedagogos es fenomenológica, es decir, centrada en la vivencia o experiencia que las personas tienen de su vida emocional, independientemente de lo que suceda en el nivel del cableado neuronal o de las subestructuras cerebrales. Miedo, ansiedad y otras emociones, a mi parecer, dice LeDoux (2016), «son precisamente lo que la gente ha pensado siempre que eran, sentimientos conscientes» y como tales queremos tratarlas aquí en este libro, para el que nos sirve esta definición aproximativa de lo que es una emoción:
Experiencia afectiva que acompaña y da sentido a las respuestas de los circuitos neurofisiológicos de supervivencia frente a las variaciones de la estimulación ambiental con efectos activos, informativos y expresivos.
En esta definición partimos de la necesidad de la integración cortical para dar cuenta de las emociones. En efecto, si entendemos una emoción como experiencia afectiva, esta debe ser consciente. ¿Consciente de qué? De la reactividad neurofisiológica frente a la variabilidad ambiental que pone en juego la supervivencia o bienestar del organismo. Ahora bien, ¿cómo sabe el organismo distinguir y defenderse de un peligro para su bienestar o incluso su supervivencia? Existen variaciones ambientales, como un precipicio, que posiblemente ejercen un efecto reactivo inmediato sobre un cuadrúpedo, sin necesidad de un aprendizaje previo. Pero ¿cómo pueden un caballo o un camello prevenir, protegerse o reaccionar emocionalmente a la picada de una mosca tsé-tsé, mortal en muchas ocasiones para ellos, si no saben de su existencia? Un cuadrúpedo puede sentirse molesto por la picada de una mosca, pero no tenerle miedo. Solo para el ser humano tiene sentido la activación de una respuesta emocional de miedo ante la sola mención de este insecto y todavía más si llega a percibirse en el ambiente físico el zumbido típico que le da nombre y que anuncia su presencia.
En consecuencia, los circuitos de supervivencia pueden activarse ante estímulos detectados inconscientemente, pero solamente producirán una reacción emocional si se toma conciencia de ellos, por ejemplo de manera inesperada o sorpresiva. Inversamente, el conocimiento de peligros no detectables a nivel consciente, como un veneno (en el caso de la mosca tsé-tsé), no producirán una respuesta emocional de miedo, a no ser que de manera real o imaginaria estén presentes a la conciencia.
La experiencia consciente de los efectos de la activación de los circuitos de supervivencia, entendida como reacción neurofisiológica (motriz, cardiorrespiratoria, neurohormonal, etc.) a variables que afectan a la integridad o bienestar del organismo aquí y ahora, es lo que distingue la emoción de otros conceptos psicológicos (pensamiento, atención, recuerdo, etc.), lo que no impide que se den simultáneamente y, con frecuencia, de modo mutuamente relacionado o integrado: emocionarse ante un recuerdo que se haga presente en la conciencia, por ejemplo.
A la vez, esta experiencia tiene una carga afectiva, es decir, remite a una valoración positiva o negativa de las variables en juego en función de su contribución al bienestar o malestar del organismo. En el caso del ser humano hay que entender de una manera mucho más extensa la idea de supervivencia o bienestar, puesto que para él puede ser tan importante o más una variable social que física. Por ejemplo, un aristócrata ofendido podía afrontar un duelo a muerte antes que perder su honor, o una anoréxica como Ellen West (Binswanger, 1973) podía preferir el suicidio antes que verse «vieja, gorda y fea».
Finalmente, la consideración de los «efectos activos, informativos y expresivos» es inherente a la experiencia emocional por cuanto nos invita, aunque no siempre de forma inequívoca, a dar significado a la situación en que nos encontramos, a reaccionar frente a ella y a interactuar expresivamente en el contexto social en que la construimos.
2.1. De Darwin a Walt Disney
En 1872, Charles Darwin publicó The Expression of the Emotions in Man and Animals, libro que vendría a completar sus escritos sobre la evolución humana desde una perspectiva que hoy en día podríamos llamar de psicología comparada. La existencia de reacciones faciales y músculo-esqueléticas, prácticamente universales, como expresión de estados emocionales, ponía de relieve la función adaptativa de las mismas en el marco de la evolución compartida con otros animales, particularmente los mamíferos.
Eso, sin embargo, abría nuevas consideraciones respecto de las emociones humanas, a la vez que suscitaba muchas dudas respecto de la equiparación entre emociones animales y humanas, lo que ha dado pie a las continuas proyecciones antropomórficas sobre el comportamiento animal, ya desde la antigüedad con las fábulas de Esopo hasta los personajes de dibujos animados de Walt Disney. Posiblemente cometemos un antropomorfismo al decir que una liebre huye despavorida, impulsada por el miedo, cuando oye los disparos de escopeta de un cazador. La pregunta es: ¿sabe la liebre lo que son una escopeta y un cazador? La misma o parecida pregunta podríamos hacerles a los pájaros respecto de por qué hacen tan poco caso a los espantapájaros.
Los humanos solo podemos tener acceso a la experiencia fenomenológica de las emociones de manera autorreferencial y por ello las asimilamos a sentimientos o sensaciones. Así decimos «sentir» miedo, alegría, rabia o tristeza. Por muy semejantes que puedan ser las expresiones de estos sentimientos en animales y humanos, posiblemente existen diferencias abismales a partir de una base neurofisiológica común, que no sería otra cosa que un dispositivo adaptativo preconsciente de respuesta para la supervivencia, anterior a la experiencia emocional.
Estos dispositivos de respuesta adaptativos se han desarrollado evolutivamente, favoreciendo la trasmisión de los resortes más adecuados para las funciones de supervivencia y reproducción. Así, hallamos repertorios emocionales y motivacionales básicos, como los correspondientes al miedo, muy semejantes en casi todos los vertebrados, lo que nos da a entender su origen ancestral desde el punto de vista evolutivo, aunque esto podamos afirmarlo solo analógicamente, puesto que como hemos venido diciendo hasta ahora, y de acuerdo con LeDoux (2016):
Los animales son seres emocionales, al menos desde el punto de vista de los perceptores humanos. Esta idea forma parte de la realidad social que creamos […]. Ahora bien, eso no significa que los animales experimenten sentimientos […]. Un león no puede odiar a una cebra cuando la caza y la mata como presa. Por eso no encontramos inmorales los actos del león.
De este modo, el repertorio de respuestas de supervivencia se ha convertido en patrimonio hereditario de la especie humana, a partir de la evolución durante millones de años de estructuras cerebrales más primitivas, compartidas por reptiles, aves y mamíferos. Su función es facilitar la adaptación de un organismo a los cambios circunstanciales, sin tener que modificar su estructura, para sobrevivir a ellos.
La adaptación es la regla de oro de la evolución, dado que la supervivencia no es una prerrogativa del más fuerte, sino del mejor adaptado. Sin duda los dinosaurios eran más fuertes que las hormigas, y sin embargo los primeros se extinguieron y las segundas no, sino que «han crecido y se han multiplicado», como los humanos, hasta el punto de que se cree que la biomasa formada por unas y por otros es prácticamente equivalente en el planeta.
Las adaptaciones al medio ambiente en ocasiones acaban siendo estructurales y favoreciendo cambios genéticos, que se trasmiten por los mecanismos de la selección natural a las generaciones posteriores, como se supone lo fueron las sucesivas mutaciones que propiciaron la aparición del Homo sapiens.
Otras adaptaciones son momentáneas y están orientadas a acomodarse a cambios circunstanciales transitorios, por ejemplo de la temperatura, para los que deben existir dispositivos apropiados, especie de termostatos orgánicos, capaces de mantener una temperatura corporal más o menos estable. Estos dispositivos orgánicos que tienen su sede en las estructuras subcorticales regulan aspectos variables como el hambre, la sed o la temperatura, responden a criterios de regulación homeostática del organismo.
Las experiencias emocionales, por su parte, que vivimos los seres humanos, obedecen a cambios que no afectan directamente a la homeostasis interna del organismo, sino a su adaptación a circunstancias externas, activando, por ejemplo, reacciones como la huida o el ataque ante la presencia de un depredador. Se trata de reacciones momentáneas y circunstanciales, que no implican cambios estructurales. Si un estado emocional se alargara en el tiempo, por ejemplo el miedo frente a una amenaza persistente, se volvería patológico, dando lugar a un trastorno fóbico o ansioso, puesto que su activación permanente terminaría por afectar al equilibrio neuroquímico cerebral (patologías mentales) o al sistema neurovegetativo (enfermedades psicosomáticas). Como alternativa existe la habituación o acomodación, por ejemplo en el llamado «síndrome de Estocolmo», donde el secuestrado se adapta al secuestrador, o la persona maltratada al maltratador.
2.2. La dimensión neurofisiológica
Sin pretender ser exhaustivos ni perdernos en consideraciones excesivamente técnicas, parece conveniente hacer mención de algunos correlatos fisiológicos de la emoción, puestos de manifiesto en la afectación de los órganos internos (corazón, estómago, pulmones), o externos (lágrimas, enrojecimientos, sudoración, pelos de punta, etc.), o a través de múltiples expresiones o muecas faciales, gestos de manos y postura corporal.
La dimensión neurofisiológica de las respuestas emocionales se halla, de este modo, en la base de los diversos fenómenos ligados al lenguaje no verbal (contracciones de los músculos de la cara, por ejemplo) y de las respuestas viscerales, que en caso de alteraciones pueden dar lugar a enfermedades psicosomáticas, y, en general, a los trastornos de ansiedad, como comentaremos a lo largo de este libro.
El organismo humano, a semejanza de la mayoría de mamíferos, está dotado de sistemas de reacción a las estimulaciones provenientes del mundo exterior, como los distintos órganos sensoriales (los sentidos) que nos permiten entrar en contacto con él. Cada uno de ellos reacciona a estímulos específicos de naturaleza física o química, como el ojo a la luz o las papilas gustativas a los sabores. Existen igualmente reacciones a estímulos tanto internos como externos, llamadas «reflejos» por su carácter automático, como cerrar los ojos a una luz intensa o rascarnos la piel en una zona de prurito o escozor.
Las emociones, en cambio, son dispositivos de reacción al ambiente mucho más complejos que las sensaciones o los reflejos. Están construidas sobre los circuitos de supervivencia que describe LeDoux (2016) o los programas de acción postulados por Damasio (1996). Su respuesta supone una evaluación de una situación en su conjunto, por ejemplo en términos de pérdida o ganancia, de amenaza o de obstáculo a derribar y predispone el organismo a reaccionar ante ella.
Esta función tiene su correlato fisiológico principalmente en las estructuras cerebrales, correspondientes al cerebro medio o mesocórtex, llamado también cerebro límbico, aunque hay que entenderlo como un sistema mucho más complejo con conexiones aferentes y eferentes tanto hacia y desde el neocórtex como al paleocórtex y el tallo cerebral o incluso, de forma más global, como una excitación cerebral generalizada.
2.2.1. El sistema límbico y sus conexiones con el sistema nervioso
El núcleo central del sistema emocional ha sido tradicionalmente ubicado en el llamado sistema límbico, una estructura subcortical, propia del cerebro medio, compuesta de otras subestructuras como la amígdala, la circunvalación del cuerpo calloso, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, y de sus interconexiones con otras áreas cerebrales y del sistema nervioso central y periférico, tales como el sistema nervioso autónomo.
Las conexiones neuronales entre estas estructuras límbicas y el neocórtex son muchas y directas, lo cual asegura una comunicación muy rápida y adaptativa en términos evolutivos (Ledoux, 1999), por lo que resulta algo ficticio, desde el punto de vista psicológico, hablar de pensamiento, emoción y conducta como procesos totalmente diferenciados e independientes, aunque resulte necesario hacerlo por razones didácticas o en la práctica investigadora a fin de hacer más abordable su estudio.
Desde esta última perspectiva, la de la investigación neurofisiológica y cerebral, algunos hallazgos sugieren que las experiencias subjetivas que llamamos «emociones», en realidad son construcciones interpretativas sobre dispositivos reactivos más primarios de supervivencia. A este propósito Lisa F. Barret (2018) escribe:
Las emociones no surgen del rostro ni de la vorágine del núcleo interior de nuestro cuerpo; no surgen de una parte concreta del cerebro […]. La razón es que nuestras emociones no son algo intrínseco que espera ser revelado. Las emociones están construidas por nosotros. No reconocemos ni identificamos emociones, sino que construimos nuestras experiencias emocionales […]. Los seres humanos no estamos a merced de unos circuitos de emociones míticos sepultados profundamente en las partes animales de nuestro cerebro tan evolucionado, sino que somos los arquitectos de nuestra propia experiencia.
En esta misma línea, por ejemplo, Ledoux (2016) insiste en que el «miedo», como caso particular de construcción experiencial frente a una amenaza, no es una emoción que hayamos heredado como tal, sino la capacidad de identificar y responder al peligro:
Los problemas relativos al modo en que se concibe el miedo se vuelven más claros si se considera la capacidad generalizada de identificar y responder al peligro en el mundo animal. Esta capacidad es imprescindible para sobrevivir y está presente en todos los animales desde los gusanos o las babosas […] a los monos o los seres humanos […]. Por lo que nuestra conclusión debería ser que «no hemos heredado el miedo como tal de nuestros antepasados, sino, a través de un largo recorrido evolutivo, la capacidad de identificar y responder al peligro».
2.2.2. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático
La activación de recursos neurovegetativos, así como la de respuestas motóricas adecuadas, relativas a la activación emocional, implica la existencia de conexiones entre el sistema nervioso central y el periférico. Esta se lleva a cabo a través de dos sistemas nerviosos que compiten y se complementan entre sí, simpático y parasimpático.
Conviene distinguir, en efecto, distintos estados posibles de un organismo que afectan, por ejemplo, a la vigilia o al sueño, a la actividad o al reposo. Todos ellos suponen una regulación neurofisiológica específica, que pone en juego el sistema nervioso autónomo, simpático (actividad) y parasimpático (inactividad). Mientras dormimos, por ejemplo, no podemos estar cavando una zanja, aunque sí podemos soñar que lo estamos haciendo bajo el látigo de un esbirro del faraón de Egipto.
2.2.2.1. El sistema nervioso simpático
La rama simpática prepara al organismo para la actividad física, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando los bronquios, contrayendo el recto, estimulando las glándulas suprarrenales. Se sirve de la noradrenalina y de la acetilcolina como neurotransmisores. Las fibras de este sistema llegan a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo, induciendo fenómenos como la dilatación de la pupila de los ojos, la reducción de la producción de saliva, la dilatación los bronquios, el aumento de los latidos del corazón, la constricción de los vasos sanguíneos, la estimulación de las glándulas sudoríparas, la inhibición de los movimientos peristálticos. Estas reacciones están dirigidas a preparar al organismo para hacer frente a situaciones de estrés. Por ejemplo la respuesta corporal masiva, conocida como la «respuesta de lucha o huida», prepara al individuo ante situaciones amenazantes aumentando el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea.
Muy probablemente tales reacciones habrán permitido a muchos individuos de nuestra especie salvar la vida en situaciones críticas, comenta Vecina (2006), citando a Izard (1993), lo cual reflejaría el valor inmediato para la supervivencia que tienen tales emociones. De una manera más gráfica, lo describe Robert Sapolsky (2009), neurólogo de la Universidad de Standford, al afirmar que ante amenazas inminentes el cuerpo utiliza toda la energía almacenada para activar los músculos apropiados, aumentar la tensión arterial para que la energía fluya más deprisa y desactivar todo tipo de proyecto a largo plazo: «Si te persigue un león —comenta en tono distendido— escoges otro día para ovular, retrasas la pubertad, ni se te ocurre crecer, dejas la digestión para otro momento, pospones la fabricación de anticuerpos para la noche, si todavía estás vivo...». Todas estas funciones aplazadas son propias, precisamente, del sistema parasimpático.
2.2.2.2. El sistema nervioso parasimpático
El sistema parasimpático se origina en el tronco del encéfalo y se irradia desde la columna vertebral. Es responsable de la regulación de órganos internos del descanso, de la digestión y de las actividades que ocurren en situación de reposo como el sueño, por lo que, en general, no requiere un pensamiento consciente para provocar una reacción. Aunque antagónico en muchas funciones al sistema simpático, se complementa y alterna con él, permitiendo una buena adaptación a las principales funciones del organismo.
Mientras que el sistema nervioso simpático responde a las funciones de activación, como las de ataque y fuga, el sistema nervioso parasimpático participa más bien en las funciones metabólicas y reproductivas, en la relajación y disminución del estrés. Las funciones de este sistema se corresponden con actividades relacionadas con distintos órganos como: contracción de la pupila y el lacrimal, contracción de los bronquios, aumento de la producción de saliva, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de los movimientos de contracción del estómago, disminución de la tensión arterial, aumento de la secreción de orina, aumento de la resistencia a las infecciones.
En situaciones de conflicto entre ambos sistemas se produce el fenómeno conocido como inhibición de la acción. Fue llamada así por Henri Laborit en la década de 1950. La inhibición de la acción se produce por la reacción conjunta de las dos ramas del sistema nervioso neurovegetativo, el simpático y el parasimpático. Como regulan mecanismos opuestos llegan a inhibirse mutuamente, dando como resultado la parálisis o «hacerse el muerto». Como reacción momentánea puede resultar adaptativa; pero, a largo plazo, la inhibición de la acción puede convertirse en altamente perjudicial. Las consecuencias patológicas de la inhibición de la acción abren la vía a la comprensión de las enfermedades psicosomáticas, así como de la neuropsicoinmunología.
En la respuesta inhibitoria a las situaciones de estrés puede hallarse el fundamento biológico de la necesidad de autonomía que hemos postulado en nuestras obras anteriores (Villegas 2011; 2015), como el elemento crítico para nuestro bienestar psicológico. La autonomía como forma de eliminación, superación o liberación del dominio ajeno. Para Sapolski (2005) la felicidad es un gradiente social: «cuanto más sometido estás a decisiones ajenas en una escala jerárquica laboral o social, ¡mayor estrés, mayor infelicidad padeces!». En efecto, como hemos tenido ocasión de repetir en innumerables ocasiones (Villegas, 2011, 2013, 2015, 2017) citando a Henry Ey «todas las neurosis son conflictos de la libertad». Henri Laborit (1980) extendía su fundamento incluso a la vida social y no se privaba de criticar a la clase política dominante por el estrés que hacen soportar a sus súbditos, origen en gran parte del malestar social al que Freud (1930) habría aludido muchos años antes como «malestar en la cultura».
2.2.2.3. Las interconexiones cerebrales
Dado que el cerebro humano no está formado por compartimentos estancos, aunque sí evolutivamente diferenciados, la propia evolución cerebral ha ido creando vías de interconexión neuronal entre las diversas estructuras paleo, meso y neocorticales. Algunas, como las que regulan el sistema nervioso autónomo, están muy asentadas y claramente establecidas, gracias a millones de años de evolución. Otras, como las conexiones entre cerebro medio y neocortical son más recientes y se podría decir que «están en periodo de pruebas» (Nogués, 2011). Sin embargo, ejercen una doble función esencial para el buen acoplamiento o ensamblaje entre las partes. Otras se producen de modo combinatorio a través de miles de millones de interconexiones sinápticas, constantemente, sin caminos prefijados, gracias a la versatilidad de los neurotransmisores que implican toda la actividad cerebral en su conjunto, utilizando circuitos conectivos ya existentes o creando otros nuevos.
Las llamadas vías eferentes y aferentes establecen un diálogo entre sí o, si se quiere con un lenguaje más popular, «entre la cabeza y el corazón», de acuerdo con el aforismo de Pascal (hoy en día insostenible) con el que encabezamos este capítulo. Informan, por una parte, de los estados de activación neurofisiológica y contrastan, por otra, estas informaciones con las provenientes de los sentidos, la memoria, la experiencia, la deducción, el razonamiento, las previsiones, etc. Finalmente, la emoción termina por decantar la balanza hacia alguna de las posibles opciones de acción, dependiendo del resultado de este balance. No te decides a plantear «jaque mate», a no ser que seas un robot, sin un cierto grado de activación emocional del tipo que sea: rabia, rivalidad o competitividad (quiero tomarme la revancha), alegría anticipada (voy a ganar), miedo (no estoy seguro de haber previsto bien todos los posibles movimientos del contrario). Los jugadores de póker no es que no experimenten emociones antes de jugar sus cartas, sino que intentan ocultarlas o disimularlas; de ahí la famosa expresión «cara de póker».
La conexión emocional será siempre determinante para la toma de decisiones, aunque no juegue necesariamente un papel predominante durante el proceso deliberativo, favoreciendo unas u otras razones, según la fuerza argumentativa vital que asista a cada una de ellas.
3. Emoción y conceptos afines
Los sistemas simpático y parasimpático están implicados en las respuestas emocionales, pero también lo están en cualquier tipo de actividad del organismo. En consecuencia, no toda acción o reacción debe confundirse con una emoción. Es más, la mayoría de nuestras acciones no están activadas emocionalmente; pueden ir acompañadas de un estado de ánimo de fondo, por ejemplo interés o aburrimiento, pero no necesariamente de una reactividad emocional. En referencia al ejemplo de estar cavando una zanja, la activación necesaria para ello puede provenir ciertamente de la reacción a una amenaza, el látigo del esbirro, y obedecer en ese caso a un intento de controlar el miedo, que es, sin duda, una emoción. Pero puede ser efecto, igualmente de una decisión propia, llevada a cabo con perseverancia, que no es ninguna emoción, sino un estado motivacional, aunque en algún momento pueda conectar con alguna de ellas, por ejemplo la alegría, al imaginar el agua que circulará por mi zanja.
Conviene, en consecuencia, distinguir el concepto de emoción de otros conceptos afines, como sentimientos, cosa que ya hemos venido haciendo en estos últimos párrafos, dada su mayor complejidad y duración en el tiempo. Por ejemplo, la envidia es el resultado de un complejo emocional (rabia + tristeza) que se prolonga en el tiempo y tiene por objeto bienes como belleza, riqueza o éxito que alguien posee, y de los que nosotros carecemos o tenemos solo en menor grado.
Tampoco se puede confundir el concepto de emoción con el de estados afectivos. En este texto haremos referencia muchas veces a sentimientos y estados afectivos emparentados con diversas emociones, pero conviene no confundirlos con ellos. Por ejemplo, el amor es un sentimiento y la felicidad un estado afectivo que pueden durar en el tiempo sin alterarse, mientras que la alegría, que es la emoción de referencia, suele manifestarse de forma más estruendosa y puntual.
En este sentido desarrollamos en los capítulos centrales de este libro un apartado dedicado a explorar la familia de cada una de las emociones en relación a los sentimientos a los que dan origen o a los estados afectivos que se derivan de ellas o, incluso, a las posibles combinatorias entre ellas.
La motivación es otro concepto relacionado incluso a nivel fisiológico con la emoción. Sin embargo, se orienta a la satisfacción de necesidades tanto de carácter básico (hambre, sed, sexo) como afectivo (apego) o social (pertenencia, reconocimiento), es decir, se guía por la consecución de objetivos prefijados, mientras que la emoción activa reacciones a situaciones inmediatas, muchas veces imprevistas. Una motivación que se puede mantener a largo plazo demuestra, por ejemplo, un interés que va mucho más allá de la simple sorpresa del momento, aunque pueda haberse originado a partir de ella, al conectar con alguna necesidad de base.
Otro concepto que se debe distinguir de emoción es el de pasión. Indica una actitud sostenida en el tiempo, como la ambición o el interés. Por ejemplo, alguien puede manifestar un interés por la música, el deporte o la paleografía. O un deseo de destacar en el ámbito artístico, económico o empresarial. En estas actitudes puede haber un trasfondo emocional, referido por ejemplo a la alegría o a la sorpresa, pero se mantiene incluso en su ausencia y muchas veces a pesar de las dificultades y, con frecuencia, requiere esfuerzos notables y hasta superar fracasos estruendosos.
4. ¿Cuántas y cuáles son las emociones básicas?
Hablar de emociones básicas requiere intentar delimitar, en primer lugar, qué entendemos por la palabra «básicas». Las emociones evolucionaron según su valor adaptativo en relación a la supervivencia. Con este criterio bastaría probablemente con considerar solo dos emociones, el miedo y la rabia que permiten evitar los peligros y defenderse de los depredadores huyendo o atacando («la mejor defensa es el ataque»). Aplicado al ser humano, sin embargo, está claro que el concepto de emoción básica no solo responde a una reactividad de supervivencia física sino también social, por lo que el concepto de «básico» se vuelve más articulado.
En este sentido, básico o primario puede entenderse en contraposición a complejo o secundario, por ejemplo respecto a los sentimientos, que serían considerados secundarios o complejos. Puede entenderse también como el fundamento sobre el que se construyen familias de sentimientos que se derivan y se reducen en última instancia a este tipo de emociones, como la vergüenza, entendida como un miedo al rechazo social.
Algunos autores como Ekman (1999) han intentado delimitar qué condiciones debería cumplir una emoción para ser considerada básica, es decir, distinta de las demás y de otros fenómenos afectivos:
1. Manifestaciones típicas universales; 2. Fisiología característica; 3. Evaluación rápida; 4. Universales específicos en los antecedentes; 5. Aspecto apropiado a la edad evolutiva; 6. Presencia en otros primates; 7. Activación rápida; 8. Breve duración; 9. Ocurrencia espontánea. 10. Pensamientos, imágenes y recuerdos típicos; 11. Experiencia subjetiva diferenciada.
Según esos criterios, sobre todo si se aplican de modo riguroso, se supone que no pueden ser muchas las emociones consideradas básicas, aunque hay notables diferencias entre autores. William James (1884), uno de los primeros psicólogos en plantearse de forma explícita el tema de las emociones, era muy reacio a dar ninguna respuesta concreta a esta pregunta, tal vez porque no se limitaba al concepto de emociones básicas. «El número de posibles emociones diferentes que puedan existir no tiene límite, y las emociones de los individuos diferentes pueden variar indefinidamente, tanto en lo que se refiere a su constitución como a los objetos que las desencadenan».
En la actualidad tampoco existe un consenso unánime sobre su número exacto. Para algunos, como Plutchik (1980), son ocho las emociones básicas que, combinadas, dan origen a otras tantas emociones avanzadas; otros las limitan a siete (Reeve, 1994) o a seis (Tomkins, 1962; Bueno, 2016; Mora 2000, 2015). Johnson-Laird y Oatley (1989, 1992) tras hacer un análisis semántico de 590 palabras relacionadas con emociones en inglés, las reducen a cinco. Para el resto (Panksepp, 1982; Antoni y Zentner, 2014; Jack, Garrod y Schyns, 2014, Lizeretti y Gimeno-Bayón, 2014) son cuatro. Nadie postula una clasificación por debajo de esta cantidad. Al contrario, ciertos autores, como Izard (1977), Ekman (1982) o Elster (2001), amplían la lista a una o varias decenas.
Tampoco existe unanimidad a la hora de identificar cuáles son en concreto. Parece haber un acuerdo genérico unánime sobre cuatro de ellas: miedo, rabia, alegría y tristeza. Jack, Garrod y Schyns (2014) afirman que si se tienen en cuenta los movimientos de la musculatura facial solo se pueden identificar estas cuatro. El resto de emociones, que habitualmente entran o salen de la lista según diversas clasificaciones, son: asco, sorpresa, amor, culpa y vergüenza, entre otras.
Para nosotros son cinco: las cuatro comúnmente aceptadas (miedo, rabia, alegría y tristeza), a las que añadimos la «sorpresa», la más huidiza de todas. El motivo para incluirla se basa en su carácter anticipatorio al resto de ellas. La función de la sorpresa se puede colegir de su relación con la activación de un estado de alerta a fin de facilitar una respuesta apropiada, después de haber identificado con exactitud la naturaleza del estímulo presente, por lo que no puede reducirse de modo exclusivo, ni confundirse con ninguna de las otras emociones básicas, sino que puede antecederlas a todas ellas. Como tal se puede «atribuir» a todos los animales, capaces de activar un estado de alerta. Es también fácilmente detectable en las primeras reacciones del bebé, por lo que se puede considerar un mecanismo primario de reacción ante lo inesperado o desconocido.
Descartamos, en disconformidad con Johnson-Laird y Oatley (1989, 1992), el asco o respuesta aversiva de repugnancia ante organismos en descomposición (putrefacción, excrementos, supuración, suciedad, etc.), porque la entendemos como una respuesta sensorial (olor, sabor, vista, tacto, etc.) más relacionada con finalidades profilácticas en relación a motivaciones básicas de supervivencia como el hambre, la sed o incluso el sexo, que con emociones o sentimientos. Solo por analogía, se puede hablar de «asco» frente a comportamientos indignos, por ejemplo, en el ámbito social. Es significativo a este respecto que determinados comportamientos sociales sean descritos como «corrupción», en comparación con la putrefacción de organismos, provocadora de asco. Sandín y colaboradores (2008, 2009) establecen una tipología de asco referida a tres campos diferenciados de naturaleza animal, moral e interpersonal, siguiendo la Disgust Scale (Haidt et al. 1994). Algunos autores, Mancini (2019) por ejemplo, le otorgan un papel destacado en los rituales obsesivos de limpieza y en el sentimiento de culpa deontológico, que recurre igualmente a rituales de purificación. El asco se mueve por el mecanismo de atracción-aversión, como sucede también con las actividades sexuales (atracción-aversión sexual), en respuesta a las características de los estímulos sensoriales de tipo visual, olfativo, gustativo o táctil, y no se puede extender a otros ámbitos. Esta característica específica del asco nos lleva a excluirlo del grupo de emociones básicas y a considerarlo una respuesta o reflejo sensorial. Respuesta que, por otra parte, está sometida en gran medida a las influencias culturales, sociales y familiares.
En la categoría de reflejos sensoriales entrarían igualmente las reacciones evitativas o inhibitorias frente al dolor, aunque puedan ir acompañadas de respuestas emocionales, pero que no deben confundirse con ellas, como podría ser el llanto anticipatorio de un niño (miedo) al que se le va a poner una inyección. Igualmente, y en su polo opuesto, no deben confundirse las manifestaciones de placer, que son respuestas sensoriales, con emociones, aunque puedan dar lugar a alguna de ellas, como la alegría. Asco y dolor son reacciones aversivas o evitativas (nos alejan del estímulo), mientras que el placer adquiere un valor reforzante (nos aproxima al estímulo).
Tampoco consideramos al amor una emoción, por muy acompañado que vaya en el enamoramiento de «mariposillas en el estómago». El amor es una motivación sexual o de apego, relacionado con necesidades básicas como la reproducción, la pertenencia o la seguridad. Puede tener una duración prolongada, incluso en ausencia del estímulo, lo que lo acerca más a un sentimiento que a una emoción. Por otra parte no hay reacciones neurofisiológicas exclusivas del amor, sino más bien un cóctel variadísimo de ellas que pueden acompañar sus múltiples vicisitudes a lo largo de la vida.
La vergüenza y la culpa no las incluimos entre las emociones básicas o primarias porque no son compartidas ni análogas con otros animales, ni se manifiestan en los primeros estadios evolutivos de la infancia, sino que se construyen socialmente en contextos culturales determinados. Se trata más bien de sentimientos relacionados con el miedo, la tristeza e incluso la rabia, en algunos casos, de larga duración.
5. La función informativa del sistema emocional
Nuestra clasificación, limitada a cinco emociones básicas, no se sustenta exclusivamente en las modalidades expresivas que suelen acompañarlas, como el grado de apertura de los ojos, el entrecejo, la boca, las mejillas, la comisura de los labios, etc. Ni en la activación neurofisiológica, relacionada con el número de pulsaciones, la sudoración, las lágrimas, la tensión muscular, etc., sino en la finalidad informativa que cumplen de inmediato ante estímulos precisos. Esta función la ponemos de relieve de manera concisa en el cuadro siguiente (cuadro 1), en el que puede observarse el papel de cada una de las emociones básicas en relación a dar cumplida cuenta de su objetivo: prevenir una situación inesperada (sorpresa), evitar un peligro (miedo), celebrar una ganancia (alegría), afrontar un obstáculo o una frustración (rabia), asumir una pérdida (tristeza), con cuyas iniciales podemos formar el acrónimo SMART (en inglés: inteligente).
Son inteligentes las emociones en cuanto nos pueden informar inequívocamente de la naturaleza de la evaluación que nuestro organismo hace de una determinada situación, no de lo acertado de la misma, sino del valor de supervivencia que le otorga. Una evaluación posterior, propia o ajena, puede cofirmar o contradecir dicha intrepretación («falsa alarma»); pero mientras tanto el organismo ya ha reaccionado, «por si acaso».
El sistema emocional básico se puede entender en función de una unica variable, la supervivencia del organismo. Esta está supeditada a la propia capacidad de predecir su continuidad vital en el contexto inmediato en que se desenvuelve. Para ello dispone de un sistema de alerta (sorpresa) que se activa frente a posibles amenazas del entorno, ante las que caben dos tipos de respuesta: ataque (rabia) o huida (miedo). Pero, como la función de la supervivencia es incremental, es decir, que no se cumple solo con la ausencia o evitación de circunstancias que la pongan en peligro, sino que precisa de aportes continuos de recursos externos, el organismo realiza un balance constante entre ganancias (alegría) y pérdidas (tristeza).
Del análisis del cuadro se colige fácilmente que el eje principal está constituido por la dimensión bipolar «ganancia-pérdida». Todo organismo que se nutre de un medio o ecosistema se halla en continua dependencia del mismo. Cualquier variación en él puede repercutir en su beneficio (conservación o aumento de su estructura) o perjuicio (disminución o supresión de su estructura). En consecuencia, experimentará alegría o tristeza según salga beneficiado o perjudicado de las posibles variaciones del mismo, y rabia o miedo según vea amenazada la consecución o mantenimiento de un bien.
Las emociones son específicas, claramente diferenciadas unas de las otras, pero sus objetos no lo son necesariamente. Por ejemplo, el miedo no es rabia, aunque su objeto pueda ser compartido. Un mosquito nos puede provocar miedo y rabia sucesiva, alternativa o simultáneamente, mientras que a otras personas solo miedo o solo rabia; o, incluso a la inversa, miedo en lugar de rabia o rabia en lugar de miedo, como la de un gato acorralado; o, tal vez, ni siquiera reaccionar en absoluto, con indiferencia total. Según sea la reacción emocional predominante, las conductas derivadas, como los productos químicos utilizados para hacer frente a los mosquitos, estarán más orientadas a la autoprotección (repelentes) o a la eliminación (insecticidas).
6. La función activadora de las emociones
Las emociones primarias responden a la primera evaluación (de ahí su nombre) que hace el organismo de una situación determinada y esta se puede entender en función de cinco parámetros universales: el conocimiento que se tenga de una situación, su valor como amenaza que evitar o como obstáculo que vencer, y el coste o beneficio (pérdida o ganancia) que suponga. Así, la sorpresa responde a la percepción de «novedad», a fin de reconocer el significado del cambio de una situación; el miedo, a una activación para la huida frente a una amenaza; la rabia desencadena una fuerza destructora frente a un obstáculo que se interpone en nuestro camino; la alegría