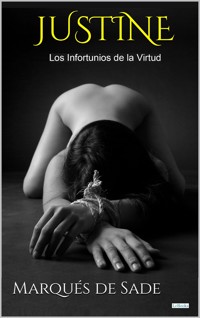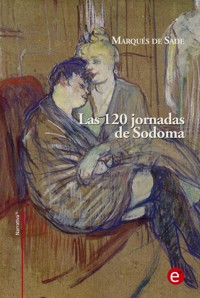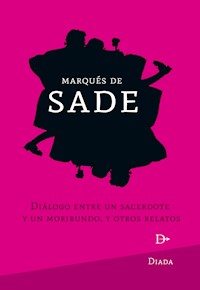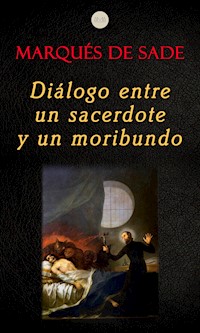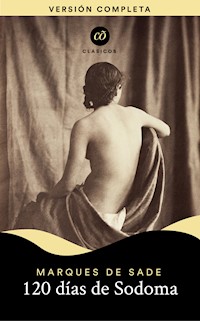Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Cõ
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Clásicõs
- Sprache: Spanisch
El Marqués de Sade siempre dará renombre a la perversión, a los más oscuros deseos sexuales; sin embargo, al contrario de su reputación, Sade es un filósofo que se centra en la naturaleza humana y, sobretodo, resalta la hipocresía en la vida moralina de su época. Sade es condenado varias veces a prisiones y hospitales psiquiátricos por los delitos sexuales que comete. Y es justo en uno de estos, donde muere en 1814.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La mojigata o el desencuentro inesperado y otros cuentos
Cuentos, historias y fábulas (1788)Marqués de Sade
© Editorial CõLeemos Contigo Editorial S.A.S. de [email protected]
Edición: Octubre 2020Imagen de portada: ShutterstockTraducción: Benito RomeroProhibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
La mojigata o el desencuentro inesperado y otros cuentos
La serpiente
Agudeza Gascona
El fingimiento feliz (o la ficción afortunada)
El alcahuete castigado
Un obispo en el atolladero
El resucitado
Discurso provenzal
¡Que me engañen siempre así!
Aventura incomprensible pero atestiguada por toda una provincia
El preceptor filósofo
La mojigata o el encuentro inesperado
Emilia de Tourville o la crueldad fraterna
Agustina de Villeblanche o la estratagema del amor
Hágase como se ordena
El presidente burlado
El cornudo de sí mismo o la reconciliación inesperada
Hay sitio para los dos
El marido escarmentado
La serpiente
Todo el mundo conoció a principios de este siglo a la señora presidente de C., una de las mujeres más agradables y bonitas de Dijon, y todos la han visto acariciar y acoger públicamente en su lecho a la serpiente blanca que va a ser la protagonista de esta anécdota.
–Este animal es el mejor amigo que tengo en el mundo –le comentaba un día a una dama extranjera que había ido a verla y que mostraba curiosidad por conocer la razón de las atenciones que la bella presidente prodigaba a su serpiente–. En otro tiempo amé apasionadamente –prosiguió ésta–, a un joven encantador que se vio obligado a alejarse de mí para ir a cosechar laureles; al margen de nuestros encuentros convenidos, él me había pedido que, siguiendo su ejemplo, a unas horas determinadas nos retiráramos cada uno por nuestro lado a algún paraje solitario para no ocuparnos de nada en absoluto más que de nuestra ternura. Un día, a las cinco de la tarde, cuando iba a recogerme en un pequeño pabellón al extremo de mi jardín, para serle fiel en mi promesa, convencida de que ningún animal de esta clase hubiera nunca podido penetrar en el jardín, de pronto descubrí a mis pies a este encantador animalillo, al que, como bien puedes ver, idolatro. Quise huir; la serpiente se tendió delante de mí, parecía pedirme perdón, parecía asegurarme que bien lejos estaba de querer hacerme ningún daño; me paro, la observo; al verme tranquila se acerca, hace cien cabriolas a mis pies, unas más de prisa que las otras; no puedo contenerme y le paso mi mano por encima, con su cabeza la acaricia delicadamente, la cojo y la pongo sobre mis rodillas, se arrebuja en ellas y parece que duerme. Una sensación de inquietud se apodera de mi... De mis ojos se escapan, a pesar mío, unas lágrimas que bañan a este animalillo encantador... Despertada por mi dolor, me mira..., gime..., alza su cabeza hasta mi seno..., lo acaricia y de nuevo se desploma anonadado... ¡Oh, cielos todo se ha acabado; mi amante ha muerto! Abandoné aquel funesto lugar llevando conmigo a esta serpiente, a la que un misterioso sentimiento parece ligarme a pesar mío... Advertencias fatales de una voz desconocida cuyos ecos, señora, puede interpretar como guste, pero ocho días más tarde recibo la noticia de que mi amante había muerto en el preciso instante en que apareció la serpiente; nunca he querido separarme de este animal; sólo a mi muerte me abandonará. Después de aquello me casé, pero con la explícita condición de que no la apartaría de mi lado.
Y tras estas palabras la gentil presidente cogió la serpiente, la recostó contra su seno y le hizo dar, como si fuera un podenco, cien vueltas delante de la dama que la interrogaba.
¡Oh, Providencia!, si esta aventura es tan cierta como lo asegura toda la provincia de Borgoña, ¡qué inescrutables son tus designios!
Agudeza Gascona
Un oficial gascón había recibido de Luis XIV una gratificación de ciento cincuenta doblones y, recibo en mano, entró sin hacerse anunciar en casa del señor Colbert, que estaba sentado a la mesa con varios caballeros.
–Señores, ¿cuál de ustedes –preguntó con un acento que delataba su patria–, quién, se los ruego, es el señor Colbert?
–Yo, señor –le responde el ministro–. ¿En qué puedo servirle?
–Una fruslería, señor. Se trata tan sólo de una gratificación de ciento cincuenta doblones que es preciso que me descuente en seguida.
El señor Colbert, que perfectamente se dio cuenta de que el personaje se prestaba a la burla, le pidió permiso para acabar de cenar y, para que no se impacientara, le rogó que se sentara a la mesa con él.
–Con mucho gusto –contestó el hombre–, excelente idea, pues no he cenado todavía.
Terminada la comida, el ministro, que ha tenido tiempo de prevenir al encargado mayor, dice al oficial que ya puede subir al despacho, que su dinero le espera; el hombre sube... pero no le entregan más que cien doblones.
–¿Quiere bromear, señor? –dice al funcionario–. ¿O no ve que mi orden dice ciento cincuenta?
–Señor –le contestó el escribiente–, veo perfectamente su orden, pero le descuento cincuenta doblones por la cena.
–¡Cincuenta doblones! Si en mi posada me cuesta sólo diez!
–Le creo, pero allí no tiene el honor de cenar con un ministro.
–Perfectamente –replicó el hombre–, en ese caso, señor, guárdelo todo; mañana traeré a uno de mis amigos y estamos en paz.
La respuesta y la broma que le había provocado hicieron reír durante un rato a la corte; se añadieron los cincuenta doblones a la gratificación del hombre, que regresó triunfalmente a su tierra, hizo el elogio de las cenas del señor Colbert, de Versalles y de cómo era allí recompensado el ingenio del Garona.
El fingimiento feliz (o la ficción afortunada)
Hay muchísimas mujeres que piensan que con tal de no llegar hasta el fin con un amante, pueden al menos permitirse, sin ofender a su esposo, un cierto comercio de galantería; y, a menudo, esta forma de ver las cosas tiene consecuencias más peligrosas que si su caída hubiera sido completa. Lo que le ocurrió a la marquesa de Guissac, mujer de elevada posición de Nimes, en el Languedoc, es una prueba evidente de lo que aquí proponemos como máxima.
Alocada, aturdida, alegre, rebosante de ingenio y de simpatía, la señora de Guissac creyó que ciertas cartas galantes, escritas y recibidas por ella y por el barón Aumelach, no tendrían consecuencia alguna, siempre que no fueran conocidas y que si, por desgracia, llegaban a ser descubiertas, pudiendo probar su inocencia a su marido, no perdería en modo alguno su favor. Se equivocó. El señor de Guissac, desmedidamente celoso, sospechó el intercambio, interrogó a una doncella, se apoderó de una carta, al principio no encuentra en ella nada que justifique sus temores, pero sí mucho más de lo que necesita para alimentar sus sospechas, toma una pistola y un vaso de limonada e irrumpe como un poseído en la habitación de su mujer.
–Señora, he sido traicionado –le ruge enfurecido–; lea esta carta. Él me lo aclara, ya no hay tiempo para juzgar, le concedo la elección de su muerte.
La marquesa se defendió y juró a su marido que estaba equivocado, que puede ser, es verdad, culpable de una imprudencia, pero que no lo es, sin lugar a duda, de crimen alguno.
–¡Ya no me convencerás, pérfida! –le contestó el marido furibundo–, ¡ya no me convencerás! Elige rápidamente, o en este instante esta arma le privará de la luz del día.
La desdichada señora de Guissac, aterrorizada, se decidió por el veneno; toma la copa y lo bebe.
–¡Detente! –le dice su esposo cuando ya ha bebido buena parte–, no morirás sola. Odiado por ti, traicionado por ti, ¿qué querías que hiciera yo en el mundo? –y tras decir esto bebe lo que queda de el cáliz.
–¡Oh, señor! –exclama la señora de Guissac–. En terrible trance en que nos ha colocado a ambos, no me niegue un confesor ni tampoco el poder abrazar por última vez a mi padre y a mi madre.
Enviaron a buscar en seguida a las personas que esta desdichada mujer reclamaba; se arrojó a los brazos de los que le dieron la vida y de nuevo protestó que no es culpable de nada. Pero, ¿qué reproches se le pueden hacer a un marido que se cree traicionado y que castiga a su mujer de tal forma que él mismo se sacrifica? Sólo queda la desesperación y el llanto brota de todos por igual. Mientras tanto llega el confesor...
–En este atroz instante de mi vida –dice la marquesa– deseo, para consuelo de mis padres y para el honor de mi memoria, hacer una confesión pública –y empieza a acusarse en voz alta de todo aquello que su conciencia le reprocha desde que nació.
El marido, que está atento y que no oye citar al barón de Aumelach, convencido de que en semejante ocasión su mujer no se atrevería a fingir, se levanta rebosante de alegría.
–¡Oh, mis queridos padres! –exclama abrazando al mismo tiempo a su suegro y a su suegra–, consuélense y que su hija me perdone el miedo que la he hecho pasar; tantas preocupaciones me produjo que es lícito que le devuelva unas cuantas. No hubo nunca ningún veneno en lo que hemos tomado, que esté tranquila; calmémonos todos y que por lo menos aprenda que una mujer verdaderamente honrada no sólo no debe cometer el mal, sino que tampoco debe levantar sospechas de que lo comete.
La marquesa tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos para recobrarse de su estado; se había sentido envenenada hasta tal punto que el vuelo de su imaginación le había ya hecho padecer todas las angustias de muerte semejante. Se pone en pie temblorosa, abraza a su marido; la alegría reemplaza al dolor y la joven esposa, bien escarmentada por esta terrible escena, promete que en el futuro sabrá evitar hasta la más pequeña apariencia de infidelidad. Mantuvo su palabra y vivió más de treinta años con su marido sin que éste tuviera nunca que hacerle el más mínimo reproche.
El alcahuete castigado
Durante la Regencia, ocurrió en París un hecho tan singular que aún hoy en día puede ser narrado con interés; por un lado, brinda un ejemplo de misterioso libertinaje que nunca pudo ser declarado del todo; por otro, tres horribles asesinatos, cuyo autor no fue descubierto jamás. Y en cuanto a las conjeturas, antes de presentar la catástrofe desencadenada por quien se la merecía, quizá resulte así algo menos terrible
Se cree que el señor de Savari, solterón maltratado por la naturaleza, pero rebosante de ingenio, de agradable trato, y que congregaba en su residencia de la calle Déjeuneurs a la mejor sociedad posible, había tenido la idea de prestar su casa para un género de prostitución realmente singular. Las esposas o las hijas, de elevada posición exclusivamente, que deseaban gozar sin complicaciones y a la sombra del más profundo misterio de los placeres de la voluptuosidad, podían encontrar allí a un cierto número de asociados dispuestos a satisfacerlas, y esas intrigas pasajeras no tenían nunca consecuencias; una mujer recogía en ellas sólo las flores sin el menor riesgo de las espinas que con tanta frecuencia acompañan a esa clase de arreglos, cuando van tomando el carácter público de una relación regular. La esposa o la jovencita se encontraban de nuevo, al día siguiente, en sociedad al hombre con el que había tenido relaciones la víspera, sin dar a entender que le reconocían y sin que él, a su vez, pareciera distinguirla entre las restantes damas, gracias a lo cual nada de celos había en las relaciones, nada de padres irritados, ni de separaciones, ni de conventos; en una palabra, ninguna de las funestas secuelas que traen consigo asuntos de esa índole. Resultaba difícil encontrar algo más cómodo, y sin duda sería peligroso ofrecer en nuestros días este plan; habría que temer con sobrada razón que este relato pudiera sugerir la idea de volver a ponerlo en práctica en un siglo en que la depravación de ambos sexos ha desbordado todos los límites conocidos, si no presentáramos, al mismo tiempo, la cruel aventura que sirvió de escarmiento a aquel que lo había concebido.
El señor de Savari, autor y ejecutor del proyecto, que se conformaba, aunque muy a gusto, con un único criado y una cocinera para no multiplicar los testigos de los excesos de su mansión, vio una mañana cómo se presentaba en su casa cierto individuo amigo suyo para rogarle que le invitara a comer.
–Diablos, con mucho gusto –le contesta el señor de Savari–, y para demostrarle el placer que me proporciona, voy a ordenar que saquen el mejor vino de mi bodega.
–Un momento –responde el amigo cuando el criado ha recibido ya la orden–, quiero ver si La Brie nos engaña, conozco los túneles, voy a seguirle y a comprobar si realmente toma el mejor.
–Muy bien, muy bien –contesta el dueño de la casa siguiendo perfectamente la broma–; si no fuera por mi penoso estado, yo mismo le acompañaría, pero así me hará el favor de ver si ese bribón no nos induce a error.
El amigo sale, entra en la bodega, toma una palanca, mata a golpes al criado, sube en seguida a la cocina, deja en el sitio a la cocinera, mata hasta a un perro y a un gato que encuentra a su paso, vuelve a la alcoba del señor de Savari que, incapaz por su estado de ofrecer la menor resistencia, se deja asesinar como sus sirvientes, y este verdugo implacable, sin turbarse, sin sentir el más mínimo remordimiento por la acción que acaba de perpetrar, detalla tranquilamente en la página en blanco de un libro que halla sobre la mesa la forma en que la ha llevado a cabo, no toca cosa alguna, no se lleva nada, sale de la casa, la cierra y desaparece.
La casa del señor de Savari era demasiado frecuentada para que esta atroz carnicería no fuera descubierta en seguida; llaman a la puerta, nadie contesta, y convencidos de que el dueño no puede hallarse fuera, rompen las puertas y descubren el espantoso estado de la residencia de aquel desdichado; no contento con legar los detalles de su acción al público, el flemático asesino había colocado sobre un péndulo, adornado con una calavera que ostentaba como lema: «Contémplala para enmendar su vida», había colocado, repito, sobre esta frase, un papel escrito en el que se leía: «Vean su vida y no se sorprenderán de su final.»
Una aventura semejante no tardó en provocar un escándalo; registraron por todas partes y el único objeto que encontraron que guardara alguna relación con esta cruel escena fue la carta de una mujer, sin firma, dirigida al señor de Savari y que contenía las palabras siguientes:
«Estamos perdidos, mi marido acaba de enterarse de todo, pensar en el remedio, sólo Paparel puede aplacar su espíritu; haga que hable con él, si no, no hay ninguna salvación.»
Un tal Paparel, tesorero del extraordinario de la guerra, hombre amable y con buenas relaciones, fue citado: admitió que visitaba al señor de Savari, pero que, de más de cien personas de la ciudad y de la corte que acudían a su casa, a la cabeza de las cuales podía colocarse el señor duque de Vendôme, él era de todas ellas uno de los que menos le veía.
Varias personas fueron detenidas y puestas en libertad casi en seguida. Pronto se supo bastante como para convencerse de que aquel asunto tenía ramificaciones innumerables que, al comprometer el honor de los padres y maridos de la mitad de la capital, iban a desacreditar públicamente a un infinito número de personas de la más alta alcurnia, y, por primera vez en la vida, en unas cabezas de magistrados la prudencia reemplazó a la severidad. En eso quedó todo y, por tanto, la muerte de aquel desdichado, demasiado culpable sin duda para ser llorado por gente honesta, no encontró nunca a nadie que le vengara; pero si aquella pérdida fue insensible para la virtud, hay que creer que el vicio la lamentó durante largo tiempo, y que, independientemente de la alegre cuadrilla que tantos mirtos recogía en la casa de este dulce hijo de Epicuro, las hermosas sacerdotisas de Venus, que acudían día tras día a quemar su incienso en los altares del amor, debieron llorar sin duda la demolición de su templo.
Y así es como acabó todo. Un filósofo comentaría, glosando esta narración: «Si de las mil personas a las que tal vez afectó esta aventura, quinientas se alegraron y otras quinientas la deploraron, la acción puede considerarse indiferente; pero si, por desgracia, el cálculo arrojara una cifra de ochocientos seres lesionados por la privación del placer que esta catástrofe les ocasionaba contra sólo doscientos que creyeran ganar con ella, el señor de Savari hacía más bien que mal y el único culpable fue aquel que le inmoló en aras de su resentimiento». Dejo que decidan sobre todo esto y paso rápidamente a otro asunto.
Un obispo en el atolladero
Resulta bastante curiosa la idea que algunas personas piadosas tienen de los juramentos. Creen que ciertas letras del alfabeto, ordenadas de una forma o de otra, pueden, en uno de esos sentidos, lo mismo agradar infinitamente al Eterno como, dispuestas en otro, ultrajarle de la forma más horrible; y, sin lugar a dudas, ese es uno dé los más arraigados prejuicios que ofuscan a la gente devota.
A la categoría de las personas escrupulosas en lo que respecta a las b y a las f, pertenecía un anciano obispo de Mirepoix, que a comienzos de este siglo pasaba por ser un santo. Cuando un día iba a ver al obispo de Pamiers su carroza se atascó en los horribles caminos que separan esas dos ciudades: por más que lo intentaron los caballos no podían hacer más.
–Monseñor –exclamó al fin el cochero a punto de estallar–, mientras permanezcan ahí mis caballos, no podrán dar un paso.
–¿Y por qué no? –contestó el obispo.
–Porque es absolutamente necesario que yo suelte un juramento y Su Ilustrísima se opone a ello; así, pues, haremos noche aquí si Ella no me lo permite.
–Bueno, bueno –contesto el obispo, zalamero, santiguándose–, jure, pues, hijo mío, pero lo menos posible.
El cochero blasfema, los caballos arrancan, monseñor sube de nuevo... y llegan sin novedad.
El resucitado
Los filósofos dan menos crédito a los aparecidos que a ninguna otra cosa; no obstante, el extraordinario hecho que voy a relatar, suceso respaldado por la firma de varios testigos y registrado en archivos respetables, este suceso, repito, gracias a todos estos títulos y a los visos de autenticidad que tuvo en su momento, puede resultar digno de crédito, será preciso, a pesar del escepticismo de nuestros estoicos, convenir en que, si bien no todos los cuentos de resucitados son ciertos, sí que contienen, al menos, elementos realmente extraordinarios.
La corpulenta señora Dallemand, a la que todo París conocía en aquel tiempo como mujer alegre, cordial, ingenua y de agradable trato, vivía desde que se había quedado viuda, hacía más de veinte años, con un tal Ménou, hombre de negocios que habitaba cerca de Saint-Jeanen-Grève. La señora Dallemand se hallaba cenando un día en casa de una tal señora Duplatz, mujer de carácter y medio social muy parecidos al suyo, cuando a la mitad de una partida que habían iniciado después de levantarse de la mesa un criado rogó a la señora Dallemand que pasara a una habitación contigua, pues una persona amiga suya deseaba hablarle en seguida de un asunto tan urgente como esencial; la señora Dallemand le contesta que espere, que no quiere echar a perder su partida; el criado vuelve de nuevo a insistir de tal manera que la dueña de la casa es la primera en obligar a la señora Dallemand a ir a ver lo que quieren de ella. Sale y se encuentra con Ménou.
–¿Qué asunto tan urgente –le pregunta– puede obligarlo a molestarme de esta forma viniendo a una casa en la que ni siquiera saben quien es?
–Un asunto de vida o muerte, señora –contesta el agente de cambio–, y puede estar segura de que había de ser como le digo para poder obtener el permiso de Dios y venir a hablar con usted por última vez en mi vida...
Ante estas palabras, que no correspondían a un hombre muy en sus cabales, la señora Dallemand se sobresalta, y al observar con detenimiento a su amigo, al que no veía desde hacía varios días, viéndole pálido y desfigurado, se asusta más aún.
–¿Qué le pasa, señor? –le pregunta–. ¿Cuál es la razón del estado en que le veo y de los siniestros hechos que me anuncia... explíqueme al instante que le ha ocurrido.
–Nada que no sea normal, señora –responde Ménou–. Tras sesenta años de vida no quedaba ya más que llegar a puerto; gracias al cielo ya he llegado. He pagado a la naturaleza el tributo que todo hombre le debe, únicamente siento haberme olvidado de usted en mis últimos momentos y por esa falta, señora, es por lo que vengo a pedirle perdón.
–Pero, señor, ¿está desvariando? Ese desatino no tiene ni pies ni cabeza. O usted recobra la razón o yo me veré obligada a pedir auxilio.
–No lo haga, señora. Esta inoportuna visita no será larga, estoy agotando el plazo que me concedió el Eterno; escuche, pues, mis últimas palabras y luego nos despediremos para siempre... Yo he muerto, señora, se lo repito, pronto podrá comprobar la veracidad de lo que le digo. Me había olvidado de usted en mi testamento y vengo a reparar mi falta; tome esta llave, vaya en seguida a mi casa; detrás de la cabecera de mi cama hallará una puerta de hierro, ábrala con la llave que le doy y tome el dinero que hay en el armario que cierra esa puerta; mis herederos ignoran la existencia de esa suma. Suya es, nadie se la disputará... Adiós, señora, y no me siga...
Y Ménou desapareció.
Es fácil imaginar en qué estado de excitación volvió la señora Dallemand al salón de su amiga; le resultó imposible ocultar el motivo...
–Toda esta historia bien merece una comprobación –le dijo la señora Duplatz–. No perdamos un instante.
Piden los caballos, suben al coche y marchan a casa de Ménou. El estaba en la entrada, tendido en su ataúd: las dos mujeres suben a las habitaciones, la amiga del dueño de la casa, a la que conocen demasiado bien para impedírselo, recorre todos los dormitorios que desea, da con la puerta de hierro, la abre con la llave que le habían dado, encuentra el tesoro y se lo lleva consigo.
Vemos aquí pruebas de una amistad y de un agradecimiento que no se prodigan muy a menudo y que, por más que los aparecidos nos espanten, estaremos al menos de acuerdo en que deben hacer que les perdonemos el terror que nos causan a cambio de los motivos que les traen ante nosotros.
Discurso provenzal
Durante el reinado de Luis XIV, como es bien sabido, se presentó en Francia un embajador persa; este príncipe deseaba atraer a su corte a extranjeros de todas las naciones para que admiraran su grandeza y transmitieran a sus respectivos países alguno que otro destello de la deslumbrante gloria con que resplandecía hasta los confines de la Tierra. A su paso por Marsella, el embajador fue magníficamente recibido. Ante esto, los señores magistrados del Parlamento de Aix decidieron, para cuando llegara allí, no quedarse a la zaga de una ciudad por encima de la cual colocan a la suya con tan escasa justificación. Por consiguiente, de entre todos los proyectos el primero fue el de cumplimentar al persa; leerle un discurso en provenzal no habría sido difícil, pero el embajador no habría entendido ni una palabra; este inconveniente los paralizó durante mucho tiempo. El tribunal se reunió para deliberar: para eso no necesitaron demasiado, el juicio de unos campesinos, un alboroto en el teatro o algún asunto de prostitutas sobre todo; tales fueron los temas importantes para esos ociosos magistrados desde que ya no podían arrasar la provincia a sangre y fuego y anegarla, como en el reinado de Francisco I, con los torrentes de sangre de las desdichadas poblaciones que la habitan.
Así, pues, se reunieron a deliberar, pero ¿cómo lograr traducir el discurso? Por más que deliberaron no hallaron ninguna solución. ¿Acaso era posible que en una comunidad de comerciantes de atún, ataviados con una casaca negra por pura casualidad y en la que ni uno sabía ni siquiera francés, pudieran encontrar a un colega que hablara persa? Con todo, el discurso estaba ya redactado; tres eminentes abogados habían trabajado en él durante seis semanas. Al fin descubrieron, no se sabe si en el monte o en la ciudad, a un marinero que había pasado mucho tiempo en el Levante y que hablaba un persa casi tan fluido como su jerga dialectal. Se lo propusieron y él aceptó. Se aprendió el discurso y lo tradujo con facilidad; cuando llegó el día, lo vistieron con una vieja casaca de presidente primero, le colocaron la peluca más voluminosa que había en la magistratura y seguido por toda la banda de magistrados se adelantó hacia el embajador. Unos y otros se habían puesto de acuerdo sobre sus respectivos papeles y el orador había advertido con especial énfasis a los que le seguían que no lo perdieran de vista un solo momento y que repitieran punto por punto todo lo que vieran hacer. El embajador se detuvo en el centro del patio que había sido señalado para el encuentro, el marinero le hizo una reverencia y, poco habituado a llevar sobre el cráneo una peluca tan hermosa, lanzó la pelambrera a los pies de su excelencia; los señores magistrados, quienes habían prometido imitarlo, se quitaron al punto sus pelucas e inclinaron sus pelados y un tanto sarnosos cráneos en dirección al persa; el marinero, sin alterarse, recogió sus cabellos, se los arregló y empezó a declamar la salutación; tan bien se expresó que el embajador creyó que era de su mismo país. La idea le hizo montar en cólera.
—¡Infame! —exclamó llevando su mano al sable—. No hablarías así mi idioma, si no fueras un renegado de Mahoma; debo castigarte por tu crimen, ahora mismo vas a pagarlo con tu cabeza.
Por más que el marinero se defendió no le hizo ningún caso; gesticuló, jurabó, pero ni uno solo de sus movimientos pasó inadvertido, todos eran repetidos al instante y con energía por la turba areopagítica que venía tras él. Al fin, no sabiendo cómo salir del apuro, pensó en una prueba incontestable: desabotonó su calzón y puso a la vista del embajador la prueba palpable de que nunca en su vida había sido circuncidado. Este nuevo gesto fue imitado enseguida y, de golpe, hubo cuarenta o cincuenta magistrados provenzales con la bragueta bajada y el prepucio en ristre, para demostrar, como el marinero, que no había uno solo que no fuera tan cristiano como el propio San Cristóbal. Es fácil imaginar cómo se divirtieron con semejante pantomima las damas que presenciaban la ceremonia desde sus ventanas. Al fin, el ministro, convencido por razones tan poco equívocas de que el orador no era culpable, y viendo por lo demás que había ido a parar a una ciudad de “pantalones” se fue sin más ceremonias encogiéndose de hombros y sin duda diciendo para sí: “No me extraña que esta gente tenga siempre un patíbulo alzado, el rigorismo que siempre acompaña a la ineptitud debe de ser el único atributo de estos animales”.
Existió el propósito de hacer un cuadro sobre esta manera de recitar el catecismo, y un joven pintor tomó con ese fin unos apuntes del natural, pero el tribunal desterró al artista de la provincia y condenó el boceto a la hoguera, sin sospechar que se arrojaban al fuego ellos mismos, pues su retrato aparecía en el dibujo.
—Tenemos a mucha honra ser unos cretinos —explicaron los graves magistrados—; aunque no nos hubiera gustado, como nos gusta hace ya mucho tiempo que se lo demostramos a toda Francia, pero no queremos que ningún cuadro lo transmita a la posteridad; ella pasará por alto toda esta simpleza y no se acordará más que de Merindol y de Cabrières, y para el honor del gremio más vale que seamos unos asesinos que unos asnos.
¡Que me engañen siempre así!
Hay pocos seres en el mundo tan libertinos como el cardenal de..., cuyo nombre, teniendo en cuenta su todavía sana y vigorosa existencia, me permitirán que calle. Su eminencia tenía concertado un arreglo, en Roma, con una de esas mujeres cuya servicial profesión es la de proporcionar a los libertinos el material que necesitan como sustento de sus pasiones; todas las mañanas le llevaba una muchachita de trece o catorce años, todo lo más, pero con la que monseñor no gozaba más que de esa incongruente manera que hace, por lo general, las delicias de los italianos, gracias a lo cual la vestal salía de las manos de su ilustrísima poco más o menos tan virgen como llegó a ellas, y podía revenderse otra vez como doncella a algún libertino más decente. A aquella matrona, que conocía perfectamente las máximas del cardenal, no hallando un día a mano el material que se había comprometido a suministrar diariamente, se le ocurrió vestir de niña a un guapísimo niño del coro de la iglesia del jefe de los apóstoles; lo peinaron, le pusieron una cofia, unas enaguas y todos los atavíos necesarios para convencer al santo hombre de Dios. No le pudieron prestar, sin embargo, lo que le habría asegurado verdaderamente un parecido perfecto con el sexo al que tenía que suplantar, pero este detalle preocupaba poquísimo a la alcahueta... “En su vida ha puesto la mano en ese sitio —comentaba ésta a la compañera que la ayudaba en la superchería—; sin ninguna duda explorará única y exclusivamente aquello que hace a este niño igual a todas las niñas del universo; así, pues, no tenemos nada que temer...”.
Pero la comadre se equivocaba. Ignoraba, sin duda, que un cardenal italiano tiene un tacto demasiado delicado y un paladar demasiado exquisito como para equivocarse en cosas semejantes; compareció la víctima, el gran sacerdote la inmoló, pero a la tercera sacudida:
—¡Per Dio santo! —exclamó el hombre de Dios—. ¡Sono ingannato, quésto bambino è ragazzo, mai non fu putana!