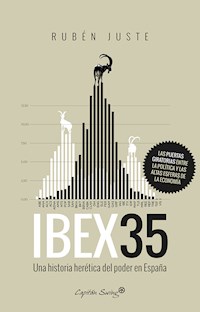Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Cómo la nueva clase dominante de grandes inversores y tecnólogos ha vencido en el siglo XXI al viejo orden mundial de empresarios y políticos. Este libro recorre un periodo que se inaugura con la conquista de América y la creación de los primeros colosos empresariales y llega hasta nuestros días. Durante todo este tiempo, el poder ha estado marcado por la connivencia entre los dirigentes de las grandes empresas y el Estado, cuyo símbolo más evidente han sido las puertas giratorias entre consejos de administración y ministerios. De la mano, empresarios y políticos han configurado el orden mundial hasta el pasado más reciente. En el siglo XXI, el poder ha mutado y tiene como insignia la alianza política y económica entre grandes inversores como Larry Fink, John Bogle o Warren Buffet, fundadores de BlackRock, Vanguard y Berkshire Hathaway, y tecnólogos como Serguéi Brin y Larry Page, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, a su vez creadores de una nueva generación de gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Facebook. Esta nueva clase dominante lidera hoy un cambio profundo en la política, la economía y la sociedad, universalizando el principio de responsabilidad limitada del inversor y una forma de pensar y vivir cada vez más individualista y desconectada de la sociedad y las instituciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA NUEVA CLASE DOMINANTE
©del texto: Rubén Juste, 2020
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: noviembre de 2020
ISBN: 978-84-17623-79-1
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: Nèlia Creixell
Producción del ebook: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
Rubén Juste
LA NUEVA CLASE DOMINANTE
Gestores, inversores y tecnólogos.Una historia del poder desde Colóny el Consejo de Indias hastaBlackRock y Amazon
«Sonreír con la alegre tristeza del olivo.
Esperar. No cansarse de esperar la alegría.
Sonriamos. Doremos la luz de cada día en esta alegre y triste vanidad del ser vivo».
MIGUEL HERNÁNDEZ
A quienes se fueron antes de tiempo,a quienes podemos salvar a tiempo.Para Amelia
SUMARIO
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. EL LARGO CAMINO DEL MONOPOLY
La primera empresa, británica y de comercio
Construyendo sociedades y poblaciones
El comercio de esclavos y la primera gran crisis
El obispo que levantó la estructura de la gran empresa
Los borbones se rinden al capitalismo de sociedades
El reglamento empresarial alumbra el siglo de las Luces
Los inicios del wild west empresarial y la responsabilidad limitada
Cuando Rockefeller encontró el agujero de gusano entre poderes
El pacto que dio lugar al orden mundial que conocemos
CAPÍTULO 2. LOS INVERSORES SON LOS REYES
La filosofía de una clase ociosa
Warren Buffett, inversor-activista y líder espiritual
El núcleo del capitalismo de inversores
¿Quiénes mandan a los que mandan? Detrás de los grandes propietarios
La caja negra del capitalismo poscrisis
El imperio Blackstone-BlackRock: dos negocios, un sistema
La responsabilidad limitada de los inversores
Vanguard y la filosofía de los nuevos corsarios del capitalismo
La transición de la América corporativa: propietarios del mundo, uníos
Fidelity Investments y State Street Bank & Trust
¿Cómo llegaron hasta aquí? Bancos centrales y políticos al rescate
Burlando los principios del mercado y la competencia
CAPÍTULO 3. EL NUEVO MUNDO DE LOS TECNOINVERSORES
Todo empezó con Madoff
De Amazon a Facebook: la alianza entre científicos e inversores
PRISM, Cambridge Analytica, Libra: el pulso a los Estados
El populismo empresarial de Musk y la nueva revolución industrial
El sueño de inversores y tecnólogos
Toda la ilustración al servicio del nuevo «Investworld»
La vida Instagram: adiós a la familia
La reacción feminista al nuevo mundo
Sexo y género en la era de internet y las redes sociales
CAPÍTULO 4. EL EMERGENTE ESTADO DE BIENESTAR
Una sociedad sin intermediarios
Instituciones que fueron perdiendo utilidad
La corrupción como detonante
No nos representan, y el grito de una mayoría
La era Ramones: todo lo que me importa soy yo
Una ola populista contra el viejo mundo
El nuevo coronavirus saca a relucir el verdadero bienestar
Los tecnoinversores chocan con el nuevo mundo de distancia social
EPÍLOGO¿QUIÉN PIENSA EN NOSOTROS? CORRESPONSABILIDAD EN TIEMPOS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
APÉNDICES
NOTAS
INTRODUCCIÓN
«Al final, pues hago lo peor para sobrevivir» confesaba con desesperación una joven, cuya falta de ingresos suficientes le había conducido a barajar la idea de robar en su trabajo o vender sus óvulos. Aunque parecieran palabras propias de la Francia de miserables y desdichados como Fantine o Jean Valjean descritas por Victor Hugo, era Madrid en mayo de 2017, tiempos en los que la corrupción salía a borbotones del partido en el Gobierno (Partido Popular) y las políticas de recortes aplicadas por los mismos parecían una plaga implacable, inevitable, e irreversible. Aquella frase correspondía a una mujer joven, con una voz que destilaba vitalidad y convicción, pero que terminaba apagándose. Otra mujer explicaba que el suicidio de una persona muy cercana a causa de la crisis le impedía volver a recordar el tiempo pasado. En otro caso, una mujer sobradamente cualificada explicaba que había tenido que emigrar junto a su hijo, sufriendo calamidades económicas severas, y teniendo que empezar una nueva vida hasta remontar de nuevo.
Estas voces salían de lo que suelen denominarse como grupo de discusión o focus group, y correspondían a mujeres afectadas por la crisis económica, que explicaban cómo su situación no había evolucionado o se había estancado. No eran las únicas. En otro grupo de jóvenes universitarios, un chico de diecinueve años, resuelto y con mucha perspicacia, cerraba el paso a cualquier proclama positiva: «Nadie nos va a ayudar», «al final nos sustituirán por cajas amigas» protestaba, aludiendo a las cajas automáticas de una conocida firma de alimentación que sirven como alternativa al cajero tradicional. En este tono pesimista, otra joven se quejaba, aduciendo no tener tiempo para ver a su novio y menos aún para tener relaciones sexuales, provocando con su comentario las risas cómplices de las compañeras que la rodeaban. Los horarios de trabajo, y la imposibilidad de vivir en una misma vivienda, decía, ejercían una presión fatal a la hora de consolidarse como pareja.
Desde hace años compagino profesionalmente los estudios de opinión pública con una vocación personal y académica por el análisis sociológico del poder económico. En 2017 publiqué un ensayo sobre las mayores empresas en España, aglutinadas en el índice bursátil IBEX35, en el que explicaba su historia, cómo habían cambiado sus actores principales, sus entidades más emblemáticas, y las prácticas de corrupción más habituales. Aquel mundo empresarial, entendía, no solo involucraba a un conglomerado de grandes corporaciones, sino que afectaba a la vida de la mayoría de la gente. Su gran influencia sistémica se constató con la liquidación de las cajas de ahorro—entidades financieras de carácter social—, una medida aprobada por el Gobierno e incrustada en un torrente de cambios legales que eran la contraparte al rescate de Europa del sector financiero en 2012. Este acontecimiento, según pude constatar en esta investigación, había supuesto un profundo cambio, pues eliminó un actor que había sido accionista, financiador, e impulsor de multitud de empresas grandes, medianas y pequeñas. También, habían sido una pieza clave en la comunidad, a través de proyectos sociales y culturales de su obra social, el patrocinio de eventos deportivos, la financiación de corporaciones locales o autonómicas, financiando el comercio local, o grandes y pequeños proyectos económicos. Pegados a estas instituciones estaban dos partidos políticos que habían tejido extensas redes de complicidad entre ellos y el poder económico. Un secretario general de un partido regional tenía el suficiente poder para facilitar un crédito a un amigo empresario por su influencia en la caja regional—cuyos socios eran administraciones regionales y autonómicas—, construir aeropuertos sin planes de viabilidad, carreteras y radiales que se solapaban, o una nueva ciudad en medio de la nada.
Al seguir el hilo de lo que quedaba de aquellas entidades de ahorro, choqué con unos sigilosos y discretos fondos de inversión. Estos absorbieron lo que aquellas entidades habían amasado durante el fructífero matrimonio con los principales partidos políticos: viviendas, carreteras, centrales eléctricas, prensa, centros educativos, cadenas de ropa y de restauración, locales de apuestas, casinos, centros comerciales, y la deuda de numerosas empresas en España, pues estas entidades tocaban casi la mitad del negocio nacional. La resultante comunidad empresarial tenía en apariencia el mismo aspecto que antes, con sus marcas, su imagen corporativa, y sus productos habituales, sin embargo, detrás de ellos había unos nuevos dueños con un inmenso poder y una filosofia económica desconocida por la mayoría.
En todo este cambio, políticos y empresarios son los nuevos ángeles caídos. Al igual que la aristocracia feudal delegó en el burgués el mando de la modernidad; empresarios y políticos parecían delegar su poder acumulado históricamente: la propiedad y dirección de los negocios, o la distribución y redistribución de los recursos y rentas de un país. Los Aznar, González, Aguirre, habían vendido deuda pública y privada, viviendas, terreno público, empresas de energía y constructoras a grandes fondos extranjeros; también las cajas de ahorro y, con ellas, una herramienta clave para financiarse. Pero no solo ellos, también exitosos empresarios patrios se habían desprendido de marcas emblemáticas que acababan en manos de fondos de inversión y capital riesgo. Así se hicieron con grandes empresas de alimentación, moda, hostelería, o turismo; y entraron en negocios en sectores clave como el de energía, telecomunicaciones, o la banca; y en ámbitos tradicionalmente públicos como la educación, la sanidad, o el transporte. Frente a ellos, muchos pequeños y medianos empresarios se quejaban de la agresiva política de las empresas tras este desembarco, con guerras de precios que resultaban insostenibles si se quería mantener la infraestructura del negocio, con trabajadores, locales, y facturas que pagar.
Este nuevo panorama aparentemente alejado de nuestra realidad cotidiana es sin embargo muy visible para un amplio conjunto social afectado por la destrucción del viejo orden. Jóvenes, mujeres, o desempleados mayores, clamaban más tiempo para vivir, unos horarios, estabilidad para tener y cuidar de los hijos, mantener una familia, y tener una vida predecible y planificable. Demandas desesperadas que logran explicarse por la existencia de una batería de medidas aprobadas con la llegada de los grandes inversores, que han cambiado las condiciones de vida de millones de trabajadores, en forma de liberalización de horarios, de precios de venta y rebajas, de apertura y cierre de comercios, de despidos, o de subcontratación.
Este cuadro pesimista del nuevo mundo que anuncia trabajadores precarizados y nuevas generaciones parece empujado por unas exigencias cada vez más artificiales, condicionadas por tiempos de ocio frenéticos, modas fugaces, noticias que eran históricas y dejan de serlo, y una competición por conseguir una imagen exitosa en un anfiteatro virtual en el que se pretende competir con las mayores celebridades y más opulentas fortunas. La digitalización de las relaciones sociales está siendo, para muchos, otro acicate más de la brecha social que separa al ciudadano medio del resto del mundo, y una causa de desencanto y frustración. Nada es lo que aparenta en el mundo virtual, y surge la pregunta de cómo puede ser que todo cambie tanto. La transición digital se abre paso en el tiempo de ocio y en el ámbito laboral, en un país que se sitúa entre los primeros con mayor número de trabajos susceptibles de ser sustituidos por robots.
En la nueva etapa digital, coinciden grandes empresas tecnológicas y emblemáticas empresas analógicas —españolas y extranjeras— promoviendo un modelo social similar, bajo el liderazgo de un actor que se repite como protagonista: grandes fondos de inversión e inversores que sostienen y dirigen, directa o indirectamente estos negocios, y cuyo comportamiento afecta a miles de trabajadores, arrendadores, legisladores, o ciudadanos corrientes. Aparecen sigilosamente detrás de Google, de Facebook, de Apple, de Uber, o de Amazon; pero también de Netflix, de Tesla y de un sinfín de corporaciones. En todo el mundo, están detrás de una de cada dos empresas que cotizan, una cifra que también ha alcanzado nuestro país durante estos años.
Esta transformación del país desde sus cimientos tras la crisis económica y la llegada de los nuevos propietarios ha coincidido con una epidemia global causada por la enfermedad covid-19. En este contexto de crisis solapadas, muchos se preguntaban quién dirigía realmente el país, quién tomaba las decisiones, y si era posible que prevaleciera la salud pública sobre la salud de las empresas. Tras uno de los confinamientos más duros y largos del mundo, todo volvió a una nueva normalidad, volvieron a abrir las terrazas y las carreteras se llenaron de turistas ávidos de mayor libertad. Pero, en el fondo, la situación de estrés social y personal provocada por el confinamiento y el enfrentamiento con una enfermedad mortal había hecho que la gente se cuestionara la razón de una vida frenética, cada vez más virtual y, sobre todo, que mirara con recelo a un sistema político y económico que parecía desarmado, incapaz de asumir el control del destino colectivo, lo que llevaba a asumir tácitamente que el poder no se encontraba entre aquellos.
Todo ello conduce a diferentes interrogantes: ¿qué significa el poder que habían llegado a adquirir los inversores y el impacto que había tenido sobre las estructuras políticas y sociales? Y, ante todo, si es posible que este cambio representara un nuevo periodo histórico y el fin de una era, no solamente en España, sino a nivel global.
Los primeros avisos de cambio sonaron al son de la caída de Lehman Bothers en 2008 y el rescate financiero, y siguió con la reciente quiebra de la empresa centenaria de ocio y turismo Thomas Cook, que dejó en tierra a miles de trabajadores, ahorradores y consumidores, además de causar un hondo pesar social por tratarse de colosos centenarios. Eran empresas tan antiguas como la cultura que compartía la población que las lloraba. Detrás de esas caídas asomaban instituciones financieras como BlackRock, Blackstone o Vanguard que dan forma a una nueva clase formada por gestores, inversores y tecnólogos, cuya visión de la sociedad distaba mucho de la de sus predecesores en la cima del poder económico. A diferencia de los viejos empresarios y banqueros, estos no tienen vinculación sentimental o legal con la empresa que tutelan, y están separados por una telaraña de intermediarios entre el inversor y la empresa que difumina la sensación de pertenencia y corresponsabilidad. «Show me the money!», gritaba Tom Cruise interpretando al manager Jerry Maguire, en la película de idéntico nombre, un individuo obsesionado por el dinero hasta el punto de no poder construir un proyecto familiar. Puede que no sea solo su abultada cartera lo que les separa del resto de la sociedad, sino una forma de entender la sociedad —en cadena— que deja una sensación de orfandad.
Un cambio de mentalidad que puede haber terminado por penetrar en el núcleo de nuestras sociedades, empujado por la irrupción de las tecnologías de la información y la economía digital liderada por empresas como Facebook, Uber, Amazon o Google, que se han convertido en centros de interacción y comunicación de millones de personas, trabajadores y empresas; y también en los grandes baluartes de la filosofía inversora. Inversores y grandes tecnológicas cuestionan el viejo orden social, económico y político: sus protocolos, sus reglas, sus circulares interminables; a todo ello le dieron una patada, derribándolo y sustituyéndolo por la cultura social, tecnológica, económica y legal de la «responsabilidad limitada» que llevan allá donde emergen. Una filosofía que implica no responsabilizarse de los trabajadores, propiedades o del territorio en el que operan.
La aparición del coronavirus SARS-CoV-2 puede ser el combustible que acelere el proceso de cambio de época, como fue el tropiezo de Colón con América lo que dio origen al sistema que conocemos. La confianza en sí mismos es ciega, sustentada en su amplio poder y en compañías que poseen la solución al virus, como Moderna o Gilead, propiedad de los grandes fondos de inversión. Los viejos empresarios y políticos se sorprenden ante la actitud altiva de esta nueva clase con hondas raíces, surgida una vez más en un periodo de grandes revoluciones y cuya ambición no es otra que convertir su wil west originario en el auténtico nuevo mundo. «I don’t care about this world, I don’t care about that girl», entonaba Joey Ramone, en una canción convertida en banda sonora de la nueva época.
Hoy parece imposible pensar un mundo sin empresarios ni políticos, sin nuestros Florentino Pérez, Mariano Rajoy, Amancio Ortega, Pedro Sánchez o el fallecido Jesús Gil. Son sinónimo de un poder omnímodo, capaz de planificar y ejecutar las obras de infraestructura más impresionantes, levantar ciudades enteras, o de crear y distribuir riqueza entre millones de ciudadanos. Este poder, además, les confiere una imagen destacada que acapara gran parte de la atención de los medios de comunicación, y les hace formar parte de una societé que frecuenta lugares exclusivos como clubs de campo, organizaciones benéficas, organizaciones deportivas, partidos políticos, asociaciones culturales o puestos destacados en el Estado y en las empresas. Desde la distancia, parecen formar parte de una misma especie animal; se casan entre ellos, se visten igual, hablan igual y poseen unas habilidades especiales para dirigir enormes estructuras institucionales. Una homofilia que en tiempos de bonanza es aclamada pero que en tiempo de crisis se considera altamente incestuosa, al favorecer que se entremezclen intereses públicos y privados y dan lugar a la denostada corrupción. Pero más allá de las innumerables tramas Gurtel, Odebretch, Noos, Púnica, ERES, etc., que resultan de este matrimonio, su unión ha posibilitado crear a su alrededor una sociedad, conformada por millones de trabajadores y funcionarios públicos, y articulada mediante instituciones que hoy son habituales en nuestra forma de vida: las empresas y los Estados.
En las siguientes páginas se exponen el largo proceso de construcción del poder que llega hasta nuestros días, y su reciente crisis. El primer capítulo analiza la historia de las empresas y sus diferentes etapas hasta la consolidación del estado de bienestar y su ulterior crisis. Mientras que el segundo capítulo, trata de desarrollar las características de la nueva clase dominante que estructura la actividad política y económica tradicional canalizada por los Estados y las empresas. Posteriormente, se detalla la nueva naturaleza de las grandes empresas, su forma de entender la sociedad que las rodea, y sus nuevos líderes, los tecno inversores reconocidos por las icónicas GAFA’s (Google, Amazon, Facebook, Apple). Y como punto final, en el último capítulo, se explican las consecuencias de estos cambios y los efectos sobre nuestra forma de concebir el mundo y el futuro, con un predominio de lo emocional sobre lo institucional. Frente a ello, se expondrá la capacidad constructiva del feminismo y la posibilidad real de crear una alternativa sostenible al horizonte desestructurado que nos ofrece el nuevo orden económico. En definitiva, en estas páginas se tratará de abordar, de forma sucinta, la historia de los últimos quinientos años del calendario universal.
CAPÍTULO 1
EL LARGO CAMINO DEL MONOPOLY
Pocos identificarán a Cristóbal Colón y a Isabel de Castilla como empresarios, promotores y gestores de los primeros viajes comerciales a América, organizados desde estructuras estatales como el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. También fueron empresas los primeros asentamientos en Norteamérica y en la India, constituidos por colonos enviados por las primeras grandes corporaciones privadas de acciones, que eran a su vez las gestoras del territorio colonizado. En ambos casos fueron viajes los que consolidaron unas estructuras que se perpetúan hasta hoy, aunque han ido cambiando de naturaleza. Las estructuras políticas y empresariales se entremezclaban hasta no distinguirse unas de otras.
El sociólogo alemán Werner Sombart fue uno de los primeros en poner juntos a Isabel y a Colón al dar una visión histórica y amplia del empresario poniendo el acento en el «espíritu de empresa» que lo define, asociado a un «plan de largo alcance cuya ejecución requiere de la colaboración de ciertas personas bajo el signo de una voluntad de empresa». De ahí que en esta definición quepa tanto el empresario moderno más calculador, que hace acopio de capital para levantar un negocio, como el aventurero del siglo XVII que reunía capital y personas para conquistar nuevas tierras. Sin embargo, a ambos les une un tipo de «empresa capitalista» que surge entonces, diferente de las empresas anteriores, y que tiene su razón de ser en la «relación que existe entre el afán de lucro y el espíritu de empresa». En esta categoría de empresarios capitalistas Sombart incluye a corsarios, señores feudales, burócratas y especuladores. Su similitud se basa en la coincidencia del lucro como principal objetivo. Es lo que hará, por ejemplo, que la nobleza tradicional se transforme en empresariado capitalista y utilice la copiosa mano de obra a su disposición con un objetivo de acumulación, mediante la creación de compañías industriales (principalmente fundiciones).
Tanto él como Max Weber universalizaron el concepto de «espíritu capitalista». No obstante, Weber pone mayor énfasis en el proceso de burocratización creciente que encierra. Poner el foco en los medios y no en los fines lo llevó a resaltar elementos como el cálculo racional, ejemplificado en la existencia del balance en la empresa, los mecanismos de control o las normas jerárquicas. A diferencia de Weber, para Sombart el afán de lucro es lo que domina este espíritu capitalista, pues surge «en el momento en que se dispone de una suma considerable de dinero para adquirir en el mercado los medios de producción necesarios (que se convierten en capital)». Es desde este afán de lucro que se desprenden el resto de atributos necesarios, pues «el empresario ha de ser también buen negociador, gestor y comerciante».
Estas habilidades necesarias, que incluían protocolos y avances en los sistemas de contabilidad, las encontramos hoy en día tanto en la empresa como en el Estado. Es el caso del método de contabilidad de partida doble, que diferencia entre activo y pasivo (entre haber y deber), descrito por Benedetto Cotrugli en su obra El arte del comercio (1458) y que aún hoy forma parte del temario de los manuales de oposiciones para el servicio público o en la bibliografía de la carrera de administración de empresas. El sistema de contabilidad de partida doble y el balance de las cuentas es parte de un procedimiento que ningún empresario o gestor público puede desestimar, con independencia de la tendencia ideológica y la práctica empresarial más o menos arriesgada que siga.
Si seguimos la línea planteada por Max Weber y Ernest Sombart, se pueden encontrar otros elementos de las empresas y el Estado que los definen y los relacionan, y que están vinculados con el espíritu de la sociedad capitalista y sus medios (empresas, actividades, protocolos, reglas). Según Sombart, el espíritu que guió a Colón y llevaría a la reina Isabel de Castilla a financiar las expediciones no fue muy distinto del espíritu que empujó un siglo después a Isabel I de Inglaterra a otorgar el monopolio del comercio con la India a una empresa formada por doscientos quince hombres y que quedaba fuera de su control. En los dos casos, se crearon instituciones que regulaban el lucro y establecían un horizonte común a largo plazo.
La sociedad que conocemos tendría así elementos constitutivos (creativos y burocráticos) que permitieron que surgiera un tipo de empresario y una forma de «ser» que define la sociedad capitalista: la racionalidad capitalista. Un aspecto que define la psicología de los empresarios y también el tipo de estructuras que constituyen la sociedad moderna. Joseph Schumpeter desarrolló posteriormente esta idea con el tipo ideal de «empresario innovador», que es aquel que supera anteriores estructuras y crea otras nuevas que desafían los negocios tradicionales. En esta definición es fácil incluir al fundador de Apple, Steve Jobs, o al fundador de Amazon, Jeff Bezos. En ambos casos, su planteamiento del negocio, basado en un modelo tecnológico disruptivo (ordenador de mesa en un caso, distribución online en otro), ha dado lugar a un cambio profundo en el mercado y en la competencia.
También existe otra esfera relacionada con la gestión del poder, que Galbraith definió como «tecnoestructura». Estaría relacionada con la estructura de las instituciones públicas y privadas modernas y su forma de ser administradas. Según la visión del economista John Kenneth Galbraith, el poder en las sociedades industriales residiría en una amplia capa de altos funcionarios y gestores que dirigen empresas públicas y privadas. También en el Estado, cuyo vínculo común es una alta especialización y la ocupación de puestos estratégicos en la toma de decisiones. Estos puestos serían los cargos ejecutivos del Estado y las empresas, el caso por ejemplo del consejero ejecutivo de una empresa (CEO), cuya función es representar a la empresa y al mismo tiempo mantiene atribuciones directivas y ejecutivas. Es decir, le permite tomar decisiones que por ejemplo un consejero no ejecutivo no puede realizar, o un accionista, que simplemente representa un conjunto de votos. Estas atribuciones han permitido a muchos presidentes de empresas eximir su responsabilidad. Al no tener funciones ejecutivas, carecen de responsabilidad en las decisiones polémicas que se hayan tomado. Es el caso del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que dijo ignorar todo el operativo de las tarjetas black, señalando al ejecutivo Ildefonso Sánchez Barcoj como único responsable encargado de ello. En el caso del Estado, podríamos asociar este papel a los funcionarios de alto rango que se ocupan de tomar y ejecutar decisiones, como los subsecretarios o los secretarios generales técnicos, sin que su poder se derive de la elección por parte de un partido, sino de unos determinados conocimientos evaluados por una oposición y los poderes correspondientes al puesto directivo que ocupa.
Además de esta función de la administración de las empresas y el Estado, existe otra función históricamente definida pero que suele pasar desapercibida: la que obliga a Ana Botín a salir de la discreción de su despacho y la comodidad de su finca de 4.600 hectáreas en Ciudad Real, crear una cuenta en Twitter y un perfil de Instagram en apenas tres meses, erigirse como representante del feminismo y acudir al Ártico con el aventurero telegénico Jesús Calleja. Esta función representativa de los órganos de gobierno hace de los empresarios altavoces de una «razón común» o de representación amplia de intereses. Es lo que desde el marxismo se ha denominado «ideología» o «hegemonía», o desde ámbitos liberales la «opinión pública», una estructura que incorpora y promueve una amalgama de pensamientos que forman un «sentido común» entre extensas capas de la población y que permite no solo tener «buena imagen», sino también liderar corrientes de opinión que les convierten en «representantes públicos». Jeff Bezos o Elon Musk son para mucha gente sus máximos referentes; mucho más que Obama o Trump.
El hecho de que Estado y empresa compartan funciones parecidas (administrar, liderar y representar) se debe a que han ido de la mano en su relativamente larga existencia. Los primeros asentamientos en América del Norte durante el siglo XVII son un claro ejemplo de interrelación entre los consejos de las empresas y los órganos de representación política en las ciudades (town councils). En este caso, el gobernador de la empresa promovía el viaje al asentamiento y también ejercía la autoridad en el asentamiento de destino. Por ejemplo, la compañía Massachusetts Bay Company gobernó los asentamientos de la actual región estadounidense hasta 1691. Otras compañías, como Plymouth Company o London Company, también utilizarán su propia estructura para formar corporaciones municipales (town councils).
No es casual, por ello, que las empresas tengan una estructura y unas funciones parecidas a las del Estado (presidente, consejo, elector), pues en su desarrollo se influyeron mutuamente y conformaron un ecosistema común: un conjunto de personas que lo representan; un conjunto de instituciones y cargos con unas reglas formales; y un aparato legal y administrativo que garantiza la representación y reconocimiento de individuos y colectivos —a priori diferentes y contrapuestos—como iguales. De este modo veremos, en las páginas que siguen, cómo el centro de gravedad del poder ha estado durante siglos en el Estado y en las empresas, y de qué manera, paulatinamente, se ha ido trasladando a otro lugar, alumbrando una nueva clase económica y políticamente dominante.
Estructuras coincidentes en distintas épocas nos hacen ver que a pesar de los numerosos avances tecnológicos y el tiempo transcurrido entre ellas, vivimos una era social muy similar, representada en películas recientes como El lobo de Wall Street, o más antiguas como Ciudadano Kane, pero también en la música y los juegos; todo ello integrando la cultura de nuestra era. El símbolo más conocido de esta cultura del establishment surge en la pujante tierra estadounidense a inicios del siglo XIX, a partir de un popular juego denominado «El juego del señor de la tierra» (landlord game) creado por Elizabeth Magie, en el cual cada jugador avanzaba por una serie de casillas comprando ferrocarriles, casas y terrenos, lo que le permitía cargar a otros jugadores una tasa en caso de caer estos en una casilla de su propiedad. Dicho juego surgió para denunciar al empresario rentista, al que acusaban de aprovecharse de aquellos que trabajaban la tierra. Se trata del juego de mesa más vendido de la historia, con quinientos millones de unidades vendidas, y se conoce mundialmente como Monopoly. Aunque ha perdido gran parte de su trasfondo político, asociado con el movimiento por una «única tasa» (single tax), no deja de estar en vigor su trasfondo, en el que se mezclan la corrupción y el dinero o, como se podía leer en sus primeros ejemplares, «de cómo el señor de la tierra consigue el dinero y lo retiene».
LA PRIMERA EMPRESA, BRITÁNICA Y DE COMERCIO
Ante nosotros aparecen, con rostro joven y lozano, ejecutivos de corbata bien anudada, pelo abundante y cuidado y una mirada que trasciende el imponente rascacielos de la gran ciudad en la que viven. Pero la historia de las grandes empresas no comienza con ejecutivos de Wall Street, con las grandes empresas industriales de entreguerras o con empresas financieras de apellido familiar del lejano Oeste. Todo empezó cinco siglos atrás1, cuando prohombres contemporáneos de William Shakespeare se unieron con otros caballeros de ciudades inglesas para forjar las primeras compañías por acciones, relegando a mujeres y a hombres de clase social inferior a la posición de tripulantes y colonos. Eran tiempos de comercio hostil, de refriegas en alta mar, de piratas, asedios, combates y secuestros que nos dejaron un sinfín de historias poco alentadoras para crear una empresa de ultramar. Su objetivo era transportar mercancías en un largo recorrido hasta la India, como ya hiciera Colón un siglo antes, con gran fortuna para él.
La novedad de aquella empresa era sencilla: ser la primera «compañía» representada por unos directivos elegidos periódicamente por una unión de inversores (joint-stock), que les representarían en su gestión2. Se corría un riesgo evidente al delegar en otros la gestión de un patrimonio importante, a la espera de mayor fortuna. Esta fórmula de representación bebía de la sólida confianza que existía entre los comerciantes ingleses (guild), pero también descansaba en tradiciones representativas como la romana, la medieval o la cristiana en general, que promovían la confraternidad y la delegación de funciones3. Un año antes se había creado la primera empresa con accionistas —la Compañía Holandesa de las Indias Orientales—, pero los directores no eran elegidos periódicamente. La fundación de estas empresas se produce en plena disputa entre protestantismo y catolicismo, cuando se cuestiona la hegemonía de la monarquía española. Inglaterra y los Países Bajos trataban de desligarse del Imperio español en términos políticos, económicos y religiosos para construir su propia vía para el control del comercio mundial junto con un nuevo imperio.
Todo comenzó el último día del recién inaugurado siglo XVII, el 31 de diciembre del año 1600, cuando la reina británica Isabel I firmó el acta de concesión del monopolio del comercio con la India a una compañía de doscientos quince hombres, mercaderes y nobles, que aportaron setenta mil libras cada uno y que esperaban recuperar con la mercancía traída de las Indias. El grupo estaba liderado por Sir George Clifford, tercer Earl de Cumberland, aguerrido hombre de confianza de la reina (Champion) y un marino experimentado en batallas y expediciones contra la armada española —en una de ellas fue retenido en un asedio infructuoso a Puerto Rico—, con la que ganó fama de viril corsario. El nombre inicial de la empresa fue «The Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies», y durante tres siglos se convertirá en la empresa privada más poderosa del mundo. Llegó a contar con doscientos cuarenta mil soldados, miles de trabajadores, cientos de embarcaciones e inmuebles, fábricas y sus dominios abarcaban un territorio poblado por cuatrocientos millones de personas, magnitudes que la convirtieron, sin duda, en la mayor organización social, política, militar y económica de su tiempo.
La especial fórmula empleada en esta compañía transformaba un capital individual en acciones (joint stock) de una empresa, otorgando a cambio unos derechos de representación en la gestión y en el beneficio futuro4. Los accionistas elegían puntualmente cada mes de abril a veinticuatro directores (board of trustees), que formaban lo que hoy se denomina «consejo de administración», el órgano de gobierno de la empresa. Estos, a su vez, elegían a un presidente (chairman) y un presidente ejecutivo (deputy chairman). Su primer presidente fue el experimentado comerciante Thomas Smythe, que mantuvo el cargo cuatro meses y luego pasó a presidir la Virginia Company of London. Contaba con la experiencia de haber comerciado con Rusia y con Turquía, en tiempos de la batalla de Lepanto. En él tenemos al primer empresario moderno, elegido por los accionistas. La idea parecerá hoy poco innovadora, pero constituía toda una prueba de confianza, ya que se delegaba la responsabilidad de gestionar un enorme patrimonio ajeno en un grupo selecto sin una clara seguridad de retorno de la inversión.
Este novedoso sistema de inversión daba derecho a los inversores a retirar su capital, alquilar o comprar embarcaciones y contratar tripulación. Con la concesión otorgada por la reina (llamada charter) se autorizaba el transporte y venta de productos ingleses como la lana o diversos minerales en puertos de la India, así como la compra y transporte de vuelta de productos textiles muy cotizados en Occidente como la seda o el algodón, o especias como el clavo, la nuez moscada o la pimienta. Debido a la elevada cotización de estos productos, los inversores eran recompensados por su capital invertido con el beneficio que resultaba de las operaciones de compraventa de las mercancías. Al principio, esta retribución al accionista se realizaba al concluir cada viaje, pero a medida que estos fueron haciéndose más habituales, el capital invertido permanecía para financiar las siguientes operaciones, lo que garantizaba la estabilidad y continuidad de la compañía.
Las primeras expediciones se dirigían a diferentes lugares para adquirir productos (especias, seda y porcelana, principalmente), pero más tarde se asentaron en el territorio creando «factorías» (factories), un término que hoy nos resulta familiar y que entonces se refería a ciertos puntos definidos para el intercambio de bienes. La primera factoría se constituyó en Surat, al oeste de la India, y le siguieron fábricas en otros lugares del sudeste asiático como Masulipatam, Pattani, Ayutthaya, en Tailandia, o Bantam, en Indonesia. Estos viajes suponían un desafío por la duración y la exigencia para los marineros, que debían soportar altas temperaturas y adentrarse en territorios inhóspitos. El primer viaje, comandado por James Lancaster, duró dos años y muchos marineros murieron; un viaje que bordeó Sudáfrica y recorrió Java y Sumatra, durante el cual asaltaron un navío portugués y robaron su carga de oro, plata y telas de la India. En el segundo, el comandante William Keeling mandó interpretar las obras de Shakespeare Hamlet y Ricardo II en dos de sus naves, la Red Dragon y la Héctor, para combatir el sueño y el desánimo de la tripulación. Keeling destacaba por tener una gran cultura, hablar árabe y escribir en español, lenguas que fueron clave para abrirse paso en territorios lejanos y exóticos.
Inicialmente los accionistas de la compañía eran destacados aristócratas ingleses y ricos comerciantes locales, todos muy vinculados con la Corona. Este fue el caso del primer gobernador de la empresa, Thomas Smythe, un comerciante habitual en las concesiones comerciales de la reina. A mediados del siglo XVII, y a medida que los accionistas lograron estabilizar su inversión en la compañía, se comenzaron a incorporar nuevos inversores, muchos de ellos políticos de renombre cercanos a la Corona. Sus acciones se intercambiaban en la sede de la compañía de la calle Leadenhall Street de Londres, una mansión de estilo isabelino cuyo tamaño y opulencia rivalizaban con los edificios religiosos y gubernamentales de la época. Con la incorporación de nuevos accionistas, la empresa pasó a constituirse en una sociedad de acciones, tal y como las conocemos en la actualidad.
Aunque hoy parezca normal fiar tu dinero a cambio de títulos de una empresa, aquel vínculo indirecto de propiedad suponía una revolución. Sobra decir que aquel siglo fue profuso en robos, saqueos y asedios en alta mar, con famosos corsarios como Francis Drake, que hicieron de aquel tiempo la era dorada de la piratería, especialmente para los navíos y asentamientos españoles. Para evitar corruptelas y fomentar la lealtad, se partía de un principio mercantil de asociación entre mercaderes y artesanos (guild) de gran tradición en la Edad Media, que proporcionaba la suficiente confianza para fiar una suma importante de dinero. Su única garantía era un contrato que acreditaba el valor de la inversión. Otro factor de confianza fue la participación de conocidos capitanes de navío que otorgaban fiabilidad a las empresas de transporte. Los experimentados navegantes George Clifford (también accionista) y el comandante William Keeling fueron los Steve Jobs y Elon Musk de la época. Los accionistas anónimos les confiaban su dinero invertido en los navíos y la carga transportada por su destacada habilidad para la navegación de largas distancias y haber sabido sortear enormes peligros.
La monarquía también desempeñó un papel fundamental para garantizar la seguridad de la inversión y la obtención futura de beneficios, mediante la concesión de licencias de comercio en régimen de monopolio y la exención impositiva inicial, cuyo levantamiento posterior reportó cuantiosos ingresos a la Corona. Los derechos de la reina otorgados a los miembros de la compañía (charter) incluían el de guerra, que se ejerció contra el Estado indio de Mughal en el siglo XVIII, periodo de máxima expansión y dominio de la compañía. Para las arcas de la reina constituía una apuesta beneficiosa al no tener que invertir en dichas expediciones, a diferencia de otros países, como España, que contaban con un elevado endeudamiento y el riesgo de posibles pérdidas de mercancías. Sin embargo, cuando el éxito de las expediciones a la India disipó la sensación de peligro y riesgo para el inversor, la monarquía comenzó a presionar para recibir mayores ingresos, pidió el pago de deudas pendientes y la entrada como accionista en la compañía, a cambio de la protección real. En todos los casos las ofertas fueron declinadas por la compañía. A pesar de ello, la concesión inicial fue renovándose ininterrumpidamente hasta 1874, fecha en que la empresa fue disuelta.
Debido al éxito de la fórmula empresarial y a las reticencias de la compañía a socializar sus beneficios con la Corona, Jacobo I terminó asociándose a otros comerciantes, como William Courteen o Endymion Porter, en otra compañía denominada Courteen Association, a la que se concedió licencia de comercio en Goa, Malabar, China y Japón, y en la que el rey participaba con acciones por valor de diez mil libras. Ello no le hizo ceder, su presión sobre la Compañía de las Indias se incrementó y llegó a solicitar el pago equivalente al valor de la inversión en pimienta de la compañía para suplir los bajos impuestos que pagaban por ella.
Este pago nunca llegó a realizarse, pues al poco tiempo estalló la revolución que lo depuso y se instauró la dictadura de Oliver Cromwell. Con Cromwell la compañía no solo no perdió poder, sino que adquirió mayor estabilidad y se constituyó como sociedad de inversión permanente, independientemente de cada viaje. La estabilidad financiera se consolidó mediante una serie de préstamos otorgados al Consejo de Estado de Cromwell, y que fueron cancelados durante la restauración monárquica posterior.
Tras la restauración de la monarquía y la firma de la Carta de Derechos (Bill of Rights), se producen importantes cambios en la compañía. La Carta de Derechos dotó de mayor poder al Parlamento y estableció un mayor control sobre el presupuesto y la Corona. Eso cambió, en cierta medida, la relación de influencias entre el poder político y la compañía. La regularidad de las elecciones derivó en un mayor poder de los partidos Tory y Whigs y afianzó la estrecha relación de los primeros con la Compañía de la Indias y de los segundos con otra compañía de nueva creación, The New East India Company. Fue el inicio de un noviazgo que mudará en matrimonio entre los partidos y las grandes compañías, como muestran las sesiones de votaciones que decantarían derechos a favor o en contra de cada compañía5, y una muestra del sistema que se instaurará a partir de entonces.
CONSTRUYENDO SOCIEDADES Y POBLACIONES
Sustituyeron a los portugueses en el comercio con la India; adquirieron preciada seda en Japón ante un receloso y aislado shogunato Tokugawa; y obtuvieron la costosa pimienta a bajo precio en la isla de Java. El historial de éxitos de la Compañía Británica de las Indias Orientales motivó el florecimiento de las empresas por acciones en Inglaterra. El viento de la historia soplaba a favor: la paz con España en 1604 daba fin a los actos de piratería y asedio a puertos comerciales españoles, y Jacobo I sustituía las costosas operaciones del pirata y capitán Drake por el modelo de empresa de acciones, que tan buenos resultados daba para el comercio y que serviría para crear nuevos asentamientos en ultramar sin necesidad de aportar fondos propios. Las palabras de Ricardo III a la reina Isabel parecían proféticas: «Las líquidas gotas de lágrimas que habéis vertido serán otra vez transformadas en perlas de Oriente, pagando su usura con un interés de felicidad diez veces mayor», reza la obra de Shakespeare.
Lo cierto es que los descendientes de Isabel Woodville (1437-1492) vieron florecer un imperio comercial a partir de las sucesivas licencias concedidas a compañías, ya fuera para comerciar o para colonizar territorios de África, América o Asia. En 1606, Jacobo I otorgó el primer charter a la Virginia Company of London, con la misión de establecer asentamientos en América del Norte. El territorio adjudicado abarcaba desde el norte de lo que es hoy el estado de Maine hasta el sur de Carolina del Norte. Mientras, en el sur, se asentaba la Plymouth Company, cuya concesión establecía una distancia de 160 kilómetros de separación entre asentamientos pertenecientes a las dos compañías. Ambas compañías se repartían Virginia, y se diferenciaban por el puerto de origen (Londres o Plymouth).
Sus primeros accionistas eran hombres conocidos del reino, lo suficientemente solventes para sufragar sin problema las doce libras por acción, el equivalente a seis meses de trabajo. La forma de gobierno difería del de la Compañía de las Indias por la potestad del rey para elegir a los miembros del órgano de gobierno y su poder de veto, lo cual influyó en su composición inicial, que incluía a miembros de la propia expedición, como Sir Thomas Smith, jefe de los mercaderes londinenses —y primer presidente de la Compañía de las Indias Orientales—; William Wade, teniente de la Torre de Londres; Sir Walter Cope, miembro del Parlamento de Westminster y socio de diversas compañías; o Sir Henry Montague, abogado general (Recorder) de Londres. A diferencia de la Compañía de las Indias, esta otra compañía tenía como objetivo fundamental y explícito una labor evangelizadora sobre los nativos locales. Así se reconoce en uno de sus primeros escritos, donde se dice que los aventureros van a «propagar la religión cristiana a esa gente, en tanto viven en la oscuridad y en una miserable ignorancia sobre el verdadero conocimiento y culto a Dios».
La primera concesión se produjo en 1609, e incluía tres barcos y ciento cuarenta y cuatro personas, tras la cual se concedió una segunda ese mismo año, que incrementó hasta seiscientos los miembros de la expedición. Sus primeros asentamientos se llevaron a cabo en la península de Virginia (Jamestown, Chesapeake) y significaron una nueva forma de organización política formada por el consejo de Virginia (the council), elegido por los accionistas de la compañía en Londres. La compañía eligió a siete personas para formar parte de este órgano de gestión de la colonia y al capitán Edward Maria Wingfield como su presidente. El capitán era un célebre comerciante, miembro del Parlamento e inversor en numerosas empresas coloniales. Fue el único accionista que se embarcó en la expedición, el resto permaneció en Londres.
La imagen que se tenía de los primeros asentamientos en América se retrata bien en la obra de teatro Eastward Hoe, publicada en 1605. Describe la relación de los pobladores de la compañía con la población local —muy diferente a la que sugería la Compañía de las Indias en sus primeros años, menos famosa—, y que evocaba la existencia de un paraíso de libertinaje: «Todo un país de ingleses está allí, hombres, muchos de los que fueron abandonados en el 79; que se han casado con indianos, y han dado a luz preciosos rostros como ninguno que tengamos en Inglaterra; y por eso los indianos están enamorados de ellos, y todos los tesoros que tienen los dejan a sus pies».
Otra de las imágenes gráficas de aquella invasión y lucha encarnizada la encontramos en el relato del tesorero de la compañía y líder del asentamiento, John Smith, que narró la experiencia de las primeras colonias y su secuestro a manos de la tribu de los powhatan. La desesperación por conseguir alimento llevaba a los colonos a adentrarse en territorio de nativos y, en uno de esos días, cerca del río Chickahominy, Smith fue capturado y llevado ante el jefe de los powhatan, a unas quince millas del asentamiento. Su inminente ajusticiamiento fue interrumpido, en la versión del líder de la Virginia Company, de forma inesperada cuando «la hija más querida de los reyes, Pocahontas, cuando no podía prevalecer ningún juramento, ella rodeó su cabeza entre sus brazos para salvarlo de la muerte: el emperador estaba tan contento que dijo que él debería vivir para hacerle hachas, campanas, cuentas y cobre»6.
Pocahontas fue capturada durante la guerra entre colonos y powhatan, en 1608. Se casó con el colono John Rolfe y fue bautizada siguiendo el principio evangelizador de la compañía. Más tarde viajó a Inglaterra, para asombro de los europeos, donde murió en 1617. El relato de Smith fue puesto en cuestión por muchos, por ofrecer un perfil amable y ocultar su mano de hierro con nativos y colonos, comandados bajo el lema: «quien no trabaja, no come».
Y es que, lejos de los relatos románticos, los primeros escritos del Consejo elegido muestran la precariedad del asentamiento y la dificultad para dividir las tareas y oficios necesarios para su supervivencia, pues muchos marineros tenían dificultades para acostumbrarse a una labor tan poco gratificante como el campo. Lejos de las pretensiones iniciales de encontrar metales preciosos, los primeros colonos vieron rebajar sus expectativas, teniéndose que conformar con poder cultivar la tierra y protegerse de las ofensivas de la población indígena desplazada. Frente a las promesas de grandeza, confesaban en sus cartas que «nuestra más fácil y valiosa mercancía es el azafrán, recogida por los marineros…»7.
El florecimiento del mercado de tabaco en Europa fue un alivio para la colonia, que lo adoptó como el producto de comercio más lucrativo y prolífico (alcanzó fama como tabaco de Virginia) y obtuvo nuevos mercados con la concesión del monopolio del comercio de este producto con Holanda. Sin embargo, la administración de la compañía atravesó grandes problemas, como muestra la dificultad para pagar dividendos e impuestos a inversores y a la Corona. Más allá, la naturaleza colonizadora les obligaba a afrontar la defensa del asentamiento, con constantes guerras con los nativos por el control del territorio. Una de las más conocidas ocurrió en 1622 y supuso la muerte de gran parte de la población local, como atestigua una carta del Consejo y su gobernador, en la que cifran en «300 hombres, mujeres y niños, y han arruinado y ahogado nuestro ganado, quemado nuestras casas y nos han forzado a dejar muchas de nuestras plantaciones, y por eso nos hemos reunido en algunos sitios para reforzarnos y defendernos frente a ellos».8 Finalmente, ante la masacre de gran parte de la población y sin poder revertir las dificultades financieras de la compañía (en 1621 la deuda era de 9.000 libras), en 1624 la colonia pasó a formar parte directa de la Corona inglesa y la compañía se disolvió.
No obstante, la compañía de Virginia fue pionera en el establecimiento de unas bases que configuraron el primer Estado colono en Estados Unidos y que dieron lugar a una forma particular de construcción del poder local que entremezclaba intereses privados y públicos. Las figuras del consejo y el gobernador son el mejor exponente de esta interrelación. La representación política en las colonias no dejaba de ser una prolongación de los intereses de los accionistas ingleses, y también de la Corona, hasta que la propia guerra de Independencia desligó el poder político local del poder económico teledirigido desde Inglaterra.
EL COMERCIO DE ESCLAVOS Y LA PRIMERA GRAN CRISIS
En los años sesenta del pasado siglo, Peter Seeger entonaba el folklórico estribillo «This land is your land, this land is my land, from the California to the New York Island», llamando implícitamente al reconocimiento de la población afroamericana, marcada por un pasado de esclavitud y discriminación que parecía restarles identidad estadounidense. Aunque, en realidad, esta canción señalaba que aquella tierra no era ni de unos ni de otros, pues los Estados Unidos eran resultado de la construcción y consolidación de las colonias de británicos, irlandeses y escoceses en América y de la labranza de grandes extensiones de territorio llevada a cabo por mano de obra esclava. Así, en América del Norte rápidamente creció el comercio de esclavos, que tenía ya larga tradición entre portugueses y españoles en sus colonias del sur de América, principalmente en Brasil, Colombia y Venezuela. La esclavitud inauguró de este modo la etapa del denominado «comercio triangular», el intercambio de personas por mercancías entre África, América y Europa, y amplió el comercio de seres humanos hasta niveles nunca conocidos. No hay cifras oficiales, pero se estima que se llegaron a trasladar veinte millones de personas de África a América, unos dos millones murieron en una larga y dura travesía que hacían apilados en las bodegas de los barcos, como si fueran mercancía.
El viaje comenzaba con un barco fletado en puerto europeo, en Liverpool, Rotterdam o Lisboa. En él cargaban abalorios de distinto tipo, metales, ropas y utensilios varios, que en Occidente carecían de especial valor, y con ellos se dirigían a las costas del África occidental, a puertos del golfo de Guinea. Allí negociaban con líderes locales el precio de los esclavos, que capturaban del interior del territorio y que incluía hombres y mujeres de distintas tribus y etnias. Se les examinaba el físico, su peso y las características físicas para evaluar su valor. Los seleccionados se cargaban a bordo, apilados, con los tobillos sujetos con grilletes y unidos por una cadena. Tras una larga travesía por el Atlántico, en la que al menos una quinta parte de ellos moría, llegaban a las costas americanas, donde eran canjeados por productos locales, ya fuera tabaco, trigo, animales o productos textiles. Los holandeses se dirigían a las Antillas, los ingleses a Charleston, en Carolina del Sur, y los portugueses a Brasil. Con la nueva carga, regresaban a Europa y los beneficios obtenidos del triple intercambio repercutían en los inversores iniciales.
En este negocio participaron muchas empresas, que obtenían los derechos de comercio normalmente en condición de monopolio de manos del monarca de turno. Así fue como la Corona inglesa se implicó directamente en empresas tratando de rivalizar con el monopolio del comercio que ostentaba entonces la Corona española y desmarcándose de la política de distanciamiento que estableció con las empresas colonizadoras de América o en el comercio con las Indias. Así, en 1660, tras la larga experiencia en la creación de empresas privadas, la Corona concede licencia en régimen de monopolio del comercio de esclavos en el oeste de África a la Company of Royal Adventurers Trading to Africa. Su gobernador o presidente fue el hermano del rey, Jacobo II, el duque de York, al que concedió numerosos territorios en África y América, y que le llegó a suceder en el trono, para convertirse en el último monarca católico de Inglaterra, tras dar el testigo a la hegemonía protestante. Su vocación empresarial abarcaba toda su actividad y no cesó durante su periodo como comandante de la marina británica, cuando abrió paso a esta empresa en sus incursiones por África meridional.
La compañía de África se convirtió en la segunda mayor compañía de acciones de Inglaterra después de la Compañía de las Indias, con un capital inicial de 110.000 libras, a 100 libras la acción. En 1680 el valor de sus acciones se incrementó sustancialmente hasta las 170 libras, tras lo cual inició una deriva de descenso del precio y de problemas financieros. De 1676 a 1692 la compañía pagó dividendos anuales del 10%, que fueron reduciéndose hasta un mínimo del 0,5% en 1702. El símbolo de la compañía, un elefante y un castillo, pasa hoy como un lugar emblemático de la ciudad de Londres. A pesar de su actual olvido, la compañía tuvo un largo recorrido: de 1660 a 1750, año en que se fusionó con la African Company of Merchants, hasta llegar al primer cuarto del siglo XIX (1821), tiempo después de haberse prohibido el comercio de esclavos en Inglaterra (1807) y antes de abolirse la esclavitud (1834).
Otra de las compañías emblemáticas de aquel siglo fue la Governor and Company of Merchants of Great Britain Trading to the South Seas (Compañía de los Mares del Sur), uno de los símbolos del Imperio británico que dominó el Atlántico durante el siglo XVII, y actor clave en la creación y desarrollo de la burbuja financiera de 1720 que lleva su nombre, la «burbuja de los mares del sur» (South Sea Bubble), una de las primeras crisis financieras. Tanto estaba relacionada con los intereses del Imperio británico que surge de la iniciativa del ministro de Hacienda tory, Robert Harley, para pagar la deuda. El sistema consistía en que los accionistas se quedaran con la deuda de la Corona a cambio de lo cual se le asignaba a la compañía el monopolio del comercio en el Atlántico (asiento que perdía España tras el tratado de Utrecht) y una renta anual que recibían directamente los accionistas de las arcas públicas.
Para atraer al accionista se contaba con un reclamo poco convencional: el afamado tratado de Utrecht firmado en 1713. El tratado establecía un oneroso contrato, codiciado durante dos siglos, por el cual «el rey católico da y concede á su Majestad británica y á la compañía de vasallos suyos formada para este fin la facultad para introducir negros en diversas partes de los dominios de su Majestad católica en América, que vulgarmente se llama el asiento de negros». Para la compañía, esto supuso un contrato de «4.800 piezas de Indias» (esclavos).
Los vínculos con la Corona eran muy estrechos, hasta tal punto que la empresa sureña formaba parte de la estrategia del Imperio británico y del ministro de Hacienda Harley para financiar la deuda pública a través de un entramado de empresas privadas e incluyendo la creación de la Lotería. No era cuestión menor, pues en 1719 el Gobierno británico tenía su deuda diseminada entre el Banco de Inglaterra, una empresa privada que tenía el monopolio de las finanzas inglesas, la Compañía Británica de las Indias Orientales y la Compañía de los Mares del Sur.
Pero si en algo destacó la Compañía de los Mares del Sur fue en su centralidad en la fiebre financiera de los años veinte del siglo XVIII